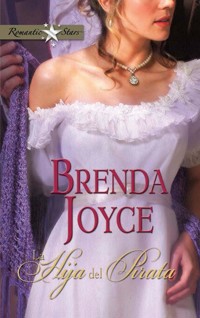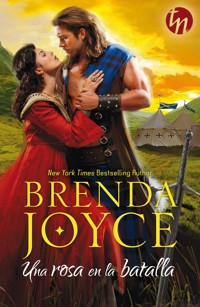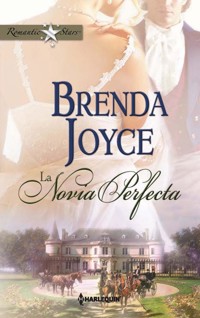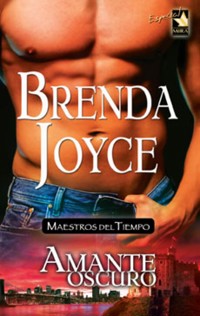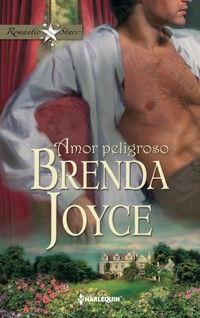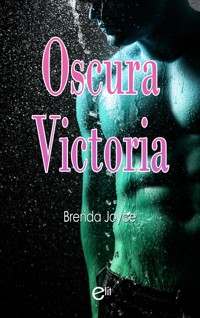
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Guy Macleod, un highlander misterioso y feroz, había renegado de su Destino y consagrado su vida a vengar el asesinato de su familia. El Destino, sin embargo, era implacable y cuando una mujer de otra época se atrevió a invocar su nombre, Macleod no pudo resistirse a sus poderes... ni a ella. Maestra de día, Tabitha Rose usaba su magia para proteger al mundo por las noches. Cuando se le apareció la imagen de un highlander ensangrentado y cubierto de quemaduras, Tabby comprendió que estaba destinada a prestarle su ayuda. No esperaba, sin embargo, que Macleod la arrastrara contra su voluntad a su época oscura y violenta. Y cuando el mal comenzó a acosarla, Tabby se dio cuenta de que no sólo debía luchar por el destino del highlander: también debía luchar por su amor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2009 Brenda Joyce
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Oscura victoria, n.º 409 - marzo 2024
Título original: Dark victory
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 9788411806886
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Para Sydney Chrismon y Michelle Dykes, por veinticinco años de apoyo, cariño y amistad. ¡Os quiero, chicos!
Prólogo
El futuro
19 de junio de 1550
Cerca de Melvaig, Escocia
No supo qué lo había despertado.
Guy Macleod se incorporó bruscamente en la cama, rodeado por la ira de su esposa. Comenzó a sentir horror. Tabitha rara vez se enfadaba; ahora, en cambio, su rabia no conocía límites. Guy se quedó completamente quieto para que sus extraordinarios sentidos pudieran localizarla. Se suponía que estaba en Edimburgo, invitada en casa de su hermana. Pero Guy supo enseguida que no estaba allí… y que se hallaba en grave peligro.
Moriría por ella sin pestañear. A pesar de que jamás sentía pánico, tuvo que hacer un esfuerzo por conservar la calma mientras la buscaba.
Fue entonces cuando sintió por fin aquella maldad que tan familiar le resultaba.
Negra e inmensa, llena de odio y de malevolencia, llevaban doscientos cincuenta años conviviendo con aquella maldad. Criosaidh poseía potentes poderes de magia negra. La magia blanca de Tabitha era igual de poderosa. Pero Criosaidh acosaba a su esposa cada vez con mayor ímpetu, como si estuviera impaciente, y con renovada osadía desde hacía algún tiempo. Tabitha se había mofado de la preocupación de Guy. Ahora, quizá demasiado tarde, él comprendía que estaba en lo cierto.
Se bajó de la cama de un salto y, mientras se ponía el jubón sobre el cuerpo musculoso y lleno de cicatrices, miró hacia la ventana del aposento. En el cielo, negro azulado y en calma, brillaban un millón de estrellas. La mirada de Guy se hizo más intensa. Sus sentidos se afilaron. Por un instante, a pesar de que la fortaleza de Criosaidh en Melvaig estaba casi a una jornada de viaje a caballo, le pareció que allí el cielo estaba en llamas. Brillaba tanto por el sur… Pero eso era imposible.
¿O no?
El poder de Tabitha sobre el fuego no dejaba de asombrarlo. Ya no le quedaba ninguna duda: Tabitha estaba en Melvaig. Y también estaba allí Criosaidh.
Su alarma se desvaneció; su miedo se extinguió. Al ponerse las botas, saltó en el tiempo.
Había perfeccionado el arte del salto a través del tiempo y el espacio hacía siglos, y aterrizó erguido, aturdido pero listo para la batalla, en el enorme patio central de Melvaig. Allá arriba, el cielo estaba en llamas.
Incrédulo, vio caer inmensas bolas de fuego en el patio de armas. Hombres, mujeres y niños corrían hacia las puertas, gritando de espanto, intentando escapar de aquel infierno. Se preguntó por un momento si el sol se había deshecho y estaba cayendo al suelo hecho pedazos, pero sabía que no era así. Movió la mirada. La torre central de Melvaig se alzaba sobre la fortaleza… y era un infierno.
Aunque la piedra no podía arder, de sus paredes se desprendían trozos de pizarra gris envueltos en llamas que crepitaban al caer y que, al estrellarse contra el patio, abrían agujeros en el suelo.
Tabitha gritó.
Criosaidh rugió, furiosa.
La torre se tambaleó en medio de la fiera noche y de ella salieron despedidos nuevos bloques de piedra incandescentes que fueron a estrellarse contra la tierra.
Estaban en guerra.
Guy no poseía el don de la Visión, pero de pronto tuvo aquella extraña sensación a la que su mujer se refería a menudo: la sensación de haber vivido ya aquel momento. Le pareció que revivía aquel terrible instante, aunque sabía que no podía ser.
Esa noche, sólo sobreviviría una bruja.
—¡Tabitha! —rugió, y se precipitó hacia la puerta de la torre. Corrió hacia el piso más alto y, al llegar al descansillo, el calor del fuego del interior del aposento le quemó la cara, el pecho y las manos. Vio que el fuego abrasaba un muro macizo al otro lado de la sala. Su esposa estaba atrapada contra la pared del fondo; las llamas casi tocaban sus faldas de terciopelo.
El terror paralizó un instante a Guy.
Criosaidh estaba de pie al otro lado de la cortina de fuego, en la parte del aposento que las llamas habían dejado intacta.
—Llegas tarde, Macleod. Esta noche va a morir… por fin.
Guy nunca se había derrumbado en una batalla, ni una sola vez en cuatrocientos años. El calor había hecho que se agazapara; se irguió y lanzó todo su poder a Criosaidh, furioso como nunca antes.
—¡Muérete tú! —bramó, pero ella se había envuelto en un hechizo protector, y el poder de Guy se desvió sin hacerle daño.
Macleod miró a su bella esposa, que nunca se asustaba en una crisis. Cuando sus miradas se encontraron, la oyó con toda claridad.
«Sabía que este día llegaría… y tú también».
¿Creía que Criosaidh iba a derrotarla?
—¡No! —gritó Guy, y lanzó otra descarga. Su vida había sido un ciclo infinito de sangre y muerte, su corazón era de piedra hasta que Tabitha acudió a él dos siglos y medio atrás, llevando consigo felicidad y alegría. Tabitha le había salvado la vida.
Criosaidh sonrió cuando el hechizo de protección volvió a desviar su poder.
—¡Domina el fuego! —le gritó Macleod a Tabitha.
—¡Eso intento! —respondió ella—. ¡Pero tiene nuevos poderes! —Tabitha cerró los ojos, esforzándose visiblemente. Y de pronto la cortina de fuego se movió y comenzó a retroceder hacia Criosaidh.
Ésta siseó, contrariada. Macleod se quedó muy quieto. Su poder no podía alterar el fuego, pero había aprendido hacía tiempo cómo servirse de su mente para ayudar a Tabitha a proyectar la magia. Se introdujo dentro de ella con la mente. La unión siempre les hacía más fuertes: el mal nunca los había derrotado cuando se fundían mentalmente. Ahora tampoco debía derrotarlos.
—Fuego ansioso, fuego hambriento, ve por esa zorra de Macleod —dijo Criosaidh con aspereza.
Mientras Criosaidh hablaba, Guy vio resbalar las lágrimas por la cara de Tabitha.
—¡No! —rugió, y lanzó una nueva descarga contra la bruja negra. Esa vez la pilló desprevenida y Criosaidh gimió de dolor y salió despedida hacia atrás, contra la pared.
Tabitha se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, mientras las llamas la rodeaban.
Guy agarró a Criosaidh y la zarandeó.
—¡Detén el fuego o te mato!
Ella lo miró con una sonrisa burlona y desapareció.
Tabitha gritó.
Guy se volvió, horrorizado… y vio en llamas su vestido de terciopelo de color lavanda. Un instante después, las llamas envolvieron por completo a su esposa. Sólo una parte de su cara asustada era visible aún.
«Te quiero…».
Guy la conocía muy bien… Hacía doscientos cincuenta y dos años que la había seducido en su pequeño loft de Nueva York y la había llevado a Blayde contra su voluntad. Era su esposa, su amante, su mejor amiga y su mayor aliada en la guerra contra el mal. Era su compañera en todas las tareas, grandes y pequeñas, y era la madre de sus hijos, la abuela de sus nietos. Le había enseñado lo que era el amor, la compasión, la humanidad. Él nunca había creído en el amor hasta que ella entró en su vida. Hasta conocer a Tabitha, había sido cruel e implacable.
Sabía que ella quería decir algo más.
Pero sabía también que aquéllas eran sus últimas palabras antes de morir.
Tabitha no acabó de hablar. Las llamas se encresparon de pronto, alcanzando el techo de la torre, y la consumieron por completo.
—¡Tabitha! —gritó.
Después el fuego desapareció y sólo quedaron las ruinas abrasadas de la habitación de la torre.
Guy no podía respirar. No podía moverse. Quedó con la mirada fija, lleno de horror.
Al otro lado de la habitación, en el suelo, vio el collar de oro que su esposa había llevado durante dos siglos y medio: el amuleto que él le había regalado. Aquel talismán era la palma de una mano abierta, en cuyo centro brillaba una pálida piedra de luna.
Había sobrevivido al fuego, intacto. Su esposa, en cambio, había muerto.
—¡No!
Guy saltó en el tiempo.
Uno
El presente
Nueva York
7 de diciembre de 2011
Había sido un fin de semana realmente tranquilo. Tabby no sabía muy bien qué pensar al respecto mientras su hermana y ella hacían cola para pasar por el control de seguridad del Museo Metropolitano. La noche anterior, incluso, su hermana Sam había salido tan pronto de trabajar que habían podido ir a cenar fuera. Tabby no recordaba la última vez que habían salido juntas a cenar y tomar una copa. Aquello la inquietaba. Estaba esperando a que cayera el hacha.
Iba a pasar algo tremendo.
Tabby era una Rose, y aunque no tenía la Visión, como su prima Brie, sentía aquella premonición en los huesos.
—Es extraño —comentó Sam mientras avanzaban hacia el guardia de seguridad—. Ayer sólo hubo cuatro crímenes de placer. Y no es que me queje. Pero era sábado por la noche.
Aunque eran hermanas, eran tan distintas como la noche y el día. Mientras que Sam tenía un estilo duro y moderno, el de Tabby era suave y clásico. Dos años menor que Tabby, Sam tenía el pelo corto, rubio platino y de punta, un cuerpo como el de Angelina Jolie y una cara a juego con él. Tabby estaba acostumbrada a las atenciones que recibía su hermana. Todos los hombres que pasaban, jóvenes o viejos, se paraban a mirarla. A Tabby no le importaba. Sabía que ella era recatada y chapada a la antigua. Aunque era domingo, llevaba una falda de lana, un jersey de cachemira con el cuello de pico y un collar de perlas. Ni siquiera tenía un par de pantalones vaqueros.
Un hombre alto y joven miró boquiabierto a Sam y luego se volvió para mirarla a ella. Tabby también estaba acostumbrada a eso. Era una mujer atractiva; lo que ocurría era, sencillamente, que su hermana la eclipsaba.
—No hubo ni un solo auto de fe en ninguno de los cinco distritos —dijo Sam—. Es mediodía y no me han llamado para un solo caso.
Tabby sabía que su hermana, que trabajaba como agente en la UCH, estaba aburrida. Sam daba lo mejor de sí misma cuando perseguía a criminales por las calles de la ciudad. Pero los autos de fe eran crímenes horrendos. Víctimas inocentes eran quemadas al estilo medieval, en la hoguera. Aunque aquella extraña disminución de la violencia resultara inquietante, Sam no debería quejarse.
—¿Por qué estás tan enfadada? Vi con quién habías quedado en el Trenza —le dijo Kit con una sonrisa—. Y era muy joven y guapo.
—Muy joven, muy guapo y muy potente —Sam sonrió.
—¿Por qué será que nunca tienen amigos? —se lamentó Kit, pero le guiñó un ojo a Tabby.
Kit era delgada, de piel clara y cabello oscuro. Tabby nunca la había visto maquillada: no le hacía falta. Su cara de sirena y su cuerpo sensual ocultaban una intensidad y una determinación deslumbrantes. Como en el caso de Sam, su pasión era la lucha contra el mal. Era una de las mujeres más serias y decididas que había conocido Tabby, pero no era de extrañar: su hermana gemela había muerto en Jerusalén, en sus brazos, víctima de la violencia demoníaca. A veces Tabby tenía la sensación de que Kit seguía llorando a Kelly. Ella también trabajaba en la UCH: así había conocido a Sam.
—Tenía un amigo —contestó Sam—. Pero te fuiste antes de que llegara.
Kit se encogió de hombros tranquilamente.
—Tenía que ir al gimnasio, a cuidarme un poco.
Sam soltó un bufido.
Tabby no sabía si Kit era tan anticuada como ella, o si sencillamente estaba tan obsesionada con el trabajo que no tenía tiempo para tener pareja. Conocía a Kit desde hacía casi un año y sospechaba que era tan casta como ella. Pero no importaba: las dos vivían vicariamente a través de Sam. Alguien podría escandalizarse por cómo utilizaba Sam a los hombres, pero Tabby estaba orgullosa de ella. Era una mujer muy bella y poderosa; era ella quien decía sí o no, quien siempre dejaba plantados a los hombres. A Sam jamás le romperían el corazón. Eso se lo ahorraría.
Tabby se sintió aliviada al comprobar que el leve dolor que sentía en el pecho no atravesaba de pronto su corazón y su alma. El divorcio ya no le dolía. Ya no le dolían las traiciones. Habían pasado casi dos años desde que descubriera el alcance de las mentiras y los engaños de su ex marido. Ella le había dado todo su amor y había cumplido fielmente sus votos nupciales. Él, en cambio, había mentido de principio a fin.
Tabby tenía intención de aprender de sus errores. Randall no había sido el amor de su vida, a fin de cuentas. Era un inversor de Wall Street, un especulador de altos vuelos. La había engañado desde el principio y, para que el tópico fuera perfecto, ella había sido la última en enterarse. No volvería a acercarse a un machote carismático como aquél.
A veces, sin embargo, sobre todo últimamente, lamentaba no ser un poco más como su hermana en lo tocante a los hombres. No quería pensar que se sentía sola, o que necesitaba la clase de intimidad que tal vez no volvería a tener, pero las noches se le hacían cada vez más duras de afrontar. Había empezado a salir con hombres otra vez, con cuidado de elegir siempre a intelectuales y artistas, pero tenía la impresión de hacerlo todo mecánicamente. Y quizá fuera cierto. En lo referente al sexo y los hombres, su hermana y ella eran polos opuestos. Si no estaba enamorada, no sentía ningún interés. Y tampoco se excitaba fácilmente. Tal vez el amor y la pasión no fueran para ella. Tenía ya veintinueve años y empezaba a pensar que quizá debía concentrarse en su Destino como mujer de la familia Rose.
—Ojalá me dejaras organizarte una cita con ese tío nuevo del CAD —dijo Sam.
Tabby le sonrió con cierta amargura. Había visto una vez a MacGregor, al salir con Sam del Centro de Actividad Demoníaca.
—Ni lo sueñes —dijo. Aquel agente llevaba la palabra «macho» escrita por todas partes.
—Déjala explorar el lado Beta de la vida —dijo Kit con la mirada llena de candor—. ¿Quién sabe? Tal vez así encuentre su pareja ideal.
Tabby sintió una punzada, pero sonrió radiante y dijo:
—De eso se trata.
Kit se puso seria y le tocó el brazo.
—Perdona. No conocí a Randall y no debería bromear porque hayas decidido salir con hombres completamente opuestos a él.
—No pasa nada —dijo Tabby. Sonrió con firmeza—. Lo que tenga que ser, será. Puede que el amor de mi vida sea un poeta con el título de doctor.
Sam se atragantó.
—Eso, por encima de mi cadáver —luego miró más atentamente a su hermana—. ¿Te encuentras bien?
Siempre sabía cuándo algo iba mal.
—Todavía se me hace duro.
—Sí, lo sé —dijo Sam, y ambas sabían que se referían a su prima Brie. Kit probablemente también lo sabía, pero fingió no oírlas y avanzó al moverse la fila.
Las mujeres Rose eran especiales. Cada una tenía su Destino, vinculado a la guerra contra el mal. Durante generaciones, habían usado sus extraordinarios poderes para hacer el bien y ayudar a los demás. Hacía sólo tres meses que Brie se había marchado con intención de redimir al Lobo de Awe. El año anterior, su mejor amiga, Allie, también había desaparecido. Aunque Allie no era familia suya, eran amigas desde niñas. Aquello también era cosa del Destino: había resultado que Allie era una poderosa Sanadora. Cada una de ellas había ido al pasado a abrazar su Destino, porque había llegado el momento de hacerlo. Así era como funcionaba el universo. Ésa era una de las enseñanzas fundamentales del Libro de las Rose, que había pasado de generación en generación entre las mujeres de la familia Rose.
Tabby las echaba de menos a las dos, a veces terriblemente, pero también se alegraba por ellas, porque Allie y Brie no estaban solas en la Edad Media. Su Destino incluía compañeros prácticamente inmortales: highlanders que combatían a su lado, tan comprometidos como ella en la lucha contra el mal. Su ausencia, sin embargo, había dejado un enorme vacío en sus vidas. Sam había intentado llenarlo entrando a trabajar en la UCH, la Unidad de Crímenes Históricos del CAD, una agencia gubernamental secreta dedicada a luchar contra el mal que se cebaba en la sociedad. Nick Forrester, su jefe, dirigía la UCH con mano de hierro, pero siempre estaba allí para respaldarlas. Y lo mismo podía decirse de Kit. Pero, sin Allie y sin Brie, ya nada era igual.
No podía desafiarse al Destino. Y el Destino de Tabby era la magia. En cada generación de la familia Rose había una Matadora, una Sanadora y una Bruja. Ella practicaba la magia desde los catorce años, el año en que murió su madre, víctima de un crimen demoníaco de placer. Pero había un enorme problema. Las Rose solían dominar muy rápidamente sus poderes, una vez se hacía evidente su Destino. Al parecer, Tabby era la excepción a esa regla. Aunque practicaba la magia desde la adolescencia, sus poderes seguían siendo erráticos, y a veces eran tan débiles que no servían de nada. Sencillamente, aquello no tenía sentido.
Pero, como decía el Libro de las Rose, para todo había un motivo.
—Después del gimnasio, volví a la UCH —dijo Kit—. Estuve revisando unos expedientes antiguos. Me preocupaba ese último auto de fe. Sólo eran tres en la banda.
—Habían tomado una droga que no habíamos visto nunca antes —dijo Sam en voz baja.
La jurisdicción de la UCH era el pasado: cualquier actividad demoníaca pasada, aunque tuviera siglos de antigüedad. Como muchos de los demonios actuales procedían de siglos anteriores, los agentes de la UCH trabajaban codo con codo con los del CAD. Rara vez se resolvía un crimen moderno sin recurrir a los expertos de la UCH. Tabby ya había oído hablar del auto de fe de la semana anterior. Una pareja había sido quemada en la hoguera en uno de los barrios más elegantes de Manhattan. Aquellos horrendos asesinatos solían cometerse entre la medianoche y el alba, y en ellos solía participar una banda entera. Aquél, en cambio, había sucedido a las ocho de la tarde, y en él sólo habían participado tres individuos: dos hombres y una mujer. ¿Se estaban volviendo más osados? ¿Había sido un auténtico auto de fe?
La prensa tildaba los asesinatos de «quema de brujas», una etiqueta que a Tabby le desagradaba especialmente porque las víctimas eran hombres, mujeres y niños corrientes, de todas las edades, razas, tamaños y formas. Claro que el mal rara vez discriminaba; excepto cuando se trataba de crímenes de placer, por supuesto. Para eso elegía a los más bellos e inocentes. Las quemas de brujas habían suscitado tal miedo entre el público en general, que ya a nadie parecía importarle que el setenta por ciento de los asesinatos siguiera siendo crímenes de placer. Lo realmente espantoso era lo crueles y feroces que se habían vuelto las bandas de adolescentes poseídos.
Antaño eran pandilleros de barrios marginales o chicos normales desaparecidos de sus casas. El mal se cebaba en ellos, los seducía, les ofrecía poder a cambio de su alma y les impulsaba a sembrar la anarquía y a cometer actos de una horrenda brutalidad. Las bandas poseídas estaban fuera de control, dominaban las calles de la ciudad mediante el poder y el miedo. Las guerras de pandillas ya no estaban de moda. Ahora, las bandas colaboraban a menudo para asesinar Inocentes de la manera más sádica y cruel. Quedaban ya muy pocas bandas «normales» en el país.
—Hay algo en esos autos de fe que me inquieta —comentó Kit—. Tengo la impresión de haber pasado por alto una pista decisiva.
—Volveré a la UCH contigo —dijo Sam— y repasaremos juntas esos casos.
Habían llegado al control de seguridad. Tabby sonrió al guardia mientras Sam le mostraba su carné de agente gubernamental. Sam llevaba la mochila llena de armas, un puñal escondido en la manga y una Beretta en la pistolera del hombro. Era imposible que pasara el control. Kit enseñó al guardia un carné similar. Aunque trabajaban para el gobierno, ni Kit ni Sam eran federales, como aseguraban sus identificaciones. Pero el CAD era un organismo tan secreto que sólo los niveles máximos de la CIA, el FBI y el Servicio Secreto trabajaban con sus agentes.
Cuando pasaron el control, Sam y Kit parecían tan pensativas que Tabby tuvo la sensación de que estaban dispuestas a abandonar sus planes para esa tarde. Tendría que recorrer sola la exposición y volver sola al loft que compartía con Sam. Gravitaría por el loft envuelta en la misma soledad de cada noche, excepto cuando salía con algún hombre encantador por el que no sentía ningún interés. Se sentía sola en casa, Sam casi nunca estaba allí, pero lo afrontaría como hacía siempre. Organizaría el temario del día siguiente y practicaría sus hechizos.
—Bueno, ¿por dónde se va a la Sabiduría de los Celtas? —preguntó Sam.
Tabby sonrió, aliviada. Sam sabía que necesitaba compañía.
—Por esas escaleras —dijo.
El enorme vestíbulo estaba abarrotado de gente. Cualquier neoyorquino sabía que visitar el museo en fin de semana era una pésima idea. Comenzaron a cruzar el vestíbulo, empequeñecidas por las columnas y los arcos, y subieron por la amplia escalera que llevaba al primer piso de la exposición.
No había cola.
Se miraron al acercarse a las vitrinas. Tabby dijo:
—Qué raro. Deberíamos haber tenido que esperar media hora, como mínimo.
Kit murmuró:
—Es una exposición sobre Irlanda medieval. Si queréis que os dé mi opinión, Escocia e Irlanda son prácticamente lo mismo.
Allie y Brie estaban en la Escocia medieval, con highlanders que pertenecían a una sociedad secreta dedicada a proteger la Inocencia.
—¿Insinúas que estábamos destinadas a venir aquí? ¿Que la exposición está relacionada con la Hermandad?
—Los primeros escoceses procedían de Dalriada, o sea, de Irlanda.
Tabby apenas las oía. Se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza cuando las dejó hablando acerca de lo extraño que era que no hubiera cola y se acercó a una gran vitrina. Dentro había numerosos artefactos. Vio vagamente una gran espada con la empuñadura labrada, un par de dagas, un broche y una copa. Pero fue el collar lo que atrajo de inmediato su atención.
Una terrible tensión se apoderó de ella mientras miraba la cadena de oro y el medallón que colgaba de ella. Era un talismán con forma palma abierta, en cuyo centro brillaba una piedra de color claro. El pulso le brincaba vertiginosamente en la garganta. Cuando tocó el hueco de su clavícula, donde llevaba las perlas y una llavecita en una cadena, sintió la piel caliente. Se notaba un poco mareada, casi desfallecida.
—¿Estás bien? —preguntó Sam.
—Me siento rara —dijo Tabby, dándose cuenta de que estaba sudando. Se inclinó para leer acerca del amuleto.
Databa de principios del siglo XIII, pero había sido hallado en 1932, entre las ruinas del castillo de Melvaig, al noreste de las Tierras Altas de Escocia. Había sobrevivido de algún modo a la legendaria batalla de An Tùir-Tara, «la Torre Ardiente». El 19 de junio de 1550, un pavoroso incendio destruyó la torre central del castillo de Melvaig. Los historiadores no se ponían de acuerdo respecto a las causas del fuego, porque no se habían encontrado armas ni ningún otro signo de batalla. La hipótesis más aceptada era que el incendio había sido resultado de una traición, de las que se veían a menudo en la guerra de clanes entre los MacDougall de Skye y sus enemigos consuetudinarios, los Macleod del lago Gairloch. Aquel sanguinario conflicto entre clanes parecía datar de 1201, cuando un incendio provocado por los MacDougall arrasó hasta los cimientos la fortaleza de los Macleod en Blayde, causando la muerte del jefe del clan, Guillermo el León. Hubo muy pocos supervivientes, pero entre ellos se encontraba el hijo de Macleod, un chico de catorce años.
A Tabby le daba vueltas la cabeza. Las palabras se emborronaban delante de sus ojos. No podía respirar. Empezó a ahogarse por falta de aire.
Los Macleod del lago Gairloch…
Su hijo de catorce años…
Respiró por fin, tragando aire. ¿Eran importantes los Macleod por alguna razón? ¿Conocía a aquel clan? ¿Formaban parte de la historia de las Rose? ¿Por qué le parecía tan importante aquel muchacho? Tenía la impresión de que el nombre del clan le sonaba, de que tenía que tender los brazos hacia aquel chico. Y sin embargo, no conocía a nadie llamado Macleod. Su familia procedía de Narne, al oeste de las Tierras Altas.
Seguía temblando. Casi podía ver a un chico de catorce años cubierto de sangre y abatido por la pena y los remordimientos. De pronto, se sintió consumida por una emoción tan intensa que de nuevo no pudo respirar.
Se quedó quieta.
Veía el incendio.
El cielo estaba negro como boca de lobo, y un castillo entero estaba en llamas. Había miedo, furia.
Las imágenes cambiaron. El cielo se volvió de un azul brillante. Ya sólo ardía una alta torre…
Aquellas terribles emociones se intensificaron. Tabby gimió, sacudida por la rabia y la angustia, por el miedo y el espanto, y también por el amor.
Y por la maldad.
—¿Qué ocurre? —preguntó Sam, preocupada—. ¡Tienes que sentarte!
Tabby apenas oía a su hermana. No tenía poder para intuir el mal, pero el mal parecía llamarla de pronto. La deseaba. Se esforzó por ver, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. Y del incendio, aquel soleado día de verano, salió una niebla oscura que se deslizó por la torre en llamas, envolviéndola por completo. Lentamente, aquella bruma turbia comenzó a cobrar forma de mujer: una mujer sin rostro, envuelta en negrura.
—¡Maldita sea, Tabby!
Aquella mujer malvada la llamaba. Tabby no podía verle la cara, pero sabía que le sonreía con la mueca fría y lujuriosa de la pura maldad. Entonces se dio cuenta de que tenía miedo.
Parpadeó. Aquella mujer rodeada de oscuridad se volvió más nítida. Su cabello, negro como la noche, caía sobre su manto y enmarcaba un rostro pálido y bello. Tabby la conocía de algún modo: era una bruja negra o un demonio. Había vivido ya aquel momento. Y sin embargo nunca se habían visto.
La mujer comenzó a difuminarse. Tabby abrió los ojos, o los tenía ya abiertos y comenzó a ver lo que había delante de ella. Se aferró a los fuertes brazos de Sam. Su hermana la miraba alarmada.
—El mal… —musitó con voz seca.
Sintió la incredulidad de Sam.
—Pero tú no percibes el mal. Yo sí, y aquí no hay, Tabby.
Había tanta maldad…
—Está aquí. Lo estoy sintiendo. Es una mujer.
—Está blanca como una sábana. Va a desmayarse. Tienes que echarte y poner los pies en alto —dijo Kit rápidamente.
Tabby la vio al lado de Sam, y vio también la vitrina y el amuleto tras ellas. Clavó la mirada en la palma de oro brillante.
—Estoy bien —dijo con aspereza.
—Yo no he sentido ningún mal —dijo Sam en voz baja—. ¿Procedía del talismán?
Tabby se humedeció los labios. Ya no estaba mareada, pero seguía sintiéndose un poco débil. ¿Qué había sucedido? Acababa de sentir una fuerza inmensa y amenazadora. Una fuerza que la deseaba.
Miró la piedra blanca que relucía en el centro de la palma.
—Tiene luz blanca. No es un amuleto maléfico. Tiene una magia muy poderosa.
—Debe tenerla, si sobrevivió a un incendio. El oro se funde —dijo Kit.
Tabby tembló.
—Creo que he tenido una visión —¿y qué había de su reacción al pensar en aquel muchacho de catorce años que había sobrevivido a la destrucción de Blayde en el siglo XIII?
Tabby se tensó. Casi le parecía ver al chico. Al leer aquellas palabras, había sentido su pena y sus remordimientos.
Los ojos azules oscuros de Sam se agrandaron.
—¡Tú tampoco tienes la Visión!
—He tenido la impresión de haber vivido ya ese momento —volvió a humedecerse los labios—. Había una bruja, o un demonio. La conozco. La conocía —puntualizó—. Y puede que al superviviente del primer incendio también lo conociera.
—¿Qué primer incendio? —preguntó Sam.
Tabby comprendió que necesitaba sentarse.
—Los clanes comenzaron a luchar después de 1201, lo dice en la placa, Sam —buscó un banco a su alrededor. Había uno al otro lado de la sala, pero no quería apartarse de la vitrina.
Siguió un breve silencio mientras las tres reflexionaban sobre lo que acababa de ocurrir. Kit dijo:
—Capto buenas vibraciones de ese colgante. Tal vez pueda encontrar algo en la UCH sobre él, y sobre esos dos clanes.
—Mi instinto me dice que deberíamos ver qué podemos encontrar sobre An Tùir-Tara —Sam observaba atentamente a Tabby—. ¿Te suena algo más?
Tabby miró a su hermana. Lo sucedido en An Tùir-Tara había sido espantoso. ¿En qué estaba pensando Sam? Estaba muy seria, como si supiera más de lo que dejaba traslucir.
—¿Quieres que investigue también sobre la destrucción de Blayde? —preguntó Sam en voz baja.
Tabby se quedó helada. De pronto se sentía aún más mareada. El dolor de aquel muchacho parecía formar parte de ella. ¿Había estado ella allí?
Pensó en la reencarnación. El Libro de las Rose mencionaba las vidas pasadas en un adagio que había leído una y otra vez. Tabby ni creía en las vidas pasadas ni dejaba de creer en ellas.
—¿Crees que estuve allí? ¿En Blayde, o en An Tùir-Tara, en 1550?
—No lo sé —contestó Sam. Tenía una extraña cara de póquer. ¿Qué le pasaba?
—Puede que mamá estuviera allí, o que estuviera la abuela Sarah, o alguna otra antepasada nuestra —dijo Sam—. Puede que fueras tú en una vida distinta, aunque no creo mucho en la reencarnación. O puede que estés empezando a tener el poder de presentir el mal, de sentirlo a través del tiempo, como hacía Brie —se encogió de hombros—. No perdemos nada investigando. Está claro que ese amuleto tiene algo que ver contigo, de un modo u otro.
Tabby se quedó callada. El Libro de las Rose era muy claro respecto al Destino y a la inexistencia de las coincidencias.
—No quiero ser gafe, pero llevo todo el día esperando que ocurra algo malo. Algo realmente terrible. Como si estuviéramos viendo un episodio de Buffy y empezaran a salir vampiros de la tele y a invadir nuestro cuarto de estar —dijo Kit con los ojos como platos.
Tabby no podía sonreír.
—Lo que nos hacía falta: vampiros. No des ideas a los demonios —dijo Sam, divertida. Luego, Kit y ella cambiaron una mirada cómplice.
Kit era más Cazadora que Matadora, y mucho menos impaciente que Sam. No le importaba pasarse días enteros buceando en la base de datos de la UCH. Sam, en cambio, no podía estarse quieta mucho tiempo.
—¿Qué estáis planeando? —preguntó Tabby con cierto nerviosismo.
Sam la rodeó con el brazo.
—Estás muy pálida. Creo que deberíamos llevarte a casa y empezar a investigar este asunto. De todos modos, mañana será mejor momento para venir a ver la exposición.
Tabby sabía que Sam estaba preocupada por ella. Miró el colgante. La piedrecita blanca brillaba.
—Estoy bien.
—¿Qué quieres decir con eso? No podemos dejarte aquí. Has estado a punto de desmayarte —dijo Sam—. Parecía que habías retrocedido en el tiempo, aunque seguías aquí, con nosotras. Esto no me gusta ni un pelo.
Sam nunca se ponía tan protectora con ella. Eran un equipo de iguales, y se respaldaban la una a la otra en momentos de crisis. Luchaban juntas contra los demonios casi cada noche. Tabby se irguió y respiró hondo; había decidido no preocuparse de momento por el extraño comportamiento de su hermana. Tenía que pensar en el chico y en la bruja-demonio.
—Yo me quedo. Tengo que quedarme —al ver que Sam la miraba con pasmo, añadió con firmeza—: Estoy bien. No voy a romperme como si fuera de porcelana. Voy a beber un poco de agua y después me sentaré aquí, junto al amuleto, a pensar… y a sentir.
Sam dijo por fin:
—Esto no me gusta.
Tabby la miró atentamente.
—¿Qué me estás ocultando?
Sam puso cara inexpresiva.
—Entre nosotras no hay secretos, Tab.
Kit dijo:
—Deberíamos quedarnos, Sam. Hoy estábamos destinadas a venir aquí. Es la primera vez que Tabby ha percibido el mal… y lo ha percibido a través del tiempo. Estamos en una exposición sobre los celtas de la Edad Media. Y Melvaig está en las Tierras Altas.
Kit creía que la exposición estaba relacionada con los highlanders que libraban aquella guerra con ellas… pero desde tiempos medievales, pensó Tabby, sorprendida. No se lo creía. Se trataba de un chico que sufría y de una mujer con un montón de poder negro. Y de aquel amuleto.
Pero ¿por qué le resultaba todo tan familiar?
Sam estaba muy seria.
—Hablas como una Rose —le dijo a Kit.
—Paso tanto tiempo con vosotras que a veces me siento como una Rose —respondió ella con un brillo en la mirada.
—Ya sabéis que sé defenderme, cuando es necesario —dijo Tabby, y era cierto.
—Está bien —dijo Sam encogiéndose de hombros—. Ya eres mayorcita, y está claro que esto forma parte del Gran Plan. No sé qué mosca me ha picado.
Tabby las acompañó hasta la fuente de agua más cercana. Después de beber y de que Sam y Kit se marcharan, volvió a toda prisa a la exposición.
Cuanto más se acercaba a la vitrina del amuleto, más rara se sentía. Estaba aturdida, nerviosa, expectante, atemorizada… y enfadada.
Se detuvo delante de la palma de oro, inquieta y tensa. Había estado esperando una gran crisis, y allí estaba, pensó ansiosamente. La piedra blanca brillaba alegremente. Tabby pensaba en el chico y en la mujer, en todas las emociones que asociaba de algún modo con el amuleto, o con An Tùir-Tara, o con Blayde y los clanes enfrentados. Justo en el momento en que empezaba a pensar que el amuleto le estaba impidiendo acercarse demasiado a emociones que podían ser peligrosas para ella, o a una vida que podía ser peligrosa para ella, se sintió asaltada por una tristeza tan intensa que dejó escapar un gemido.
Cayó de rodillas.
Nunca había sentido un dolor semejante. En aquella angustia resonaban ecos de ira y de poder masculino. De rodillas, Tabby logró de algún modo levantar la mirada.
Un highlander se erguía sobre ella. Era un hombre enorme y musculoso, moreno de piel y de pelo, y su cara era una máscara de furia. Tenía la cara quemada, cubierta de ampollas y ensangrentada. Tabby retrocedió asustada. Él sostenía una larga espada, tenía los nudillos de las manos desollados y manchados de sangre, y llevaba un manto de tartán rojo y negro sujeto al hombro. Debajo iba vestido con un jubón de manga corta, cubierto de carbonilla, que le llegaba a mitad del muslo. Tabby respiró hondo. Aquel hombre tenía también quemados y ensangrentados los brazos y las piernas.
Sus ojos, llenos de ira y de angustia, se clavaron en los de ella.
Parecía listo para cometer un asesinato.
Sin saber si era real o no, Tabby se levantó y le tendió la mano. Sus dedos rozaron los del highlander.
Le dio un vuelco el corazón cuando se tocaron durante una fracción de segundo.
Después, él desapareció.
Tabby se echó hacia atrás hasta recostarse en la vitrina. Sus dedos ardían por el calor de las manos de aquel hombre y su corazón palpitaba con fuerza explosiva. Vio que un guardia de seguridad del museo se acercaba apresuradamente a ella, pero no podía apartarse de la vitrina. Se sentía conmovida en lo más hondo. Los ojos azules de aquel hombre se habían grabado en su cerebro. Por fin susurró:
—Vuelve. Déjame ayudarte.
El guardia de seguridad la agarró del brazo.
—No puede apoyarse en la vitrina, señorita. ¿Se encuentra bien?
Tabby apenas lo oyó. Se apartó y corrió al banco más cercano, donde se dejó caer. Respiró hondo. Su mente funcionaba vertiginosamente. Tenía que hacer un hechizo para hacer volver a aquel hombre mientras todavía estuviera cerca, antes de que se desvaneciera en el tiempo. Tenía que ayudarlo.
Cerró los ojos. Mientras comenzaba a sudar, se concentró como nunca antes y murmuró:
—Ven a mí, highlander, ven a mí. Acude a mi poder de sanación. Vuelve, highlander.
Sabía que tenía que ayudarlo. Aquél era, de alguna manera, el momento más importante de su vida.
Y esperó.
Dos
El pasado
Blayde, Escocia
1298
—¡No tienes corazón!
—Sí —Macleod el Negro miraba fríamente a su enemigo mortal.
Apoyado sobre las manos y las rodillas, el hombre temblaba como una hoja, pálido como un fantasma, visiblemente aterrorizado. El pánico se notaba en sus ojos. Macleod, en cambio, no sentía nada.
Alasdair iba a morir ese día. Era así de sencillo. Podía suplicar clemencia, pero no la obtendría. Macleod llevaba persiguiendo a los MacDougall desde que tenía catorce años. Había perdido la cuenta de a cuántos hombres del clan había herido, mutilado o matado. Ni siquiera le importaba su cifra. Tal vez, como afirmaban sus enemigos, fuera cierto que tenía el corazón de piedra.
—A Uilleam —dijo en voz baja.
Las imágenes del pasado se le presentaron como fogonazos. Intentó defenderse de ellas: no quería volver a verlas. Su padre siendo apuñalado una y otra vez mientras él lo veía todo sin poder hacer nada… Su padre, un cadáver inmóvil, enviado a su sepultura en el mar… Blayde en ruinas, un montón de piedras quemadas, el sol rojo sangre alzándose en un amanecer lleno de humo… y una imagen difusa del chico desesperado y abatido por la tristeza que había sido antaño.
—Te lo suplico, Macleod, mi esposa está encinta —gritó el MacDougall de Melvaig—. Lo que sucedió en Blayde fue hace mucho tiempo. ¡Yo ni siquiera había nacido! Tu padre intentó hacer las paces, Macleod. ¡Hagamos nosotros lo que no lograron hacer nuestros padres!
Su padre, Guillermo, había intentado llegar a un acuerdo de paz… y el clan entero había sido asesinado en una sangrienta masacre a medianoche. Ese día, la venganza se convirtió en su vida. Y seguía siéndolo.
—A Elasaid —dijo con aspereza. Sintió que la ira se agitaba en su interior. En la guerra, jamás le daba rienda suelta—. A Blayde.
Sabía que no debía servirse de los poderes que le habían otorgado los dioses para matar a aquel hombre. Su espada cortó el grito de Alasdair al atravesar piel y carne, tendones y huesos, hasta cercenar la cabeza del cuerpo.
Macleod se quedó allí un momento, observando fríamente cómo se desplomaba el decapitado. Sentía al chico un poco más cerca. Sus sollozos ahogados se habían convertido en simples hipidos. Macleod miró los ojos dilatados de la cabeza cortada, consciente de que el chico era lo único que importaba. Alasdair lo miraba con ojos ciegos.
A veces deseaba que el chico también hubiera muerto ese día.
Pero su corazón latía lento y firme, recordándole que, en efecto, tenía un corazón, al contrario de lo que creía la gente. Sin cambiar de expresión, con la boca tensa y dura, bajó el brazo, agarró la cabeza de Alasdair por los cabellos dorados y la lanzó a lo lejos, hacia el barranco y el río que discurría allá abajo.
—Únete a tus ancestros en el infierno.
Bajo sus pies, la tierra se estremeció amenazadoramente. El cielo era del color de las flores silvestres, pero un relámpago refulgió justo encima de él, y un trueno partió el cielo en dos. Los dioses estaban furiosos con él.
Otra vez.
A él no le importaba. Levantó los ojos y se rió de ellos. Se mofaba de sus deseos, de sus órdenes.
Podían maldecirlo y amenazarlo, y hasta aniquilar sus poderes, pero Macleod era nieto suyo y no temía a nadie… ni siquiera a un dios furioso.
—Haced lo que os plazca —dijo, y por primera vez ese día sintió curiosidad.
La respuesta de los dioses fue inmediata. Un rayo partió un árbol cercano, que se derrumbó a sus pies.
Macleod sonrió, divertido. ¿Creían que eso iba a asustarlo?
Fijó entonces su atención en el miedo y la furia que se agitaban allá abajo.
Sin sonreír, se volvió para mirar el río, donde el hijo de dieciséis años de Alasdair había corrido a esconderse. Él había esperado no muy lejos de Melvaig con la esperanza de encontrarse con Alasdair, o con uno de sus hermanos o sus primos, pero Alasdair había salido a caballo con su hijo mayor. Los había seguido y les había tendido una emboscada.
Era un hombre muy alto, a menudo sacaba una cabeza a todos los demás, y tenía el cuerpo fornido y templado por años de montar a caballo, de correr por riscos y colinas y de luchar como más le gustaba: mano a mano y espada con espada. Podía tener poderes extraordinarios, pero no podía depender de ellos: a menudo le fallaban. Poco importaba. Era más fuerte que todos los hombres que conocía, y también más rápido y más inteligente. Nunca había perdido una batalla, ni pensaba hacerlo.
Era un bonito día de junio, más cálido de lo normal allí, tan al norte, y él llevaba un sencillo jubón de manga corta que le llegaba a mitad del muslo. Lo llevaba abrochado con un cinturón a la cintura, y el manto rojo y negro de los Macleod colgaba de su hombro izquierdo sujeto con un broche de oro y citrino en cuya gema había grabado un león. El broche había pertenecido a su padre, el gran Guillermo el León. Llevaba espada larga y corta. Las botas, provistas de espuelas, le llegaban a las rodillas. Su piel, a diferencia de la de otros highlanders, era sorprendentemente morena, y su cabello era casi tan negro como la medianoche. Sus ojos, en cambio, eran de un azul deslumbrante. Su madre le había contado que su abuelo era hijo de una diosa persa: de ahí el extraño color de su piel.
Macleod vio movimiento allá abajo, junto a las riberas del río.
La desesperación del hijo de Alasdair lo invadió de pronto, y un instante después el otro chico, el muchacho de catorce años que debería haber muerto, regresó a su lado. Casi recordaba un momento de desesperación muy parecido, noventa y siete años antes. Decidió no pensar en ello.
Comenzó a bajar por la ladera sin prisas, consciente del miedo de su presa… y de su valor. Vio un destello azul. Oyó quebrarse una rama. Resbaló y cayó por la tierra húmeda mientras escuchaba atentamente cada pensamiento de Coinneach MacDougall.
«Me matará sin pensárselo dos veces, como ha hecho con mi padre. Es demasiado rápido, demasiado fuerte, para luchar abiertamente con él. Tengo que esconderme… para poder volver y matarlo otro día».
Macleod dio unos pasos más y alcanzó la orilla pedregosa del río. Un par de palomas levantaron el vuelo cuando se detuvo. Seguía escuchando con atención los pensamientos de su víctima.
«No puede ser inmortal, como dicen. Alguien lo matará algún día. ¡Y seré yo!».
Como si intuyera la matanza, un gran cuervo negro se posó en la rama más alta de un abeto. Sus ojos negros brillaban, llenos de interés. Macleod sabía que Coinneach estaba escondido detrás de aquel árbol.
Desenvainó su espada. Ensangrentada y bien engrasada, siseó estentóreamente en medio de la apacible mañana de las Tierras Altas.
Cerca de allí se oyó la canción de un sable.
El chico había sacado su espada. Sus pensamientos habían callado. Coinneach moriría luchando, como un verdadero highlander. Su linaje estaría orgulloso de él… y luego intentaría vengar al padre y al hijo.
A Macleod no le importaba. Así era aquel mundo. La muerte traía venganza y más muerte. El ciclo era infinito, y cuestionarlo sería tan inútil como cuestionar por qué salía y se ponía el sol todos los días. Echó a andar hacia la hilera de abetos.
Un relámpago chisporroteó en el cielo azul.
Macleod ignoró la advertencia. Cuando se disponía a meterse en el agua, sintió que un inmenso poder emergía tras él, casi tan sagrado como el de los dioses. Era tan enorme que lo envolvió por completo. Macleod reconoció de inmediato su fuente. Se tensó.
Se oyó restallar un trueno.
—Déjalo vivir. Es un Inocente.
Macleod se encolerizó por fin. Se volvió para mirar cara a cara a MacNeil, el abad de Iona, el hombre que se había convertido en su protector y su guardián el día posterior a la masacre, el hombre al que había llegado a considerar un pariente y un amigo. MacNeil no tenía por costumbre visitar Blayde, salvo cuando tenía intención de acosarlo.
—No interfieras —le advirtió Macleod.
MacNeil era un highlander alto y rubio, con más poder y sabiduría que cualquier otro hombre, mortal o inmortal.
—Claro que voy a interferir. Si yo no te protejo de ti mismo, ¿quién lo hará?
—No necesito protección, ni tuya ni de nadie —respondió Macleod, perdiendo la paciencia. Jamás se permitía una emoción durante una batalla, pero era consciente de que Coinneach había escapado a través del bosque, hacia Melvaig. La cacería había terminado. Así pues, el chico sobreviviría… sólo para morir otro día.
La sonrisa de MacNeil se disipó.
—¿Alguna vez te he fallado en este día, muchacho? —preguntó con suavidad.
La tensión de Macleod aumentó. Era el aniversario de los asesinatos… y de los enterramientos.
—No hace falta que vengas todos los años. Nunca pienso en el pasado. Dejé de pensar en el pasado y en ese día hace años —en realidad no era mentira, se dijo—. No sirve de nada. La aflicción se la dejo a las mujeres —bufó.
—Siempre vendré en el aniversario de sus muertes —dijo MacNeil con calma—. Además, los dioses están impacientes. Yo estoy impaciente.
Macleod volvió a sentir que pisaba terreno firme. Sonrió sin ganas.
—Eso dices año tras año. Me aburres, MacNeil, como me aburren las mujeres cuando no están en mi cama.
—Eres tan terco como lo era ese chico —dijo MacNeil, imperturbable—. Pero Coinneach es astuto. Tú eres un necio. Sobreviviste a la masacre por un buen motivo. Y acabas de oír a los dioses. Están furiosos porque persigas a un Inocente.
—A mí nadie me da órdenes, MacNeil. Ni siquiera tus dioses.
—¿Ahora niegas también la fe de tu madre?
Estaba furioso, tanto que las ramas de los abetos cercanos comenzaron a agitarse violentamente.
—¡No oses hablarme de Elasaid!
—Sobreviviste a aquel día terrible para poder convertirte en un gran Maestro. Para tomar tus votos, para proteger la Inocencia y defender la Fe. La mayoría de los Maestros hacen sus votos a edad temprana, pero tú tienes ya más de cien años. No puedes posponerlo mucho más. Y hablaré de tu madre si se me antoja. Debe de estar muy desilusionada, muchacho.
Macleod montó en cólera.
—Vuelve a mencionarla y sufrirás las consecuencias.
—No me das ningún miedo. Y jamás lucharé contigo, ni ahora, ni nunca.
Su deber era para con su padre, el gran Guillermo, antes que nada y siempre. Elasaid lo entendería. No tenía intención de tomar los votos y unirse a la Hermandad. No le importaba combatir contra el mal: lo hacía con la misma naturalidad con que se llevaba una mujer a la cama. Hacía ambas cosas todos los días. Su corazón podía ser de piedra, pero su palabra también estaba escrita en piedra. Si tomaba los votos de los que hablaba MacNeil, esos votos gobernarían su vida. Y entonces tendría que abandonar su deber para con su parentela muerta y con Blayde. Y no pensaba hacerlo.
—Es la hora. Ven a Iona y haz tus votos —MacNeil puso de nuevo la mano sobre su hombro—. Antes de que te arrebaten tu Destino.
—Deja que me arrebaten mi maldito Destino —replicó Macleod—. Me complacería enormemente.
—Te comportas como si tuvieras catorce años —exclamó MacNeil—. Los dos sabemos que puedes controlar esa rabia tuya. Lo haces cuando luchas y cuando cazas. También puedes hacerlo ahora.
—A ningún otro hombre le permito presionarme como me presionas tú, MacNeil. Te lo consiento porque todavía estoy en deuda contigo. Llegaste aquel día a Blayde con tus soldados para ayudarme a rechazar al enemigo. Habría perdido Blayde si no hubieras aparecido. Me ayudaste a enterrar a los muertos. Me ayudaste a reconstruir el castillo. Pero vi a dos franceses apuñalar a mi padre por la espalda. Me habían apresado y no pude acudir en su auxilio, defenderlo. Mi madre murió en el incendio, ese día, llevando en su vientre al que habría sido mi hermano o mi hermana. Mis dos hermanos mayores murieron ese día, luchando contra toda esperanza —el plácido río corría ahora enfurecido—. Cuando todos los MacDougall estén muertos, iré a tu isla y juraré ante tus libros sagrados servir a los Antiguos y proteger la Inocencia. Pero mientras quede un solo MacDougall vivo, mi deber es para con Blayde.
—¿No estás cansado de tu guerra infinita? ¿Nunca has pensado en llevar una vida distinta… una vida agradable?
—Ahora el necio eres tú —se volvió y llamó a su caballo con un silbido, consciente de que estaba a corta distancia de allí, pastando en una hondonada cercana. Se había bajado de un salto de él para perseguir a Alasdair a pie.
MacNeil suspiró.
—Ya te has vengado. Te has vengado durante más de noventa años. Nadie te reprochará nada, Guy. Has cumplido tu deber para con tus padres.
—Mi deber nunca estará cumplido —mientras hablaba, volvió a ver a aquel muchacho, y su presencia lo enfureció—. Si dejas de importunarme, serás bienvenido en Blayde y tendré el placer de ofrecerte vino, una mujer y una cama.
Se oyeron cascos de caballo. El enorme corcel negro se acercó galopando a la orilla del río. Sus ojos brillaban de interés. Macleod agarró la brida y acarició el cuello del animal.
—Has encantado a tu caballo. Tus poderes son para usarlos contra los deamhanain y sus secuaces, no con los mortales, ni con las criaturas de esta tierra.
Macleod se encogió de hombros. Poco antes de la masacre como si los dioses hubieran sabido que iba a perder a su familia, había descubierto que podía oír los pensamientos de los demás y doblegar la voluntad de hombres y bestias con una sola idea directa. Era un poder muy útil. Y justo después de la masacre había descubierto aquellos otros poderes concedidos por los dioses, poderes que podían destruir a un hombre o a un deamhan con una sola descarga.
MacNeil no mostraba signos de querer regresar a Blayde.
—¿Te preguntas alguna vez por qué en ocasiones tus poderes desafían tu voluntad?
Todo el mundo sabía que a menudo no podía controlar sus poderes, sobre todo cuando estaba enojado. Incluso sus más allegados temían aquellos poderes erráticos y su terrible temperamento.
—No me importa que de vez en cuando se derrumbe un muro cuando respiro hondo —pero sentía curiosidad.
—Cuando tomes tus votos dominarás tus poderes, Macleod, pero hasta entonces se te escaparán cuando más los necesites. Los dioses juegan contigo: un castigo por negarte a obedecerles.
Había visto usar sus poderes a MacNeil, y a él nunca le fallaban. De pronto, aquella explicación le parecía mucho más lógica que su asunción de que, sencillamente, tenía menos habilidad o menos poder que otros.
—Tengo suficiente poder, más que cualquier otro mortal —dijo lentamente—. Deberías recordarles a los dioses que nunca uso sus poderes para matar a mis enemigos. Siempre utilizo mi puñal, mi espada o mis manos desnudas.
—Lo sabemos —dijo MacNeil—. Pero no basta con eso, muchacho.
Él odiaba que MacNeil lo mirara como si viera su corazón y su alma, como si observara secretos que ni él mismo conocía. MacNeil tenía una gran Visión. Podía ver el futuro y el pasado. Si alguien podía introducirse en los pensamientos más íntimos de un hombre, era él.
—Me apetece un poco de vino —dijo al montar a su caballo—. No tienes montura, sin duda habrás saltado a Melvaig.
MacNeil podía saltar a Blayde para encontrarse con él allí.
MacNeil agarró la brida.
—Ese día te salvaste porque los dioses habían escrito tu Destino. Es hora de que tomes los votos y los sirvas. O sufras su cólera.
Aquello sonaba a amenaza.
—Sí, los malditos dioses escribieron mi Destino, me lo has dicho cientos de veces. Pero la masacre fue una locura de escoceses. Los dioses no se molestaron en salvar a mi familia, y ahora soy un highlander loco.
—Ningún dios puede salvar a todos los hombres, mujeres y niños —respondió MacNeil—. Es imposible.
—Suelta mi caballo.
—Temo por ti.
—No te molestes. Y MacNeil…, el chico morirá otro día —bajó el brazo y tiró de las riendas.
—Más vale que pienses lo que haces —le advirtió MacNeil con mirada fiera—. Porque, si no tomas pronto tus votos, los dioses se volverán contra ti.
Macleod se quedó paralizado. Los dioses no podían volverse contra él. Su madre había sido una mujer santa. Aunque nadie podía rendir culto abiertamente a los dioses antiguos, pues constituía una herejía, ella había sido su sacerdotisa, y él había sido educado en esas creencias antiguas. Todavía reverenciaba a los Antiguos en secreto, aunque en apariencia perteneciera a la iglesia católica. Durante noventa y siete años le habían dicho que los dioses le habían salvado la vida para que se convirtiera en un santo guerrero y pudiera servirles.
¿Cómo iban a volverse contra él? Era uno de ellos.
—He venido a avisarte, Guy. Sigue desobedeciendo a los dioses, y te desheredarán. Tendrás una vida larga y sombría, sin amigos, sin familia, sin una esposa ni hijos, persiguiendo siempre a tus enemigos mortales, cada día lo mismo. Un hombre de piedra, sin corazón, sin un solo motivo para vivir —los ojos de MacNeil brillaron, y se desvaneció.
Macleod se quedó mirando el río repleto de rocas, cuyas aguas espumeaban ahora. ¿Sin un solo motivo para vivir? Él tenía un motivo para vivir. Vivía todos los días por una sola razón: la venganza. Ésa era su vida. Era su deber y su causa. No necesitaba amigos, ni familia, ni una esposa, ni hijos. Las amenazas de MacNeil no significaban nada para un hombre como él.
Su caballo conocía el terreno tan bien como él y estaba ansioso por llegar a los establos de Blayde. Era más fácil cabalgar por la costa que seguir sendas de ciervos por el interior, aunque a veces hubiera muchas rocas. Cuando Blayde apareció delante de él, sobre los acantilados, Macleod detuvo bruscamente a su montura. Estaba oscureciendo y empezaba a salir la luna. Respiraba agitadamente y sudaba tanto como su caballo.
No había tenido intención de cruzar aquella playa, la misma playa en la que había entregado a su familia al mar para darles sepultura. No había vuelto a la pequeña cala desde aquel día, ni una sola vez. De pronto, sin embargo, allí estaba. Podía oler el humo…, podía oler la sangre, la muerte.
Se bajó del caballo y le dijo en silencio que volviera a casa. El corcel soltó un bufido y le lanzó una mirada casi humana antes de alejarse al trote.
Macleod se volvió lentamente.
Las olas blancas rompían en la orilla y en las rocas. El oleaje siempre era más fuerte por la noche. Pero, mientras miraba, las olas se aquietaron y comenzaron a lamer suavemente la playa. La arena oscura brilló, volviéndose del color de las perlas… salvo donde estaba manchada de sangre. El cielo se hizo más claro al comenzar el alba, y el sol rojo intentó levantarse en medio del cielo gris, lleno de humo. Parado en la playa, un chico juraba venganza, lleno de remordimientos y de desesperación, mientras intentaba no llorar.
No quería recordar. Otro hombre podía abrigar la esperanza de retroceder en el tiempo, pero él no. Le habían dicho que el pasado no podía cambiarse, y lo creía.
Echó a andar hacia el mar fragoroso. El chico se arrodilló en la arena y vio alejarse mar adentro las piras funerarias.
Aunque observaba al muchacho con perfecto desapego, Macleod notaba una tensión profunda y oscura. Se detuvo y miró hacia el océano, pero no hacia la luna. Todavía veía el lúgubre amanecer en el horizonte. Las balsas se mecían sobre las olas, sus velas flojas y flácidas, dieciocho en total.
Había perdido a todo el mundo ese día.
Pero había encontrado el amuleto de su madre en la mano de un soldado enemigo muerto. Elasaid llevaba un pequeño talismán que no se quitaba nunca: una pequeña mano de oro, con una piedra blanca y brillante en el centro. Un colgante con grandes poderes mágicos. Macleod no había tenido valor para entregarlo al mar. Lo tenía guardado en un baúl, en su aposento.
No había sido capaz de defender a su padre, a sus hermanos y a su madre, ni a nadie más. Les había fallado a todos. Y sin embargo había sobrevivido.
Observó al muchacho, ahora de rodillas, que comenzó a vomitar. Macleod casi sentía lástima por él.
Ese año era peor, se dijo. El chico estaba más cerca que nunca, a pesar de que esperaba olvidarse de su existencia. Cerró los ojos. ¿Por qué estaba tan cerca, después de noventa y siete años?
Jamás podría compensar su fracaso, pensó amargamente. Podía matar a un centenar de MacDougall, pero Guillermo seguiría en su tumba, en el mar, y los huesos de Elasaid seguirían siendo polvo.
Macleod se tensó de pronto.
No estaba solo.
«Déjame ayudarte».
Se puso rígido por la sorpresa. Ella había vuelto.
Comenzó a respirar trabajosamente, temiendo moverse, recordar. El chico estaba arrodillado en la playa, viendo alejarse las balsas funerarias, cuando sintió la presencia cálida y suave de la mujer. La oyó a su espalda. Ella dijo:
—Déjame ayudarte.
Al darse la vuelta, le había parecido vislumbrar a una mujer rubia, pero allí no había nadie.
Aquella primera década, después de la masacre, la mujer se le había aparecido en sueños para ofrecerle consuelo, siempre murmurando «déjame ayudarte». En sus sueños era muy bella y vestía extrañamente; tenía el cabello largo y rubio y era doce años mayor que él. Parecía tan viva, tan real, que cuando extendía los brazos en sueños podía tocarla. Aunque su audacia lo enfurecía, la había deseado de inmediato, con urgencia asombrosa. Pero cada vez que intentaba estrecharla en sus brazos, llevarla a su cama, ella se desvanecía.
Había dejado de soñar con la masacre y con los funerales hacía años. Pero cuando estaba muy cansado, tras una terrible batalla, ella volvía a aparecer de pronto. Sentía primero su presencia fuerte y reconfortante. Luego la oía: «Déjame ayudarte». Y cuando se volvía, veía su aparición difusa y brillante. No había tardado mucho en darse cuenta de que era un fantasma… o una diosa.
Aquella mujer llevaba casi un siglo apareciéndosele.
Macleod sabía que estaba de nuevo allí.
«Déjame ayudarte».
Se volvió lentamente.
Por un instante, vio una cara acalorada, unos ojos grandes y preocupados, una melena dorada. Después, sólo vio la playa y los acantilados que se alzaban sobre ella.
Volvía a oscurecer. No había humo, y dos estrellas habían aparecido en la oscuridad creciente, junto con la luna.
Miró cansinamente a su alrededor, esforzándose por ver a la luz del crepúsculo, pero ya no sentía su presencia. Sabía que volvería. Lo que no sabía era por qué. No le gustaba que se le apareciera. Prefería una mujer de carne y hueso a un fantasma esquivo, o a una diosa. Pero algún día lograría retenerla. Algún día descubriría qué pretendía de él.
Echó a andar hacia los acantilados, desde donde un sendero llevaba a Blayde. Al menos el chico también se había ido.
No podía dormir.