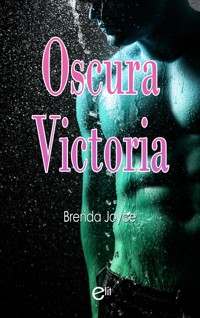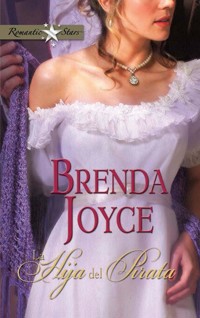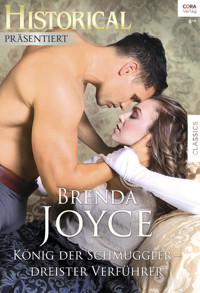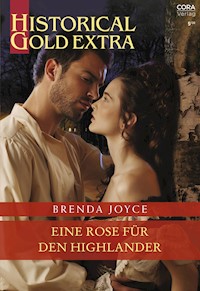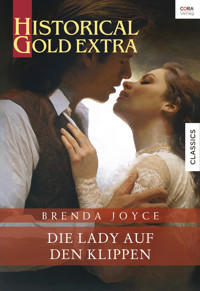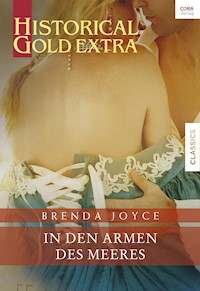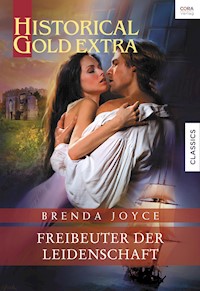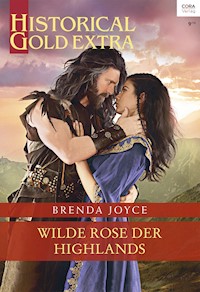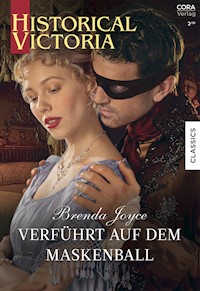4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
La traición los separó Amelia Greystone estaba enamorada del conde de St. Just, pero él rompió su noviazgo y se marchó repentinamente de Cornualles. Diez años después, ella se quedó asombrada cuando Simon, que acababa de enviudar, volvió a la mansión de su familia. Amelia debía olvidar su amor y su traición, y consolarlo como haría una buena vecina. Simon había cambiado mucho; se había convertido en un hombre adusto y angustiado. Sin embargo, seguía teniendo el poder de cautivarla con una sola mirada. Él le ofreció un puesto de trabajo de ama de llaves en su casa y, al instante, Amelia supo que debía rechazarlo. Pero, por el bien de los hijos pequeños del conde, hizo caso omiso de los dictados del sentido común… La pasión los uniría de nuevo Simon Grenville era un espía británico, pero se vio obligado a hacer un doble juego con tal de mantener seguros a sus hijos, su principal objetivo. Cuando se vio cara a cara con la mujer a la que había amado una vez, se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Amelia no habían cambiado, sino que se habían fortalecido con el tiempo. Sabía que debía estar lejos de ella, porque su vida era demasiado peligrosa, pero algunas veces, la pasión era demasiado fuerte como para negarla… Joyce sobresale a la hora de inventar giros inesperados en las vidas de sus personajes Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Brenda Joyce Dreams Unlimited, Inc. Todos los derechos reservados.
TRAS LA TRAICIÓN, N.º 146 - Enero 2013
Título original: Persuasion
Publicada originalmente por HQN™ Books.
Traducido por María Perea Peña.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™ TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2626-7
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
P R Ó L O G O
Prisión de Luxemburgo, París, Francia, marzo de 1794
Finalmente, iban a buscarlo.
Se le encogió el corazón de miedo. No podía respirar. Lentamente, lleno de tensión, se dio la vuelta para mirar por el oscuro corredor. Oyó pasos suaves y constantes que se acercaban.
Sabía que necesitaba utilizar su inteligencia. Se acercó a los barrotes de la celda y se agarró a ellos. El sonido de los pasos cada vez era más fuerte.
Cada vez estaba más angustiado, y el miedo que sentía era asfixiante. ¿Viviría para ver otro día?
La celda apestaba a orín, a heces y a vómito. Había sangre seca en el suelo y en el camastro, en el que él no se había tendido ni un instante. Los ocupantes previos de aquella celda habían sido torturados y golpeados allí. Por supuesto; eran los enemigos de la Patrie.
Incluso el aire que entraba en el calabozo por las rejas del ventanuco era fétido. La Place de la Révolution estaba a pocos metros de los muros de la prisión, y allí, en la guillotina, habían muerto miles de personas. La sangre de los culpables, y también de los inocentes, impregnaba el aire.
Ahora oía sus voces.
Tomó aire profundamente. El miedo lo atenazaba.
Habían pasado noventa y seis días desde que le tendieron una emboscada, junto al despacho donde trabajaba de oficinista para la Comuna. Desde que le tendieron una emboscada, le pusieron unos grilletes y le echaron una capucha por la cabeza. Una voz que le resultaba familiar le había escupido «traidor» mientras lo arrojaban al suelo de una carreta. Y una hora después, le habían arrancado la capucha de la cabeza y se había visto en medio de aquella celda. Según el guardia, estaba acusado de crímenes contra la República. Y todo el mundo sabía lo que significaba eso...
No había llegado a ver al hombre que lo había insultado, pero estaba bastante seguro de que se trataba de Jean Lafleur, uno de los oficiales más radicales del gobierno de la ciudad.
Se le pasaron por la cabeza cientos de imágenes. Sus dos hijos eran niños pequeños, inocentes y guapos. Él había tenido mucho cuidado, aunque no lo suficiente, cuando salió de Francia para visitarlos. Ellos estaban en Inglaterra, y era el cumpleaños de uno de ellos, William. Lo había echado muchísimo de menos, a él, y también a John. No se había quedado mucho tiempo en Londres por miedo a que lo descubrieran. Nadie, aparte de su familia, sabía que estaba en la ciudad. Sin embargo, debido a la inminencia de su marcha, había sido una reunión agridulce.
Y desde que volvió a Francia se había sentido vigilado. Nunca había sorprendido a nadie siguiéndolo, pero estaba seguro de ello. Y, como la mayoría de los franceses, había empezado a vivir con un miedo constante. Todas las sombras le producían un sobresalto. Por las noches permanecía en vela, pensando que había oído aquel golpe tan temido en su puerta... Cuando llamaban a medianoche, significaba que iban en busca de alguien.
Y ahora iban por él. Los pasos sonaban cada vez más cerca.
Intentó controlar el pánico. Si ellos notaban su miedo, todo habría terminado. El miedo, para ellos, era equivalente a una confesión. Así eran las cosas en París, y también en el campo.
Se agarró a los barrotes de la celda una vez más. Se le había acabado el tiempo. O añadirían su nombre a la Liste Générale des Condamnés, y debería esperar un juicio, y después la ejecución por sus crímenes, o saldría libre de la prisión...
Hallar el coraje fue una de las cosas más difíciles de su vida.
Se acercaba la luz de una antorcha, iluminando a su paso los muros de piedra gris. Divisó las siluetas de los hombres. Iban en silencio.
Su corazón latía desbocadamente, pero aparte de eso, su cuerpo no se movía.
Apareció el guardia de la prisión. Tenía una expresión de desprecio y burla, como si ya supiera cuál era el destino del prisionero. Reconoció al jacobino que iba detrás. Era el violento y brutal Hébertiste Jean Lafleur, tal y como él había sospechado.
Era un hombre alto y delgado, pálido. Se acercó a los barrotes y habló con una sonrisa, deleitándose con aquel momento.
—Bonjour, Jourdan. Comment allez-vous, aujourd’hui?
—Il va bien —respondió él suavemente.
Al ver que el prisionero no suplicaba piedad, ni declaraba su inocencia, a Lafleur se le borró la sonrisa de la cara. Su mirada se volvió más penetrante.
—¿Eso es todo lo que tienes que decir? Eres un traidor, Jourdan. Confiesa tus crímenes y te daremos un juicio justo. Me aseguraré, incluso, de que la primera cabeza que corten sea la tuya —dijo, y sonrió de nuevo.
Si llegaba a aquella situación, esperaba ser el primero en pasar por la guillotina. Nadie quería estar allí de pie, encadenado, durante horas, presenciando las ejecuciones de los demás mientras esperaba su propia hora.
—Entonces, la pérdida sería suya —respondió él. Casi no pudo creer lo calmada que sonaba su voz.
Lafleur se quedó mirándolo fijamente.
—¿Por qué no declaras tu inocencia?
—¿Va a servirme de algo?
—No.
—Eso pensaba yo.
—Eres el tercer hijo del vizconde Jourdan, y tu redención ha sido una mentira. Tú no sientes amor por tu patria, ¡eres un espía! Tu familia ha muerto, y tú te reunirás muy pronto con ellos a las puertas del purgatorio.
—Hay un nuevo jefe de espionaje en Londres.
Lafleur abrió unos ojos como platos.
—¿Qué treta es esta?
—Debe de saber que mi familia ha financiado a los mercaderes de Lyon durante años, y que tenemos estrechas relaciones con los británicos.
Lafleur lo observó.
—Desapareciste de París durante un mes. ¿Fuiste a Londres?
—Sí.
—Entonces, ¿confiesas?
—Confieso que tenía que atender unos asuntos de negocios, Lafleur. Mire a su alrededor. En París todos se mueren de hambre. El assignat no sirve de nada. Sin embargo, yo siempre tengo pan en la mesa.
—El contrabando es un delito —dijo Lafleur.
Sin embargo, le brillaban los ojos, y finalmente su expresión se suavizó. Se encogió de hombros. El mercado negro de París era enorme e intocable. No iba a terminar nunca.
—¿Qué puedes ofrecerme? —le preguntó al prisionero con una mirada implacable.
—¿No me ha oído?
—¿Estamos hablando de pan y de oro, o del nuevo jefe de espionaje?
—Tengo algo más que negocios en ese país. El conde de St. Just es primo mío, y si ha investigado bien a mi familia, lo sabrá.
Lafleur reflexionó durante un instante.
—St. Just está muy bien situado en las altas esferas londinenses—añadió él—. Creo que le gustará saber que uno de sus parientes ha sobrevivido a la destrucción de París. Incluso creo que me acogería en su casa con los brazos abiertos.
Lafleur siguió mirándolo fijamente.
—Esto es un truco —dijo por fin—. ¡Nunca volverás!
Él sonrió lentamente.
—Supongo que es posible —dijo—. Tal vez no vuelva. O tal vez sea tan leal a mi patria, y a los ideales republicanos, como es usted, y podría volver con una información que muy pocos espías de Carnot conseguirían. Una información que nos ayudaría mucho en la guerra.
Lafleur no apartó los ojos de él.
—No puedo tomar esta decisión yo solo —dijo por fin—. Te llevaré ante el Comité, y si los convences de tu valor, salvarás la vida.
Él no se movió.
Lafleur se marchó.
Y Simon Grenville se desplomó sobre el camastro que había en el suelo.
C A P Í T U L O 1
Greystone Manor, Cornualles, 4 de abril de 1794
La esposa de Grenville había muerto.
Amelia Greystone miró a su hermano, aunque no lo veía, con una pila de platos en las manos.
—¿Has oído lo que he dicho? —preguntó Lucas con una mirada de preocupación—. Lady Grenville murió anoche, mientras daba a luz a su hija.
Su esposa había muerto.
Amelia se había quedado paralizada. Todos los días tenían noticias sobre la guerra o de la violencia en Francia. Era horrible y triste. Sin embargo, aquello no se lo esperaba.
¿Cómo podía haber muerto lady Grenville? Era tan elegante, tan bella... ¡y tan joven para morir!
Amelia casi no podía pensar. Lady Grenville no había vuelto a poner los pies en St. Just Hall desde que se había casado, hacía diez años, y su marido tampoco. Entonces, el pasado enero había aparecido de repente en la mansión del conde, con sus dos hijos y un embarazo avanzado. St. Just no estaba con ella.
Cornualles era un lugar muy aislado en general, pero en enero era mucho peor. La región era muy fría e inhóspita; había terribles vendavales y tormentas que llegaban desde la costa.
¿Quién iba a ir hasta aquel lugar tan apartado del país para dar a luz a un niño? Su aparición había sido tan extraña...
Amelia se había quedado tan sorprendida como los demás al enterarse de que la condesa estaba en la residencia, y al recibir una invitación para tomar el té en la mansión, ni siquiera se había planteado rechazarla. Tenía mucha curiosidad por conocer a Elizabeth Grenville, y no solo porque fueran vecinas. Se preguntaba cómo era la condesa de St. Just.
Y era exactamente tal y como Amelia esperaba: rubia, bella, grácil y elegante. Perfecta para un conde moreno e inquietante. Elizabeth Grenville era todo lo que Amelia Greystone no era.
Y como Amelia había enterrado el pasado hacía una década, no había hecho comparaciones al conocerla. Sin embargo, en aquel momento, con la impresión de aquella noticia, se preguntó si quiso inspeccionar y entrevistar a la mujer a la que Grenville había elegido para casarse en vez de a ella.
Amelia se echó a temblar, sujetándose los platos contra el pecho. ¡Si no tenía más cuidado iba a recordar el pasado! No quería aceptar que había deseado conocer a lady Grenville para saber cómo era. Al darse cuenta, se quedó horrorizada.
Elizabeth Grenville le había agradado, y su aventura con Grenville había terminado una década antes.
Entonces, se lo había quitado todo de la cabeza, y no quería retroceder en el tiempo.
Sin embargo, se sintió una vez más como si tuviera dieciséis años y fuera joven y bella, ingenua y confiada, y vulnerable. Es como si estuviera de nuevo entre los brazos de Simon Grenville, esperando su declaración de amor y su proposición de matrimonio.
Se sintió acongojada, pero ya era demasiado tarde. En su mente se habían abierto las compuertas, y se inundó de imágenes. Estaban en el suelo, sobre la manta del, picnic, o en el laberinto del jardín, o en su carruaje. Él la besaba apasionadamente y ella le devolvía los besos, aunque ambos estuvieran arriesgándose a sucumbir a aquella pasión cegadora...
Tomó aire bruscamente al recordar aquel verano. Él no había sido sincero, y no quería cortejarla. Ahora, ella ya era lo suficientemente sensata como para darse cuenta de ello. Sin embargo, esperaba que él le pidiera el matrimonio, y la traición había sido devastadora.
¿Por qué había hecho la noticia de la muerte de lady Grenville que recordara aquel momento de su vida, en el que ella era tan joven y tan tonta? No había vuelto a pensar en aquel verano desde hacía años, ni siquiera cuando estaba en el salón de lady Grenville, tomando té y hablando de la guerra.
Sin embargo, Grenville se había quedado viudo...
De un tirón, Lucas le quitó de entre las manos los platos y la devolvió a la realidad. Ella se quedó mirándolo fijamente. Aquel último pensamiento la había dejado horrorizada. Le preocupaba mucho lo que pudiera significar.
—¿Amelia? —preguntó él con preocupación.
No debía pensar en el pasado. Ya era una mujer de veintiséis años, y debía olvidar por completo aquel antiguo flirteo. Ella no había querido recordar aquello nunca más, y por eso lo había borrado de su mente cuando él se marchó de Cornualles sin decir una palabra, después del trágico accidente que había causado la muerte de su hermano.
Tuvo que olvidarlo todo.
¡Y lo olvidó! Se olvidó de que tenía roto el corazón, y del dolor, y siguió adelante con su vida. Se había concentrado en cuidar a su madre, que estaba enferma, a sus hermanos y a su hermana, y a encargarse de la finca. Durante una década entera, había conseguido olvidar a Grenville. Era una mujer muy ocupada que tenía una situación difícil y unas responsabilidades muy grandes. Él también había seguido adelante con su vida; se había casado y había tenido hijos.
Y no había lugar para lamentarse. Su familia la necesitaba. Ella siempre había tenido el deber de cuidarlos, incluso desde niña, desde que su padre los había abandonado. Sin embargo, después había llegado la revolución y había comenzado la guerra, y todo había cambiado.
—¡Casi se te caen los platos! —exclamó Lucas—. ¿Estás enferma? ¡Te has quedado pálida!
Amelia se estremeció. No se sentía bien. Sin embargo, no iba a permitir que aquello que llevaba tanto tiempo muerto y enterrado le afectara en aquel momento.
—Es terrible. Es una tragedia.
Lucas, que llevaba el pelo rubio recogido en una coleta, la observó atentamente. Su hermano acababa de entrar por la puerta. Llegaba directamente de Londres, o por lo menos eso era lo que decía. Era muy alto y estaba muy guapo, con un abrigo verde y unos pantalones de color marrón.
—Vamos, Amelia, ¿por qué te has disgustado tanto? —le preguntó.
Ella consiguió sonreír. ¿Por qué estaba tan disgustada? Aquello no tenía nada que ver con Grenville. Una mujer muy joven y muy bella acababa de morir, y había dejado tres niños huérfanos.
—Ha muerto dando a luz a la tercera de sus hijos, Lucas. Tiene otros dos niños pequeños. La conocí en febrero. Era guapa, elegante y amable, como dice todo el mundo. Me quedé impresionada por su cortesía y su hospitalidad. Y además era muy lista. Tuvimos una conversación muy divertida. Esto es una pena.
—Sí, es una pena. Lo siento mucho por esos niños, y por St. Just.
Amelia recuperó la compostura. Y, aunque la imagen oscura de Grenville la obsesionaba de nuevo, también recuperó el sentido común. Lady Grenville había muerto. Tenían que ir a dar el pésame a sus vecinos, y a ofrecerles su ayuda.
—Esos pobres niños... ¡Me siento muy mal por ellos!
—Sí, va a ser difícil —dijo Lucas, y la miró de una manera extraña—. Uno nunca se acostumbra a ver morir a la gente joven.
Sabía que su hermano estaba pensando en la guerra. Sin embargo, ella siguió pensando en aquellos niños, lo cual era mejor que recordar a Grenville. Le quitó los platos a Lucas y empezó a poner la mesa. Ella sentía mucha lástima por los niños; seguro que Grenville también estaba sufriendo, pero no quería pensar en él ni en sus sentimientos, aunque fuera su vecino.
Puso el último de los platos en la vieja mesa del comedor, y se quedó mirando los arañazos que tenía la madera abrillantada. Había pasado mucho tiempo. Una vez, ella estuvo enamorada de él, pero ahora ya no lo amaba. Sería capaz de hacer lo correcto.
De hecho, hacía diez años que no veía a Simon Grenville. Seguramente no lo reconocería. Seguramente había engordado y tenía canas. Seguramente ya no sería un joven gallardo que le aceleraba el corazón con una sola mirada.
Y él tampoco la reconocería a ella. Seguía siendo esbelta, demasiado delgada, de hecho, pero su aspecto había languidecido, como el de todo el mundo a medida que se hacía mayor. Aunque algunos caballeros de edad la miraban de vez en cuando, ya no era tan guapa como antes.
Sintió algo de alivio. Aquella atracción terrible que los había abrasado no ardería ahora. Y ella no iba a dejarse intimidar por él, como antes. Después de todo, era más mayor y más sabia. Tal vez fuera una aristócrata empobrecida, pero lo que le faltaba de fortuna le sobraba de fuerza de carácter. La vida la había convertido en una mujer fuerte y resuelta.
Así pues, cuando viera a Grenville, le daría el pésame, tal y como hubiera hecho con cualquier vecino que hubiera sufrido una tragedia así.
—Estoy seguro de que la familia está destrozada —dijo Lucas en voz baja—. Era demasiado joven para morir. Y St. Just debe de estar conmocionado.
Amelia alzó la vista y miró a su hermano. Lucas tenía razón. Grenville había querido mucho a su esposa. Amelia carraspeó.
—¡Me has pillado por sorpresa, Lucas, como siempre! No te esperaba, y apareces con esas noticias.
Él la rodeó con un brazo.
—Lo siento. Me enteré de lo de lady Grenville cuando paré en Penzance para cambiar de carruaje.
—Me preocupan mucho los niños. Tenemos que ayudar a esa familia en todo lo que podamos —respondió ella. Hablaba muy en serio; nunca jamás le había dado la espalda a nadie que estuviera en una situación difícil.
Él sonrió ligeramente.
—Esa es la hermana a la que conozco y quiero. Seguro que Grenville hará lo mejor para todo el mundo, cuando consiga pensar con claridad.
—Sí, por supuesto que lo hará —respondió ella, observando la mesa que acababa de poner.
No era fácil arreglar la mesa cuando estaban tan escasos de dinero. No había todavía flores en el jardín, así que el centro de mesa era un candelabro de plata alto, recuerdo de tiempos mejores. El único mueble de la habitación era un antiguo aparador que albergaba la porcelana más fina de toda la casa. El salón tampoco contaba con muchos muebles.
—La comida estará lista dentro de poco. ¿Te importaría subir a avisar a mamá?
—Claro que sí. Y no tenías por qué tomarte tantas molestias.
—Estoy muy contenta de que hayas venido. Y vamos a cenar como si fuéramos una familia normal.
Él sonrió con ironía.
—Quedan muy pocas familias normales, Amelia, hoy en día.
A ella se le borró la sonrisa de los labios. Lucas acababa de llegar, y ella llevaba sin verlo más de un mes. Tenía ojeras y una cicatriz pequeña en un pómulo. Ella tenía miedo de preguntarle dónde y cómo se la había hecho. Seguía siendo un hombre muy guapo, pero la revolución de Francia y la guerra habían cambiado su vida.
Antes de la caída de la monarquía francesa, todos tenían una existencia sencilla. Lucas se encargaba de gestionar la finca, y su mayor preocupación era incrementar la productividad de su mina y de su cantera. Jack, que era un año menor que ella, era otro contrabandista más de Cornualles, que se divertía evitando los impuestos. Y su hermana menor, Julianne, se pasaba la vida en la biblioteca, leyendo todo lo que podía y puliendo sus simpatías por los jacobinos. Greystone Manor había sido una casa llena de ocupaciones, feliz. Aunque sus pequeños ingresos dependían casi por completo de la mina de estaño y de la cantera, se las arreglaban bien. Amelia tenía que cuidar de toda la familia, incluida su madre. Lo único que no había cambiado era la senilidad de su madre.
John Greystone, su padre, había abandonado a la familia cuando ella tenía siete años, y su madre había empezado a perder el contacto con la realidad. Amelia se había hecho cargo, por instinto, de la situación. Llevaba la casa, hacía las listas de la compra y planeaba los menús, y daba órdenes a los pocos sirvientes que tenían. Y sobre todo, cuidaba de Julianne, que entonces era una niña que apenas caminaba. Su tío, Sebastian Warlock, les había enviado un capataz para que se hiciera cargo de la finca, pero Lucas había empezado a ocuparse de aquella tarea en cuanto cumplió los quince años. Aunque su casa hubiera sido poco usual, era una casa familiar, llena de amor y de risas, pese a las dificultades financieras.
Ahora se había quedado casi vacía. Julianne se había enamorado del conde de Bedford cuando sus hermanos lo habían acogido en casa porque estaba a punto de morir. Ella no sabía quién era; al principio, parecía que el conde era un oficial del ejército francés. Para ellos había sido un camino difícil; él era uno de los espías de Pitt, y ella era simpatizante de los jacobinos. Seguía siendo asombroso, pero su hermana se había casado con Bedford y se había ido a Londres a vivir con él. Allí había tenido a su hija. Amelia agitó la cabeza con desconcierto. Su hermana, de tendencias radicales, se había convertido en la condesa de Bedford, y estaba locamente enamorada de su marido tory.
La vida de sus hermanos también había cambiado a causa de la guerra. Lucas casi nunca estaba en Greystone Manor. Como solo se llevaban dos años, y habían tomado el papel de sus padres, estaban muy unidos. Amelia era su confidente, aunque él no le contaba todos los detalles de sus correrías. Lucas no había podido quedarse de brazos cruzados mientras en Francia se desangraba con la revolución. Tiempo antes, Lucas había ofrecido sus servicios, en secreto, al Ministerio de Guerra. Incluso antes de que el Terror comenzara en Francia, había numerosos emigrantes que huían de los revolucionarios para salvar la vida. Lucas se había pasado dos años recogiendo a esos emigrantes de las costas de Francia.
Era una actividad peligrosa. Si a Lucas lo apresaban las autoridades francesas, lo arrestarían inmediatamente y lo enviarían a la guillotina. Amelia estaba orgullosa de él, pero también tenía mucho miedo.
Se preocupaba por Lucas constantemente. Él era el cabeza de familia. Sin embargo, se preocupaba aún más por Jack. Su hermano pequeño era muy temerario, y no tenía miedo. Se comportaba como si fuera inmortal. Antes de la guerra solo era un traficante más de Cornualles. Sin embargo, ahora estaba haciendo una fortuna pasando de contrabando muchos productos entre los países que estaban en guerra. No había nada más peligroso que eso; Jack llevaba años dándole esquinazo a la Royal Navy. Antes de la guerra ya le esperaba una condena de cárcel si lo capturaban; ahora, sin embargo, si las autoridades británicas lo atrapaban violando el bloqueo a Francia, lo acusarían de alta traición y lo ahorcarían.
Y, de vez en cuando, Jack ayudaba a Lucas a pasar a los franceses por el canal.
Amelia se alegraba de que por lo menos Julianne estuviera cómodamente instalada con su marido y su hija en Londres.
Miró a Lucas.
—Me preocupo por ti y por Jack. Aunque, al menos, no tengo que preocuparme de Julianne.
Él sonrió.
—En eso tienes razón. Ella está bien protegida, y no corre ningún peligro.
—¡Ojalá terminara la guerra! ¡Ojalá hubiera buenas noticias! No sé cómo será vivir sin guerra.
—Somos afortunados por no vivir en Francia —dijo Lucas.
—Por favor, ya no puedo escuchar ninguna otra historia terrible. Los rumores ya son lo suficientemente malos.
—No iba a contarte nada. No necesitas saber lo que sufren los inocentes en Francia. Si tenemos suerte, nuestro ejército vencerá al ejército francés esta misma primavera. Estamos a punto de invadir Flandes, Amelia. Tenemos una posición ventajosa desde Ypres hasta el río Meuse, y creo que Coburg, el austriaco, es un buen general. Si ganamos la guerra, la República Francesa caerá. Y eso será la liberación para todos nosotros.
—Rezo para que así sea —dijo ella.
Sin embargo, no podía dejar de pensar en la condesa de St. Just, y los niños que se habían quedado huérfanos.
Lucas la agarró del codo y le habló en voz baja, como si no quisiera que los escucharan, aunque en realidad el único que podía oír algo era Garrett, su sirviente.
—He venido a casa porque estoy preocupado. ¿Te has enterado de lo que le ocurrió al Squire Penwaithe’s?
—Por supuesto que sí. Todo el mundo lo sabe. Tres marineros franceses, desertores, aparecieron en su casa pidiéndole comida. El señor Penwaithe se la dio. Después, encañonaron a toda la familia y saquearon la casa.
—Por suerte, los atraparon al día siguiente, y nadie resultó herido —dijo Lucas.
Amelia sabía muy bien lo que estaba pensando su hermano. Ella vivía en un lugar remoto y aislado, con su madre y un solo sirviente. Garrett había sido sargento de infantería y sabía usar las armas. Sin embargo, Greystone Manor era uno de los puntos más al suroeste de Cornualles. Precisamente, a causa de aquel aislamiento había sido el refugio de los contrabandistas durante tantos siglos. Desde Sennen Cove, la playa que estaba justo debajo de la casa, hasta Brest, en Francia, había un trayecto muy corto.
Aquellos desertores podrían haber aparecido en su puerta.
Amelia notó un dolor de cabeza incipiente y se frotó las sienes. Por lo menos, tenían lleno el armario de las armas, y siendo una mujer de Cornualles, ella sabía cargar un mosquete, una carabina y una pistola, y disparar con ellos.
—Creo que mamá y tú deberíais ir a Londres a pasar la primavera —dijo Lucas—. El piso que tiene Warlock en Cavendish Square es muy espacioso, y así podréis estar con Julianne a menudo —añadió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Ella solo había pasado un mes en Londres con su hermana, después del nacimiento de su sobrina. Estaban unidas, y había sido un mes maravilloso, lleno de paz. Amelia empezó a pensar en dejar su hogar momentáneamente. Tal vez Lucas tuviera razón.
—No es mala idea, pero, ¿qué hacemos con la casa? ¿La cerramos sin más? ¿Y qué pasa con el granjero Richards? Él me paga la renta a mí, ahora que tú estás siempre fuera.
—Lo organizaré todo para que se recauden debidamente los alquileres. Si no os trasladáis a un lugar más seguro, Amelia, yo siempre tendré la sensación de que he sido descuidado con mis deberes familiares.
Amelia se dio cuenta de que estaba en lo cierto.
—Tardaré unos días en prepararlo todo —dijo.
—Intenta cerrar la casa cuanto antes —respondió su hermano—. Yo tengo que volver a Londres, y lo haré en cuanto se celebre el funeral. Cuando estés lista para reunirte conmigo, vendré a buscaros yo mismo, o enviaré a Jack.
Amelia asintió. Sin embargo, en aquel momento solo podía pensar en el funeral.
—Lucas, ¿sabes cuándo lo van a hacer?
—He oído que se celebrará una misa en la capilla de St. Just el domingo, pero que a ella la enterrarán en el mausoleo familiar, en Londres.
Amelia se puso muy tensa. ¡Ya era viernes! De nuevo, la imagen de Grenville, con sus ojos y su pelo oscuro, ocupó toda su mente. Se humedeció los labios.
—Tengo que ir. Y tú también.
—Sí. Iremos juntos.
Ella lo miró con el corazón en un puño. No podía controlar sus pensamientos. El domingo vería a Simon por primera vez desde hacía diez años.
Amelia iba sentada con Lucas y con su madre, en su carruaje, agarrándose con fuerza las manos enguantadas. No podía creer que estuviera tan nerviosa. Casi no podía respirar.
Era el mediodía del domingo. La misa por el funeral de Elizabeth Grenville iba a empezar al cabo de media hora.
Ya veía St. Just Hall.
Era una mansión enorme, que estaba fuera de lugar en un sitio como Cornualles. El edificio era de piedra blanca. La parte central tenía tres pisos, y la entrada contaba con cuatro enormes columnas de alabastro. Había un ala más baja, de dos pisos, que miraba hacia el interior, con tejados de pizarra a dos aguas. En el extremo más alejado estaba la capilla, que tenía su propio patio.
La casa estaba rodeada de árboles desnudos, altos, negros. El jardín estaba igualmente desnudo, puesto que acababa de pasar el largo invierno. Sin embargo, en mayo florecería todo y, en verano, aquellos campos serían un lienzo lleno de colores, los árboles tendrían un follaje verde y exuberante, y sería muy fácil perderse en el laberinto vegetal que había detrás de la casa.
Amelia lo sabía por experiencia propia.
No debía recordar, en aquel momento, que ella se había perdido en aquel laberinto. No debía recordar que había perdido el aliento, que se había sentido mareada al ver a Simon torciendo la esquina y tomándola en brazos...
Se echó a temblar y se quitó de la cabeza aquellos pensamientos. El carruaje avanzó por el camino de gravilla, siguiendo a otras dos docenas de vehículos. Toda la parroquia había acudido al funeral de lady Grenville. Los granjeros asistirían a la misa junto a sus señores.
Y, al cabo de pocos minutos, ella vería a Grenville.
—¿Es un baile? —preguntó su madre con entusiasmo—. Oh, cariño, ¿vamos a un baile?
Lucas le dio unas palmaditas en la mano.
—Mamá, soy, yo, Lucas, y no, vamos al funeral de lady Grenville.
Su madre era una mujer muy menuda, más incluso que Amelia, y tenía el pelo gris. Miró a Lucas sin comprenderlo. Amelia ya no se entristecía tanto por la enfermedad de su madre, que últimamente no tenía ni un solo momento de lucidez. En aquel momento creía que era una joven debutante, y que Lucas era su padre, o alguno de sus pretendientes anteriores.
Amelia miró por la ventanilla. Durante aquellos dos últimos días había hecho todo lo posible por concentrarse en sus tareas. Tenía una gran lista que cumplir antes de cerrar la casa y mudarse a Londres con su madre. Ya había escrito a Julianne para explicárselo todo. Había empezado a recoger sábanas, almacenar conservas, guardar la ropa de invierno y a organizar todo lo que iban a necesitar para pasar una temporada en Londres. Y el hecho de tener tanto que hacer había sido un alivio para ella. De vez en cuando se preocupaba por los niños de lady Grenville, pero se las había arreglado para no pensar en St. Just ni una sola vez, aunque su magnífico rostro acechaba al fondo de su mente.
Sin embargo, en aquel momento ya no podía negar la ansiedad que sentía. Estaba tan tensa que casi no podía respirar, aunque fuera algo absurdo. ¿Qué importancia tenía que fueran a verse después de tanto tiempo? Él no iba a reconocerla y, aunque la reconociera, no iba a recordar su flirteo. Estaba segura.
Sabía que tenía que conservar el sentido común y actuar con inteligencia, pero había empezado a acordarse de lo enamorada que estaba cuando supo que él se había marchado de Cornualles, sin despedirse, sin dejarle una nota.
Estaba empezando a recordar las semanas de dolor, las noches en las que había llorado hasta quedarse dormida.
En aquel momento debía comportarse con dignidad y orgullo. Debía tener en cuenta que no eran nada más que vecinos. Se abrazó a sí misma.
—¿Estás bien? —le preguntó Lucas.
Ella ni siquiera intentó sonreír.
—Me alegro de que hayamos venido. Espero tener un momento para conocer a esos niños antes de que empiece la misa. Me preocupan.
—Los niños no van a los bailes —dijo su madre con firmeza.
Amelia sonrió.
—Claro que no, mamá —respondió, y miró a Lucas.
—Parece que estás muy tensa —le dijo él.
—He estado muy ocupada organizándolo todo para cuando nos vayamos a la ciudad —mintió—. Me siento un poco inquieta —añadió, y miró a su madre—. ¿No te parece maravilloso que volvamos a Londres?
Su madre abrió unos ojos como platos.
—¿Vamos a volver a Londres? —preguntó con entusiasmo.
Amelia le tomó una mano y se la apretó.
—Sí, mamá. En cuanto lo tengamos todo preparado.
Lucas la miró con escepticismo.
—¿Sabes? Tú no tienes ninguna culpa de pensar en el pasado.
Ella se atragantó y soltó la mano de su madre.
—¿Cómo dices?
—Ocurrió hace mucho tiempo, pero a mí no se me ha olvidado que te engañó —dijo él con los ojos entrecerrados—. Te rompió el corazón, Amelia.
—¡Solo tenía dieciséis años! —exclamó ella, al darse cuenta de que, claramente, su hermano lo recordaba todo—. ¡Fue hace diez años!
—Sí, es cierto. Y él no ha vuelto a Cornualles en todo ese tiempo, así que me imagino que debes de estar nerviosa. ¿Es así?
Amelia se ruborizó. Lucas la conocía muy bien, y aunque ella no le ocultara sus secretos, tampoco él tenía por qué saber que ella tenía unos nervios absurdos en aquel momento.
—Lucas, yo olvidé el pasado hace mucho tiempo.
—Me alegro —dijo él con firmeza—. ¡Me alegro de oírte decir eso! —añadió—. Nunca había dicho nada, pero lo he visto de vez en cuando en la ciudad. Nuestros encuentros han sido cordiales. No me parecía lógico mostrarle resentimiento después de tantos años.
—Tienes razón. No habría tenido ningún sentido. Nuestras vidas tomaron rumbos diferentes.
Ella no sabía que Lucas tenía contacto con Grenville, pero si su hermano pasaba con frecuencia por Londres, era normal que se hubieran visto. Tuvo ganas de preguntarle cómo estaba Simon, si había cambiado mucho. Sin embargo, no lo hizo. Sonrió un poco.
Él siguió mirándola, estudiándola.
—Bueno, hay algo que le ha causado un retraso. Creo que todavía no ha llegado a St. Just Hall.
Amelia no daba crédito a lo que acababa de oír.
—Eso es imposible. ¡Hace tres días que murió su esposa! ¡Ya tendría que estar aquí.
Lucas apartó la vista mientras su carruaje se detenía por fin, no muy lejos del patio de la capilla.
—En este momento del año las carreteras están muy mal, pero es cierto que debería haber llegado ya.
—No irán a celebrar el funeral sin St. Just, ¿verdad?
—Ya ha llegado todo el mundo.
Amelia miró por su ventanilla. Había carros y carruajes de todo tipo. Grenville todavía no había llegado al funeral. Solo él podía posponerlo, pero si no estaba presente, ¿cómo iba a hacerlo?
—Dios mío —susurró Amelia con angustia—, ¡se va a perder el funeral de su esposa!
—Esperemos que llegue a tiempo —dijo Lucas.
Se apeó del coche, y se volvió para ayudar a bajar a su madre. Después le tendió la mano a Amelia. Esta descendió con cuidado. Tal vez, después de todo, no viera a Simon aquel día. ¿Sentía alivio? No, lo que sentía se parecía más a la decepción.
Una multitud vestida de luto se dirigía a pie hacia la capilla. Amelia se detuvo y miró a su alrededor. El día era gris y sombrío, y el viento la hizo estremecerse. Aunque hacía diez años que ella no volvía a aquel inmenso caserón, las cosas no habían cambiado. La residencia seguía tan majestuosa e imponente como siempre.
Mientras se dirigían hacia la iglesia, Amelia se preguntó si la familia ya estaría dentro. Miró hacia la entrada de la casa y vaciló. Un hombre esbelto y una mujer regordeta de pelo cano estaban bajando los escalones con dos niños pequeños.
Aquellos eran los hijos de Grenville.
No se movió. Los dos niños tenían el pelo oscuro. Iban vestidos de negro. Uno de ellos debía de tener unos ocho años, y el otro unos cuatro o cinco. Iban tomados de la mano. Amelia se dio cuenta de que el aya llevaba a la recién nacida envuelta en una gruesa manta blanca.
A medida que se acercaban, Amelia constató que los niños se parecían mucho a su padre; iban a ser unos hombres muy guapos. Se le encogió el corazón al ver que el más pequeño estaba llorando, mientras que el mayor intentaba ser estoico. Los dos estaban acongojados.
Amelia sintió mucha tristeza.
—Llévate a mamá dentro. Yo voy ahora mismo —dijo, y sin esperar la respuesta de Lucas, se encaminó decididamente hacia ellos.
Al llegar junto al grupo, se dirigió a los adultos con amabilidad.
—Soy la señorita Amelia Greystone, la vecina de lady Grenville. Qué día más penoso.
El caballero tenía los ojos llenos de lágrimas. Aunque iba bien vestido, era obvio que se trataba de un sirviente, y que era extranjero.
—Soy el señor Antonio Barelli, señorita Greystone, el tutor de los niños. Le presento a la señora Murdock, la niñera. Y estos son lord William y el señorito John.
Amelia les estrechó la mano al tutor y a la institutriz, que también estaba a punto de llorar. Se imaginó que querían a lady Grenville. Entonces, sonrió a William, al niño mayor, y se dio cuenta de que Grenville le había puesto a su heredero el nombre de su difunto hermano.
—Mi más sentido pésame, William. Conocí a tu madre hace poco y me pareció encantadora. Era una gran señora.
William asintió solemnemente.
—La vimos cuando vino de visita, señorita Greystone. Algunas veces miramos a las visitas desde una ventana que hay en el piso de arriba.
—Eso debe de ser divertido —respondió Amelia.
—Sí, a veces sí. Este es mi hermano pequeño, John —dijo William.
Ella sonrió al niño y se agachó.
—¿Y cuántos años tienes tú, John?
John la miró con las mejillas llenas de lágrimas, pero también con curiosidad.
—Cuatro —dijo por fin.
—¡Cuatro! —exclamó ella—. Yo creía que tenías ocho, por lo menos.
—Yo tengo ocho —dijo William, y entrecerró los ojos con escepticismo—. ¿Cuántos años creía que tenía yo?
—Diez u once —dijo Amelia—. Veo que cuidas muy bien de tu hermano. Tu madre estaría muy orgullosa de ti.
El niño asintió y miró a la señora Murdock.
—Ahora tenemos una hermana. Todavía no tiene nombre.
Amelia sonrió.
—Eso no es raro —dijo, y le acarició la cabeza. Tenía el pelo sedoso, como su padre. Se sobresaltó y apartó la mano—. He venido a ayudar en lo que pueda. Estoy a menos de una hora de camino.
—Es muy amable por su parte —dijo William.
Amelia volvió a sonreírle, le dio una palmadita a John en el brazo y se dirigió al aya. La mujer estaba empezando a llorar. Amelia esperaba que tuviera entereza; los niños la necesitaban mucho en aquellos momentos.
—¿Y cómo está la niña?
La señora Murdock tomó aire.
—Ha estado inquieta desde que... desde que... No consigo que tome el pecho adecuadamente, señorita Greystoke. ¡Estoy perdida! —exclamó.
Amelia se acercó a mirar a la pequeña, que dormía envuelta en la manta blanca. La señora Murdock apartó el borde de la manta y Amelia vio a una niña rubia, la viva imagen de su madre.
—Es guapísima.
—¿No cree que es igual que lady Grenville? Que Dios la acoja en su seno. ¡Oh, Dios mío! A mí me contrataron hace muy poco, señorita Greystoke. ¡Soy completamente nueva aquí! Todos estamos perdidos. Y no tenemos ama de llaves.
Amelia se sobresaltó.
—¿Cómo?
—La señora Delaney llevaba muchos años con lady Grenville, pero murió justo después de que yo llegara, en Navidad. Desde entonces, lady Grenville se ocupaba de la dirección de la casa. Quería contratar a una nueva ama de llaves, pero no encontró ninguna que cumpliera sus exigencias. ¡Nadie lleva esta casa ahora!
Amelia se dio cuenta de que en aquella residencia debía de haber un caos.
—Seguro que su señoría contratará a una nueva ama de llaves inmediatamente.
—¡Pero si ni siquiera está aquí! —exclamó la señora Murdock, y se le cayeron las lágrimas.
—Él nunca está en la casa —dijo el señor Barelli con un tono de vaga desaprobación—. La última vez que lo vimos fue en noviembre. ¿Va a venir? ¿Por qué no ha llegado ya? ¿Y dónde puede estar?
Amelia se sintió consternada. Repitió lo que le había dicho Lucas unos minutos antes.
—Llegará en cualquier momento. El estado de las carreteras no es bueno en estos momentos. ¿Viene desde Londres?
—No sabemos dónde está. Normalmente dice que está en el norte, en una de sus mayores fincas.
Amelia se preguntó qué quería decir el tutor.
—Mi padre viene a casa por mi cumpleaños —dijo William con gravedad y orgullo—. Aunque esté cuidando de las fincas.
En aquel momento, John comenzó a llorar, y su hermano lo tomó de la mano.
—Va a venir —le dijo con insistencia, con vehemencia. Sin embargo, él tuvo que pestañear para que no se le cayeran las lágrimas a él también.
Amelia lo miró y se dio cuenta de que aquel niño iba a ser exactamente igual que su padre; en aquel momento se había hecho con las riendas de la situación. Antes de que pudiera consolarlo diciéndole que St. Just llegaría en cualquier momento y se encargaría de la casa, oyó el ruido de un carruaje que se aproximaba.
Y no tuvo duda de quién era. Lo supo incluso antes de que gritara William. Se volvió lentamente.
El enorme carruaje negro se acercaba a toda velocidad, tirado por seis magníficos caballos negros. El cochero iba ataviado con la librea azul y dorada de los St. Just, como los dos mozos que iban en la parte trasera del vehículo. Amelia se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. St. Just había vuelto, después de todo.
El coche recorrió el paseo circular casi al galope, y se detuvo casi en seco ante la capilla. Amelia tenía el corazón acelerado y las mejillas ardiendo. Simon Grenville estaba en casa.
Los dos mozos bajaron de su puesto y abrieron la portezuela del coche. Entonces, el conde de St. Just se apeó de su carruaje.
A Amelia se le quedó la mente en blanco.
Iba vestido impecablemente, con una chaqueta marrón oscura de terciopelo con algún bordado, unos calzones negros, medias blancas y zapatos negros. Se encaminó hacia su grupo. Era un hombre muy alto, de hombros anchos y cuerpo esbelto. Amelia atisbó sus pómulos altos, su mandíbula fuerte y la boca finamente dibujada. El corazón se le aceleró de nuevo.
Grenville no había cambiado en absoluto.
Era tan guapo como ella recordaba. No supo si su pelo se había vuelto gris, puesto que él llevaba una peluca oscura, un poco más rojiza que su color de pelo natural, bajo el bicornio.
Amelia se quedó paralizada. Se quedó mirándolo sin poder apartar la vista de él. Él sin embargo, solo tenía ojos para sus hijos.
De hecho, era como si no la hubiera visto; pero ella ya sabía que no iba a reconocerla. Así pues, podía mirarlo abiertamente. Ahora que había cumplido los treinta años era incluso más guapo que antes, pensó con desesperanza. Su aspecto era, incluso, más imponente.
Los recuerdos amenazaban con liberarse en su mente, pero los contuvo.
Grenville se acercó a zancadas largas y duras. Cuando llegó hasta sus hijos, los abrazó. John se echó a llorar. William se aferró a él.
Amelia estaba temblando; sabía que era una intrusa. Él no la había mirado, no la había reconocido. Debería sentirse aliviada por ello, pero se sintió consternada.
Grenville no se movió mientras abrazaba a sus hijos. Mantuvo la cabeza agachada hacia ellos, y Amelia no pudo verle la cara. Sin embargo, oyó que tomaba aire profundamente, temblorosamente. A los pocos instantes, él soltó a sus hijos y se irguió, luego los tomó de la mano. Por fin, asintió para saludar al tutor y a la niñera. Ambos inclinaron la cabeza.
—Milord —dijeron.
Amelia quería desaparecer. Él iba a mirarla en cualquier momento, a menos que tuviera la intención de ignorarla, y ella hubiera preferido que no la viera.
Pero Grenville se giró y la miró directamente.
Amelia se quedó inmóvil cuando sus miradas se cruzaron. El tiempo quedó detenido. Todo el ruido se desvaneció. Solo oía los latidos ensordecedores de su corazón y solo notaba la intensidad de la mirada que estaban compartiendo.
En aquel momento, Amelia se dio cuenta de que, después de todo, él la había reconocido.
Él no dijo nada. No tenía que hacerlo. De algún modo, ella sintió todo su dolor y toda su angustia, y supo que él la necesitaba como nunca.
Alzó la mano hacia él.
Grenville miró bruscamente a sus hijos.
—Hace mucho frío como para quedarse aquí fuera —dijo.
Puso una mano sobre los hombros de sus hijos y comenzó a caminar. Entraron al patio de la capilla y desaparecieron.
Ella tomó aire.
Él la había reconocido.
Y entonces, Amelia se dio cuenta de que Grenville no había mirado a su hija ni una sola vez.
C A P Í T U L O 2
Simon miró ciegamente hacia delante. Estaba sentado en el primer banco de la capilla, con sus hijos, pero permanecía sumido en un estado de incredulidad. ¿De veras había vuelto a Cornualles? ¿De veras estaba en el funeral de su esposa?
Se dio cuenta de que tenía los puños apretados y los ojos fijos en el reverendo, que seguía alabando a Elizabeth. Sin embargo, no veía al oficiante, ni lo oía. Tres días antes estaba en París, haciéndose pasar por Henri Jourdan, un jacobino. Tres días antes estaba entre la multitud sedienta de sangre que ocupaba La Place de la Révolution, presenciando docenas de ejecuciones. El último de los ajusticiados fue Danton, su amigo, que se había convertido en la voz de la moderación en medio de aquella locura. Verlo morir decapitado había sido una dura prueba para su lealtad. Lafleur estaba a su lado, así que él había tenido que aplaudir todas las decapitaciones.
Ya no estaba en París. Estaba en Cornualles, adonde nunca había pensado volver, y se sentía mareado y desorientado. La última vez que había estado en Cornualles, su hermano había muerto. La última vez que había pisado aquella capilla había sido para asistir al funeral de Will.
Y tal vez aquel fuera uno de los motivos por los que se sentía enfermo. Era como si el olor de la sangre estuviera en todas partes, como si lo hubiera seguido desde París. Olía a sangre continuamente, allí en la capilla, en su habitación, en su ropa, en sus sirvientes... Olía a sangre incluso cuando dormía.
La muerte estaba por todas partes. ¡Después de todo, estaba en el funeral de su esposa!
Estuvo a punto de echarse a reír amargamente. La muerte llevaba mucho tiempo persiguiéndolo, así que no debería sentirse tan confuso y sorprendido. Su hermano había muerto en aquellos páramos. Elizabeth había muerto en aquella casa. Él había pasado un año entero en París, donde reinaba el Terror. ¡Qué irónico era todo aquello!
Simon se giró y miró a los asistentes, que seguían con atención las palabras del reverendo, como si la muerte de Elizabeth importara de verdad, como si ella no hubiera sido una inocente más, perdida entre otros mil inocentes. Todos eran extraños; no había amigos ni vecinos. Él no tenía nada que ver con ellos, salvo la nacionalidad. Era un intruso, un extraño.
Se giró de nuevo hacia el púlpito. Debería tratar de concentrarse y escuchar al sacerdote. Elizabeth había muerto; su esposa había muerto, y él no podía creerlo. La imaginaba dentro de aquel ataúd. Pero no, no era Elizabeth quien estaba en aquella caja, sino su hermano.
Simon se sentía cada vez más tenso. Se había marchado de aquel lugar pocos días después de la trágica muerte de Will. Y si Elizabeth no hubiera muerto en St. Just Hall, él nunca habría regresado.
¡Dios, cuánto odiaba Cornualles!
Ojalá su hermano no hubiera muerto. Sin embargo, no servía de nada lamentarse ni reprochárselo al destino. Sabía por experiencia propia que los buenos y los inocentes eran siempre los primeros en morir, y por eso había muerto su esposa.
Cerró los ojos y se rindió. Dejó vagar la mente. Los ojos se le llenaron de lágrimas.
¿Por qué no había muerto él?
El conde debería haber sido Will, y Elizabeth debería haber sido su esposa.
Simon abrió los ojos cuidadosamente. No sabía si todavía estaba llorando a su hermano mayor, que había muerto en un accidente de equitación hacía muchos años, o si estaba llorando a aquellos a quienes había ejecutado el Terror, o si estaba llorando a su esposa, a quien en realidad no había llegado a conocer. Pero sabía que debía controlar sus pensamientos. Era el funeral de Elizabeth, era a ella a quien estaban ensalzando, y él debería estar pensando en Elizabeth, por el bien de sus hijos, hasta que volviera a Londres para seguir jugando a la guerra.
Sin embargo, no podía concentrarse en su esposa. Los fantasmas que llevaban obsesionándolo durante semanas aparecieron en las caras de los vecinos y los amigos que estaban en la iglesia, y se convirtieron en las caras de todos los hombres, mujeres y niños a quienes él había visto encadenados y guillotinados. Aquellas caras lo acusaban de hipocresía y de cobardía, de poseer un instinto de supervivencia despiadado, de ser un fracaso como hombre, como esposo y como hermano.
Cerró los ojos, como si con aquello pudiera conseguir que los fantasmas desaparecieran, pero no fue así.
Simon se preguntó si estaba volviéndose loco. Debía controlar sus pensamientos. Tenía que pensar en sus hijos, y ocuparse de ellos.
Y el reverendo seguía hablando, pero Simon no oía una sola palabra de lo que estaba diciendo. La imagen invadió su mente y lo dejó inmovilizado. Él estaba con los dos mozos que encontraron a su hermano tendido en el suelo. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos, y la luna le iluminaba los magníficos rasgos del rostro.
En aquel momento, Simon solo podía ver a su hermano muerto. Era como si acabara de encontrar a Will en los páramos. Era como si el pasado se hubiera convertido en el presente.
Simon se dio cuenta de que se le estaban cayendo las lágrimas. Sentía muchísimo dolor. ¿Acaso iba a sufrir de nuevo el luto por la muerte de su hermano? ¡Él nunca había querido volver a aquel lugar!
¿O acaso había tomado conciencia, por fin, de la muerte de Elizabeth? ¿O de Danton? Nunca se había permitido sufrir por nadie. No lo sabía, no le importaba, pero en aquel momento estaba llorando. Las lágrimas se le deslizaban por la cara sin que pudiera evitarlo.
Vio a Elizabeth en su ataúd, tan perfecta y tan bella incluso en la muerte, pero también vio a Will. Su hermano era tan perfecto, y tan bello como Elizabeth, al morir. Elizabeth era un ángel, y Will era un héroe.
En aquel momento tenía demasiados recuerdos en la cabeza, todos ellos vívidos y dolorosos. En algunos estaba con su hermano, a quien quería, respetaba y admiraba. En otros estaba con su esposa, a quien había tolerado, pero no había querido.
Aquel era el motivo por el que nunca había querido volver a aquel maldito lugar. Will debería estar vivo. Era un hombre galante, encantador y honorable. Habría sido un gran conde; él habría querido a Elizabeth. Will no se habría vendido a los radicales.
De repente, Simon pensó en que su padre había sido profético. El conde lo había acusado en numerosas ocasiones de su total falta de carácter. Will era el conde perfecto, pero él no. Él era el que les causaba vergüenza. Era temerario, inepto e irresponsable, y no tenía sentido del honor ni del deber.
Y era cierto. Era deshonroso. En aquel mismo momento llevaba en el bolsillo dos cartas que daban fe de su absoluta deslealtad. Una era del espía jefe de Pitt, Warlock, y el otro, de su superior francés, Lafleur. Incluso Will se avergonzaría de él en aquel momento.
—¿Papá?
Simon se dio cuenta de que su hijo le había hablado, y le sonrió con tristeza. Tenía las mejillas húmedas de las lágrimas, y no quería que lo vieran los niños. Sabía que John y William necesitaban consuelo.
—Tranquilo, hijo.
—Me estás haciendo daño —le susurró John.
Simon se dio cuenta de que le estaba apretando demasiado la mano, y aflojó la presión.
Oyó al reverendo Collins diciendo:
—Era una dama bondadosa y compasiva, generosa y desprendida.
Simon se preguntó si era cierto, si su esposa había sido una mujer generosa y buena. Si tenía aquellas cualidades, él nunca lo había notado. Y ahora era demasiado tarde.
En aquel momento se sintió aún peor, tal vez porque a todas sus emociones tenía que añadirle el sentimiento de culpabilidad.
Se oyó un golpe seco.
A alguien se le había caído una Biblia.
Simon se quedó helado.
No veía al reverendo. En vez de ver al sacerdote en el altar, vio a Danton, de pie sobre las escaleras empapadas de rojo de la guillotina, gritándoles sus últimas palabras desafiantes a la multitud, que le respondía enfervorizada: «¡À la guillotine! ¡À la guillotine!»
Simon vio acercarse la enorme cuchilla. Sin embargo, sabía que no era posible, que no había ninguna cuchilla en la iglesia. Se le escapó una sonora carcajada, pero no había ninguna alegría en aquel sonido; estaba lleno de histeria y de miedo.
William le apretó la mano y lo devolvió a la realidad. Miró hacia abajo, y se dio cuenta de que su hijo lo estaba observando con consternación. Además, parecía que John iba a echarse a llorar.
—Será muy añorada por su esposo y sus hijos, por su familia y sus amigos... —prosiguió el reverendo Collins.
Él se obligó a permanecer quieto, a contener las náuseas y el dolor. Los niños sí iban a echar de menos a su madre, aunque él no lo hiciera. Sus hijos la necesitaban; el condado la necesitaba.
La multitud de la iglesia volvió a convertirse en los inocentes a quienes él había visto morir, y entre ellos aparecieron su hermano y su mujer. No podía soportarlo más.
Se puso en pie.
—Ahora mismo vuelvo —les dijo a los niños.
Y, cuando recorría el pasillo central de camino a la salida, intentando contener las náuseas hasta que consiguiera llegar al exterior, oyó un llanto de la hija de Elizabeth.
No podía creerlo. Las vio en la última fila. La niña estaba en brazos de su niñera, y Amelia Greystone, a su lado. Sus miradas se cruzaron.
Un momento después estaba detrás de la capilla, de rodillas, vomitando.
Por fin terminó el servicio. Oportunamente, pensó Amelia, puesto que la niña se había puesto a llorar en voz alta, y parecía que la señora Murdock era incapaz de calmarla. Varios de los asistentes se habían dado la vuelta para mirar al bebé. Y Grenville, ¿le había lanzado realmente una mirada fulminante a su propia hija?
Amelia se sentía muy tensa. No había podido apartar la vista de sus hombros anchos ni un solo momento. Él la había reconocido.
La multitud estaba empezando a levantarse.
—Deberíamos salir antes que los demás —sugirió Amelia—. La niña tiene hambre —dijo.
Sin embargo, estaba mirando hacia el primer banco, donde estaban sentados los hijos de Grenville, solos. Su padre se había marchado unos minutos antes. ¿Cómo había podido dejar así a sus niños? ¿Acaso estaba tan angustiado como para hacer algo así?
—Echa de menos a su madre —dijo la señora Murdock, con las mejillas llenas de lágrimas—. Por eso llora tanto.
Amelia vaciló. La niñera había conseguido mantener la compostura durante toda la misa, y no podía culparla por llorar en aquel momento. El hecho de que Elizabeth hubiera muerto tan joven era horrible, pero la niña no había llegado a conocer a su madre.
—¿Dónde está el señor Barelli? No sé si va a volver St. Just. Creo que debería ir a recoger a los niños.
—Lo vi marcharse antes de que saliera el señor conde —respondió la señora Murdock mientras mecía a la niña—. Él adoraba a lady Grenville. Creo que el señor Barelli estaba demasiado triste como para quedarse. ¡Estaba a punto de llorar!
Amelia pensó que Grenville también estaba demasiado afectado como para quedarse hasta el final de la misa.
—Espere un momento —dijo, y se dirigió hacia el primer banco, abriéndose paso entre los que salían de la iglesia y saludando a sus conocidos—. ¿William? ¿John? Vamos a volver a casa. Yo voy a ayudar a la señora Murdock a calmar a vuestra hermana. Estaba pensando que, a lo mejor, después queréis enseñarme vuestras habitaciones —les dijo con una sonrisa.
Los niños la miraron entre lágrimas.
—¿Dónde está papá? —preguntó John, aunque le tendió la mano.
Amelia se la tomó.
—Está llorando por tu madre —le dijo ella suavemente—. Creo que ha salido porque necesitaba estar un momento a solas.
John asintió, pero William la miró de un modo extraño, como si quisiera decir algo, pero supiera que no debía decirlo. Amelia lo tomó de la mano a él también, y llevó a los niños hacia donde esperaba la niñera.
—El señor Barelli ya se ha marchado. Seguro que os está esperando en casa.
—Hoy no tenemos clase —respondió William con firmeza—. Me gustaría ver a mi padre.
Amelia le hizo un gesto a la señora Murdock. La niña estaba llorando, y la niñera estaba meciéndola para tranquilizarla. Los vecinos les cedieron el paso, porque se dieron cuenta de que necesitaban marcharse rápidamente. Amelia sonrió a todo el mundo al pasar.
—Gracias, señora Harrod —dijo—. Gracias, Squire Penwaithe, por venir hoy. Hola, Millie. Hola, George. Creo que van a servir un refrigerio en el salón de la casa —añadió. Al menos, eso era lo que le había dicho la señora Murdock, aunque después de ver cómo estaba Grenville, se preguntó si iba a molestarse en saludar a sus invitados.
Los vecinos le sonrieron. Millie, la lechera, se acercó a la niña.
—¡Oh, qué guapa es!
Mientras salían de la capilla, Amelia miró a su alrededor en busca de Grenville. No estaba por ninguna parte, y había empezado a lloviznar. La niña empezó a llorar de nuevo, en aquella ocasión con fuerza.
Amelia la tomó de los brazos de la niñera.
—¿Le importa? Tal vez pueda ayudar —dijo, y se la apoyó suavemente contra el pecho. Hacía demasiado frío para que la niña estuviese fuera.
—Eso espero. Creo que yo no le gusto. Sabe que no soy su madre —respondió la señora Murdock.
Amelia permaneció impertérrita, pero por dentro suspiró. Ojalá la niñera dejara de decir aquellas cosas tan inquietantes, por lo menos delante de los niños. Entonces miró a la preciosa niña con una sonrisa, y se le alegró el corazón. ¡Aquella niña era un ángel!
—Shh, cariño. Vamos a casa. Ninguna niña de tu edad debería acudir a un funeral.
Se dio cuenta de que aquello la enfadaba. El bebé debería haberse quedado en su habitación, caliente y seguro. Amelia estaba segura de que sentía el ambiente de consternación y tristeza que había en la capilla. Sin embargo, nadie se lo había indicado así a la señora Murdock. Después de todo, no tenían ama de llaves, y Grenville había llegado un instante antes de que comenzara el servicio religioso.
¿Cómo podía ser tan negligente?
La niña gimió suavemente, y la miró. Entonces, sonrió.
—¡Está sonriendo! —exclamó Amelia con deleite—. ¡Oh, qué guapa es!
—¿No tiene usted hijos? —le preguntó la señora Murdock.
Amelia notó que se desvanecía gran parte de su placer. Era demasiado mayor para casarse, así que nunca llegaría a tener hijos propios. Eso la apenaba, pero no iba a permitirse el lujo de sentir compasión por sí misma.
—No, no los tengo —respondió. Entonces, vio que se acercaban Lucas y su madre.
Lucas sonrió.
—Me estaba preguntando cuánto ibas a tardar en tomar en brazos a la niña —dijo con afecto.
—Oh, qué niña tan guapa —comentó su madre—. ¿Es su primera hija?
Amelia suspiró. Su madre no la había reconocido, pero aquello no era nada raro. Les presentó a su hermano y a su madre a la niñera y después se dirigió a Lucas.