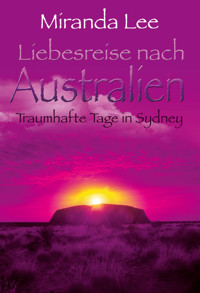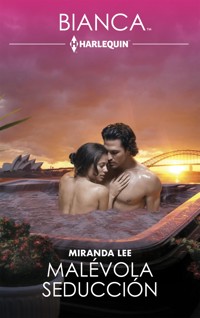3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Jazmin Infiel 6 ¿Un matrimonio perfecto? Scott McAllister, magnate de la industria minera, pensaba que Sarah era la esposa perfecta… hasta que creyó que su mujer había cometido adulterio. Cuando se enfrentó a ella, Sarah le sorprendió con su desafiante respuesta, lo que despertó en él el deseo de descubrir un desconocido aspecto de la sexualidad de su mujer. A Sarah le había enfurecido que Scott creyera semejantes mentiras, pero estaba aún más enfadada consigo misma por no poder resistirse a la seductora magia de Scott. Su mutuo deseo y el atractivo de Scott eran sobrecogedores… En un intento por salvar su matrimonio, la cama se convirtió en el campo de batalla. Aunque Scott se había propuesto convencer a Sarah de que si ambos se rendían los dos saldrían ganando…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2017 Miranda Lee
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pasión y engaño, n.º 6 - enero 2023
Título original: The Magnate’s Tempestuous Marriage
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Este título fue publicado originalmente en español en 2018
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 9788411413916
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
SARAH, sentada delante de su escritorio, estaba sumamente aburrida. Menos mal que era viernes. Solo le quedaban dos horas para acabar su jornada laboral semanal y también el tedioso periodo en el departamento de Contratos y Fusiones. No había estudiado Derecho para rellenar formularios y decirle a la gente dónde firmar. Eso lo podía hacer cualquiera, sin necesidad de pasar cuatro años estudiando para conseguir un título.
Al recibir la oferta de trabajo del famoso bufete de abogados Goldstein y Evans, Sarah se había visto a sí misma como defensora de los desfavorecidos, se había imaginado a sí misma defendiendo en juicios a gente inocente. Sin embargo, en las siete semanas que llevaba trabajando allí, no había puesto los pies en un solo juzgado. Había trabajado una semana en Transmisiones, dos en Fideicomisos y Testamentos, y dos en el departamento relacionado con asuntos familiares, lo que no había sido de su agrado, pero sí bastante mejor que lo que había estado haciendo las dos últimas semanas.
Por suerte, la semana siguiente iba a trabajar en los departamentos de Derecho Penal y Derecho Civil, mucho más de su agrado. Esos departamentos tenían una sección gratuita en la que algunos abogados, los de menos experiencia, trabajaban. Estaba deseando pasar a esa sección.
Entretanto, volvió a clavar los ojos en la pantalla del ordenador portátil, de vuelta a la información sobre un cliente que iba a ir al bufete a firmar un contrato de compraventa a las tres de la tarde. Se trataba de una mina de diamantes, nada menos. El cliente se llamaba Scott McAllister, un magnate de la industria minera, un hombre a quien, según Bob, su mentor, debería reconocer. Al parecer, Scott McAllister había aparecido en televisión con frecuencia últimamente en relación con una refinería de níquel al borde de la quiebra y cuyo cierre significaría la pérdida de muchos puestos de trabajo. Sin embargo, ella no solía ver los informativos de televisión, por lo tanto no tenía ni idea de quién era ese hombre.
No obstante, a través de Internet, se estaba informando. Scott McAllister, de nacionalidad australiana, era uno de los más jóvenes magnates de la industria minera y sus operaciones incluían minas de hierro, oro, carbón, níquel y aluminio; y ahora iba a añadir diamantes a la lista. Al parecer, su padre, fallecido diez años atrás, había sido un buscador de oro fracasado; sin embargo, a su muerte, el hijo había descubierto que dos de las minas que su padre le había dejado y que, supuestamente, no valían nada, escondían auténticos tesoros en sus entrañas. Una de ellas era rica en hierro, la otra lo era en lignito.
Según ella, la suerte había jugado un papel importante en el éxito de McAllister. Sin embargo, Bob insistía en que su cliente era un hombre sumamente astuto que, metafóricamente, era capaz de convertir las piedras en diamantes.
–Algunos informes aseguran que la mina de diamantes que va a comprar hoy está agotada –le había dicho Bob hacía un rato–. Pero un hombre como McAllister no la compraría si ese fuera el caso. Estoy seguro de que sabe algo que los propietarios de la mina desconocen.
En otra página web, vio una fotografía de él en la que lo más significativo era que parecía muy alto y con buen tipo. Unas gafas de sol le ocultaban los ojos, pero su rostro se veía moreno, de facciones duras y una mandíbula que parecía esculpida en granito. Leyó que Scott McAllister no estaba casado y no le sorprendió; no parecía la clase de hombre que podía gustar a las mujeres, a pesar de su riqueza.
El teléfono de Bob empezó a sonar. Lanzando una maldición, se pegó el auricular a la oreja. Treinta segundos después lanzó otra maldición.
–Perdona –se disculpó Bob–. Es que McAllister ha llegado con antelación y los dueños de la mina aún no están aquí. Además, tampoco me ha dado tiempo a leer entero este malditamente complido contrato. Así que… ¿te importaría hacerme un favor? Acompáñale a la sala de reuniones y ofrécele un café o lo que le apetezca tomar. Esas cosas se te dan bien.
Desde luego que se le daban bien. Era lo único que había hecho en esa condenada sección, preparar café para Bob y sus compañeros. En vez de abogada parecía una camarera. No obstante, su madre le había enseñado buenos modales, así que sonrió y respondió que sería un placer.
–Eres una chica estupenda –dijo Bob devolviéndole la sonrisa.
Sarah se habría ofendido si Bob no hubiera tenido sesenta y tres años de edad. Ella tenía veinticinco. Iba a cumplir veintiséis ese año. ¡Ya no era una chica!
Se puso en pie, se alisó la falda, se echó hacia atrás el pelo, salió del despacho y recorrió el pasillo camino de la recepción, contenta de tener algo que hacer. Además, si era sincera consigo misma, debía reconocer que sentía curiosidad por verle los ojos al tal McAllister.
Le vio inmediatamente. Estaba sentado en uno de los sofás de cuero negro esparcidos por la zona de recepción. Llevaba un traje de chaqueta gris oscuro, camisa blanca y una sobria corbata azul marino. Tenía un brazo extendido sobre el respaldo del sofá y una pierna cruzada sobre la otra. Sus zapatos se veían limpios, pero gastados. La moda no era el fuerte de ese hombre. Quizá a los magnates de la minería les daba igual cómo iban vestidos.
Por desgracia, Scott McAllister tenía los ojos cerrados, pero eso le permitió ver claramente el resto de ese hombre. El cabello era castaño oscuro y lo llevaba muy corto, más por los laterales que por encima de la cabeza, lo que le confería un aspecto muy viril. Tenía la nariz más grande de lo que parecía en la foto que había visto, pero no desentonaba con el resto del rostro. La boca era grande, el labio inferior más lleno que el superior, pero sin conseguir suavizar el aspecto de su semblante.
Incluso antes de que abriera los ojos, Sarah se dio cuenta de que Scott McAllister no era un hombre convencionalmente guapo, pero sí le resultó sumamente atractivo. Lo que era extraño, ya que nunca le habían gustado los hombres tan viriles, le intimidaban. Prefería hombres delgados, de belleza elegante y con más cerebro que músculos.
Se detuvo a un metro de los pies de él y se aclaró la garganta.
–¿El señor McAllister?
Los párpados de él se abrieron y por fin vio esos ojos.
Unos ojos gris metálico con unas pestañas sorprendentemente largas. No eran unos ojos duros, pero sí fríos; sin embargo, eran cálidos a la vez. Y cuando esos ojos se clavaron en ella la hicieron contener la respiración al tiempo que sus mejillas enrojecían. ¡Qué vergüenza!
–Sí, soy yo –dijo él poniéndose en pie, mucho más alto que ella, que medía un metro setenta y encima llevaba tacones.
Echó la cabeza hacia atrás para verle el rostro y sintió la boca seca. Conteniendo un gemido, se humedeció los labios con la lengua y trató de adoptar un aire sofisticado.
–Los propietarios de la mina aún no han llegado –dijo Sarah con una fría y medida sonrisa–. El señor Katon me ha encargado que me ocupe de usted hasta que lleguen.
McAllister se limitó a mirarla sin devolverle la sonrisa.
Sarah sintió un profundo e intenso calor acompañado de un deseo de hacer y decir las cosas más ridículas que se podían imaginar. Tuvo que hacer un ímprobo esfuerzo para controlarse.
–Sígame, por favor –sugirió ella fingiendo una fría cortesía.
–Cielo, te seguiría hasta el infierno –dijo él mientras esos crueles labios esbozaban una sonrisa.
Sarah se quedó boquiabierta. Eso mismo podía decir ella respecto a él.
Capítulo 1
SÍDNEY, quince meses más tarde…
Scott, de pie junto a la ventana detrás de su escritorio, contempló la vista. Aunque la vista no tenía nada de especial. El edificio en el que se encontraba la oficina central de McAllister Mines estaba situado al sur del centro de Sídney, no en la parte más pintoresca de la ciudad, junto al puerto. Desde donde estaba no se veía el mar ni la Casa de la Ópera, ni los hermosos parques y jardines. Ahí solo se veían anodinos rascacielos y calles llenas de tráfico.
Aunque nada lograría calmarle ese lunes por la mañana. Jamás en su vida se había sentido así. Había llorado la muerte de su padre, pero la muerte era más fácil de sobrellevar que la traición. Seguía sin poderse creer que Sarah le hubiera podido hacer eso. Solo llevaban casados un año, el día anterior había sido el primer aniversario de su boda. Y aunque él nunca había confiado plenamente en una mujer, Sarah le había parecido muy diferente a las mujeres responsables de su cinismo. Sí, muy diferente. Por eso, le resultaba increíble que ella le hubiera engañado.
Había recibido el texto con las fotos el viernes al mediodía, poco después del fin de la reunión que había tenido con un multimillonario de Singapur que se encontraba en la Costa de Oro y que podía ayudarle a solucionar los problemas de flujos de caja. Por suerte, había estado solo en ese momento, nadie había presenciado su inicial estado de shock. Pero, poco a poco, había reconocido la validez de las pruebas. Las fotos habían incriminado a Sarah claramente, todas ellas tenían la fecha y la hora en las que habían sido tomadas. Al mediodía de ese mismo día, el viernes anterior.
Y todas ellas iban acompañadas de un mensaje: Me ha parecido que podría gustarte saber lo que hace tu esposa cuando estás ausente. Firmado: Un amigo.
No creía que fuera un amigo. Más bien un enemigo en el mundo de los negocios o una compañera de Sarah envidiosa. Su esposa solía despertar la envidia de otras mujeres… y los celos de su marido. Lo que no significaba que Sarah fuera inocente. No le había costado mucho reconocer que su mujer mantenía relaciones con ese guapo y bien vestido sinvergüenza que aparecía en las fotos.
Era la primera vez que Scott sentía esos negros celos y esa furia que le habían llevado a dejar a su secretaria, Cleo, en la Costa de Oro para concluir la negociación en su nombre. Como excusa, había dicho que Sarah estaba indispuesta y había tomado un avión para ir a su casa y enfrentarse a su adúltera esposa.
Pero no se había enfrentado a ella inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por sentimiento de culpabilidad? ¿Por vergüenza?
Su intención había sido hablar con Sarah de inmediato, aún había albergado la esperanza de que hubiera una explicación lógica respecto a semejante pesadilla. Pero al entrar en su casa, Sarah se había arrojado a sus brazos, encantada con que hubiera vuelto tan pronto. Le había besado apasionadamente, con más fervor que de costumbre. Aunque su vida sexual había sido más que satisfactoria hasta ese momento, Sarah no era agresiva en lo que al sexo se refería. Siempre esperaba que él diera el primer paso, que tomara el control. Sin embargo, esa noche no había sido así; esa noche, Sarah se había mostrado atrevida, le había acariciado íntimamente y le había besado el sexo.
«Culpable», había decidido al pensar en ello detenidamente.
Contra toda razón, después de que Sarah se durmiera tras un agotador maratón sexual, quien se había sentido culpable había sido él. Una locura. ¿De qué podía él sentirse culpable? Sarah era la culpable. Sarah era la adúltera, no él.
Sarah le había mentido descaradamente al contarle lo que había hecho aquel día: había ido a comprarle un maravilloso regalo de aniversario al mediodía. Sin embargo, él sabía perfectamente lo que Sarah había estado haciendo el viernes al mediodía.
Se había levantado de la cama, se había ido a su estudio, se había puesto a beber y, al final, se había quedado dormido en el sofá completamente ebrio.
Allí le había encontrado Sarah a la mañana siguiente. Y allí habían tenido el terrible enfrentamiento…
Había sido horrible, aún le sorprendían las acusaciones que Sarah le había lanzado. Al final, Sarah se había marchado. Y no había vuelto.
El domingo por la noche, Scott se había visto obligado a aceptar que quizá Sarah no regresaría a su lado.
Lo que debería haberle complacido, pero era todo lo contrario. A pesar de ser un hombre que no toleraba tener una esposa en la que no podía confiar, cabía la posibilidad de que no fuera lo que parecía y que él hubiera cometido un grave error.
Salió de su ensimismamiento al oír a alguien llamar a la puerta.
–¿Sí? –dijo Scott apartándose de la ventana.
Cleo entró discretamente y le lanzó una mirada sumamente significativa. Su expresión mostraba preocupación. Él le había contado lo ocurrido a Cleo por encima. Cleo era su secretaria y no se le escapaba nada. Después de tres años trabajando juntos, Cleo era también su amiga y se había mostrado más sorprendida aún que él. En realidad, Cleo había declarado no creer que Sarah le hubiera sido infiel:
–No es posible que Sarah te haya engañado, Scott. ¡Esa chica te adora!
Sí, eso mismo había creído él; pero, evidentemente, se había equivocado. Habría enseñado a Cleo las fotos que incriminaban a Sarah, pero ya no las tenía. Había entregado el móvil en cuestión al jefe de Seguridad de su empresa el sábado al mediodía con el fin de que investigara el asunto.
Mostrar a Harvey las fotos de su esposa con otro hombre le había resultado humillante; sin embargo, no le había quedado más remedio que averiguar la autenticidad de las fotos y la identidad de quien las había enviado. Además, quería saber todo lo posible respecto al hombre que aparecía al lado de su esposa.
El hombre que salía en las fotos era guapo, aunque no tan fuerte como él, más bien tirando a delgado. Elegante y muy bien vestido.
–Harvey acaba de llamar para decir que ya mismo sube –dijo Cleo, sacándole de sus oscuros pensamientos–. ¿Quieres que os prepare un café?
–De momento, no. Gracias, Cleo. Ah, y gracias también por sustituirme el viernes. No sé qué haría sin ti.
Cleo se encogió de hombros.
–Me temo que no sirvió de mucho. El inversor dejó muy claro que no quería hacer tratos con una mujer; sobre todo, con una menor de treinta años. No obstante, si te sirve de algo mi opinión, creo que no te conviene aceptar su dinero. Ese tipo no me gusta nada, tiene una mirada muy esquiva.
Scott sonrió irónicamente. Cleo tenía la costumbre de juzgar a la gente por su mirada. Y no solía equivocarse. En varias ocasiones los consejos de Cleo le habían evitado costosos errores. A Cleo, Sarah le caía muy bien, la consideraba una chica encantadora. Él suponía que no se podía acertar siempre.
–En ese caso, le borraré de la lista de posibles socios –declaró Scott.
–Sí, será lo mejor. No obstante, tienes que encontrar a otro y con la mayor rapidez posible, Scott; de lo contrario, vas a tener que cerrar la refinería de níquel y puede que la mina también. No pueden seguir funcionando con pérdidas durante mucho más tiempo.
–Sí, lo sé –respondió él–. ¿Por qué no te pones a investigar posibles inversores? Quizá alguien de Australia… Ah, ahí está Harvey. Hola, Harvey, entra.
Cleo les dejó y Harvey se adentró en el despacho con expresión impenetrable. Harvey tenía cincuenta y tantos años, era un hombre alto y corpulento y completamente calvo; de un rostro atractivo, labios firmes y fríos ojos azules. Había sido policía durante veinte años e investigador privado otros diez años antes de entrar en su empresa a ocupar el puesto de encargado del departamento de Seguridad. Su impresionante físico se prestaba para ser un escolta excelente, tarea que había desempeñado en varias ocasiones para protegerle. Ser un magnate de la industria minera tenía sus peligros; sobre todo, cuando había que cerrar alguna mina, aunque fuera solo temporalmente.
Harvey, que vestido con unos vaqueros y una chaqueta de cuero negra, también era un experto en informática, algo de incalculable valor en los tiempos que corrían.
Scott cerró la puerta del despacho e indicó a Harvey que se sentara en uno de los dos sillones situados delante de su escritorio.
–¿Qué has averiguado? –preguntó Scott sin preámbulos.
Los ojos de Harvey mostraron casi compasión y Scott tuvo que contener una náusea.
–A juzgar por tu expresión, me temo que no son buenas noticias.
–No.
–Vamos, cuenta.
Harvey se inclinó hacia delante y dejó el móvil de Scott encima del escritorio antes de volver a recostarse en el respaldo del sillón.
–Pero vayamos por partes –dijo Harvey–. El teléfono móvil que se utilizó para enviarte esas fotos no ha podido ser rastreado.
–Lo sospechaba –dijo Scott–. ¿Son auténticas las fotos?
–Sí. No están manipuladas.
–¿Y la fecha y la hora en las que fueron tomadas?
–También auténticas. Lo he confirmado al examinar la filmación de la cámara de seguridad del hotel. El establecimiento tiene cámaras por todas partes.
–¿Qué hotel es ese?
–El Regency.
A Scott se le hizo un nudo en el estómago. El Regency era un hotel de cinco estrellas que se hallaba muy cerca del lugar de trabajo de Sarah.
–¿Qué más has averiguado? –preguntó Scott, resignado a seguir recibiendo malas noticias.
–He hablado con uno de los camareros del hotel que estaba trabajando el viernes al mediodía. Recuerda a Sarah.
Naturalmente, pensó Scott. Solo un ciego no se fijaría en ella. Sarah era una chica deslumbrante de rubios cabellos, grandes ojos azules y una boca irresistible. A pesar de ser delgada, tenía curvas y vestía ropa muy femenina.
A Scott jamás se le olvidaría el momento en que vio a Sarah por primera vez. Hacía justo quince meses. En las oficinas de Goldstein y Evans, el bufete de abogados de Sídney que solía utilizar para firmar sus contratos. Se había enamorado de ella al instante, un flechazo. Una semana más tarde, durante su tercera cita para cenar, Sarah le había confesado que a ella le había ocurrido lo mismo.
Y Scott la había creído. Tres meses después se habían casado. Y ahora, un año más tarde, parecía que Sarah se iba a convertir en su exesposa.
Scott se aclaró la garganta.
–¿Qué te ha dicho el camarero?
–Me ha dicho que parecían tener una relación íntima. Se sentaron en un rincón del establecimiento, no bebieron mucho y se limitaron a hablar. Quince minutos después, se levantaron y se marcharon.
–Entendido –dijo Scott con voz cortante.
Tanto Harvey como él sabían adónde habían ido Sarah y su amigo. Las fotos lo demostraban. El hombre había ido al mostrador de recepción y había reservado una habitación. Después, ambos habían tomado el ascensor, habían ido a la habitación y habían salido cuarenta y cinco minutos más tarde.
–No obstante, el camarero ha dicho que no la había visto nunca allí –añadió Harvey.
Pero había muchos otros hoteles en Sídney.
–Sin embargo, el tipo sí le resultó conocido –continuó Harvey–. Le había visto allí con otra mujer en varias ocasiones. Una morena.
–¿Has descubierto quién es?
–Sí. Se llama Philip Leighton. Treinta y tantos años. Abogado.
–Y trabaja en Goldstein y Evans, ¿me equivoco?