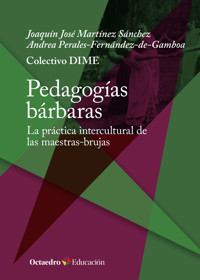
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Bildung
- Serie: Octaedro Educación
- Sprache: Spanisch
El dilema «escuela o barbarie» debe replantearse: ¿Quiénes son bárbaros? ¿Quiénes descuidan y excluyen o quiénes cuidan del planeta e incluyen a toda «la canalla»? Durante siglos se han denominado bárbaras las culturas de los pueblos colonizados, las zonas rurales y el melting pot urbano. Todavía hoy llaman brujas a las mujeres que educan y cuidan sin someterse a los hábitos del patriarcado. Se consideran impuras las relaciones interculturales con tales sujetos (no con castas ni culturas dominantes) y contaminantes las prácticas de educación intercultural. Pues bien, en este ensayo pretendemos demostrar con experiencias probadas que las «pedagogías bárbaras» son pertinentes para afrontar la emergencia climática, la conflictividad en las aulas, la reproducción de la pobreza y el fracaso planificado de les bárbares en el sistema público y universal. Consideramos regeneradora la diversidad ecológica, cultural y funcional y convertimos en ley la «escuela de aprendices» (comunitaria, multinivel) en la ekumene. Ofrecemos herramientas a cualquier docente o discente para derribar las murallas desde dentro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedagogías bárbaras
La práctica interculturalde las maestras-brujas
Colectivo DIME Joaquín José Martínez Sánchez Andrea Perales-Fernández-de-Gamboa
Pedagogíasbárbaras
La práctica interculturalde las maestras-brujas
Colección Octaedro Educación
Título: Pedagogías bárbaras. La práctica intercultural de las maestras-brujas
Asesor editorial: Jaume Carbonell Sebarroja
Primera edición (papel): abril de 2024
Primera edición (epub): noviembre de 2024
© Colectivo DIME, Joaquín José Martínez Sánchez, Andrea Perales-Fernández-de-Gamboa
© De esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L.
Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02
www.octaedro.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-10054-39-4
ISBN (epub): 978-84-10054-40-0
Realización y producción: Editorial Octaedro
Autoría
Colectivo DIME, @ColectivoDIME
Joaquín José Martínez Sánchez, @joaquineku. IES Diamantino García Acosta y Universidad de Sevilla
Andrea Perales-Fernández-de-Gamboa, @Andrea_PFdG. Euskal Herriko Unibertsitatea
Equipo editor de DIME
Jorge García Izquierdo, @JorgeGIzquierdo
Nuria López Roca, @NuriaLopezRoca
Pili Biarge, @CuadernoMaestra
Olga Elwes, @OElwes
Manuel Fernández Navas, @nolo 14
Rafael Navarro Zaá, @rafael_zaa
Juan Pablo Mora Gutiérrez, @jpmoragu
Introducción
El Colectivo DIME lleva reflexionando desde su creación con el hashtag #DIMEescuelaintercultural. Ha sido uno de nuestros temas de fondo, junto con #DIMEenlosmárgenes, hasta que organizamos un Space en Twitter (Colectivo DIME, 2023a) con el fin de dar voz a todas las personas deseosas de promover una educación intercultural libre de estereotipos. Nos hemos pasado el verano de 2023 traduciendo en pedagogía crítica las ocasiones para el diálogo entre culturas, frente al neofascismo y las fobias de la ultraderecha.
Uno de los prejuicios que aquejan en mayor medida a quienes la critican, pero también a sus defensores, consiste en asociar la interculturalidad con los grupos sociales minorizados, como si no fuera un objetivo primordial de la Educación pública desde el regreso de la democracia. Se considera, con razón, que la educación se convierte en intercultural cuando pone en relación al alumnado gitano con el payo, a inmigrantes con población aborigen, a los pueblos originarios con las lenguas y las culturas dominantes en sus propios territorios, sea América o la Península. Pero no se actúa racionalmente si se ignora que toda la infancia en la enseñanza obligatoria debería formarse para que sea posible el reconocimiento de las otras culturas y las otras lenguas, incluidas las élites encapsuladas en una sola lengua o etnia. En palabras de Andrea Perales-Fernández-de-Gamboa, «una escuela elitista es un gueto en la cúspide de la pirámide social y económica, alejada de su realidad social».
En términos de eficacia y de justicia social, la escuela intercultural genera equidad como fruto de una ecuación social, porque la necesitan ambos lados de la igualdad. Sin embargo, nunca se ha definido como una competencia clave en las leyes educativas desde la LOE, sino que se ha clasificado como un contenido o una competencia transversal. De hecho, la LOMLOE le otorga cierta relevancia en el perfil de salida del alumnado: «Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas» (RD 157/2022, p. 18). Dicho lugar repercute sobre los descriptores operativos de la mayoría de las competencias clave y sus correlatos con muchas de las competencias específicas (González Plasencia, 2022). ¿Es suficiente? ¿Se entiende y se incorpora a las didácticas de aula?
Todo el currículum educativo y la Historia multiversal, desde el surgimiento del sistema-mundo, e incluso antes, se basa en la construcción de una sociedad multicultural y necesita sujetos interculturales que sirvan como mediadores. A esas mediaciones –antropólogas, maestras, traductoras– se las utilizó en el pasado como peones del dominio imperial o regional. En una sociedad democrática y poscolonial, basada en los principios republicanos de igualdad, fraternidad/sororidad y libertad, todes tenemos que llegar a ser sujetos interculturales, gracias a la educación pública y multiversal. No basta con el mestizaje reivindicado en tanto que producto de los imperios y de la mezcla colonial, que se identifica con el uso de la lengua estandarizada y la cultura dominante por distintos grupos sociales de la colonia.
La primera fábrica de prejuicios que introduce sesgos en la educación –produce ideología– consiste en el urbanismo segregador que consolida una sociedad de castas, dividida por la renta en territorios de exclusión: minorizada, racializada (Colectivo DIME, 2023b). ¿Existen realmente las minorías o lo que hay son barrios segregados? ¿No es la supuesta mayoría una entelequia: homogeneizadora, monolingüe, monológica, que invisibiliza a personas y grupos de diversas lenguas y culturas: hispanoparlantes de distintos acentos y contextos, catalanoparlantes, euskaldunes, gallegohablantes, anglófonas, francófonas, católicas, evangélicas, musulmanas o ateas, cishetero, LGTBIQ+, etcétera? Necesitamos un urbanismo interclasista para que la escuela intercultural se generalice en toda la ciudad educadora, de modo que se faciliten las interacciones entre personas de distinto acervo cultural y el intercambio de prácticas letradas vernáculas en diferentes lenguas, variantes, códigos, memorias. Es cierto que esas relaciones están ocurriendo en los márgenes del sistema, más anchos que el propio centro, pero la enorme desigualdad en las condiciones de vida y los indicadores de desarrollo humano (el IDH y otros indicadores de bienestar, como el entorno ecológico, el acceso a las energías limpias, la vivienda y el hacinamiento urbano) impiden que se visibilice en los medios. Escondemos la pobreza infantil en los medios sociales, mientras que los informes la denuncian.
Comencemos por devolver a toda la infancia una igualdad jurídica que emana de la Convención de Naciones Unidas (Unicef, 2015), pero está lejos de hacerse realidad: niñas y adolescentes pierden el derecho a la nacionalidad por ser descendientes de inmigrantes. Contra el sentido común, tampoco por haber nacido en España son ciudadanas españolas (González Ferrer, 2014). En consecuencia, 150 mil niñas y niños vivían sin papeles en España en 2021 (Sánchez, 2021). De los 11 480 inmigrantes no acompañados, solo 110 disfrutaban de un acogimiento familiar (Puyo et al., 2021).
Hay 880 mil menores escolarizados de origen inmigrante (Magisterio, 2022); un número mayor si se tuviera en cuenta la segunda generación y, en concreto, a hijas e hijos de personas nacionalizadas, nacidas en el extranjero (8 millones 300 mil, según el INE, 2023). Pues bien, las tasas de escolarización son muy inferiores entre el alumnado gitano e inmigrante, tanto más bajas cuanto más alto es el nivel educativo. El impacto de los prejuicios –académicos, étnicos, sociales– sobre esos resultados es, cuando menos, alarmante (Prieto Mendaza, 2022, pp. 63-70). Cientos de miles tropiezan con barreras en su itinerario educativo y abandonan tempranamente la escuela por ser gitanas (SCGTIE, 2023), de culturas latinas, magrebíes y afrodescendientes (Mahía y Medina, 2022); o, sencillamente, por ser pobres (Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, 2020).
Nuestro sistema educativo público necesita una reforma mucho más profunda que las legales hasta el momento, como defendemos desde el Colectivo DIME (2023b). Reivindicamos el valor transformador de la pedagogía –las pedagogías críticas y plurales–, sin la que damos palos de ciego. Los cambios de índole burocrática no logran la erradicación de las desigualdades socioeducativas, sino su agravamiento al otro lado de la frontera: las clases trabajadoras, los barrios urbanos de renta baja y la pobreza infantil. Los informes de las ONG más comprometidas (Terán y Segales, 2022; Fundación Secretariado Gitano, 2023) coinciden en denunciar la brecha entre clases medias que mejoran resultados y porcentajes abismales de repetición y abandono temprano en la infancia de origen inmigrante y gitano. La segregación no solo es social, sino también cultural.
A esa injusticia sociocultural reaccionamos proponiendo recuperar las herramientas de la educación popular, esta vez en el ámbito de la enseñanza obligatoria y las alfabetizaciones múltiples: escrita y oral, informacional, mediática, digital, audiovisual, que permitan la lectura y la escritura de textos multimodales, con una conciencia crítica sobre los sesgos, los prejuicios y las ideologías que los provocan. Tenemos que aprender de los errores de la alfabetización en lenguas dominantes, coloniales, durante el siglo xx, con el objetivo de revalorar la memoria multiversal, el acervo multicultural, la pluralidad lingüística y la diversidad étnica en las sociedades de España y América Latina (por ejemplo, el Taller de Memoria y el Taller de Lenguas del IES Diamantino García Acosta, 2023e y 2023f).
No es solamente una cuestión de identidad –aunque nuestro objetivo sea formar identidades múltiples–, fruto de la interacción entre culturas, clases y géneros diversos y la experiencia de distintos roles en las aulas y fuera de ellas. Las pedagogías críticas consisten en justicia social, porque se han denigrado todos los valores de las clases sociales empobrecidas, siempre con el intento de consolidar fronteras entre estamentos y ahondar en el clasismo por medio de su agravante: el casticismo. La ultraderecha exhibe la defensa del patriarcado y las fronteras coloniales dentro de un mismo país y de una misma ciudad contra la energía juvenil de la inmigración. Por supuesto que no quieren expulsar realmente esa mano de obra barata: mujeres y clases trabajadoras, sino educarlas en la sumisión.
El título del ensayo es una respuesta consciente e irónica a la condena de la pedagogía como herramienta del neoliberalismo en el afamado Escuela o barbarie (Fernández Lara et al., 2017). Esa dicotomía evoca, sin pretenderlo, las estrategias discursivas con que los imperios han pretendido legitimar su barbarie conquistadora, en nombre de la racionalidad colonial, desde el helenismo de Alejandro Magno en lucha con Asia, pasando por el Imperio romano y sus genocidios por toda Europa y en el Próximo Oriente, hasta la empresa conquistadora de las potencias europeas en América y África, o la conquista del Oeste en Estados Unidos y Argentina (Sarmiento, 1845). No es en absoluto casual el planteamiento cuando Europa se enfrenta al dilema de cerrar sus fronteras y encastillarse o, de otro modo, alimentarse con la lógica consecuencia de los derechos humanos, sociales y ecológicos: la convivencia intercultural (ver Alba Rico y Carne Cruda, 2023). Al definir «escuela o barbarie», se quiso marcar el pensamiento de las Mareas Verdes con el sello de una Filosofía de la Historia de la Educación que oponía a la Escuela Nueva contra la Ilustración y malinterpretaba la pedagogía, práctica de la libertad (desde Pestalozzi, pasando por Freire, hasta bell hooks o Marina Garcés), como un engendro neoliberal. ¡Qué barbaridad!
Así pues, en nombre de una racionalidad multiversal, «pasémonos a la barbarie», si se nos permite ironizar con el ambiguo llamado que hizo Federico Ozanam a la burguesía bienpensante en plena revolución de 1848. Las bárbaras pedagogías tienen mucho que enseñar, empezando por su radical superación de toda especie de violencia, maltrato y malestar en las aulas (Colectivo DIME, 17/07/2023; Martínez Sánchez y Xarxa d’Educad@rs per a una Ciutadania Global, 2023). Nos hablan en lenguas. Demos los pasos necesarios para comprenderlas.
He aquí la lectura de la Historia de la Educación que os proponemos desde el Colectivo DIME: las brujas que nos enseñan son las mujeres maldecidas por atreverse a educar en la rebeldía –igualdad, libertad, sororidad– y en el cuidado, por encima del poder y del dinero. Su genealogía es nuestra herencia, como también el legado de todas las culturas resistentes al exterminio, en sentido material y ecosistémico, además de simbólico. Nos transmiten territorios de socialización libre, donde la Humanidad no es un invento europeo, ni siquiera reciente, sino un genoma igual y diverso; una cultura del cuidado a los seres vivos, tan diversificada como los ecosistemas en que vivimos, y un cerebro plurilingüe, gracias a centenares de miles de años de contacto entre lenguas.
La competencia para aprender a aprender ha sido criticada por Marina Garcés (2020) por servir de coartada al impuesto de la fluidez a la fuerza –bárbara contradicción– y la obligación del entusiasmo para tragar toda la morralla del mercado como si fuera materia digna de aprendizaje, con una actitud entregada a la causa neoliberal (Zafra, 2017). Muy de otro modo, es y será imposible enseñar a que la juventud aprenda con actitud crítica y voluntad transformadora, si el profesorado se limita a aplicar prácticas dictadas por un libro de texto, aunque sea tan cool como el trabajo por proyectos.
Es tiempo de aprender del aprendizaje de nuestro alumnado en sus contextos vitales y sociales, por medio de pedagogías transculturales y culturalmente sostenibles, que reconozcan sus valores, sus prácticas y sus fondos de conocimiento, y no comuniquen desprecio. Denunciamos el malestar infantil, hasta el límite del maltrato, contra la alteridad y la vulnerabilidad de grupos minorizados durante siglos. En vez de imponer una lengua dominante, podemos facilitar la inclusión dejando que las personas comparen unas lenguas con otras –también el caló, el árabe y el tamazight– y las usen sin represiones, por medio del translingüismo.
El uso del lenguaje no sexista y sus convenciones han sido criticados por su aparente disfuncionalidad desde las filas de la ultraderecha o de la academia que aprieta las filas con ella. Por ejemplo, el desdoblamiento de los géneros masculino y femenino, aunque sea necesario o conveniente, se reduce al ridículo, en general, a causa de ejemplos de uso mecánico, reiterado o impertinente. Conviene citar dos ejemplos paradójicos en la tradición castellana: «burgueses y burguesas» en el Cantar del Mío Cid, I, 18; «judíos y judías» en el Edicto de Granada (1492), cuando se les expulsó de forma indigna e inmoral. No querían dejar lugar a dudas con respecto a la población de Burgos y la audiencia del Cantar, ni tampoco acerca del alcance del daño decretado. Ojalá se rechazara esa pragmática excluyente de la alteridad como cualquier forma de discriminación por medio de convenciones lingüísticas. De otro modo, una parte de la generación más joven y entrada en el uso de la razón ha puesto en valor el morfema -e en distintos geolectos del español (Argentina y Chile, España), en lugar de fórmulas anteriores: la arroba, la x, como grafema y fonema de un género inclusivo y marca pragmática de cortesía en referencia a las personas no binarias. De tal manera se evita el escollo que representaban aquellos signos para los lectores digitales de textos, en beneficio de su accesibilidad, y se supera la polémica acerca del uso del masculino o del femenino como géneros no marcados. El morfema -e marca el género inclusivo (diferente del neutro en otras lenguas o en ancestros indoeuropeos) de forma positiva, clara y humanizadora, sin pedir disculpas por incluir. Les autores de este libro participamos de su sentido. Por eso lo usamos.
Esperamos que la siguiente colección de experiencias nos ayude a dar sentido a nuestras prácticas interculturales: en la escuela, en los hogares, en las calles de nuestros barrios y pueblos, en los medios de comunicación y en los medios sociales, en la creación de narrativas multimodales, tales como los transmedia o los videojuegos; así como en la reconciliación de la poesía con la cultura hip hop o de las tecnologías cibernéticas con la cultura ecosocial.
1
Cambio de perspectiva: las brujas nos enseñan
¿Pueden ser las brujas buenas maestras?
Bajemos de la burra de Balaam: un asno cargado de prejuicios con el que se ha pretendido impedir el empoderamiento femenino. A estas alturas, ya sabemos que los saberes ancestrales y fundamentales para la supervivencia de nuestra especie, a lo largo de miles de años, se han transmitido, en gran medida, a través de la rueca de la genealogía femenina: semillas y frutos, hierbas, hongos, hojas y flores, toda la gastronomía y la farmacopea, antes de que se arrebatara su control a las mujeres por medio de gremios y academias (Federici, 2010; Muñoz Páez, 2022).
Frente a la doctrina metafísica que separaba alma y cuerpo y recomendaba la cura del sufrimiento al mal de la existencia corporal, la magia de las brujas era –es– amor a las personas enteras con sus cuerpos vulnerables. Contra el dualismo gnóstico, que separaba las almas de sus cuerpos, reaccionaron vivamente las místicas medievales. Declararon su amor a la humanidad de Cristo, algunas al precio de ser apartadas y quemadas por las primeras hogueras de la Inquisición.
Tan persistente y moscardón como el pliego de acusaciones contra brujas y herejes ha sido la invención de la otredad en forma de hechicería. El primer mundo occidental y criollo, que se empeñaba por cumplir su misión histórica –colonizar el planeta, gobernar el sistema-mundo–, organizó un índice inquisitorial de los rituales chamánicos que practicaban la empatía y el diálogo con los seres vivos y con las enfermedades (Morris, 2006, pp. 14-43; Guerra Arias, 2015). Teniendo en cuenta que las religiones universales estaban –o están– plagadas de maldiciones contra muchos vivientes, el hecho de que en esos rituales de la otredad se maldijera ocasionalmente no debería sorprendernos. Lo que resultaba intolerable era que se vituperase a los conquistadores.
La razón ilustrada y las enciclopedias nacieron con ese plomo en sus alforjas. Hemos abominado, con razón (práctica), de las religiones que practicaban sacrificios humanos (Martínez Sánchez, 2010d, p. 13 y ss., pp. 178-180), tomando asiento en los textos sagrados de judíos, cristianos y musulmanes; sin dar cuenta del hecho de que en esos mismos textos se sacralizasen la guerra santa y el exterminio (Martínez Sánchez, 2010d, pp. 79–116). No solamente se practicaba la quema de herejes el mismo día y a distinta hora –por el huso horario– que los sacrificios a Huitzilopochtli, Tezcatlipoca o Tláloc. La globalización se ha fraguado sobre «pirámides de sacrificio», como demostró el sociólogo Peter L. Berger (1974), mientras las dictaduras latinoamericanas comenzaban un nuevo ciclo de genocidios al dios de la gobernanza mundial. El Club de Roma coincidía con el movimiento contra la guerra de Vietnam y el activismo que fundó Greenpeace en contraposición a la espiral destructora del crecimiento sagrado. Han pasado 50 años sin que se apaguen los fogones que están quemando vivo al planeta. Así pues, no era irracional sentarse a hablar con los seres vivos y negociar un tratado de paz con la Naturaleza.
La Escuela de Frankfurt, antes que el pensamiento posmoderno, hizo comprensible que la racionalidad multiversal haya crecido en los márgenes. Los pueblos supervivientes del exterminio imperialista (nazi, estalinista y panruso, turco, hispánico, anglosajón, francés, norteamericano…) nos siguen hablando en siete mil lenguas acerca de sus valores culturales, que son irreductibles a las lenguas dominantes y al mero concepto de dominación (Herrschaft). Los feminismos inclusivos y el ecologismo planetario han servido para comunicar entre sí a personas y pueblos, antes de que existieran los medios digitales, con el objetivo de poner en pie de equidad a quienes permanecían incomunicados en distintos escalones y esquinas de la pirámide. ¿Se ha conseguido?
Recogiendo la sabiduría bruja y pensando en la revaloración que Paulo Freire hace de la cultura popular, tenemos el reto de pensar cómo la Educación puede rescatar aquellos conocimientos ancestrales; a esto, Giroux y Simon (1989) añaden que la cultura popular es la base del conocimiento y la forma de situar al alumnado de forma que puedan desarrollar su pensamiento crítico. En la película 20000 especies de abejas





























