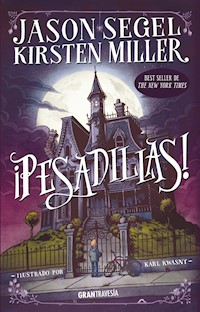
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Pesadillas
- Sprache: Spanisch
El protagonista de esta novela es Charlie Lair, un chico que acaba de perder a su madre y a quien atormenta una serie de terribles pesadillas. La aparición de su madrastra Charlotte no hace sino perturbarlo aún más, sobre todo cuando esta extraña mujer se lo lleva junto con su padre y su hermano menor Jack a vivir a una tenebrosa mansión de color morado. Dicha construcción oculta muchos secretos y reserva terrores inimaginables para Charlie. No obstante, el chico logra afrontarlos sacando fuerzas de flaqueza y gracias a la ayuda de curiosos personajes. Éste es el primer libro de una prometedora trilogía de aventuras infantiles-juveniles. Segel… y Miller construyen un entretenido mundo fantástico de monstruos que asustan, chistes inocentes, héroes valientes y una trama cinematográfica que alcanza una conclusión satisfactoria, con la promesa de nuevas aventuras." Booklist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Al, Jill, Adam, Alison y mi amigo R.B. J.S.
Pasaban cinco minutos de la medianoche, y un niño miraba hacia Cypress Creek desde la ventana de una vieja mansión en la colina más alta del pueblo. Era un edificio de aspecto singular. El porche delantero estaba invadido por una jungla de plantas en macetas. Las espesas enredaderas verdes iban cubriendo las columnas, y los helechos y el algodoncillo luchaban por cada mancha de luz de luna. Una torre octagonal surgía directamente del techo de la casa, y toda la estructura estaba pintada de un espantoso tono púrpura. Quien la viera podría suponer que los ocupantes de la mansión eran un poco extraños… y aun así, el chico que asomaba en la ventana parecía perfectamente normal. Tenía el cabello color rubio arena y no tenía ningún tatuaje, cicatriz ni horrenda verruga visible. Pero al juzgar por la expresión de desdicha en su rostro, algo estaba terriblemente mal.
Se llamaba Charlie Laird, y llevaba los doce años de su vida viviendo en Cypress Creek. Él y su hermano menor, Jack, habían crecido en una casa al final de la calle. De hecho, Charlie podía ver su antiguo hogar desde la ventana de su nueva habitación. Los nuevos dueños eran una familia de cuatro. Todas las noches, Charlie miraba cómo se apagaban las luces de su antigua casa y se imaginaba a los chicos bien acurrucaditos y seguros, arropados en la cama por su madre y su padre. Habría dado casi lo que fuera por cambiar de lugar con ellos. Habían pasado tres meses desde que se había mudado a la mansión púrpura de DeChant Hill con su hermano y su padre. Habían pasado tres meses desde la última vez que Charlie Laird había dormido bien.
Charlie se alejó un paso de la ventana y miró su reflejo en el cristal. Tenía la piel del color de la leche cortada, y oscuras ojeras hundidas bajo una mirada cansada y sanguiñolenta. Suspiró al verse, y se dio la vuelta para comenzar su trabajo nocturno. Había treinta y ocho pesadas cajas en el centro del cuarto. Estaban llenas de videojuegos y cómics y trofeos deportivos. Charlie no había desempacado más que unos cuantos cambios de ropa. El resto de sus pertenencias estaba almacenado en sus cajas de cartón. Y cada noche, antes de acostarse, las movía. Usaba diecinueve cajas para bloquear la puerta al pasillo. Las otras diecinueve las empujaba contra la puerta del baño, aunque a menudo eso resultaba no ser tan conveniente.
A cualquier otro le habría parecido ridículo. Hasta Charlie sabía que las barricadas no le pondrían un alto a sus malos sueños. Pero la bruja que lo había estado visitando cada noche durante los últimos tres meses no era una pesadilla ordinaria. La mayoría de los sueños se desvanecían, pero a ella no podía olvidarla. Se sentía tan real como la nariz en su rostro. Así que cuando la bruja juró que un día lo llevaría a rastras, Charlie pensó que debería tomar las amenazas en serio. Sólo esperaba que todas aquellas cajas pudieran mantenerla fuera.
La bruja ya había logrado llegar hasta el pasillo. La primera vez que escuchó a alguien entrar a hur- tadillas por la casa, Charlie recién despertaba de una pesadilla. Los rayos del sol se asomaban por encima de las montañas, pero la mansión todavía estaba serena y callada. De repente el silencio se rompió con el chirrido de las bisagras oxidadas de una puerta al abrirse. Luego crujió la duela del piso de madera y se escucharon golpes secos en las escaleras. Los pasos eran lo suficientemente pesados como para ser de un adulto. Pero cuando Charlie se armó de valor para investigar, encontró a su padre y a su madrastra todavía dormidos en su cama. Unas cuantas noches después, escuchó lo mismo. Chirrido. Crujido. Golpe. Su papá dijo que las casas viejas hacen ruidos. Su hermano pensaba que el lugar podría estar embrujado. Pero Charlie sabía que no hay tal cosa como los fantasmas. Llevaba casi tres años buscándolos, y, de existir, ya habría visto alguno. No: Charlie Laird tenía problemas mucho más gordos que los fantasmas.
Las treinta y ocho cajas lo estaban esperando. Charlie se quedó mirando la abrumadora tarea frente a él y se preguntó dónde encontraría la energía para completarla. Sus pesadillas habían empeorado… y cada noche libraba una batalla perdida contra el sueño. Ahora los párpados le pesaban y bostezaba todo el tiempo. Como siempre, se había quedado de pie junto a la ventana hasta la medianoche, esperando que su padre y su madrastra se fueran a dormir. No quería que lo escucharan empujando las cajas sobre los tablones, o gruñendo mientras las apilaba contra las puertas. Pero cada vez resultaba más y más difícil quedarse despierto. Había tratado de mantener los ojos abiertos con cinta adhesiva, pero la cinta invisible no era lo suficientemente fuerte y la cinta para embalar le jalaba las cejas hacia arriba. Caminar de un lado al otro sólo lo mareaba. Y aunque había escuchado que una vejiga llena podía mantener a raya el sueño, cada vez que trataba de beber mucha agua a la hora de dormir, terminaba por mover frenéticamente las diecinueve cajas que bloqueaban la puerta del baño. Así que unas cuantas semanas antes, cuando todo lo demás ya había fracasado, Charlie hizo su primer viaje a la cocina por una taza del café frío que sobró de la mañana. Siempre le daba asco, y a veces tenía que pellizcarse la nariz sólo para poder tragarlo todo… pero el café era ya lo único que lo mantenía despierto.
Charlie fue de puntitas hasta la puerta de su habitación, la abrió lentamente para que las bisagras no chirriaran, y se asomó fuera. Le alivió ver que el pasillo estaba oscuro. Lo prefería así. Las paredes estaban cubiertas de pinturas viejas que eran mucho más espeluznantes con las luces encendidas. Escuchó con cuidado para ver si había señales de movimiento y luego patinó torpemente con los calcetines hacia las escaleras. Pasó el cuarto de su hermano. Y el de su papá y su madrastra. Ya casi estaba fuera de la última puerta del pasillo cuando la escuchó: una risa aguda que casi lo manda corriendo a toda velocidad de vuelta a su colchón. Más allá de la última puerta estaban las escaleras a la torre. Y al final de las escaleras, una habitación conocida en la familia como la Guarida de Charlotte. La puerta estaba entreabierta, y Charlie escuchó el sonido de las patas de un gato gordo que bajaba con suaves pisadas por la escalera de madera. Una pálida luz dorada se filtraba sobre el pasillo.
Su madrastra seguía despierta.
Mucho antes de que se volviera prisionero de la mansión púrpura, Charlie había sido cautivado por su torre. La mansión estaba en el centro del adormilado pueblo de Cypress Creek, posada sobre una colina. Abajo, yacían calles bordeadas de casas de buen gusto pintadas de blanco y beige. En el centro había parques llenos de flores y tiendas encantadoras. Habría sido un pueblo de postales de no ser por la torre de la mansión púrpura. Sin importar dónde estuvieras en Cypress Creek, siempre podías levantar la vista y verla. Con tejas de madera que parecían escamas de dragón y un techo empinado y puntiagudo como un sombrero de bruja, la torre habría quedado perfecta en un cuento de hadas. Tenía dos ventanas: una que miraba hacia el norte y otra que miraba hacia el sur. Ninguna tenía cortinas ni persianas. Y en la noche, cuando la oscuridad envolvía al resto de la casa, las ventanas de la torre parecían resplandecer. Era un brillo vago y parpadeante. El hermanito de Charlie, Jack, solía bromear con que alguien debía haber dejado una luz nocturna encendida. Charlie tenía algunas ideas propias al respecto.
Cada vez que Charlie caminaba por el pueblo, la torre atraía sus ojos hacia ella. Estaba seguro de que cada noche ocurría algún tipo de magia allí. Se suponía que la casa estaba vacía, pero una vez, ya entrada la tarde, pensó haber visto una figura de pie junto a una de las ventanas. Después de eso, su fascinación se combinó con miedo. En la escuela escribía historias sobre la torre. En casa, la dibujaba. Su padre colgaba sus dibujos con cinta en el refrigerador, y decía que Charlie tenía la bendición de una imaginación vívida. No lograba entender qué era lo que a su hijo le parecía tan interesante. Y en cuanto a Charlie, eso era lo más extraño de todo. Casi todos pensaban que la mansión púrpura y su torre eran sólo edificios espantosos, un par de horribles verrugas en el rostro de Cypress Creek que era preciso ignorar. Pero Charlie no. Charlie sabía que no era así.
Hubo una persona que sabía de la magia de la torre. Cada vez que aparecía un nuevo dibujo en el refrigerador de la familia, la mamá de Charlie parecía un poco más preocupada. Luego, un día, cuando él tenía ocho años, su madre confesó que de niña había visitado la casa púrpura varias veces. En esos días, dijo, la habitación de la torre le había pertenecido a una niña de su edad.
—¿Cómo era la torre? —había preguntado Charlie sin aliento—. ¿Espeluznante? ¿Genial? ¿Estaba hechizada…?
—Era… inusual —le había contestado su madre, y su piel había palidecido, lo que le dijo a Charlie que había más en esa historia… algo oscuro y peligroso. Rogó que le diera más detalles, pero su mamá sólo le decía que probablemente era mejor evitar la mansión. Charlie debió haber parecido desolado cuando su mamá no quiso revelarle más, porque ella lo mandó sentar y le hizo una promesa. Dijo que le contaría todo lo que sabía de la torre cuando fuera un poco más grande. Pero aquello acabó siendo sólo una promesa sin cumplir. La mamá de Charlie enfermó unos cuantos meses después… y murió cuatro días y tres horas antes de que Charlie cumpliera nueve años.
Después de que su mamá murió, la fascinación de Charlie con la torre había seguido creciendo como una mala hierba nociva. Les preguntaba a sus maestros al respecto. Interrogó a la bibliotecaria. Hasta arrinconó al alcalde durante el festival anual de rábanos del pueblo. Pero nadie en Cypress Creek parecía saber más sobre la vieja mansión púrpura… toda la información podía resumirse en cuatro simples hechos:
1. La mansión era más vieja que la mayoría del pueblo.
2. La había construido Silas DeChant, un millonario ermitaño y reconocido gruñón.
3. La esposa de Silas había pintado el edificio de púrpura con sus propias manos.
4. La mansión había permanecido vacía durante años.
El papá de Charlie dijo que la última persona que había vivido ahí era una mujer mayor. Una maestra aseguró que una anciana vestida de púrpura solía repartir paletas sabor uva en Halloween. Uno de los vecinos de Charlie dijo que había escuchado que la dueña de la mansión se había ido a vivir con su hija a una provincia lejana. La esposa del vecino juraba que la anciana en cuestión debía tener por lo menos 110 años de vida.
Un sábado por la mañana, Charlie descubrió que la casa púrpura estaba en boca de todos. El cartero entregó las grandes noticias con el correo: la anciana dueña de la mansión había fallecido. Sorprendentemente, había muerto apenas dos días antes de cumplir 111 años, debido a heridas derivadas de una partida de naipes.
En el café donde iban los Laird a comer panqueques, una mesera le dijo al papá de Charlie que la nieta de la anciana había heredado la mansión y que se mudaría ahí. Y un hombre en la mesa de al lado sabía que el nombre de la nueva dueña era Charlotte DeChant… y había escuchado que abriría una tienda en Main Street. Por la manera en que la gente chismeaba sobre la nueva residente de Cypress Creek, Charlie pensaba que Charlotte DeChant podría ser interesante. Y la primera vez que Charlie le puso los ojos encima, no quedó decepcionado.
Era un fresco día de otoño, y Charlie iba en bici a casa de su amigo Alfie cuando vio un camión de mudanza estacionarse frente a la mansión púrpura en la colina. Una mujer alta y enjuta salió del asiento de conducir. Tenía el cabello naranja brillante con rizos que parecían estar flotando en la brisa… aunque el aire estaba perfectamente quieto. Sus faldas negras se ondulaban y arremolinaban alrededor de sus botas. Llevaba una camiseta blanca con un logo grande estampado en color rojo sangre y verde bosque. Decía EL HERBOLARIO DE HAZEL.
La mujer abrió la puerta trasera de la camioneta, y, Charlie pudo ver desde donde se había detenido que no había cajas dentro. Sólo plantas. De hecho, parecía como si hubieran tomado un jardín entero y lo hubieran arrancado de raíz, metido en macetas y llevado en auto hasta Cypress Creek.
—¡Oye, tú! Échame una mano con estas cosas, te daré cinco dólares —dijo la mujer a Charlie.
A pesar de sus reservas, Charlie empujó su bicicleta por la colina para ver mejor.
—¿Qué es todo eso? —preguntó.
—Un bosque encantado —contestó la mujer como si nada.
—¿Qué? —Charlie dio un paso atrás. Le pareció extraño que un adulto dijera algo así. Seguramente bromeaba, pero parecía como si la camioneta pudiera tener adentro unos cuantos gnomos y algún duendecillo de bosque, o dos.
La risa de la mujer lo tomó por sorpresa. Era aguda y desagradable… más un cacareo que una carcajada.
—¿Qué no ves que te estoy tomando el pelo? Sólo es un montón de plantas. Estoy por abrir una tienda en el centro.
Charlie y sus amigos se habían estado preguntando por la tienda que estaba por abrir junto a la heladería. Su amiga Paige pensaba que podría ser un lugar para comprar semillas y verduras insólitas. Rocco esperaba que fuera un emporio de reptiles.
—¿Así que va a ser una tienda de plantas?
—Más como una tienda de magia —contestó la mujer, y Charlie se reavivó. Luego ella apuntó hacia su propia camiseta—. Se llamará El Herbolario de Hazel. Soy una herbolaria. Eso quiere decir que uso plantas para tratar a los enfermos.
Por un momento Charlie sintió un arrebato de esperanza. Luego el corazón le dio un vuelco cuando recordó que su mamá estaba más allá de cualquier tratamiento.
Levantó la mirada para encontrar que la mujer examinaba su rostro.
—¿Cómo te llamas?
Por la manera en que lo dijo Charlie se preguntó si ya lo sabría. Miró su bicicleta de reojo. Su instinto le decía que era momento de irse. Esta mujer no era normal… o por lo menos no del tipo de normal que él hubiera conocido en su vida. Pero bajó de la bici y le dio la mano.
—Charlie. Charlie Laird —le dijo. La mujer tomó su mano, pero no la movió. En cambio, la tomó entre sus palmas como si se tratara de una pequeña criatura que había sido lo suficientemente astuta de capturar.
—Charlie Laird —repitió la mujer, y sus labios se extendieron en una sonrisa con todos los dientes—. Soy Charlotte DeChant. Deseaba mucho conocerte.
Un escalofrío recorrió la columna de Charlie, él retiró la mano.
—¿Por qué? —preguntó, quizá demasiado rápido. ¿Cómo podría desear conocerlo? No debería ni saber que existía.
—Si no me equivoco, debes ser pariente de Veronica Laird —prosiguió Charlotte.
Sintió como si la mujer hubiera enterrado su mano en el pecho, tomado su corazón, y lo hubiera apretado.
—Es mi mamá.
—La conocí, hace mucho tiempo —dijo Charlotte—. Me apenó mucho saber que había fallecido.
—Está bien —dijo Charlie. Aunque no lo estaba. Y nunca lo estaría. Deseaba que la señora cambiara de tema. Ya podía sentir que le ardían las mejillas.
Y así, de la nada, pareció como si el deseo de Charlie se hubiera cumplido. Charlotte levantó las cejas y asintió hacia el camión de mudanzas.
—¿Entonces qué dices? ¿Te quieres ganar un poco de dinero?
—No lo sé —vaciló Charlie. Siempre le habían advertido que no hablara con extraños… y esta mujer con su flameante cabello naranja y su jungla portátil era extremadamente extraña.
Charlie levantó la mirada hacia la casa detrás de ella, sus ojos se sentían atraídos como siempre hacia la torre. La mujer era rara, pero él no había estado tan cerca de la mansión en años. Todo lo que siempre había soñado estaba al otro lado de la puerta principal. Sería una tortura si perdía aquella oportunidad.
—Entonces quizá debería endulzar mi oferta —dijo Charlotte con una sonrisa astuta—. Cinco dólares y… un recorrido por la mansión.
Fue como si le hubiera leído la mente. La curiosidad de Charlie era como una picazón que moría por rascarse. ¿Sería el interior de la casa tan feo como el exterior? ¿Por qué fulguraba la torre de noche? ¿Quién era la persona que había visto al pie de la ventana? Mil preguntas revoloteaban por su cabeza.
—¿Qué hay en la torre? —preguntó Charlie ansiosamente.
Charlotte volvió a cacarear, y Charlie tuvo que resistir el impulso de meterse los dedos en los oídos.
—Cosas que hacen ruidos de noche.
Charlie debió haber dado la media vuelta tan pronto como escuchó eso. Debió haber saltado sobre la bici y salir pitando hasta casa de Alfie sin volver la vista atrás. Nunca en su vida había tenido un caso tan terrible de escalofríos. Pero Charlie no se fue. No podía. No sabía si era la curiosidad o algún tipo de magia la que lo jalaba adentro, pero movió las plantas de la mujer hasta el porche. Aceptó los cinco dólares, y luego siguió a Charlotte adentro para iniciar el recorrido.
Un gato atigrado y muy bien alimentado recibió a Charlie en la puerta. Le dio una sola mirada, encogió la espalda y le bufó. Charlie pasó por encima de la bestia anaranjada y alcanzó a Charlotte justo cuando ésta señalaba la sala y la biblioteca de la mansión. Los viejos y pesados sofás y los sillones hundidos en ambos cuartos estaban tapizados de color lila, magenta o malva. Hasta las repisas de la biblioteca estaban pintadas del color de una berenjena madura.
—Guau. Qué linda morada —la palabra le salió a Charlie antes de que pudiera detenerla. Cuanto más se acercaba a la torre, más agitado se sentía—. Quiero decir, casa. Qué linda casa tienes.
—Buena broma —contestó Charlotte, esbozando una sonrisa—. Los muebles desquiciados venían con la casa. Lo más seguro es que mande pintar o tapizar todo. Ya tuve suficiente púrpura cuando era niña.
Llegó a una amplia escalera de madera que giraba hacia la cima de la casa, y comenzó a remontarla. Charlie se quedó quieto en el primer escalón, los ojos fijos sobre un retrato que le clavaba la mirada desde el descansillo. Mostraba a un joven vestido con un saco anticuado y un pañuelo para el cuello alto y blanco. Se veía adinerado, y habría sido guapo de no ser por sus ojos huecos y aquella mirada de ansiedad en el rostro.
—¿Quién era? —le preguntó Charlie a su guía. Había visto ojeras así de oscuras alrededor de los ojos de su madre, y sospechaba que el hombre del retrato había estado enfermo.
Charlotte se detuvo en los escalones. Cuando volteó a mirar a Charlie, parecía estudiarlo por un momento como si fuera un espécimen curioso.
—Ése era uno de mis tatarabuelos. Se llamaba Silas DeChant —dijo—. Es el hombre que construyó este lugar.
Un escalofrío recorrió a Charlie. Había estado buscando a Silas desde hace años. La mujer que dirigía la biblioteca de Cypress Creek había jurado que no había pinturas o fotos del misterioso fundador del pueblo. Y aun así, helo ahí… Allí había estado todo el tiempo.
—¿Qué le pasaba? —susurró Charlie a medias, aferrado al barandal. Se sentía un poco vacilante… como si se le hubieran aflojado las rodillas y el suelo estuviera hecho de gelatina—. ¿Silas estaba enfermo?
—Sólo digamos que estaba atrapado en un lugar muy oscuro —contestó Charlotte—. Pero encontró la manera de salir. Mi abuela me contó que Silas mandó pintar ese retrato para recordarle que hay lugares adonde la gente no debería ir.
—¿Como cuáles? —preguntó Charlie.
—Como Las Vegas —respondió Charlotte con un guiño. Luego le dio la espalda y comenzó a subir las escaleras de nuevo—. ¿Vienes?
Charlie tuvo que apresurar el paso para alcanzar a la nueva dueña de la mansión.
En el segundo piso, pasaron por una pequeña puerta y subieron por una serie de escalones tan angostos que hasta Charlie se sintió aplastado. Cuando finalmente llegaron a la cima, Charlotte se hizo a un lado y extendió los brazos por completo.
—Bienvenido a mi guarida —dijo con orgullo.
El lugar era tan mágico como Charlie había esperado. Y mucho más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Casi todas las paredes del cuarto estaban abarrotadas de repisas y fotos, pero una había quedado completamente vacía. El sol se colaba por los dos grandes ventanales de la guarida y transformaba los millones de chispas de polvo en centellantes motas de oro. Las repisas en la habitación estaban atiborradas de frascos de vidrio, y cada contenedor estaba repleto de distintos tipos de tegumentos o flores secas u hongos marchitos. Un enorme escritorio de madera ocupaba casi todo el espacio del suelo. La superficie estaba repleta de lápices de colores, tubos de pintura y cuadernos para dibujar.
Una ilustración sobresalía por debajo de una pila de papel arrugado. Charlie podía ver sólo un poco, pero un poco fue suficiente. Tres serpientes —una café, una roja y una verde esmeralda— parecían listas para deslizarse fuera de la página. Casi podía jurar que las había escuchado sisear… y luego, cuando comenzó a desviar la mirada, la verde pareció pelar los colmillos.
—Están increíbles esas serpientes —dijo Charlie sin aliento—. ¿Tú las dibujaste?
Charlotte le arrebató el dibujo y lo depositó boca abajo sobre el escritorio.
—Sólo es un borrador —sonó extrañamente avergonzada—. ¿Qué opinas del cuarto?
—Parece… —Charlie se esforzó por encontrar la palabra correcta.
—El lugar perfecto para trabajar, ¿no crees? —Charlotte terminó la oración por él—. ¿Sabes?, apenas comencé un proyectito, y podría serme útil un chico de tu edad…
¿Podría serme útil? Charlie se estremeció. ¿Por qué sonaba como si fuera a moler sus huesos y hacer pintura con ellos? Sintió algo suave rozarle el tobillo y bajó la mirada para ver al gigantesco minino anaranjado tejerse entre sus piernas, mirándolo fijamente y con malicia, como si tuviera también algunos planes para él.
Sonó el timbre, y Charlie pegó un brinco. Agradeciendo la interrupción, miró a Charlotte bajar corriendo por las escaleras. Debería haber aprovechado la oportunidad para escapar, pero estaba demasiado abrumado como para moverse. Se sentía como si se hubiera quedado congelado en su lugar. Dos pisos más abajo, escuchó el chirrido de una puerta que se abría.
—¡Hola! — Charlie escuchó decir a Charlotte.
—Ehmm… hola, me llamo Andrew Laird, y éste es mi hijo Jack. Esto le podrá sonar un poco raro, pero ¿estará aquí mi otro hijo, Charlie? Estaba pasando por aquí y vi su bicicleta enfrente. Espero que no le haya causado problemas.
—¡Claro que no! Ningún problema. Tiene un hijo estupendo, señor Laird —contestó Charlotte—. Me acaba de ayudar a mover algunas cosas, y ahora está arriba. ¿Le gustaría pasar por una taza de café?
Charlie estaba seguro de que su padre diría que no. Ya no iba a ningún lugar más que al trabajo. Desde la muerte de su esposa, la tristeza lo había transformado en un ermitaño. Alguna vez, Andrew y Veronica Laird habían sido la pareja más popular del pueblo. Ahora el papá de Charlie rechazaba todas las invitaciones. Parecía nunca quedarse sin pretextos. Charlie esperó para escuchar cuál sería el siguiente.
Entonces llegó la palabra que sellaría el destino de Charlie.
—Claro.
Once meses después, Charlotte DeChant se volvió la madrastra de Charlie. Y para entonces, Charlie había jurado jamás poner pie una vez más en la torre.
En los tres años que habían transcurrido desde que falleció su madre, Charlie Laird había aprendido a no confiar en las apariencias. Su mamá había parecido sana casi hasta el mes en que murió. El mismo Charlie parecía totalmente normal, mientras la verdad era que su vida era todo menos eso. Y todos pensaban que Charlotte DeChant era la madrastra perfecta. Sólo que Charlie sabía que no era quien aparentaba. Podía ver que todo era un disfraz.
Charlie se paró a la puerta de la cocina de la mansión, a la caza de la parpadeante luz verde de la cafetera. Dejó que sus ojos se ajustaran y examinó el resto de la habitación. Parecía lo suficientemente seguro, pero estos días, ver no siempre era suficiente. Dio un cauteloso paso hacia adelante. La única luz del cuarto venía de una débil flama azul que titilaba bajo el caldero negro favorito de Charlotte. Habían renovado la cocina, y la estufa de acero cepillado estaba reluciente de nueva, pero las ollas y cazuelas de Charlotte parecían haber sido forjadas en la Edad Media. Y el ungüento de la poción que estaba cocinando olía como una mezcla de roedores muertos y flatulencias de perro. Charlie no necesitaba la luz para saber que el piso probablemente estaba resbaladizo por tantas raíces y hojas que no habían caido dentro de la olla burbujeante.
Dondequiera que Charlotte iba parecían brotar revoltijos. La jungla de plantas en el porche delantero de la mansión hacía que salir de la casa pareciera una excursión por la Amazonia. Adentro, todos los cuartos estaban abarrotados de frascos de hierbas llenos a medias y matraces viejos y pegajosos. No podías sentarte en un sillón sin aplastar un hongo o sin que te picara en el trasero una raíz marchita, y eso volvía loco a Charlie. Había tratado de poner orden una o dos veces, pero la gata de Charlotte, Aggie, simplemente lo seguía y tiraba todo. En el mundo de Charlotte, El Herbolario de Hazel era el único lugar en donde el orden tenía cabida. La madrastra de Charlie mantenía su tienda perfectamente organizada. Cada vaina, semilla y hongo que la naturaleza producía era guardado en un contenedor de vidrio y etiquetado con precisión. Más de mil frascos descansaban en las múltiples repisas de la tienda.
El Herbolario de Hazel era digno de verse… y nadie en Cypress Creek había visto algo así jamás. Durante unas cuantas semanas después de la gran apertura, algunos de los chicos mayores de la escuela habían molestado a Charlie sobre la extraña novia de su papá, quien vestía de negro y cocinaba pociones apestosas. Las bromas terminaron cuando Charlotte curó los granos que le estaban devorando la cara a uno de esos bravucones y ayudó al alcalde a deshacerse de su bocio. Después de eso, El Herbolario de Hazel estuvo siempre lleno, y nadie cuchicheaba a sus espaldas. El pueblo entero había caído bajo su hechizo.
La cocina estaba demasiado oscura para navegarla, así que Charlie abrió el refrigerador para tener un poco de luz. Pisando sobre un misterioso charco en el suelo, se abrió paso hasta la cafetera al otro extremo de la habitación. Casi siempre había un poco de café del desayuno, pero hoy, a alguien se le había ocurrido ir y limpiar el recipiente. Charlie arrastró una silla hasta la barra y se subió para tomar los granos de la repisa superior del estante. Puso un filtro en la cafetera, como había visto a Charlotte hacerlo. Agregó diez cucharadas de café y una jarra llena de agua. Recién oprimió el botón de encendido cuando algo tibio y peludo le rozó las piernas.
El corazón de Charlie casi salió volando de su pecho. Mientras se alejaba un paso de la barra, tropezó sobre la criatura que acechaba detrás de él y aterrizó en el suelo con un golpe seco.
—Miau —dijo triunfantemente Aggie. Levantó una pata y le dio una lamida con calma.
A Charlie siempre le habían gustado los gatos, pero Aggie era un demonio con abrigo de pieles naranja.
—Maligno pedazo de… —gruñó. Luego escuchó pisadas en las escaleras. En un segundo, Charlie se puso de pie.
—¿Charlie? ¿Eres tú?
La brujastra había aparecido a la puerta, llevaba puesta su sonrisa más falsa. Quería que Charlie pensara que estaba sorprendida de verlo, pero el brillo de sus ojos la delataba. Había estado esperando, quería atraparlo.
Charlotte se acercó más y arrugó la nariz mientras olfateaba el aire.
—¿Sabe tu papá que bebes café?
A la tenue luz que echaba el refrigerador, las facciones de Charlotte se veían perfectamente macabras. Sus mejillas estaban huecas, la nariz parecía haberse vuelto más puntiaguda y su pelo rizado estaba tan alborotado como una peluca de payaso. El amigo de Charlie, Rocco, decía que Charlotte era bonita. Charlie pensaba que parecía una…
—¡Uf! Huele bastante potente. ¿Cuánto café le metiste? —preguntó, asomándose a la cafetera.
Charlie pensó que apagaría la máquina. Sin embargo, tomó una taza de la alacena y la colocó en la barra frente a él.
—Probablemente no te mate, pero te va a saber a lodo.
En la parte de enfrente de la taza estaban impresas las palabras La mejor madrastra del mundo. La taza era el regalo de Navidad que su hermanito le había dado a la mujer que les robó a su padre. Había un millón de tazas normales en la alacena. Charlotte había escogido ésa a propósito.
—¿De verdad? —preguntó Charlie con cuidado—. ¿Me vas a dejar tomar café?
—¿Serviría de algo que intentara detenerte? —preguntó Charlotte—. Además, yo comencé a tomar café justo cuando tenía tu edad.
Mientras el café aún hervía, la brujastra les sirvió a los dos una taza.
—¿Me acompañas? —preguntó, y jaló un banco hasta la isla de la cocina.
Charlie no se inmutó. Clavó la mirada en el café. Lo quería, más que cualquier otra cosa en el mundo, pero no le daría la satisfacción. Y quién sabe qué podría haberle metido. Había visto a Charlotte subir cajones con botellitas de vidrio a su guarida. En algunas de ellas chapoteaban líquidos extraños; otras contenían polvos o píldoras o geles glutinosos. Éstos eran sus menjurjes especiales, los que no vendía en su tienda. Sólo Charlotte sabía lo que eran de verdad. Decía que las botellas contenían remedios herbales. Pero Charlie estaba dispuesto a apostar que por lo menos una de ellas estaba llena de algún tipo de removedor de hijastros. Estaba bastante seguro de que Charlotte lo quería fuera del camino.
—Toma asiento —dijo Charlotte—. Es hora de tener una charla seria—. Todavía había una sonrisa en el rostro de su brujastra, pero los ojos estaban serios. No era una solicitud. Era una orden.
Charlie soltó un bufido para cubrir sus nervios.
—¿Crees que seremos los mejores amigos si me dejas tomar café? —le sorprendió ser tan grosero. Antes podía esconder sus sentimientos, pero últimamente su enojo parecía tener voluntad propia. Se refería a él como la oscuridad. Se sentía como un alquitrán negro, del tipo que se traga todo lo que toca. Había comenzado a burbujear dentro de él alrededor del mismo tiempo en que comenzaron las pesadillas. Ahora parecía incapaz de mantenerlo a raya.
—¿Qué está pasando, Charlie? —preguntó Charlotte—. ¿Qué te tiene tan irritable?
Podría haber recitado una lista de los crímenes de su brujastra, pero habrían estado ahí toda la noche.
—También tú estarías irritable si alguien te robara a tu familia —replicó Charlie.
Charlotte dio un soplido. Entrecerró los ojos cuando habló.
—No me he robado a nadie. No quiero reemplazar a tu mamá, Charlie.
Lo había dicho antes y las palabras todavía fastidiaban a Charlie.
—No podrías. Sin importar cuánto lo intentaras. Mi mamá era más linda, inteligente…
Charlotte levantó una mano, en señal de rendición.
—Sí, lo sé. Me lo has dicho cientos de veces. También yo la recuerdo —pausó un momento y clavó la mirada en el contenido de su taza—. Estoy suponiendo que no nos tocará tener una charla seria, pero todavía hay una pregunta que tengo que hacerte, Charlie. ¿Por qué bajas por café todas las noches?
Charlie cruzó los brazos. Se rehusó a decir una sola palabra.
Por un momento Charlotte lo estudió en silencio, de la misma manera en que a veces lo hacía cuando pensaba que nadie la veía.
—¿Sabes?, eres igual a Veronica. Podía ser tan necia como tú.
Cuando escuchó el nombre de su madre, Charlie no pudo mantener la boca cerrada.
—Deja de fingir que conociste a mi madre.
—Nunca antes te lo conté porque sé que es un tema sensible. Pero, para tu información, Veronica y yo nos conocimos justo aquí, en esta casa, cuando las dos teníamos doce años —replicó Charlotte, mientras sus ojos verdes desafiaban cualquier negación—. ¿Nunca te contó historias sobre la mansión?
—¿Qué tipo de historias? —contestó Charlie, fingiendo un bostezo. Quería parecer que estaba aburrido, pero la conversación había dado un giro extraño, y Charlotte lo tenía en sus manos.
La brujastra se inclinó hacia él con una ceja arqueada.
—Si hubieras escuchado las historias de tu madre, no las habrías olvidado.
La respuesta sacudió a Charlie. Recordaba que su madre le advertía que se alejara de la casa. Entonces lo entendió. Algo debió haberle pasado a su mamá en la mansión… algo tan malo como para asustarla de por vida. Y tenía que haber sido culpa de Charlotte DeChant.
—¿Qué le hiciste a mi mamá? —exigió.
Charlotte se echó hacia atrás dejando escapar un resoplido, puso los ojos en blanco.
—¿Dijo que yo le hubiera hecho algo?
Charlie niveló sus ojos con los de su brujastra.
—Nunca tuvo la oportunidad, Charlotte. Pero sí me dijo que me alejara de esta mansión, y ahora sé por qué. Algo está muy mal con esta casa.
Charlotte se quedó tan quieta que Charlie se preguntó si se había congelado de repente.
—¿Exactamente qué crees que tiene de mal esta casa? —preguntó finalmente.
Charlie consideró contarle todo… pero se detuvo antes de hacer algo estúpido.
—Tú estás adentro —dijo con su sonrisa más cruel.
Podría haberse equivocado, pero Charlotte parecía casi aliviada.
—Mira, no sé mucho de niños, y nunca he sido buena para hacer esas cosas cariñosas y tiernas. Así que discúlpame si esto suena un poco brusco, pero es hora de que lo sepas. Si no, las cosas en esta casa podrían empeorar más de lo imaginable.
Charlie rio al escuchar aquello.
—¿Cómo podrían empeorar las cosas? Vivo en el basurero municipal con una loca y su gata malvada.
Charlotte se estremeció, y Charlie pudo ver que sus insultos le habían calado. Pero no le importó. Odiaba a su brujastra. Y la odiaba más que nada por transformarlo en alguien tan horrible. Charlie podía recordarse como buena persona. Ahora estaba siempre enojado. A veces ni siquiera sabía por qué. Era como si el corazón se le hubiera marchitado en el pecho el día en que se mudó a aquella casa púrpura.
Charlie se deslizó de su banca, levantó su taza de café y echó los contenidos en el fregadero.
—Mira, no quiero hablar contigo. Sólo bajé por café. Ahora lograste arruinar eso también.
—Charlie, el café no te ayudará —Charlotte se estiró hacia el otro lado de la isla de la cocina para sujetar el brazo de Charlie, pero éste la esquivó—. Si tu problema es el que pienso que es, no tiene sentido quedarse despierto.
Antes de que Charlie pudiera preguntarle a qué se refería, ella se puso de pie.
—Quédate aquí un segundo —dijo Charlotte, como si hubiera tenido un golpe de inspiración—. Tengo algo en la oficina que quizá quieras ver, y creo que probablemente es el momento de mostrártelo.
Charlie no quería ver nada que su brujastra tuviera para mostrarle. Tan pronto como escuchó las pisadas de Charlotte en las escaleras de la torre, subió a toda velocidad a su cuarto y empujó media docena de cajas contra la puerta. Luego se metió a la cama, jaló las cobijas sobre su cabeza, y deseó que su enojo fuera suficiente para mantenerlo despierto.
—Mira quién llegó —ronroneó algo—. ¡Y justo para la hora de la cena!
—¡Espléndido! —dijo una segunda voz. Un graznido conocido siguió esas palabras—. Qué gusto que puedas acompañarnos, Charlie. ¿A poco no te ves simplemente de rechupete esta noche?
Un sobresalto de temor hizo que Charlie abriera los ojos de golpe. Ya no estaba en su habitación. Su cama yacía contra un muro derruido de piedra salpicado de manchas de musgo y moho. Había entrado antes al calabozo de la bruja, pero esta vez podía ver el espacio cavernoso incluso con más claridad. En el centro de la habitación habían hecho una fogata ardiente. Una nube de humo pasó encima de él.
Charlie se esforzó por incorporarse, sólo para descubrir que lo habían atado, como siempre. Las cuerdas le rozaban las muñecas y los tobillos. Podía levantar su cabeza apenas lo suficiente como para ver a la bruja sentada junto a un enorme caldero, picando una rebanada de carne. Los contenidos de la olla eructaban cada vez que soltaba un trozo dentro. Al levantarse de su asiento, la bruja lanzó un puñado de sobras a una pila de basura en el rincón. Charlie distinguió un cráneo del tamaño de una muñeca y un ala rota de murciélago que salía del montón.
Sosteniendo aún su cuchillo de carnicero, la bruja se deslizó hacia donde estaba acostado Charlie. Una gigantesca gata negra del tamaño de una pantera trotaba junto a ella. Luego se agachó y saltó sobre el pecho de Charlie.
—¡Uuuf! —jadeó Charlie mientras le sacaba el aire.
—Todavía está horriblemente flacucho —la gata olfateó el rostro de Charlie y luego pasó su lengua por un costado de su cabeza—. Tampoco sabe muy bien.
—Los amargados nunca saben bien —suspiró la bruja—. Pero nos lo comeremos si tenemos que hacerlo. Me surtí de esa salsa que nos gusta, por si las dudas.
La bruja llevaba puesto el vestido negro de siempre que le rozaba los tobillos. Su cara era como una máscara, de un verde enfermizo, y su pelo, si es que lo tenía, estaba oculto bajo un elegante sombrero negro. Pero eran sus ojos los que la hacían tan terrible de mirar. Eran espejos plateados. Cada vez que Char- lie miraba a la bruja, se veía obligado a mirarse a sí mismo.
Justo cuando se le estaba dificultando respirar, la gata saltó del pecho de Charlie y se enredó entre las piernas de la bruja. El chico inhaló profundamente.
—¡Quítame estas cuerdas, vieja arpía asquerosa! —clamó.
La bruja soltó un grito ahogado.
—¡Válgame! ¿Escuchaste eso? ¡Creo que está tratando de herir mis sentimientos! —se agachó hasta que su nariz estaba a apenas unos centímetros de la de Charlie. Éste podía ver su propia expresión de asco reflejada en sus ojos—. No gastes el aliento, niño. Arpía es un cumplido en estas partes del mundo. Así que vayamos al grano. ¿Dónde quieres pasar la noche? ¿En mi jaula o en la barriga de la gata? La decisión es tuya.
Charlie tembló con sólo pensar en la jaula de arriba. Se columpiaba al aire libre en la cima del campanario de la bruja, donde podría haber estado una gigantesca campana. Parecía que la jaula vieja y oxidada la hubieran construido para albergar a un pájaro monstruoso. La primera vez que Charlie la vio, tenía un esqueleto acurrucado en un rincón. Había mirado con horror mientras la bruja bajaba la jaula y barría los huesos.
Ahora la jaula era de Charlie. En la mayoría de sus pesadillas, era ahí donde lo ponía la bruja. Los vientos glaciales soplaban entre los barrotes. A veces la lluvia lo golpeaba. Otras veces quedaba enterrado bajo la nieve. Pero el clima no era la peor parte. El tiempo de Charlie en la jaula era tan solitario que unas cuantas horas podían parecer una semana. Aun así, Charlie no trató de escapar ni una sola vez. Por mucho tiempo se dijo que no había ningún lugar a donde ir. La verdad era que le aterraba el bosque que rodeaba el campanario. Sentía que algo lo esperaba ahí abajo. Algo mucho, mucho peor que una bruja.
—Haz lo que quieras conmigo —Charlie bramó a la bruja—. Tan pronto como sea de día, despertaré en mi cama.
—¡Qué grosero! —dijo la gata con un bostezo mientras acariciaba las faldas de su ama con el hocico.
—¿Verdad que sí? —la bruja fingió hacer un puchero—. Qué cosita tan desagradable. Con razón nadie del otro lado quiere que lo devuelvan. Deben estar hartos de él también.
Las palabras lo hirieron. Dolieron aún más porque Charlie sospechaba que eran ciertas. Últimamente, las únicas personas que no habían padecido su enojo eran sus tres mejores amigos. Y quién sabe cuánto duraría eso.
—Le estaríamos haciendo un favor a todos si dejáramos al chico en la jaula para siempre —dijo la gata.
—¡Pero piensa en el trabajo! —se quejó la bruja—. Tendría que traerle agua todos los días y cambiarle el periódico una vez al mes y…
—Entonces quizá —interrumpió la gata— sería mejor que nos lo comiéramos.
—No podría estar más de acuerdo —dijo la bruja, mientras se alejaba arrastrando los pies—. Voy por la salsa. Tú encárgate del asador.
Charlie cerró los ojos e hizo su mejor esfuerzo por mantenerse en calma.
—Éste es un sueño —susurró, tratando de convencerse—. Estoy teniendo una pesadilla, y las pesadillas no son verdaderas.
La bruja volteó y metió su nariz contra su rostro. Su aliento olía como si hubiera estado mordisqueando basura.
—¿Qué fue eso? —dijo con una carcajada—. Suena como que alguien te ha estado mintiendo… diciéndote que las pesadillas no son verdaderas. Te mostraré cuán real soy. Mañana haré una visita a tu mundo.
¿Podría cumplir sus amenazas?, se preguntó Charlie. ¿Podría venir a la mansión y llevárselo a rastras?
—Pues ve e inténtalo —dijo, haciendo su mejor esfuerzo por sonar valiente—. Nunca lograrás entrar a mi cuarto.
La bruja se carcajeó mientras la gata aullaba de risa.
—Ya lo veremos. No sería la bruja que soy si unas cuantas estúpidas cajas me pusieran freno.
—¿Cómo sabes…? —espetó Charlie.
La bruja se tiró junto a él en la cama. Su vestido apestaba a moho y alcanfor.
—¿Sobre las cajas que tienes en tu cuarto? Yo sé muchas cosas —pasó sus dedos con garras por el pelo de Charlie. Él se retorció del asco, pero ella apenas pareció darse cuenta—. ¿Sabes por qué la gente cree que las pesadillas no son verdaderas?
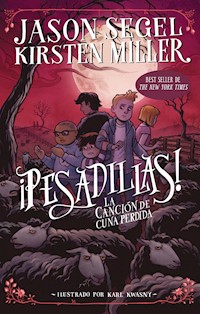
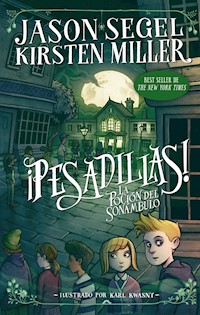













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













