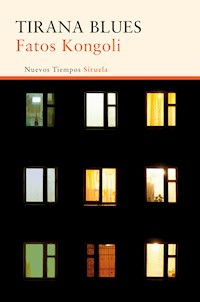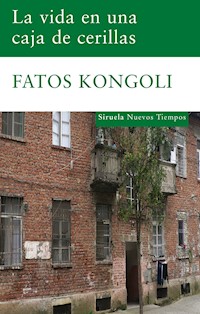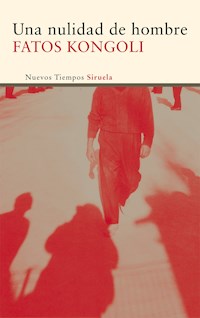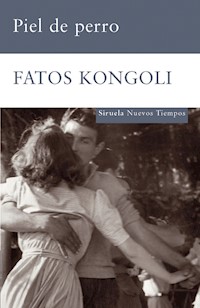
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Fatos Kongoli compone, entre el absurdo y la ternura, un canto al amor, haciendo de lo cotidiano una epopeya. Una nueva sorpresa de la literatura albanesa» Marion Van Renterghem, Le Monde A la muerte de Marga, su mujer y madre de sus dos hijos, Kristo Tarapi, antiguo guionista de los estudios cinematográficos del régimen comunista albanés, prejubilado con una ínfima pensión en la nueva sociedad de mercado, queda sumido en la soledad y el marasmo. Se ve abocado entonces a hacer recuento de su vida y, rememorando décadas de temor y violencia bajo el régimen de Enver Hoxha, sólo encuentra permanente sumisión y fracaso. El único ingrediente de su vida que se le revela digno de un ser humano resulta ser su relación con las mujeres que amó a lo largo de su existencia: su madre, en la infancia, y sobre todo aquellas a las que quiso como varón, en ocasiones de forma patética, siempre sincera. Todas ellas perseguidas, maltratadas, aherrojadas, condenadas por su propia condición y por la indignidad imperante. Por fin, vacío ya de toda ambición, después de desembarazarse de sus fantasmas, una joven, amiga de su hija, se constituye en el único asidero que lo mantiene vinculado a la existencia...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Piel de perro
A Lili,
mi esposa
1
Me di cuenta de que Hades estaba allí (el Hades de los antiguos griegos o el Plutón de los romanos) el día en que cayó enferma Marga, mi mujer. Más exactamente mi ex mujer, porque ya está muerta; va a cumplirse un año de su muerte. Por supuesto, no se trataba de la deidad mitológica de los griegos o de los romanos antiguos. Era una persona común y corriente de nuestra raza de criaturas efímeras en este mundo, y no recuerdo bien cuándo y en qué circunstancias le adjudiqué ese nombre. Tal vez se me ocurrió llamarlo así a consecuencia de lo que se denomina una asociación de ideas. Todo fue una asociación de ideas, nada más.
Por otra parte, escucho decir que Hades también ha muerto. La verdad es que ya no lo veo en su lugar de siempre, no siento ya su mirada ni su risa negra. Pero no creo eso que dicen. El rumor de que murió durante mi ausencia debe de ser una treta para embaucarme, para hacerme caer en una trampa. Eso equivaldría, poco más o menos, a que pegarían la hoja con el aviso de mi muerte en el muro de avisos del callejón que conduce a la parte trasera del edificio en que vivo.
Ya lo veo, me estoy embrollando. Pretendo contar una historia y, pese a mi intención de quererlo, me estoy haciendo un lío. Peor aún, estoy desluciendo las cosas. Y, ya se sabe, las cosas embrolladas, todavía peor las deslucidas, no le gustan a nadie. Sería, por tanto, razonable que comenzara por algo más claro, sin complicaciones; por poner un ejemplo, con algo acerca de mí mismo. De este modo, el seguimiento de la historia, que se ha iniciado de forma no demasiado prometedora con la muerte de Marga y del nombrado Hades, quizás resultaría más fácil. A ser posible jocoso. Tanto que la gente se desternillara de risa, que me desternillara también yo con ellos.
Me llamo Kristo Tarapi. Mi nombre hacía pensar a la gente en Jesús y, como es cosa sabida, antaño, en tiempos no demasiado lejanos, entre nosotros Jesucristo era un personaje declarado enemigo público. Aclaro que, pese a que la sociedad decretó a Jesucristo como un proscrito, mi nombre no me ha causado dificultades. A fin de cuentas, se trata solamente de un nombre y yo, en mi proceder y mis acciones, nunca he tenido nada de Cristo, así pues, a mi entender, no creo que yo representara el menor peligro en este sentido. En cambio, por sorprendente que parezca, lo que me ha dado problemas ha sido el apellido. A menudo he hecho esfuerzos por encontrarle un significado, pero nadie ha sido capaz de explicarme su procedencia. Sólo quienes no me deseaban el bien le encontraban, aunque eso sí, a su modo, una significación, después de haberlo abreviado un tanto al pronunciarlo. De forma tal que en sus bocas, con excesiva frecuencia, mi apellido Tarapi se convertía en Trapi1. El caso es que, incluso hoy día, hay personas que, cargadas de buena intención y cortesía, me saludan diciendo «¡Buenas tardes, señor Trapi».
No sé si tal distorsión contenía a la postre una verdad, es decir, si expresaba cierta escala de mi personal mentecatez, si se me permite expresarme de este modo. Pero, ya que tengo intención de contar una historia, pido disculpas por anticipado. No hago esto movido por clase alguna de complejo que deba su origen a la potencial deformación de mi apellido. La razón es más práctica: cuando se pretende contarles algo a otros, en una palabra, gastar su bien más preciado, su tiempo, cabe en lo posible que a fuer de ingenuidad, tal vez de estupidez, se acabe por importunarlos. Importunarlos y, aún más, ponerse uno mismo en evidencia. A mí no me asusta la posibilidad de quedar en evidencia. El bien y el mal adquieren significaciones relativas de acuerdo con la visión del mundo de cada cual. Según sostiene una antigua doctrina filosófica que los hombres inventaron para consolarse en determinadas circunstancias, el bien no es siempre bueno ni el mal es siempre malo. Hay bienes que llegan para mal y hay males que llegan para bien. Como es el caso de mi última aventura. Porque yo acabo de regresar de una aventura.
Quienes me conocen no se sorprenderán ante esta afirmación. Esbozaran una sonrisa, echarán cuentas de mi mote. El Mostrenco, dirán, sobre todo cuando tengan conocimiento del motivo que me empujó a meterme a ciegas en un laberinto de acontecimientos sin saber lo que me esperaba. Pero yo estaba convencido de que cualquier cosa que me sucediera siempre sería preferible a mi muerte de cada día. Esto me lleva a renunciar, además, a argucias inútiles, como intentar borrar las pistas con la clásica advertencia al lector de que todo en esta historia es producto de la fantasía. Una advertencia así carece del menor sentido. Por lo general, sólo tiene un objeto: servir de coartada para encubrir lo contrario. Yo me comprometo a garantizar que el único personaje que no es en absoluto producto de la fantasía, en el que no existe la menor coincidencia o semejanza casual y que, por desgracia, se me presenta nada más comenzar el relato, pese a mi deseo de evitarlo, es Hades.
2
Su enfermedad, cuando, como ya he dicho, se me apareció Hades, me la dio a conocer Marga en circunstancias escasamente dignas para mí. Estábamos a primeros de septiembre del 99, el último otoño del segundo milenio. El globo terrestre esperaba el cambio de época, los seis mil millones de habitantes de la Tierra –no conozco la cifra exacta–, a despecho de las funestas profecías de Nostradamus, se preparaban para el próximo instante mágico.
Había tenido sueños eróticos durante toda la noche. Hacía tiempo que tenía sueños eróticos. Mis desarreglos debieron de comenzar tras una abrasadora noche de verano en que Marga, mientras practicábamos o intentábamos practicar sexo, irritada e incapaz de afrontar mi deseo, me dijo que lo lamentaba, ella ya no sentía nada, y yo me esforzaba en vano por ponerla a punto. No capté de inmediato el sentido de su declaración, me negué a aceptarlo. En cambio, Marga parecía haber estado esperando con impaciencia aquel momento, librarse de una vez por todas de mí. Después de aquello, nunca más volvió a aceptar que hiciéramos el amor, ahora eres libre, me decía, haz lo que quieras, no siento celos en absoluto. Ahora bien, entendámonos, a partir de entonces yo era libre únicamente para una cosa: para tener sueños eróticos. En nuestro ambiente social, donde todo acaba por saberse, difícilmente se le perdonan los devaneos a un macho cabrío como yo, pese a mis cincuenta y cinco años, a tener al hijo mayor casado y una hija estudiante. Por añadidura, la conciencia de ser abuelo –mi hijo me proporcionó muy pronto esa satisfacción casándose muy joven y trayendo al mundo dos niños, uno tras otro– me sumió en un abismo de impotencia sexual.
Así fue aquella noche cuando, hacia el amanecer, Marga me puso al corriente de su enfermedad: estaba teniendo uno de los sueños eróticos más intensos de aquellos tiempos, en el que hacía el amor con una amiga íntima de mi hija. Una vergüenza, desvaríos semejantes no se le consienten a uno ni en sueños. Es preciso aceptarlo, incluso el sueño más insensato contiene algo de verdad. Como es verdad, por ejemplo, que Lori, la adorada amiga de mi hija, no dejaba de inquietarme cada vez que venía a casa, y yo hacía lo imposible por no ponérmela delante de los ojos, pues de lo contrario me iba a resultar difícil ocultar mi vergonzosa turbación. Culpable, doblemente culpable, ante Marga y ante Irma, que es como se llama mi hija.
Lori no me trataba de tío ni utilizaba ningún otro apelativo, simplemente me llamaba por mi nombre. Por mi nombre me llamaba también mi hija, cosa que, a decir verdad, no me molestaba, aunque a Marga se le atragantaba esa especie de esnobismo de las dos. Teniendo en cuenta sus ojos azules y la blancura de su piel, el color natural del cabello de Lori debía ser más o menos rubio. Pero esto no podía afirmarse con seguridad. Un día apareció en el vano de nuestra puerta ataviada casi por entero de color malva, desde el pelo, la chaqueta de piel, las botas de caña de tacón alto ceñidas a las piernas, hasta el aroma de su cuerpo, un aroma a malva según me pareció. Aquel día no estaban Marga ni Irma. Sin embargo, Lori se metió dentro como en su propia casa, tengo que hacer una llamada, dijo, y fue a la sala de estar donde teníamos el teléfono, lo levantó y marcó un número. Yo me había quedado a la entrada de la sala, aturdido. Este aturdimiento, cuando puede que fuera la primera vez que me encontrara a solas con aquel diablo de muchacha, me descubrió la pervivencia de la bestia agresiva que se agazapaba en mi interior. La bestia no había muerto como yo creía. La bestia continuaba viva. Sus ojos avizoraban las formas del cuerpo de Lori, la devoraban. Ella hablaba en voz baja, soltaba de vez en cuando alguna ocurrencia: por favor, no digas sandeces, le decía con gran seriedad a alguien, está aquí Kristo, el padre de Irma, está escuchando tus sandeces y vete a saber lo que pensará.
Yo no escuchaba ni pensaba nada. Confuso, salí al pasillo, del pasillo al exterior, a la puerta del apartamento, como si pretendiera mantenerme lo más lejos posible de ella para tranquilizar a la bestia en mi interior. Después salió ella también al pasillo. Con el aroma a malvas de su busto. Con los labios malvas que besaron mi mejilla antes de alejarse escalera abajo, dejándome con la turbadora sensación del contacto de sus pechos que se habían apoyado levemente sobre el mío. Sin la más lejana sospecha de que en mi interior se hubiera despertado una bestia. Sin imaginar siquiera que a partir de aquel día acudiría regularmente a poblar mis sueños eróticos.
Así pues, también aquella noche en que Marga me informó acerca de su enfermedad, yacía con Lori en un agotador acto sexual, hasta que alcancé un orgasmo malva. En ese instante abrí los ojos y percibí un sollozo. Clareaba al otro lado de la ventana. Permanecí inmóvil, tendido de costado: Marga lloraba. Calladamente. Como si temiera despertarme. Al comienzo, aún bajo el imperio del sueño, pensé que tal vez, en mis esfuerzos virtuales por penetrar a Lori, había gemido mencionando su nombre y Marga lloraba a causa de mi extravío. Pocos minutos más tarde no pude continuar soportando el llanto, extendí la mano, la toqué. Ella se estremeció. Se volvió hacia mí y murmuró algo que mi cerebro apenas alcanzó a descifrar. Estoy enferma, dijo, voy a morir.
Marga pronunció estas palabras con la habitual certidumbre de las ocasiones, bien conocidas por mí, en que hablaba con toda seriedad. Pese a mi acostumbrada banalidad en tales casos, no tenía ninguna razón para pensar que ella, aun antes de abrir los ojos, pretendiera gastarme una broma pesada. Pero su inesperada afirmación fue tan implacable que yo, colocado en una lamentable situación, reí forzadamente. No está previsto entre las desgracias de Nostradamus, le dije, y le pasé la mano entre los cabellos. Nostradamus no profetizó nada semejante... Se levantó y permaneció inmóvil, de pie. Empecé a tener sospechas hace un año, habló. Ahora ya no puedo más, tengo que ir al hospital.
Quise insistir en la broma hipócrita de Nostradamus, pero eso habría sido una bajeza para con Marga. Entonces, a la débil luz de la aurora, vi la consunción de su rostro. Ahora, cuando recuerdo aquellos instantes, puedo hacer una afirmación transparente: quise a Marga toda la vida, ninguna otra mujer había podido ocupar su lugar. Habría sido razonable que le dijera esto. Si no aquella mañana, en los días sucesivos. Prometerle que, al contrario de lo que ella podía imaginar, al contrario de lo que podían pensar muchos otros, no había querido a ninguna otra mujer como la quería a ella. Pero no le dije nada, ni aquella mañana ni en los días que siguieron. Y no comprendo por qué me corroen semejantes pesadumbres ahora, cuando ella ya no está. Se diría que pretendo disculparme ante no se sabe quién. Se diría que el miedo a un posible juicio se me ha clavado tan adentro que con tales declaraciones pretendo obtener un certificado de buena conducta.
Yo he sido siempre consciente del retrato que dibujaban de mí los demás: un aventurero con el cerebro de un pez. A las personas como yo, sin embargo, el destino nos hacía ciegamente ciertos regalos inmerecidos. En mi caso, por ejemplo, una mujer maravillosa. Y esta mujer maravillosa, en mi caso, había malgastado su vida a mi lado lo mismo que quien unta mantequilla sobre la piel de un perro. Eso es lo que decían. ¡Yo era por tanto una piel de perro!
Hades se me apareció aquel día, cuando Marga y yo nos disponíamos a salir de casa para ir al hospital, y yo me sentía como una piel de perro. Marga no quiso que despertáramos a Irma. Se negó a que le dejáramos ninguna nota. Los sábados, y aquel día era sábado, Irma no iba a la facultad, no tenía clase. Los sábados por la mañana se recuperaba de la falta de sueño de toda la semana. Para defenderse del sol, Marga cogió un paraguas, yo me coloqué una gorra de visera ancha con las iniciales de Nueva York. La gorra me la había traído de América mi hijo. Vivía desde hacía cinco años en los Estados Unidos, en Nueva York, como emigrante, como agraciado por la lotería americana. Trabaja en el aeropuerto J. F. Kennedy y le llamamos Tomi. No porque haya nacido el día de santo Tomás. Marga y yo no teníamos tratos con los santos. En aquel tiempo, nuestros santos eran otros. El de Marga era el italiano Gianni Morandi. El mío, el inglés Tom Jones. Cuando nació Tomi, hace veintiocho años, lo echamos a suertes y gano mi santo. No he estado nunca en su casa de América, tampoco él vino a verme hasta que murió Marga. Afortunadamente, ella había ido a visitarle a él hacía dos años, durante el verano.
Delante de nuestro portal, al otro lado de una calle repleta de baches, donde desde por la mañana temprano pululan toda clase de vehículos, se extiende una plaza rectangular. Desconozco si ha tenido nombre alguno esa plaza. Dos de sus costados están bordeados por edificios, el resto, por dos estrechas calles que se cruzan. Hace algunos años, allí sólo había un jardín. En mitad del jardín, sobre un pedestal de mármol, se alzaba una estatua, copia en dimensiones reducidas de la gigantesca estatua situada en el centro de la capital, junto al Museo Histórico. Al decir de algunos, la estatua de la plaza en cuestión no era la misma que la de la plaza situada ante el museo. Según ellos, aquí se encontraba, con orgulloso porte, la estatua de Stalin. De acuerdo con algunos otros, era la de Haxhi Qamili2. Pero todavía existe una porción nada despreciable de personas que insisten en que era Marx quien se encontraba allí. A la vista de todo lo anterior, me limito a llamarla «la estatua», sin adjudicarle un nombre.
Un día, una multitud encolerizada con la altanería petulante de la estatua la arrancó de allí. La derribó, se la llevó arrastrando por las calles del barrio. Esto sucedió el mismo día, a la misma hora, en el mismo minuto en que otra multitud igualmente enfurecida, mucho mayor en dimensiones, mil veces superior que la diferencia de tamaño entre la estatua de la plaza del centro y la estatua de nuestro barrio periférico, arrastró aquélla por las calles de la ciudad. Pero ésa es una historia ya olvidada. Durante algún tiempo, nuestra plaza quedó sólo con el jardín y el pedestal vacío. Más tarde, no muy lejos del pedestal, alguien levantó un quiosco, se puso a vender hamburguesas, börek y bebidas refrescantes. En cuanto ganó suficiente dinero comerciando con tales cosas –las malas lenguas decían que le servían de tapadera para otro comercio, turbio éste, en el que también estaban mezclados los agentes del orden–, ese alguien se largó a Canadá. Antes de marcharse, parece que le vendió el quiosco a algún otro y este otro lo amplió, lo cubrió con lonas, levantó una cerca con mostradores y cadenas, colocó sillas dentro y fuera y lo transformó así en una cantina. Para conjurar el mal de ojo, le puso por nombre: El pedestal vacío. En realidad, ya porque poco más allá había una parada de autobuses y era por tanto un lugar con mucho movimiento, ya porque con gran rapidez se convirtió en el punto de atracción para todos los varones ociosos del barrio, la cantina estaba llena a todas horas.
La ventana de mi habitación, en la tercera planta, daba a la plaza. Desde allí todo parecía tenerse en la palma de la mano. Aquella mañana terrible, antes de levantarse de la cama, Marga me rogó que no viera su cuerpo. Para estar segura me ordenó que fuera junto a la ventana, me volviera de espaldas mientras ella cogía de la cómoda las mudas que necesitaba y se metía en el baño. La obedecí y me coloqué junto a la ventana.
Acababa de despuntar el día y era demasiado pronto para que los varones ociosos del barrio o los transeúntes ocasionales llenaran las mesas y las sillas de El pedestal vacío. Ésta fue la causa de que me llamara la atención algo muy extraño. Si la cantina permanecía vacía, la otra parte de la plaza, frente a ella, estaba repleta. Una multitud de hombres aparecía sentada, imposible saber desde cuándo, en los bancos de cemento, bajo las ramas de los árboles –plátanos y eucaliptos– que, al salir el sol, proporcionaban una densa sombra. En general se trataba de jubilados con gorros republicanos y gorras de visera para protegerse del sol. Formaban grupos, y desde la altura de la ventana observé que algunos tenían naipes en las manos, otros, fichas de dominó, otros estaban inclinados sobre tableros de ajedrez, otros, sobre el chaquete y todos, sin excepción, llevaban periódicos en los bolsillos de las camisas o de las chaquetas. Sin embargo, no se movían. Permanecían como petrificados, me pareció que llevaban toda la noche allí como petrificados. Me paseé por la habitación, presté oído a los movimientos de Marga en el baño, luego, incapaz de resistirme a la curiosidad, volví a situarme junto a la ventana: la multitud de hombres continuaba allí, en actitud de inmovilidad. Junto con ellos descubrí a Hades.
Éste permanecía de pie sobre las escaleras de mármol, en una pose estatuaria, con una mano apoyada en el pedestal vacío, se diría que acababa de ser derribado de allí y trataba de encaramarse de nuevo, con el brazo extendido en una dirección indeterminada del espacio. Su cabeza se movió pesadamente. Estremecido, me aparté de la ventana. Marga salió del baño y yo me crucé con ella en el pasillo. Sin atreverme a mirarle a los ojos, entré en el baño. Cerré la puerta, me apreté fuertemente las sienes, cosa que me hizo bien, de lo contrario no habría podido hacer frente al impulso de acercarme a la ventana del baño y comprobar una vez más si, en la plaza de El pedestal vacío, la multitud de hombres petrificados continuaba bajo las ramas de los árboles y si él, Hades, alto y ceremonioso, permanecía en la misma postura como si pretendiera volver a encaramarse al pedestal, con la mano extendida hacia un punto indeterminado del espacio. En realidad, su mano señalaba en una dirección muy clara, hacia el este, donde se encontraba el cementerio, pero también esto lo comprendí más tarde. Un apretón en las sienes, hasta producirme dolor, me sirvió para volver de inmediato a la realidad: debía cuidar de Marga. Debía quitarle de la cabeza a Marga la idea de la muerte. Y la aparición de Hades en esas circunstancias era perniciosa. Mientras me afeitaba, mi mente me condujo hasta mi viejo amigo el doctor N. T.
Si acepto la validez del dicho de que el Destino le hace ciertos regalos inmerecidos a la gente indigna como yo, el doctor N. T., una conocida autoridad en medicina, era, según Marga, mi otro regalo inmerecido. Cuando se goza de la amistad de una autoridad semejante, algunos apuros familiares no despreciables, quiero decir apuros relativos a la salud, se resuelven con facilidad. Naturalmente, N. T. representaba para mí mucho más. Desde el punto de vista de la salud, pese a mis abusos, yo mismo llamaba raramente a la puerta de su consulta, en la Clínica de Patología General, en la décima planta de uno de los edificios del hospital número uno de la capital. Yo iba a verle por otras razones, cuando el ánimo me abandonaba y la existencia perdía su sentido para mí. Por no mencionar que con el doctor N. T. me une otro vínculo. Está casado con Sofika, antaño la muchacha más inteligente de la familia de mi difunta madre, de modo que puedo llamarle con todo derecho primo, un primo solícito y respetable.
En esta oportunidad, antes de seguir adelante, considero necesario pedir disculpas públicas a mi amigo y primo, respetado por toda la familia. De aquí en lo sucesivo, su nombre aparecerá a menudo, en circunstancias con las que él no mantiene en realidad ninguna relación. Es una historia complicada, pero tras esta disculpa pública me adjudico a mí mismo el derecho de exponer las cosas tal como sucedieron, sin miedo a las dudas que puedan suscitarse a propósito de mi estado en este recorrido tan peligroso como caminar por el filo de una navaja.
Marga consideró razonable la propuesta de consultar con el doctor N. T. Permanecía apoyada en el marco de la puerta, a la entrada del dormitorio, sosegada, y una sonrisa angelical que vagó por su rostro me hizo concebir esperanzas. Propuso que saliéramos sin hacer ruido, no quiso que le dejáramos a Irma ninguna nota para informarle acerca del lugar al que nos dirigíamos, y yo me animé. En cuanto me sentí aliviado por la sonrisa angelical de Marga, recorrió mi cerebro la escena erótica con Lori. Dije para mis adentros: realmente puede salir un guión bonito. Si encuentro un productor –el problema del director tenía solución–, puede resultar una película todavía más bonita. Esta oleada de optimismo me invadió mientras bajábamos las escaleras y Marga se apoyaba en mi brazo. El aroma de su fragancia me hizo ver el mundo perfumado y, al final de las escaleras, antes de que saliéramos al exterior, además de encontrar un probable director, había adjudicado los dos papeles principales, al actor que representaría al hombre en torno a los cincuenta y cinco y a la actriz que desempeñaría el papel de Lori. Sólo quedaba sentarme a escribir el guión. Todo dependía del guión y del concurso de la providencia para que engañara a algún productor con nocturnidad y en sueños, quizás precisamente en los instantes en que yo veía mi guión bajo la forma de un sueño erótico.
Afuera, bajo la luz de sol, me asaltó un fulminante arrebato de furor. Desde hacía muchos años no mantenía la menor relación con el mundo cinematográfico, había sido incluido en la primera lista de cineastas enviados a la jubilación con motivo de la reforma de la cinematografía. La alternativa que nos ofreció un alto gobernante de entonces era semejante a la recomendada a un cúmulo de escritores que se habían quedado sin trabajo con las reformas en otras instituciones. Se les sugirió que, para sobrevivir en las nuevas condiciones de la economía de mercado, vendieran paquetes de cigarrillos o bananas por las calles de la capital. Al encontrarme yo en una posición más modesta que la de escritor –pese a mis cuatro libros publicados nunca me he tenido a mí mismo por escritor–, no le di muchas vueltas, comencé a dedicarme un poco a todo: probé a hacerme cambista, pequeño comerciante de material de quincallería, abastecedor de bebidas refrescantes a clubes, profesor privado de francés sin licencia. En estas condiciones, una película filmada a partir de un guión escrito por mí sólo podía llevarse a cabo si yo conseguía verme la punta de la oreja sin necesidad de espejo. Sin embargo, el motivo de mi fulminante explosión de cólera no guardaba relación con esto, ni tampoco con el hecho de que la idea de un guión semejante fuera una majadería. El arrebato de furor se produjo cuando recorríamos un sendero pavimentado de planchas de hormigón, que discurría a través de la plaza del pedestal sin estatua, para desembocar en la parada de autobuses, y de pronto resonó en mi oído un saludo olvidado que no escuchaba hacía años. Alguien, como si fuera un viejo amigo, gritó: «¡Hombre, ahí está el señor Trapi! ¡Buenos días, señor Trapi!».
Volví la cabeza hacia Marga. Tenía en la punta de la lengua la réplica irritada: «Trapi no, señor mío, mi apellido es Tarapi! ¡Ta-ra-pi!». No dije nada. Ya porque el rostro de Marga me pareció extremadamente pálido, ya porque, era evidente, ella no había oído nada. Si lo hubiera oído, sabedora de la cólera que me poseía cada vez que confundían mi apellido –deliberadamente o sin querer–, ella habría reaccionado. Se esforzaría por convencerme de que era una tontería enfadarse. Marga no reaccionó; por tanto, habían sido imaginaciones mías. Pero mis ojos se toparon con la multitud de hombres ociosos del barrio a la sombra de los árboles, los mismos que había visto desde la ventana. Ahora ya no en posturas rígidas. Ahora, todos reunidos en torno de las sombrillas, los hombres jugaban concentrados en un silencio que se rompía por el entrechocar de las fichas de dominó y de chaquete, por los murmullos ahogados de los ajedrecistas y de quienes jugaban a las cartas. Un poco más allá y un poco más arriba, sobre los escalones de mármol del pedestal, estaba él.
Aquella ardiente mañana de septiembre no era posible que yo estableciera ninguna semejanza entre él y Hades. Aquella mañana de septiembre me causó impresión solamente una cosa: cuando Marga y yo pasábamos por mitad de la plaza, no permanecía de pie, con una mano apoyada en el pedestal y la otra extendida en dirección al cementerio. Se encontraba sentado sobre los escalones, por encima de la multitud de hombres, como un pastor vigilante, y me guiñó un ojo. El gesto vino acompañado de una sonrisa tan elocuente que ya no me quedó la menor duda, el saludo burlón me lo había dirigido él. Debe de ser algún antiguo conocido, pensé. Alguno de mis directores de antaño, algún jefe de personal o un oficial de los periodos de entrenamiento militar. Algún responsable de empresa o brigadier de granja, de cuando cumplía el mes de trabajo físico. Algún desconocido rival de aventuras amorosas. Finalmente, alguno de los directores o actores de las películas realizadas sobre la base de mis guiones. Toda esta caterva de gente, deliberadamente o sin pretenderlo –no pocas veces por estupidez– adjudicaba a mi apellido un significado que provocaba risa. Y, se comprende, también mi irritación.
Cuando pasé junto a él me había vuelto la espalda. Ni aquel día ni más tarde tuve la posibilidad de verle la cara de cerca. Comencé a creer que no tenía rostro, que su rostro era una amalgama inmaterial procedente del mundo de ultratumba. Y permanecía vigilando sobre los escalones marmóreos del pedestal sin estatua. Se diría que contaba las cabezas de ganado del rebaño, lo mantenía agrupado y, cuando se le antojaba, decidía cuál de ellas debía ser apartada. Aquella plaza era una especie de estación. Allí se sacaban los billetes para un viaje sin retorno con destino al reino de Hades. Me quedaba por establecer si el vigilante de la estación era el propio Hades, algún representante suyo o si la estatua de antaño, derribada de su pedestal y seguidamente arrastrada, había adoptado de nuevo el papel de intermediario entre los viajeros que se agrupaban allí y el reino de Hades.
Unos treinta pasos más allá no pude resistir el impulso de volver la cabeza. Y caí en la trampa. A mis oídos llegaron las palabras: «Es inútil, señor Trapi! ¡Inútil!».
Me aferré al brazo de Marga como si pretendiera estrecharla contra mí.
3
Al entrar en el hospital, aún confiaba en que las sospechas de Marga resultaran vanas, como le sucede a la mayor parte de la gente cuando se alarma ante el hallazgo del más vulgar de los bultos en su cuerpo. Eso le dije mientras subíamos en el ascensor hacia la planta décima del edificio donde, al fondo de uno de los pasillos, sobre una puerta de cristal de color lechoso, en grandes letras, aparecían escritas las palabras CLÍNICA DE PATOLOGÍA GENERAL, y, debajo de ellas, en caracteres más pequeños: Dr. Prof. N. T. O Marga no me oyó o con su silencio parecía querer decirme que la dejara tranquila. Ante la sala de consultas de mi amigo esperaban unas veinte personas, los asientos en torno a la pared estaban ocupados. Me separé de Marga y me acerqué a la puerta. Llamé suavemente, luego más fuerte, pero la puerta no se abrió. Debido a la palidez de Marga, alguien se comportó amablemente y le cedió su sitio para que tomara asiento.
Transcurrió más de una hora hasta que Marga entró. Eso sucedió cuando N. T. acompañó hasta la antesala a una paciente, una mujer joven bastante bonita, la cual, antes de que le tocara el turno, había estado quejándose sin cesar a la enfermera por no abrirle paso, por no tomarse siquiera el esfuerzo de notificar al doctor su presencia y, sin poder dominar la impaciencia, no había dejado un momento de pasear arriba y abajo con nerviosismo. El menosprecio de la enfermera me había forzado también a mí a renunciar al intento de hacer lo mismo, es decir, informar al doctor de nuestra llegada. De modo que, en cuanto N. T. apareció en compañía de la joven mujer, aproveché la ocasión para abalanzarme sobre él y casi cogerle de la solapa. Marga continuaba sentada en su asiento y él se apresuró a despedirse de la hermosa mujer. Nadie protestó porque nos coláramos. Todos se quedaron mudos cuando el todopoderoso N. T., tan impertérrito como su enfermera, se dirigió hacia Marga, la tomó del brazo y, ellos delante y yo detrás, en medio del silencio que se abatió, penetramos en la antesala. Marga me echó una mirada fatigada, me rogó que me quedara allí, que no estuviera presente mientras N. T. llevaba a cabo el chequeo. Me derrumbé en una silla. Marga ha decidido partir sin mí, pensé cuando ellos se perdieron tras la puerta. Pero ¿por qué ha decidido irse sin mí?
Es muy sencillo, me explicó el doctor. ¿No se dice que tú eres una piel del perro? Ella no puede permanecer ligada para la eternidad a una piel de perro. Su lugar está en el paraíso. Mientras que tú... Oh, comencé yo a hablar a toda prisa. Yo tengo cuentas que ajustar. Antes de volar hacia el infierno del cielo, tengo que redimir algunos pecados aquí, en el infierno de la tierra. Infierno por infierno... Nada más pronunciar estas palabras, mi cuerpo se burló de mí. Me encontraba solo en la antesala. N. T. estaba al otro lado, explorando a Marga. No podía encontrarse al mismo tiempo aquí y allí. Sin embargo, yo estaba convencido de que aquellas palabras me las había dicho N. T., pondría la mano en el fuego para confirmarlo.
Cuando el doctor apareció en el vano de la puerta, yo estaba completamente desconcertado. Me tomó del brazo con un gesto cargado de solicitud, me arrastró hacia la sala de consulta y yo consideré razonable callar, aceptar que me habían hablado las paredes. Marga estaba sentada en una silla junto a una gran mesa. Voy a mantener a Marga unos días aquí, dijo el doctor. Dispongo de una habitación doble en la que podrá estar sola. Le haremos unos análisis, estableceremos un tratamiento... Estuve a punto de aullarle a mi amigo por su falaz sosiego. Sus ojos, ocultos tras los cristales graduados, rodeados de una montura dorada, captaron de inmediato lo que yo andaba rumiando. No te comportes como un idiota, me dijeron esos ojos.
Marga me expuso sus deseos con una lógica fría y de manera categórica en cuanto N. T. salió de la habitación del hospital y nos dejó a los dos solos. A nuestros hijos no debía desvelarles la verdad acerca de su enfermedad, ése fue su primer mandato. Dos semanas después de su ingreso en el hospital, cansada de la gente que acudía, me pidió que les rogara a todos los allegados y conocidos que no fueran a visitarla. A mí me prohibió que durmiera una sola noche en la cama vacía de la habitación –decidí infringir este requerimiento algo más tarde, cuando su estado empeoró mucho y se perdía en el delirio–, se diría que en el último momento, cuando se le apareciera la muerte, querría encararse con ella a solas. En silencio. Como había vivido. En un mundo perverso donde, además de a nuestros hijos, se había consagrado custodiar y amparar a un ser débil: a mí.
Ahora, al regreso de mi última aventura, espero que Marga se encuentre en el paraíso. Difícilmente tendré yo de nuevo la fortuna, esta vez para la eternidad, de encontrarme junto a ella. No soy digno de los lugares paradisíacos. El cielo es para los seres como Marga. De modo que me aparto del cielo y me vengo a la tierra, allí donde lo dejé poco antes, es decir, al día en que Marga fue internada en el hospital.
El doctor N. T. me dijo que Marga podía durar como mucho cuatro meses. Su anuncio cayó sobre mi cabeza como un mazazo y él me acompañó abajo, a la salida del hospital. Allí me abrazó, me dijo que aguantara. Aguantaré, le dije. Y nos separamos. Y nada más separarme de él tuve una sensación extraña. Mientras caminaba por las callejuelas del hospital en dirección a la parada del autobús, me pareció que alguien me seguía. La impresión fue tan intensa que volví la cabeza un par de veces para mirar. No vi nada, nadie me seguía. Entonces me acordé de Irma. Estaba obligado a respetar las instrucciones de Marga de no decirles nada a nuestros hijos y, al mismo tiempo, debía encontrar una explicación convincente para Irma. Ella no se conformaría con cuentos, se alarmaría. De modo que mi tarea consistía en engañarla, en convencerla de que no debía inquietarse, cuando yo sabía bien que Marga iba a morir.
Con las piernas temblorosas subí las escaleras de mi portal. Mientras ascendía, de nuevo tuve la extraña sensación de que alguien me seguía, y de nuevo volví la cabeza con un movimiento rápido, como si quisiera pillar al otro desprevenido. No vi nada. Durante un rato presté atención al silencio de la escalera. Y continué subiendo despacio hasta llegar ante la puerta de mi piso. Saqué la llave, la introduje en la cerradura, la hice girar, cerré la puerta tras de mí y me quedé en el pasillo, en mitad de la mudez del apartamento. La habitación de Irma estaba abierta, la cama deshecha, su mesa de trabajo, sobre la que tenía el ordenador, en una confusión de libros y cuadernos, pero Irma no se encontraba allí. Tampoco estaba en la sala de estar, ni en la cocina, en ninguna parte. En la cocina, sobre la mesa de comer, mis ojos se toparon con un mensaje: «Estoy en casa de Lori. Hoy y mañana dormiré allí. Irma».
Cogí la nota, la rasgué y me puse a buscar un lugar donde arrojar los pedazos. Este acto, el de rasgar la nota y hacerla desaparecer, fue inútil. Marga no estaba en casa. Irma no sabía dónde se encontraba Marga. Si lo supiera, con seguridad no dejaría semejantes mensajes. Por lo general, esta clase de mensajes ponían a Marga de los nervios. Le hacían sufrir. Y siempre encontraba la ocasión para manifestar su profunda antipatía por Lori. No podía ni verla. Según Marga, esa muchacha de dudoso origen familiar, que vivía sola en un apartamento igualmente dudoso, ejercía la más negativa influencia sobre nuestra hija. Antes que nada, era de más edad que ella, unos tres o cuatro años. Irma, estudiante; ella, con trabajo. Irma, sin experiencia, ella, curtida y fogueada como un perro viejo. Irma, una chiquilla; ella, secretaria de una fundación donde se decía que era amante del presidente, un hombre casado, escándalo que había llegado hasta las páginas de los periódicos. Antes de conocerla, Irma no frecuentaba las discotecas ni los clubes, ni las compañías estridentes, no tenía costumbre de dejar mensajes semejantes ni de ausentarse una y otra vez de casa los fines de semana, y Lori le servía siempre de cobertura. Pero Marga no estaba en casa y yo no tenía necesidad de hacer esfuerzos por tranquilizarla, por convencerla de que no había nada de malo en todo aquello. En tales casos, cuando, más que defender a Irma, yo pretendía tranquilizar a Marga, ésta se desahogaba conmigo. Me consideraba culpable. Según ella, con mi actitud tolerante estaba estropeando a la muchacha.
Tenía seca la garganta. Fui a coger una cerveza del frigorífico. Tal vez tenga razón ella, me dije. Tal vez debería haberme conducido de modo distinto con Irma. Y me invadió una oleada de irritación. No con Irma. Irma no sabía que Marga estaba ingresada en el hospital. Ella proseguía su vida normal con las mentiras acostumbradas. Marga no se tragaba sus mentiras, yo sí me las tragaba. En Irma veía un calco de mí mismo en forma femenina. Cuando Marga la reconvenía hasta hacerle llorar, a mí me daba lástima. Decía para mis adentros que Irma podía ser considerada en verdad comedida en su proceder comparada con el ser femenino que yo podría haber sido si el vientre de mi madre me hubiera gestado en versión femenina y no masculina. Habría sido una mala mujer, de acuerdo con el concepto de Marga. Una coleccionista de hombres.
Sentía que me asfixiaba, una duda me corroía el alma. El abandono prematuro de Marga de este mundo lo había preparado yo. Cada año, cada mes, cada semana. Marga tenía prisa por marcharse sin mí. No quería tenerme cerca. Ni siquiera me había dejado que pasara las noches en la cama vacía de la habitación donde se encontraba. Este razonamiento me hundió en una crisis de culpabilidad. Y se apoderó de mí el pánico. Y empecé a sospechar que no estaba solo en la habitación. Comencé a sospechar que él me había seguido durante el camino de regreso a casa y había logrado introducirse furtivamente en el instante de abrir la puerta. Ahora, oculto tras las paredes, me vigilaba. Era capaz de infiltrarse dentro de mí. Con el aire que respiraba, a través de los poros de mi piel, en forma de ondas electromagnéticas que controlaban la neuronas de mi cerebro. Sobre todas las cosas, percibía su aliento.
Lo sé, dije tras una larga vacilación. Y me estremecí. Y caí de rodillas. Mi voz me pareció ajena. Es posible que no dijera nada. Puede que fuera el eco ahogado del inconsciente. Eso pensé cuando me descubrí a mí mismo arrodillado. Era un acto ridículo. En el mejor de los casos, producto de mis lecturas. Sin embargo, me negué a admitir esa posibilidad. Estaba inclinado a creer en cosas fuertes. Creer, pongamos, que tras las paredes de la habitación quizás se encontraba vigilándome algún ser ilustre: Buda, Jesucristo o Mahoma, puede que algún otro profeta. Rechacé esa posibilidad, era una pretensión demasiado elevada por mi parte. Igualmente dudosa se me antojó la eventualidad de que tras las paredes me estuviera vigilando el diablo. Aquello no encajaba en absoluto, yo no era el doctor Fausto. Durante un rato, pues, vacilé asustado de mí mismo, de mi voz, cada vez más convencido de que alguien me vigilaba, y si ese alguien no podía ser ninguno de los grandes profetas, tampoco el diablo, ni ningún iluminado fantasma regio; de todos modos tenía que ser un fantasma, aunque fuera mediocre, digno de un ser como yo.
Lo sabes, cobré ánimos, tú me estás escuchando. No importa quién seas. Tampoco quiero saberlo. Ahora, en el calendario, la unidad seguida de tres nueves pronto será sustituida por el dos seguido de tres ceros. Debe de ser aterrador el instante en que se desploman las cuatro cifras y son sustituidas de forma fulgurante por otras cuatro cifras distintas. O maravilloso. En ese umbral, yo no experimento nada maravilloso. En ese umbral, me devora una oscura sima, las fauces abiertas que se tragan el curso del tiempo. Navego arrastrado por sus remolinos camino de la extinción sin saber lo que me espera: en el instante de la intersección de los dos milenios me quedaré en el surco del viejo o el nuevo surco me arrastrará consigo también a mí. Sin Marga. Y con estos parpadeos del alma...
En este punto, el hilo del razonamiento se me embrolló. Me quedó en la cabeza la palabra alma como un grano de arena que me corroía la envoltura del cerebro. Y me introdujo en un surco completamente nuevo. Como un tren descarrilado.
He mencionado la palabra alma, me dije inquieto. Me asusta esa palabra. No sé cómo tomarla. A menudo he sido acusado, he sido considerado una persona desalmada. En la época cinematográfica de mi vida me lo decían todos. No la gente. Ni los colegas. Tampoco los críticos oficiales. Estos últimos, en la mayoría de los casos, ponían por las nubes las películas rodadas con arreglo a mis guiones. Las alabanzas, como es natural, recaían sobre los directores. Desde este punto de vista he sido afortunado, mis guiones se los quedaban siempre directores avispados. Pero aunque me perdiera eclipsado por los directores y las vedettes del cine, eso no me importaba. El motivo tiene que ver con la palabra alma: estaba enfangado en una lucha permanente con mis personajes. Mis personajes reclamaban mi cabeza. Desde el momento en que comenzaba a proyectarlos, me devoraban el alma. Según ellos me faltaba fantasía, lo que escribía eran cosas insulsas, artificiosas, cosas sin alma. Yo les daba la razón. Mis guiones, pese a las alabanzas que recibían los directores, no eran buenos, lo sabía. Pero sabía también otra cosa: los guiones así tenían mayores posibilidades de convertirse en películas, de que yo justificara mi propia existencia, y eso significaba que podía firmar dos veces al mes el recibo de la paga simbólica con la que me remuneraban. En esto no pintaba nada el alma. De mí se requería que creara imágenes en las que la gente contemplara su propia felicidad. Que creyeran que la verdad era esa imagen cinematográfica de la felicidad y la vida les pareciera como una película en la que ellos, falsos protagonistas de cartón piedra, cacareaban satisfechos de sí mismos. Estaba metido hasta los ojos en esa mascarada. Perseguido por mis personajes. Se me aparecían en sueños, me acusaban de ser un mistificador. Sus recriminaciones me hacían sufrir. Eran unas criaturas miserables, impotentes, que a mí me daban lástima. Comprendía que me comportaba injustamente con ellos. Mi pesadumbre era semejante a la de un progenitor por su hijo nacido con taras físicas o psíquicas, con la diferencia de que no existe padre en el mundo que traiga voluntariamente a la vida a una criatura así, mientras que yo mutilaba a mis personajes a conciencia, en caso contrario podían llegar a tornarse peligrosos para mí. Se rebelarían, harían reventar los esquemas de mis guiones y eso traería como consecuencia un cambio de papeles: yo, su señor, me convertiría en su siervo. La idea de llegar a convertirme en rehén de mis propios personajes me aterraba. Cuanto más se esforzaban ellos en desbaratar los patrones, tanto más los constreñía yo, los aprisionaba como un déspota. Tenía dos hijos que alimentar, mis personajes debían dar muestras de tolerancia. En nuestros encontronazos durante las noches en vela, les rogaba que me dejaran tranquilo, que no se dejaran arrastrar por la vana ilusión, designada mediante una expresión aún más vacía, del denominado espíritu creador. Ésa era una trampa en la que se dejaban atrapar y caían de cuando en cuando algunos ingenuos, pero tú, ser oculto que me vigilas, no puedes comprender esto. Si yo me hubiera tragado aquel anzuelo, mis personajes habrían acabado por cavarme la tumba. Era, por así decirlo, una lucha por la supervivencia.
Digámoslo entre nosotros: yo no me he distinguido en exceso por mi inteligencia. Si no me tragué esa píldora no fue gracias a inteligencia alguna. Me libré de ello porque perdí muy pronto la ingenuidad, ese atributo con marchamo de nobleza. Desde que comencé a conocer el mundo y me mostró su repugnante rostro. Son afortunados aquellos a quienes, en la infancia, el mundo se les muestra con un rostro hermoso. Bajo el influjo del hermoso rostro del mundo los sentidos se refinan, los sentimientos se acrisolan, la persona adquiere distinción. Durante cierto periodo de mi infancia, también a mí se me mostró el mundo con una bella faz, también yo fui ingenuo. Conservo todavía hoy las huellas de esa ingenuidad. Algunas veces se me pasan por la cabeza toda clase de cuentos y monsergas. Digo para mí: ¡Ah, si fuera posible adoptar un guión diferente, no el que me condujo, todavía en la tierna edad, a conocer el rostro repulsivo del mundo! Sin embargo, por mucho que me esfuerzo en desembarazarme del viejo argumento, nunca lo consigo. La banalidad se me aferra a la garganta. ¿Me escuchas?
Nadie me respondió. Continuaba de rodillas, con la frente bañada en sudor.
¿Me oyes?, insistí. ¿Me oyes?
Nadie me escuchaba. El ser que me espiaba a todas horas había desaparecido. Me había quedado solo, en el punto de partida de las cosas.
4
En el principio, el rostro primero y hermoso del mundo se me presentó bajo los rasgos de mi madre. Ella era una mujer muy hermosa, trabajaba en una guardería, como se llamaba entonces a los jardines de infancia. Me llevaba consigo cada mañana, me incorporaba a su grupo y por la tarde, cuando regresábamos a casa, yo me quejaba siempre de que acariciara únicamente al resto de los niños, sobre todo a un chaval de la barriada en la que vivíamos, a quien le decía constantemente que lo quería mucho. Sobre su delantal blanco aparecían bordadas dos letras, las únicas que aprendí a distinguir antes de entrar en la escuela primaria: N. T. Lleno de desesperación, yo le reprochaba a mi madre que quisiera más al niño de las N. T. que a mí. Mi madre se echaba a reír, me aseguraba que yo era su único hijo querido y, acariciándome la cabeza, me pedía que no fuera celoso. Aquel ardimiento, aquella desazón que me invadía y que ni siquiera me tomaba el esfuerzo de disimular cuando, por casualidad, en la calle o durante nuestros paseos, nos encontrábamos con algún conocido de mis padres, solamente podía tener un nombre: celos. Aquello continuó atormentándome hasta quedar borrado por varios otros episodios por medio de los cuales comenzó a manifestárseme la otra cara de la moneda, el rostro repulsivo del mundo.
Entonces vivíamos de alquiler en la primera planta de una casa privada hecha de adobe, en un barrio no muy alejado del centro de Tirana. Enfrente, unos treinta metros más allá, se alzaba un edificio imponente con un jardín salpicado de pinos y plátanos. En mitad del jardín había una pista de baile y, junto a la pista, un quiosco para la orquesta. El edificio se llamaba Casa de los Oficiales.
En invierno, sobre todo los días fríos o con mal tiempo, el jardín estaba desierto. La gente, la mayoría militares, se encerraba en los salones interiores del edificio. Pero, con buen tiempo y sobre todo en verano, el jardín era todo bullicio.
Aún tengo delante de los ojos aquellas lejanas tardes veraniegas llenas de gozo. Mi madre y yo, sentados junto a una ventana del salón, permanecíamos a veces durante horas observando las fiestas que tenían lugar todas las noches en el jardín de enfrente. Mi padre, violinista, llegaba tarde a veces, cuando tocaba por las noches en la orquesta filarmónica de la ciudad. Y hasta su regreso nosotros presenciábamos otro espectáculo, el del jardín, como si nos encontráramos en el palco de un teatro. Desde allí veíamos a los camareros con su pajarita negra, a los pequeños grupos de oficiales reunidos en torno a las mesas, a las parejas que, en cuanto la orquesta comenzaba a tocar y la voz de un cantante, micrófono en mano, se difundía hasta hacerse oír por todo el barrio, se ponían en pie, llenaban la pista y bailaban un tango o un fox-trot. Esto se prolongaba hasta que, a la luz de la bombilla eléctrica de una farola, distinguía a mi padre en la calle, con el estuche del violín bajo el brazo. Entonces yo abandonaba el espectáculo del jardín. Recorría los dos tramos de la escalera de madera y descendía al vestíbulo de la planta baja. Desde allí, a través de una pequeña puerta que de noche cerrábamos por dentro con cerrojo, alcanzaba el patio de la casa. En el borde izquierdo del patio había un viejo pozo sin agua, más allá un albaricoquero. En el extremo derecho, al final del muro circundante se encontraba la puerta del patio a la que, de noche, echábamos el pesado cerrojo, además de cerrarla con una llave grande y renegrida. Atravesaba el patio en un suspiro, levantaba la enorme tranca, salía al exterior y me encontraba ya frente a mi padre.
Mi padre murió joven. Cuando murió mi padre yo estaba en quinto curso y mi hermana no debía de tener más de cuatro o cinco años. Murió en el sanatorio de tuberculosos. Recuerdo que, durante algún tiempo, comenzando a partir del día en que él quedó recluido en el sanatorio, mi hermana y yo nos sometimos en casa a un tratamiento preventivo que incluía varias clases de pastillas, y yo sentía continuamente deseos de vomitar. Muchos años después de la muerte de mi padre, cuando me encontraba por casualidad con amigos suyos de antaño, me decían que la más preciada cualidad de mi padre era su bondad desinteresada. Yo no contradecía esa afirmación. Tampoco lo hago ahora.
Él se inclinaba entonces y, mientras con un brazo sujetaba el violín contra su cuerpo, con la otra mano me levantaba en vilo. Esto sucedía cuando mi padre se había tomado alguna copa. Yo percibía el aroma de su cuerpo mezclado con el olor del tabaco y el alcohol. Pero también sucedía a veces que no se inclinaba para cogerme en brazos, lo que me hacía comprender que no había bebido, entonces cerraba la puerta con el cerrojo, giraba en la cerradura la pesada llave, la colgaba de un clavo situado sobre el muro expresamente para ese fin y, caminado con cuidado para no hacer ruido, atravesábamos juntos el patio. Abríamos la puerta interior de la casa, la cerrábamos tras nosotros con el cerrojo y, siempre con gran cuidado de no hacer ruido, ascendíamos las escaleras de madera que desembocaban en el vestíbulo situado entre nuestras dos habitaciones de la primera planta.
En medio del vestíbulo estaba la mesa de comer. Habitualmente, sólo nos sentábamos allí los tres a la hora de la cena. Ellos tomaban asiento el uno frente al otro y yo me situaba en medio. Comían en silencio, raras veces intercambiaban alguna palabra. Mientras comíamos, yo observaba unas veces los movimientos de las manos de mi padre con el cuchillo y el tenedor, otras, las de mi madre, quien siempre me advertía que no debía masticar ruidosamente sentado a la mesa. En cuanto acabábamos de comer y mi madre recogía los platos, ellos dos jugaban a las cartas. Esta costumbre de jugar a las cartas después de la cena continuó hasta el día en que tuve una hermana. Mis padres la llamaron Brunilda. A partir del momento en que ella nació, ellos dejaron de jugar a las cartas y se ocupaban únicamente de ella. Mi madre parecía tan absorta que incluso cuando yo golpeaba deliberadamente el plato con el tenedor o el cuchillo y masticaba haciendo ruido, ella no se daba cuenta de nada. Este periodo de mi infancia comprende dos etapas: antes de Brunilda y después de Brunilda.