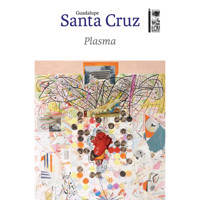Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un detective hace el seguimiento a una aparente narcotraficante. Una trama simple, aparentemente, con un lenguaje personal que expone con relativa transparencia una escena que nos permite incorporarnos a lógicas de mundos desconocidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© LOM ediciones Primera edición, 2005 Segunda edición, marzo 2023 Impreso en 1.000 ejemplares ISBN Impreso: 9789560016577 ISBN Digital: 9789560016881 RPI: 142.840 Diseño, Edición y Composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56–2) 2860 [email protected] | www.lom.cl Motivo de portada: Anomalía y espesura en Laos, Claudio Herrera, 2003 Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de gráfica LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Santiago de Chile
A Chantal de Rementería,Nadia Prado,Claudio Herrera,y, en el Norte Grande,a Jimena Silvay Bernardo Guerrero.
I. La Cordillera de Fajes
*
Son inmundos, engurruñados y de tintas corridas los papeles que manoseo. Cambuchos grasientos usados como hojas de redacción, reversos de boletas, servilletas, trozos acanelados y verdinos de papel de embalaje vuelto página sin numeración, folios y folios de párrafos sueltos, márgenes de periódicos garrapateados con la misma letra, la misma escritura endeble y rápida. A este fajo de mugrientos recados, carentes de trama, la Oficina le ha llamado dossier.
–Busca entre las letras los estupefacientes, Bruno –me ha dicho Braulio, mi superior–: desentráñalos.
La cordillera agrieta a esta hora sus fallas, se astilla de sombra, se vuelve yesca y feroz. Sus estrías grismoradas son avalanchas de sequía entre las terrazas pálidas, perdidos monumentos de arena sujetando la hosca elevación de las laderas. No, no se trata de escalar ni derrumbarse por ellas, sino de posar el cuerpo que huye a través del ojo por esa indiferente medianía, la enorme pandereta clavada por nadie, ahí, siempre ahí, por nadie, hasta el desgarro. Las sombras transversales chocan unas con otras, extendiendo lagunas en la mirada que ya no se desliza, deja de rodar y retumba accidentada hacia arriba. El cielo... el cielo es un ancho fondo cortado por esa tijera de piedra. El cielo es lo que sobra, la vastedad, mi copa de cielo, mi cielo no envasado, a borbotones.
La cita en el bufete de la Oficina con Braulio, mi superior, no toleró contratiempos. Me extendió el pasaje a Melica, el mapa de los valles transversales y un sobre –el expediente del caso y el llamado dossier– entre monosílabos de larga distancia hacia el auricular colgado del hombro y tensas punzadas de los dedos sobre el teclado del computador, cuyos productos vigilaba nerviosamente en la pantalla electrónica. Dijo que era asunto de mujer, de nombre Rita Rubilar, y una red de traficantes. «Hay avioneta de Melica a Fajes, Bruno», fue la lacónica precisión que acompañó su guiño de ojo.
Pero la Oficina no me previno de las contrariedades. El mapa del pueblo de Fajes tampoco. Hay una gran zona desértica y un manchón que no es oasis. Hay un río seco. Quebradas relacionadas con Rita Rubilar, porque las quebradas acarrean sospecha, atraviesan con profundos tajos transversales el llano central, hunden su humedad en la depresión intermedia entre las cordilleras, arrastran verde, semillas remojadas que brotan, y mucha contaminación. En el corazón de la aridez, las quebradas riegan y cultivan, hacen hablar al suelo, lo hacen parecer vivo. Van en otro sentido las quebradas; llevan la contra por oblicuas, por empapadas, por abruptas. Atraen extraños, se trenzan con senderos clandestinos, especias y animales, gentes de la frontera. Están todas relacionadas con Rita, al parecer: Chiya, Dopque, Misca, Pasama, Vilica, Aspa, Caripi. Todas llevan cargas para distraer reglamentos e impuestos. De sus terrazas y melgas cuelgan frutos y jugos aromáticos: mangales, tunales, viñedos. Luego, no graficado en ningún plano pero insistente en el informe del dossier, existe una sombra fugaz invisible en las proyecciones administrativas: la población flotante de Fajes, los inconmensurables afuerinos y sus lastres.
El sobre que ojeo y ojeo reemplaza el diálogo que yo hubiese deseado con la Oficina. Cada pieza del expediente contradice a la otra y me contraría. No consigo sacar conclusiones del vínculo entre las fotografías y los manuscritos de Rita Rubilar, entre estos y el mapa de Fajes con detalles de la zona. Me dirijo hacia el desierto, pero debo vigilar las quebradas. No hay ficha personal de Rita Rubilar, sino una recomendación: «las pistas se ofrecen más bien en los escritos que ella abandona en diversos sitios de Fajes, reza el expediente. Es una letra alterada, irregular, la de Rita, que se plasma en este álbum de desechos, una caligrafía urgente, perseguida por el tiempo, que dice cosas lentas e inútiles; por ahora inútiles. Al tendérmelas Braulio, mi superior, me hizo un guiño de ojo. ¿Sabe Braulio de la tinta? No puedo ya alcanzarlo, el piloto del avión ha dado la orden de apagar los aparatos electrónicos.
Antes de tiempo me envuelve. No distingo ya la forma suave y arcillosa dibujada sobre el otro escarpe imponente, se hace terco su volumen y la cama mineral de luz absorbe el esplendor que vaga por la planicie, por nosotros, esparcidos en aquel fatigado secano. No distingo ya las quebradas, se me agrieta la vista, sobresalen apenas aquellos pequeños dientes en la superficie nerviosa que es suya, alumbrados por el sol diagonal. Este es el momento en que la cordillera se vuelve unísona, un telón de fondo, un infierno de encierro. Llegué demasiado tarde. Estará buscando sus pequeñas cuchillas de frío para bajar con ellas a la noche. Hará crujir sin rasgarlas las rocas caldeadas en la pampa. Nos arrebatará.
Despega la máquina del suelo y mi corazón empieza a latir tinta; mi ojo lagrimea un pigmento para escribir. No tiene que ver con la lectura de las notas de Rita, no. Tampoco con esta misión ni con otras. Es una tinta que brota etérea, y que la altura de la máquina conquistando espacio logra condensar; es una momentánea vastedad que me embarga. Tal vez Braulio lo sepa, nunca me ha dejado entender cuánto sabe. Tal vez por eso me asigna estos desplazamientos. Sabe que los viajes apuran en mí los informes, que escribo sin cesar, que mi dedicación al informe es plena cuando llevo a cabo un periplo. El fajo de papeles de Rita me interrumpe. Están escritos en la inmovilidad. Tal vez la Oficina me pone nuevamente a prueba y mi velocidad venza la información codificada que se esconde en esas notas. Puede que Braulio, mi superior, adivine lo de la tinta y, confundiendo leer con escribir, me honre con este caso en que no se posee un diagnóstico médico del principal sospechoso, sino un diario de vida, una aparente bitácora sobre cosas que no suceden, sobre hechos demorados, inútiles observaciones. Este diario de vida hecho de hojas sueltas desafía mi pericia en los asuntos de letras, en los delitos que se esconden bajo la redacción, en la ortografía, en las repeticiones, en el léxico.
Ceniza amarilla, la cordillera. Escaleras diagonales de desigual escalón, camino a los abismos. Senderos que no lo son se inician y terminan como tallados por el uso, por el tráfico sin senda, de peñasco en peñasco.
Plataformas para cantar, plataformas para actuar, pero nada; una plataforma sobre otra plataforma no es circo ni estrado, es solo un eco que va repitiendo su falta de oído.
Inhalo el polvillo, pequeños extractos de cordillera, fósiles que se activan en contacto con la lengua húmeda y mis sangres. Soy su torrente, su curso. No le temo a la sequedad rocosa, no temo su tajante esplendor.
Subrayo el verbo inhalar, el sustantivo polvillo y, desde mi puesto medito por la ventanilla que corresponde al asiento 28, el mío. Estamos girando sobre Siago nocturno, lo veo aplastado en la oscuridad mientras me elevo en esta cápsula luciente, pez de varios ojos, mosca metálica que ha suspendido el artificio giratorio de la vista a la redonda para lanzarse hacia arriba, hacia adelante, al azul que se sostiene por encima de las noches, a la cáscara blanda del sueño donde se alarga el presente. ¿Sabrá Braulio que en mí se pone en marcha la máquina de escribir en cuanto inicio un desplazamiento? Lo he ocultado a mi superior y a los de la Oficina: estimarían que me distrae, que es cosa diletante, de mujeres, de culpables.
Dentro del pez me acomodo en la perfecta ahilación de los asientos, de las luces en los paneles laterales, de los focos, de los compartimentos iluminados sobre el pasillo, la regular y repetida seña que nos organiza en este ensamble para el traslado, para este viaje ingeniero.
Siago se vuelve ahora un enorme tablero luminoso, usina de sangre eléctrica, de caminos reales, de bulevares en estrella, rotondas, encrucijadas que abultan un hito encendido.
Monto la guardia, le hago seguimiento al paisaje que dibujamos el piloto, la compañía y yo, inventores de la escritura en altura. Vigilamos la correspondencia entre ciudades y mapas; la corregimos desde esta perspectiva solar, celebramos el lejano resplandor de las ciudades vueltas constelaciones boca abajo. Verifico, en una lontananza que crece con mi cuerpo, las rectas veredas, su clara letra de pasillos y barandas. A medida que sobrevolamos la noche de los campos, el todo compacto de la capital se desgrana en extrañas figuras que empiezan a esparcirse como lagunas de claridad en nuestra ruta. Porque se hallan fuera de la letra de molde, desprendidas de nuestra arquitectura, por no replicar ningún caso conocido, las voy fiscalizando. Serán pueblos, poblados, villorrios o caseríos; el plano arrojará sus nombres y las enrevesadas toponimias, los escupitajos con que sus habitantes las conocen, que no es asunto nuestro ni cosa de investigar. Desde este discreto observatorio aéreo consigno la forma que proponen las luminarias de estos pueblos extraviados fuera de Siago; anoto sus figuras, inmensamente nítidas en esta noche cerrada: poseen aspecto de raqueta, de espada, de aspa, de nave, de palanca o llave de gata. Esta es un ábaco; esta otra gancho de ropa. Ahora distingo la silueta de un farol, ahora un abanico, un arco roto. Luego sobrevolamos un diamante imperfecto, tal vez el dibujo de un espermatozoide o de una lágrima.
Releo mis notas; percibo que mi pluma empieza a declinar hacia formas blandas. No podemos, los miembros de la Oficina, abocarnos a producir materiales que son síntomas, posibles pruebas: pueden volverse en nuestra contra. Somos analistas del pulso de otros. Mi sitial de intérprete en la Oficina no puede ser vinculado a este vicio personal por la letra; aunque Braulio, mi superior, insinúa por momentos que sospecha esta vergonzosa artesanía que arrastro a pesar mío.
En este pueblo a mis pies veo ahora la forma de una oruga; una calavera de animal de hocico largo o un broche; un aro de argolla; un quipu o un collar de cuentas, un collar de pendientes.
Estoy imaginando en estas manchas luminosas objetos bizarros. Todos son de fiar, primeramente, pero en la medida que nos alejamos de Siago sus figuras se abren, y en cuanto reconozco en cada una su punto de fisura, se trastocan en alhajas, en inútiles y lujosos adornos.
*
La avioneta de Melica a Fajes planeó cada vez más cerca del suelo sin que hubiese reducido su altitud de vuelo, era la tierra que se había izado hasta nosotros en esta zona precordillerana y el roce de nuestra máquina levantaba una estela en el encuentro con aquella arena rosada. El pueblo de Fajes, luego de una cordillera y antes de otra, cortaba el horizonte con una línea oblicua, una hilera de edificios que sobresalía de las otras construcciones. Luego había visto yo aparecer una suerte de circo, una medialuna de cemento y, entre las casas bajas, unos cerros de extraño brillo que parecían seguir el curso seco de un antiguo río.
Aturde aquella luz en la cual se ingresa al abandonar la cabina de la avioneta, azota la mirada la súbita inmersión en el resplandor sin atajo que impone el desierto. Resisto al impacto aferrándome a la maleta para atravesar la breve losa del aeródromo y me sumo a los pasajeros de un colectivo. A la orilla de la pista que toma el auto, el desierto hace resaltar la basura y las animitas. Los desechos parecen posados, inmóviles y únicos, sobre esta superficie que no los incorpora, los mantiene ajenos sobre su enorme bandeja de barquillo. Un neumático con alas de cartón celeste, un neumático que pende de una cruz, una hilera de neumáticos pintados de verde y carmesí, un murillo de neumáticos protegiendo la diminuta casa negra y anaranjada, dos cruces, un pequeño conjunto de casitas de calamina pintada de celeste. El conductor me fija por el retrovisor, entre los saltos de la calamina del suelo; el conductor piensa en los conductores, piensa que yo estoy pensando que él piensa en él, en los neumáticos de los conductores vueltos animitas.
Del aeródromo hasta el centro es preciso recorrer un llano revuelto, como si hubiese sido mal arado, con peñascos de tierra a medio triturar. Luego atraviesa la carretera un portal de entrada solitario y semiderruido que antecede a un cementerio de piezas industriales oxidadas, chatarra con forma de maquinaria, metales desdentados girando en balde.
Pandillas de niños cimarreros corren de un artefacto a otro, convirtiendo este campo de batalla fracasado en parque de juegos. En las camisas blancas del uniforme se apelmazan el sudor y la arena como costras de un jugo oscuro que se funde con el hollín de los vestigios metálicos. Con el mismo movimiento tangente de la hilera de edificios que vi despuntar en Fajes desde la altura, a un costado de las ruinas de fierro, en este horizonte ahora vertical, ruinas de adobe en fila, restos arenosos de habitaciones calcadas unas de otras, caballerizas o piezas, puerta y ventana, puerta y ventana, puerta y ventana. Fajes comienza allí, adosado a la última puerta y a la última ventana.
Lo percibí de inmediato, la línea del tren separa a Fajes en dos. El Alto y el Bajo es lo único que anuncia el conductor al acercarnos a las faldas de la cordillera donde se derrama Fajes bajo el calor. Arriba, colgando de la árida ladera, fragmentos dispersos de un pukara. La ciudad parece acurrucarse entre estas ruinas de piedra y las ruinas de adobe, como si le hubiese tendido una trampa, quizás un puente o un desaire al tiempo.
Acercándose al pueblo, los extraños cerros brillantes comienzan a clausurar la perspectiva como blancos biombos entre los barrios, como espejos sin reflejo. Reconozco, por las fotografías incluidas en el dossier de la Oficina, las construcciones de vidrio de la Fábrica, las extensas manzanas transparentes que ocupa esta razón de ser de Fajes, custodiada por el pukara del Alto. Separándose de la vía férrea y de otros caminos de tierra que se bifurcan en dirección a la cordillera –Tierra Amarilla, Roca Colorada, Salar de Usco, Reinas del Desierto, indican las placas carcomidas–, el colectivo atravesó un puente sobre el río seco y se mantuvo en la única avenida pavimentada de Fajes, cuyo alquitrán me hacía de cordón umbilical con el parchado asfalto de Siago.
*
No ha sido difícil dar con Rita Rubilar, está en todas partes. La reconocí más por las notas escritas, leídas, releídas y vueltas a leer, que por la fotografía del dossier. La he visto aquí y allá, indecisa, sin aparente dirección en sus movimientos, merodeando y mimetizada con el paisaje. No será fácil sorprenderla: actúa con desparpajo; su llaneza confunde. Sus itinerarios varían, sin preferencia, sin rumbo. Desemboca en la Fábrica como si no fuese aquel su lugar, su rutina de trabajo, y luego la abandona en el mismo estado, sin marcas aparentes de la jornada laboral, de los turnos, de los ritmos. Algo en ella hace bajar la guardia, desvía la atención, anula las pistas. El Alto y el Bajo se han hecho irrelevantes; Rita cruza la línea del tren y se dirige a uno y otro sector sin demoras significativas y no deja traslucir cambios de ánimo de uno a otro. Lo mismo se verifica en sus idas y venidas entre el centro pavimentado y las zonas arenosas, el mercado en particular, orientado hacia las quebradas. Todo lo recorre con similar indolencia y con la repetida dificultad de mantenerse totalmente vertical sobre los tacos aguja que lleva, pero esta dificultad se debe solo al porte del cuerpo, a una leve inclinación hacia delante, porque no hay terreno que le haga obstáculo: Rita pavimenta con su paso las calles y veredas de tierra, aborda los desniveles del suelo sin titubear, sube y baja escalones, sortea acequias, se ciñe a las angostas pasadas entre los muros de los corrales y se iza indiferente por las escaleras mecánicas de las dos grandes tiendas en el corazón de Fajes.
Pero es ella quien escribe las difusas e incongruentes notas, no lo olvido. Yo ando detrás de aquella rareza que disimula con toda naturalidad.
A ratos parece conscientemente enredar a un virtual rastreador, se escabulle por el Curvo, entre los bloques de habitación del personal calificado de la Fábrica. Podría yo pensar que Rita Rubilar sabe que aquel seguidor es alguien con mis atributos, propenso a estar pendiente de todo cuanto se mueve, de modo que al multiplicar los objetos que captan la atención puedo extraviarme. Una y otra vez, al llegar al Curvo, creo perder de vista a Rita Rubilar, entre los bloques que se disimulan tras otros bloques. Me distrae el lento juego de un niño que extrae del cerro de escombros, al pie de los bloques, vestigios plásticos e incoloros. Luego, Rita Rubilar me antepone una cortina sonora y entre los muros de los bloques rebota y se amplifica la intermitente alarma de un vehículo.
Desde este ángulo, ahora, percibo el semicírculo que forman los edificios blancos, de dieciséis bloques albos, estanques de agua blancos, escaleras de conexión blancas, una blanca terraza que acentúa el arco de la construcción, uniendo los seis pisos inferiores con los cinco retraídos pisos superiores y otra blanca terraza como plataforma peatonal sobre los techos. Este anfiteatro blanco es salpicado por las manchas de color de las cortinas, por la pintura en algunos balcones y rejas de protección, por la ropa tendida, por la vestimenta de quienes suben, bajan, cruzan una de las terrazas, se asoman a los balcones. Constituye, en su conjunto, una paleta de blancos roídos por el sol, carcomidos por la arena y el uso intensivo. No se percibe ni una planta verde en el blanco Curvo, ninguna mancha de humedad. Es un espejo cóncavo que acoge y retiene la luz del desierto, las nubes y la anchura del espacio, y que devuelve al desierto su vastedad, como caja de resonancia de un silencio más fuerte que aquel murmullo de pasos y voces, de llantos de guaguas, de puertas cerrándose, de cojín sacudido contra una columna de cemento (blanco), de perros, perros negros y marrón, ladrándole al color blanco. A sus pies, la arena desea trepar hasta la primera plataforma donde desembocan, de bloque en bloque, las escaleras al aire libre.
Esta descripción minuciosa, que no logra dar cuenta de la sensación de encontrarse atrapado en un antiguo decorado arquitectónico para un filme que se roda sin cesar, todos actuando a la vez y sin director, no presentará interés alguno para la Oficina. Voy a extraviar a Rita en este dédalo de imágenes en movimiento. Rita desaparecerá en esta pantalla semicircular, en este puzzle de mil piezas donde solo minúsculos detalles varían de segundo en segundo: un cuerpo que se desplaza, una luz que se arrastra, una hilera de ropa que se mece con la brisa, una bicicleta que desaparece. En la terraza superior, cuando Rita cruce a otra persona, tal vez siga yo a la persona interceptada, porque se nubla la vista entre tanta baranda, tanto zig-zag de escaleras, tanto balcón repetido en otros balcones, tanta ropa semejante a otra. Rita escoge este enjambre para desorientarme. Rita se disimula en este coliseo caótico, en esta medialuna de cemento. Rita me distrae.
O Rita me confundirá después de abordar el Curvo, escondiéndose en las callejuelas de pequeñas casas multicolores que ocupan el espacio central del Curvo, unas iguales a otras, con el mismo estanque de agua que se repite de habitación en habitación, sobre el techo plano, sobre pilotes de madera o metálicos, montadas sobre uno o varios pisos.
No puedo concentrarme en ella. La blanca palidez del Curvo me lleva a elevar la vista y observar el cielo que lo replica en las nubes casi inmóviles.
Venían del horizonte. Luego estas nubes posaron su sombra a la horizontal, naves blancas suspendidas para proyectar sobre la cordillera alguna conmoción mientras las fallas del terreno se arrugan en torno a un nudo de luz. Allí donde coinciden se ilumina el peñasco. Nada se hincha. El paisaje es abrasivo, escueto, solo el corazón cruje en aquella nitidez que embriaga y humedece por contraste la cuenca despejada del ojo. Pero la cordillera es arisca a las palabras, ni la rasguñan. Por mucho que hable y corra por el tiempo para coincidir con su lenta brusquedad, las palabras se someten a su inmóvil impavidez y se desgajan. Se retuerce ahora la cordillera con la tarde y emerge un desfiladero antes aplastado. No es una la montaña. El sol o el día sujeta sus lomos gemelos, confunde en la claridad las opacas gargantas, borra mis médanos, rastrilla y vuelve uniformes las estancias hechas en su interior, aquellas que conserva mi ojo como pequeñas dosis. Si fuera suero el ojo, sería yo empapada de paisaje. Mi anchura. La dosis de anchura.
He rastreado los pasos de Rita, hoy, inspirado en esta imagen, dosis de anchura. Pero mi conclusión provisoria es que la cantidad de habitantes en estos campamentos, ciudades o poblados se mide por la cantidad de estanques. Mas esta percepción no le interesa a Braulio, mi superior, lo sé. Las dosis de agua, las dosis de espacio, no nos incumben. Son otras las dosis nuestras.
Reaparece Rita Rubilar arrastrando los pasos por la vereda irregular, trizada. Atraviesa de manera oblicua una gasolinera, rasa el frontis deshabitado de las Compañías. Desfila, sola, frente a los carros metálicos del supermercado; pasa a llevar con una cadera la accidentada superficie de fierros encajados unos en otros en la cadena automática, junto al receptor de envases. Bordea la explanada de las torres. Se interna luego en la Fabrica.
La veo elevarse por los pisos en el ascensor transparente, con la boca pálida. Una aureola parda e irregular se marca entre los labios resecos. Abre de soslayo el bolso de mano, trajina los compartimentos con la mano y extrae una pequeña caja de cartón plana. La manosea con habilidad hasta encontrarse con aquello que la impacienta. Extrae una tira de aluminio. Rompe la cápsula, presionando con ambos índices para liberar la forma rosa y ovalada del comprimido. Entorna los labios como si fuese a comulgar. Quiebra bruscamente el cuello hacia atrás, como negándose, pero luego el obstáculo recorre su garganta, se abre camino por la piel casi traslúcida, baja y desaparece. Ha tragado. Estoy seguro de que ha tragado.
Escribo: ingiere fármaco extraído de la cartera. No ha tenido contacto previo. Es una maniobra solitaria, en un sitio de transición (el ascensor entre el primer piso y su plataforma de trabajo). Coincide con otro escrito del dossier: