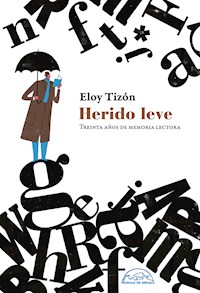Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: VOCES / LITERATURA
- Sprache: Spanisch
Leer a Eloy Tizón es adentrarse en el mejor cuento español contemporáneo por la puerta grande. Con esta premisa, Plegaria para pirómanos conjuga como ningún otro libro del autor el hallazgo y la epifanía de su estilo único e inconfundible con la ruptura de lo establecido en el género y la indagación de otros principios. Nueve cuentos entrelazados por los destellos breves, por las ausencias perennes, por el afán cotidiano, por la búsqueda creativa, por la evidencia de la vida misma de unos personajes que esperan, de una posible memoria y biografía propias y reconocibles en una escritura que es súplica e incendio, en una literatura que nos quema. La vida entre las manos de Eloy Tizón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eloy Tizón
Eloy Tizón, Plegaria para pirómanos
Primera edición digital: septiembre de 2023
ISBN epub: 978-84-8393-698-6
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Colección Voces / Literatura 345
© Eloy Tizón, 2023
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2023
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
a Vanessa Simonka,
el cuidado y la emoción.
Señor, escúchame: no sé cómo encender el fuego,
pero todavía soy capaz de recitar la plegaria.
Grafía
a Juan Casamayor
De tu escritor favorito siempre puedes aprender. Y de tu propio diario de tapas de hule, en el que vuelcas esbozos, pálpitos, embriones de ideas y sueños, antes de que se esfumen. Nada es del todo real hasta que lo escribes o lo dibujas. No sabría localizar en qué momento me agarró la obsesión de sumergirme a fondo en la vida y la obra de Xavier Serio, qué esperaba encontrar en sus hondos pasadizos de pistas falsas, posesiones psíquicas bizarras, abismos ontológicos, descripciones botánicas sazonadas con agujeros de gusano y teoría de cuerdas.
Supongo que no tenía nada mejor en que emplear mi tiempo. O serían las hormonas alborotadas de mi sistema endocrino. O equivaldría a una esforzada manera de conjurar el vacío para buscarme (o leerme) a mí mismo, en una época de mi vida en la que me sentía particularmente confuso y todos los zapatos me hacían daño.
Yo era una especie de prófugo de mi propia biografía. Un desertor. Dos o tres veces al mes tomaba el tren hasta la ciudadela de Rotonda, distante unos trescientos kilómetros de mi lugar de residencia. Después de almorzar en la cantina de la estación un bocadillo de fiambre y una cerveza, trotaba por la avenida de tilos, subía la escalinata y traspasaba el jadeante pórtico de la biblioteca pública de Rotonda –columnas salomónicas, amplios ventanales sobre un oleaje crema de madreselvas, una jarra de té helado, variedad de bustos daltónicos– con mi carnet de investigador entre los dientes.
Allí me sentía a salvo. Nadie me importunaba ni me apremiaba. Podía pasar las horas en silencioso trance consultando archivos, descifrando caligrafías antiguas y manuscritos de Xavier Serio, subiendo y bajando escaleras hasta los estantes más altos, girando las muñecas para desentumecerlas, husmeando en su correspondencia con otros novelistas igual de marginales o en las notas de nevera que intercambió con su madre viuda: «Hijo mío, tienes una letra que es como si la estornudases».
Me quedaba embobado mirando su firma: XS. La misma que adornaba su tumba casi secreta en un cementerio del sur de Francia, aireado entre viñedos e higueras, que yo había visitado algunos años atrás en compañía de una novia pecosa de mejillas encendidas que sabía patinar.
Tras leer en la pubertad los dos primeros libros de Xavier Serio, que ella me regaló, nunca había llegado a recuperarme del todo. Aquellas ficciones lisérgicas supusieron una conmoción para mí. Me forzaron a enfrentarme a algo que me rebasaba, que no comprendía por completo y para lo cual no tenía respuesta, y ni siquiera nombre. Para el muchacho dañado que yo era, aquello representaba el arte, la vida, el éxtasis y la verdad. Una sacudida brutal, equivalente a la primera vez que entras en otro cuerpo y experimentas tu disolución.
Me obcequé con sus huellas. Me empapé de sus enigmas, camuflados a veces bajo la apariencia inocua de «novelas de ciencia ficción», con toda su parafernalia psicodélica de viajes en el tiempo, vehículos siderales, androides, drogas sintéticas y multiversos, que nunca sabías si tomarte en broma o no.
Xavier Serio reventó el mercado con las bombas de racimo de sus historietas trash impregnadas del espíritu transgresor de los fanzines, los cómics y las películas de medianoche (invasiones alienígenas, hombres lobo, sectas satánicas, guerreros ninja, karatecas criogenizadas, monjas caníbales, bandas de surfistas nazis), irreverentes y ácratas, con el fin de desacralizar el prestigio social del escritor.
A mí no me engañaba. Subrayé, doblé páginas, hice muescas en los libros de Xavier Serio y enmarqué sus frases con lazos y rectángulos de lápiz. En los márgenes floreció una primavera de signos de admiración, interrogaciones y flechas. Al cabo del tiempo y de nuevas relecturas, volví a subrayar lo ya subrayado. Dibujé esquemas. Aprendí de memoria pasajes enteros de su Manifiesto cosmológico –autoeditado bajo el seudónimo de Xan Sativa– y podía recitarlos línea a línea; todavía puedo.
Estaba tan hipnotizado por su prosa que ni siquiera me enteré bien por qué rompí con aquella primera novia pecosa de mejillas encendidas que sabía patinar; luego vinieron otras. Incluso renuncié a una carrera profesional estable, en el campo de las finanzas (¿o eran las telecomunicaciones?), por culpa de aquella adicción pegajosa.
Seguí la línea de puntos de títulos descatalogados, difíciles de conseguir. Rellené formularios, rastreé ferias, direcciones secretas, me carteé con presos, cuchicheé contraseñas en librerías de segunda mano, descendí hasta un inframundo de primeras ediciones y contrabandistas que me recibían con el torso desnudo, la puerta entornada y la cadena puesta: «¿Qué de qué?».
A través de esa rendija regateé precios, discutí, franqueé sus cubiles de paredes purulentas acomodando mis pupilas al cambio de luz, entre altares con vírgenes de plexiglás y sartenes al fuego (la abuela inmóvil, al fondo, disecada o dormida en chándal sobre su bicicleta estática). Guiado por un ciego con su bastón blanco, me interné a tientas a lo largo de un pasillo con un papel pintado de tuercas amarillas sobre fondo negro, hasta desembocar en el dormitorio bajo cuya cama con doseles custodiaba sus tesoros. Activé potencias desconocidas que me condujeron hasta una tribu paralela de traficantes de libros y revistas, ni mejores ni peores que los traficantes de drogas para yonquis, igual de imprevisibles, algo menos feroces. Coleccioné autógrafos, retratos, pujé en una subasta por un remo de piragua que había sido propiedad de Xavier Serio.
Cuando aquel remo llegó a casa, caí en la cuenta de mi error. No supe qué hacer con él, dónde colocarlo. Era demasiado grande, estorbaba en todas partes. En eso se parecía a la literatura: un raro cachivache precioso pero de complicada ubicación en mi casa y en mi vida.
Fantaseaba con la hermosa idea de que, de habernos llegado a conocer, Serio y yo podríamos haber congeniado, sido amigos e intercambiado confidencias: un espejismo. Inhalar su mismo oxígeno y metabolizarlo en los alvéolos de mis pulmones ya habría sido premio suficiente. Como coincidir en el mismo ascensor con Willy Wonka o estrechar la mano enguantada de la señora Dalloway.
A menos que inventasen pronto una máquina del tiempo capaz de reunirnos, Xavier Serio nunca sabría de mi devoción, y eso me entristecía. Entre mi ídolo y yo se interponía una cuña de sombra: el zarpazo de la muerte. Él había fallecido once años antes de que yo naciese. Reprochaba a mis padres su negligencia a la hora de abordar sus urgencias carnales. Vamos, holgazanes, vamos, un poco más de brío. ¿Queréis daros prisa? Mis padres son jóvenes, están distraídos, de pícnic sobre la hierba campestre, no me oyen. Un escritor muere. Aún no he nacido.
Ahí radica el enigma del tiempo, cuya utilidad, según declaró mi Maestro, «es la de impedir que todo suceda a la vez».
Pasarían siglos, ciudades, imperios volarían en pedazos por los aires, y Xavier Serio y yo nunca nos encontraríamos cara a cara en ningún repliegue espaciotemporal del universo. Mi mente postulaba un pasado alternativo en que él fuese mi Maestro y yo su discípulo. En el castillo de la literatura, erizado (¡atención a esto!) de torreones y oriflamas, ocupábamos extremos incomunicados. Xavier Serio en lo más elevado de la aristocracia del lenguaje, entre las almenas, y yo abajo, postrado de hinojos, junto a los plebeyos, en un cuchitril de las caballerizas forrado de brazadas de heno y el aliento de los bueyes y demás bestias de carga.
El único y frágil nudo de conexión entre nosotros dos, a punto de quebrarse, eran estos mediodías rojizos del presente en Rotonda, extendidos en el suelo como redes de pesca, palpitantes de escamas eléctricas.
De repente algo me arrancó de mi ensoñación en la biblioteca, aquella tarde que recoge mi diario de tapas de hule. Un obstáculo o una amenaza se interpuso entre los ventanales y yo, que me nubló el anillo de luz despatarrada. La tarde había adquirido la consistencia borgoña de algunos licores. Al alzar la vista, me topo con una pareja de desconocidos: él y ella, aquí están, escudriñándome con impertinencia.
Al principio los tomé por testigos de Jehová; ambos con idéntica piel pálida de textura acuosa, los dos ataviados con el mismo uniforme desplanchado de gabán beis con el cinturón flojo y el mismo modelo unisex de anteojos de alambre. Carraspean, los dos a la vez, se presentan y me preguntan en voz baja si pueden, ejem, robarme unos minutos para hablar.
–Usted es Erizo, ¿cierto? Le estábamos buscando.
Me ruboricé. De mala gana asentí, qué remedio me quedaba, resignado ante la evidencia de mi propia e insignificante enanez. Yo era, sí. Tenían, se adelantó la mujer, un negocio que proponerme. Él me preguntó si me interesaba escucharlo.
¿Un negocio? ¿Qué clase de negocio? Extrañado al comienzo, eché un vistazo a mi alrededor, por encima de la sucesión monótona de pupitres medio vacíos y pescuezos sordomudos de la biblioteca de Rotonda, y tras comprobar que nadie nos prestaba atención, pregunté con un resto de cautela en la voz:
–¿Por qué yo?
Se miraron una al otro. Un relámpago de mercurio recorrió sus respectivos anteojos. Su piel palideció un poco más. La temperatura de la biblioteca no justificaba tanta agitación. Se me ocurrió que venían de muscularse con mancuernas.
–Usted –explicó ella al fin– tiene poco que perder.
–Ajá.
Me conocían, era evidente. Tenía treinta y ocho años. Recién separado de mi última pareja, tras nuestra ruptura vivía solo en un pequeño apartamento subarrendado, encima de una lavandería automática y enfrente de un almacén de chollos. No podía aspirar a nada mejor. Estaba a tres mensualidades de tener que mudarme a un camping (mi plan B, por si todo lo demás fallaba). Sobrevivía, es un decir, dando clases particulares de español a inmigrantes que habían suspendido varias o todas las asignaturas y a los que no les quedaba más remedio que repetir curso. Por falta de espacio, la mitad de mis libros los tenía apilados de canto en la bañera, que quedaba así privada de su función original. Los despojos de mis anteriores vidas –incluido aquel remo demasiado grande de Xavier Serio obtenido en la subasta– yacían desmembrados en una treintena de cajas de cartón, repartidas entre un guardamuebles y el garaje prestado de un amigo camarero con chalet al que le iban bien las cosas.
El lugar donde vivía me avergonzaba. Por supuesto, nunca recibía visitas. Si alguien tocaba el timbre, permanecía inmóvil, en silencio, hasta que los pasos se alejaban por el pasillo. Esta calle siempre me había parecido extremadamente jovial en su comienzo, gracias a su alboroto caliente de pájaros y cines, antes de que, una vez pasado el cruce del semáforo, algo en ella, no sé muy bien qué, un contrasentido de la luz, fachadas más dramáticas, andamios rotos, torciese el entusiasmo inicial y dotase a su segundo tramo –donde yo malvivía entonces– de un efecto lúgubre.
La vida, durante unos cuantos años, me retiró el saludo.
Justo antes de que estallase la primavera, en la segunda quincena de febrero, coincidiendo con mi cumpleaños (y también con el de Xavier Serio, con un ligero desfase de una semana), abonaban los jardines de la zona y los cubrían de mantillo, removían las raíces de la tierra con azadas y palas, y aquel olor agrícola se expandía por el aire hasta invadir mi cubículo con una llamada de la naturaleza: toda la calle se perfumaba con una mezcla ácida de sidra y excremento.
Desde mi minúsculo balcón, enjaulado entre dos tendederos con ropa de los vecinos puesta a secar, recién levantado de la cama, sin duchar y despeinado, masticaba aquel sabor, aquella melaza, en albornoz y chanclas, mientras soplaba mi taza de café moka.
Algunos manguerazos municipales habían encharcado y dejado oscurecidos amplios trechos de acera.
Se cumplían ocho años exactos desde que había publicado mi primer librito, un opúsculo titulado (r)ictus, que aspiraba a revolucionar la historia de la literatura debido a su audacia transgresora. Carecía de signos de puntuación y mayúsculas, no tenía final ni comienzo. La numeración era aleatoria: a la página 37 sucedía la 6. Podía ser leído en cualquier orden. En algunas páginas el texto aparecía invertido, cabeza abajo, para obligar al lector a torcer el cuello o dar la vuelta al volumen y perderle el respeto al libro. La portadilla estaba colocada al final.
Me regocijaba al anticipar colas indignadas de lectores ante el mostrador de la librería, agitando mi librito a pocos centímetros de la nariz del dependiente, mientras exigían la devolución del importe o al menos su canje por un ejemplar menos defectuoso, signifique esto lo que signifique.
Corregí las galeradas de (r)ictus, me permití la licencia de diseminar a propósito un puñado de estratégicas erratas, me tomé la molestia de mecanografiar mi currículum de principiante (tres líneas escuetas) para la solapa, escogí con todo cuidado la fotografía de cubierta, hecha por mí mismo (un paisaje quemado, en blanco y negro: una invitación nada sutil a prender fuego al libro tras su lectura), hecho lo cual me senté a esperar con ilusión y nervios la llegada de los primeros comentarios, felicitaciones, llamadas telefónicas, sesiones de firmas en grandes almacenes, peticiones de entrevistas y reseñas, cuántas reseñas.
¡Mi primer libro! Vamos, vamos. Mi sueño era que alguien me amase de la misma manera incondicional con que yo amaba a Xavier Serio. ¿Era mucho pedir? Yo no deseaba lectores: deseaba rehenes. ¿Tal vez suena exagerado? Qué ingenuo era. Creía estar mentalizado para las posibles reacciones adversas, las envidias, las trifulcas, los egos faraónicos, los exabruptos de odio, «la ansiedad de la influencia» del doctor Bloom, el juego de vanidades y los navajazos por la espalda que según había oído comentar eran moneda corriente dentro del círculo intelectual y académico, del far west de la llamada vida literaria. Pero nadie me había mentalizado para enfrentarme con lo que realmente sucedió.
(…)
Pasó el tiempo. Llovió, nevó, el sol enjugó las manchas oscuras de las aceras. Volvió a llover. Aparecieron nuevas manchas. El teléfono no sonó. Todas las páginas de mi agenda estaban en blanco. Me aburrí de aguardar alguna respuesta, la que fuese. Mi librito no obtuvo la menor resonancia, ni a favor ni en contra. La indiferencia crítica fue unánime y el no aplauso general. El mundo me dio la espalda; aún no estaba preparado para recibir mi audacia transgresora ni mis erratas voluntarias. La editorial se desentendió. Cumplido un plazo, y en vista de la falta de repercusión, saldó los cien ejemplares de (r)ictus o los destruyó en la guillotina e hizo con ellos pasta de papel para imprimir a los nuevos autores que venían empujando y reclamaban su sitio: pase el siguiente.
Me di por aludido. No tardé en recibir la noticia de que había algo mucho más tétrico que la hostilidad dialéctica o el linchamiento de las hienas, con su matonismo ilustrado: el encogimiento de hombros. El vacío. Mi vocación, si es que alguna vez la tuve, se desinfló por sí sola en cuestión de días. Perdió aire con ese chiflido característico de los salvavidas pinchados (pfffff…), cuyo sonido puede confundirse con un abucheo.
Años. Tardé años en recuperarme de esta decepción, de esta inocentada del destino. Lo primero que hice, más adelante, cuando ingresé en la biblioteca pública de Rotonda con mi carnet de investigador, fue correr a buscarme en su fondo bibliográfico compuesto por un océano de fichas y signaturas; corroboré –con tristeza y alivio a partes iguales– que ni mi libro ni mi nombre eran considerados dignos de ser preservados en aquel templo de la excelencia. En cierto sentido, yo seguía sin nacer.
Intento ser optimista. Para infundirme ánimos, me repito: qué importa, Erizo, qué importa. Tú aguanta firme. Hay cosas más relevantes. Esto no es más que un juego, algo que tú has elegido. Otros lo han pasado peor, han sufrido más. Xavier Serio, sin ir más lejos, afirma en su Autoimagen (tercera parte, cap. I, pág. 164) que: «A fin de cuentas, nadie te obliga a afrontar la vida desquiciada, llena de dudas, del creador, en lugar de la vida pacífica, sensata, del lector medio de periódicos».
Es cierto que durante días, semanas e incluso meses, me olvido de toda aquella porción de mi pasado y de verdad que no importa. Pero están las noches, ay, el cine bajo los párpados, con sus sobresaltos oníricos que no puedo sofocar, sus chirridos industriales de película de terror y su puñal con hormigas del que empieza a manar sangre negra.
Na-da.
Me refugio de nuevo en mi diario de tapas de hule, que jamás me traiciona, que jamás miente. Lo hago para reconstruir con la ayuda de mis anotaciones de entonces la crónica de aquella tarde en la biblioteca pública de Rotonda, en que dos desconocidos me abordaron para proponerme un negocio.
Así puedo constatar que la pareja que me interpeló en la sala de lectura, con sus gabanes gemelos de color topo y sus anteojos unisex de fibra de carbono, con su transpiración de gimnasio, parecía estar informada de mis circunstancias y tribulaciones. Nunca supe cómo. Ellos volvieron a la carga:
–¿Conoce usted la obra de Halma Tigredi?
No me esperaba esta pregunta. Titubeé un instante. Sonreí con afectación y suficiencia:
–Claro que sí –declaré–, es imposible desconocerla. Ese nombre…
Mis dos examinadores asintieron, complacidos.
Halma Tigredi era la novelista de nuestra década, la que había sabido abducir a millones de mentes adolescentes, al parecer dándoles algo –un perfume, una aceleración, una música– que hicieron suyo al instante, a pesar de que ellos mismos no sabían que necesitaban leer hasta que lo leyeron.
Los soldados destinados a combatir en la línea del frente del Golfo Pérsico («La madre de todas las batallas») cargaban sus novelas en el macuto. Las devorarían, supongo, bajo el decorado apocalíptico de los pozos petrolíferos en llamas y los nubarrones de ceniza tóxica sobrevolando el cielo del desierto y los informativos. También el terrorista que atentó contra el Presidente de la República con ántrax se declaró fanático de la autora; durante el juicio se justificó ante el tribunal alegando que había actuado inspirado por sus libros, excusa que no le libró de ser condenado a trabajos forzados por magnicidio en grado de tentativa.
Halma Tigredi había acertado al susurrarles a todos en su propio dialecto emocional; gracias a ello, sus chillonas cubiertas en tapa dura, en formación de acueductos y precipicios, saludaban en su idioma, cualquiera que este fuese, a los turistas en todos los aeropuertos del mundo, en todas las librerías y en buena parte de los centros comerciales de los suburbios, entre un cine de superhéroes en 3D y una bolera. Para qué insistir. Allí donde viajaras, aunque se tratase de una aldea remota de la Selva Negra o de Burkina Faso, desde Kuala Lumpur hasta la República de Kubeï (capital: Rivertown), tarde o temprano te tropezarías con alguno de los volúmenes de la saga interminable que buceaba en las angustias, necesidades, adicciones, imágenes y vicios, salpimentados con ráfagas mordaces de sátira social, de un grupo de cinco amigas menores de edad y de su suricata adiestrada.
–¿Que si conozco a Halma Tigredi? –añadí–. Quién no.
Lo único que faltaba, detrás de esos gruesos tomos de tipografía epidural, era algún rostro humano reconocible. Por inteligencia, timidez o fobia social, Halma Tigredi había dado un paso atrás y se había ocultado de los focos, alérgica a las cámaras, los micros y los flashes.
Igual que una renacida Fedora atrincherada detrás de sus gafas negras y sus turbantes en su isla griega, entre el mundo y ella había interpuesto un parapeto. No concedía entrevistas. Había prohibido las fotos, decía, para no distraer a los lectores de lo importante, que era el contacto directo y sin intermediarios con su alimento espiritual. En este tiempo de vallas publicitarias y sobreexposición pública de egos, esa casilla vacía había espoleado el morbo periodístico y aumentado las especulaciones y apuestas sobre su identidad.
¿Quién era Halma Tigredi? Podría ser cualquiera. Tu vecina de asiento en el suburbano, o tú mismo. Con banalidad detectivesca y un programa informático todavía en fase de experimentación que relacionaba patrones de escritura con rasgos faciales, primero se atribuyó la autoría de la saga a una pitonisa televisiva, después a una estrella de cine X retirada, a continuación a un político de la Unión Europea aficionado al sadomaso, por último al secretario de un cardenal del Vaticano de manos extremadamente suaves. Sospechas, todas ellas, sin fundamento alguno. Las tiradas aumentaron y su popularidad creció y disminuyó y volvió a hincharse. Así hasta ahora.
Se estaba preparando la adaptación cinematográfica del primer tomo, sin reparar en gastos.
Mis dos interlocutores calculaban que el ciclo completo constaría de veinticinco volúmenes. Íbamos por el cuarto. El quinto estaba ya en imprenta, a punto de aparecer. En el sexto, por alguna razón, Halma Tigredi había insistido a sus editores en su deseo de incluir un prólogo (o epílogo, no estaba claro), donde la autora de Todos los soldados y Las rotaciones desvelaría su posición con respecto a la literatura, compartiría sus hábitos de trabajo, reconocería sus influencias y maestros y se explayaría viviseccionando sin piedad a sus coetáneos y desenmascarando a los impostores.
Y aquí entraba yo, Erizo.
–Su cometido –explicó la mujer– consistiría en rastrear por hemerotecas, en viejas entrevistas televisadas de otros autores y conservadas en cintas de vhs. ¿Con qué fin?, se preguntará usted. Pues con el fin de rescatar frases ajenas, ocurrencias olvidadas, declaraciones teóricas, titulares provocativos que pudieran servir a la autora para aportar consistencia y esplendor a su discurso.
–Usted, Erizo –completó el hombre–, sería el encargado de redactar la primera versión de este texto, que sería sopesada, cepillada y restaurada por otras manos (y después por otras), hasta que la perfeccionista Halma Tigredi quede satisfecha y otorgue su conformidad. No es una autora sencilla de contentar, ya se lo advertimos.
–Por razones obvias –intervino la mujer–, su nombre no figuraría en parte alguna. Tampoco estará usted autorizado a ponerse en contacto con ella por ningún medio.
–¿Se atreve? –dijo el hombre.
–¿Sería capaz? –dijo la mujer.
Por descontado, señalaron con pesadumbre, ya íbamos mal de tiempo, muy retrasados. Estábamos, por así decirlo, fuera de órbita. Si yo aceptaba el encargo, me comunicaron aquellos dos falsos y deportistas testigos de Jehová, tendría que firmar cuanto antes un contrato de confidencialidad y renuncia, con severas consecuencias legales si lo incumplía. No bromeaban. Me aseguraron que disponían de un batallón de choque formado por bufetes de abogados y agentes literarios (quienes a su vez contaban con su propia infantería de letrados), que no dudarían en litigar con tal de defender los intereses de su protegida favorita.
–Usted se compromete –explicó el hombre– a mantener la boca grapada y a no desvelar nada del contenido de nuestros acuerdos, lo que se dice nada, presentes o futuros, ni en privado ni en público.
–Le pedimos que nos consagre nueve meses de su vida, un año a lo sumo –especificó la mujer, entrecerrando los párpados.
–No es tanto –terció el hombre, abanicándose–. ¿Cierto? A cambio, por las molestias, procuraremos recompensarle con una retribución adecuada.
A continuación añadieron una cifra: era una cantidad bastante vertiginosa, lo reconozco, aunque sin llegar a lo obsceno, que me hubiese hecho desconfiar. Bien administrada, significaba comprar varios años de libertad. Dinero más que suficiente, en todo caso, para un expoeta divorciado de treinta y ocho años que malvivía encima de una lavandería automática y enfrente de un almacén de chollos, a tres mensualidades de tener que mudarse a un camping (mi plan B, si todo lo demás fallaba), y que tenía la mitad de sus libros apilados de canto en la bañera.
–No sé, mon cher ami –aclaró el hombre pálido–, si es consciente del desafío. No es fácil, no es fácil. Usted tendrá que familiarizarse con el estilo de Halma Tigredi hasta hacerlo suyo y mimetizarse con él. Con ella. Adaptarse a sus maneras, sus giros, su forma de puntuar, de razonar, de «pellizcar» (¿se dice así?) el párrafo.
–No se trata de imitarla –puntualizó la mujer–, sino de vivirla. Quien escribe es ella, pero en usted.
–Por el momento –dijo él–, barajamos como título provisional «Nada tiene tanto éxito como el éxito». ¿Qué le parece?
–Muy bueno –reconocí.
–Es de Ursula K. Le Guin –dijo la mujer.
Me quedé pensativo. No hacía falta ser muy listo. Todos los indicios apuntaban a que Halma Tigredi no era un solo autor, o autora, sino varios, ¿quizá docenas?, espolvoreados por medio mundo. Qué revelación tan sabrosa. De modo que la artista visionaria idolatrada por adolescentes de todo el planeta, desde Sidney a Pekín, que organizaban performances en los puentes caracterizados de personajes de ficción con sus nombres tatuados en la frente con henna; que morían de amor por su «singularidad», su «franqueza» y su olfato casi paranormal –reconocido incluso por sus detractores– para sintonizar el Zeitgeist, las líneas de fuerza de la sociedad contemporánea y adelantarse a ellas un minuto antes de que ocurriesen; su capacidad para transformar en vino de alta calidad el sucedáneo de refresco sin gas con que otros obreros del folio más vulgares se conformaban y vanagloriaban, en realidad no existía.
Halma Tigredi no era más que una invención, un golem, un avatar, un holograma, un algoritmo, una base de datos, una orquesta de redactores dirigidos por una batuta invisible, detrás de la cual habría otra batuta, y otra más, y otra, cada vez más alejadas, en una mise-en-abyme de espejos, hasta perderse de vista y desintegrarse como reflejos en un ojo dorado.
–¿No es eso plagio? –aventuré.
–Nosotros –zanjó ella, lanzándome una mirada exhausta de pupilas sobreactuadas– preferimos llamarlo simbiosis.
Me reafirmé en mi idea: Halma Tigredi era una catedral. Un puzle. Un relato colectivo y polisémico erigido piedra a piedra con los esfuerzos mancomunados de una pandilla de mercenarios dispersos. Y el negocio que me estaban proponiendo aquella tarde, en aquel gabinete de lectura de la biblioteca pública de Rotonda, con toda la pujanza de las madreselvas, los atardeceres malvas y las armaduras metálicas, no era otro que entrar a formar parte de esta nueva masonería, o logia, consagrada a santificar a su diosa. Había algo feudal en todo ello; incluso artúrico o templario. Con un escalofrío presentí que pretendían convertirme en una gárgola, un púlpito o una pila bautismal del tiempo de las Cruzadas.
–Por supuesto –me tranquilizó la mujer–, no estará solo. Pierda cuidado, Erizo. Atornillada a su mesa tendrá en todo momento a una supervisora que nosotros le asignaremos y que será su sombra y su guía.
–Ella –prosiguió el hombre– será la encargada de vigilarle, orientarle en cada paso, resolver sus dudas, controlarle para que se atenga al calendario y reciba su asignación semanal a tiempo, todos contentos y santas pascuas, y eso que llevamos adelantado. Cómodo, ¿no es cierto?
Mi diario de tapas de hule me confirma que mientras los tres cuchicheábamos, sin darnos cuenta, la claridad había menguado y estábamos casi a oscuras chapoteando en un chocolate de turbiedades. La policromía de los vitrales había cedido paso a un barniz monocorde de pintura sintética barata.
La sala de lectura había ido vaciándose. Hacía ya un buen rato que no se oían toses. Éramos los últimos maniquíes en el escaparate de una tienda color canela. Costaba trabajo distinguir los rostros, los ojos y los lóbulos de nuestras orejas. En cierto sentido, formábamos parte del bosque o del mito sagrado. La guardia pretoriana de los árboles se desdibujaba al fondo.