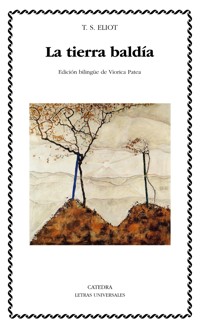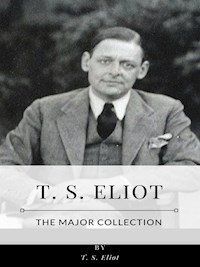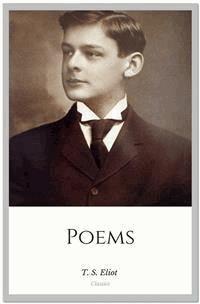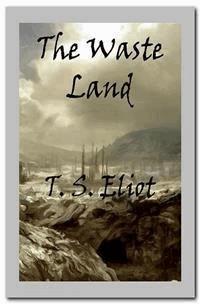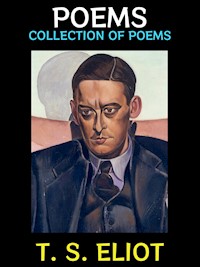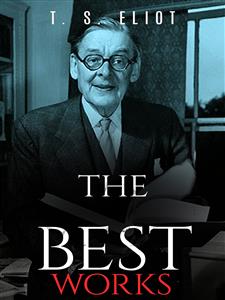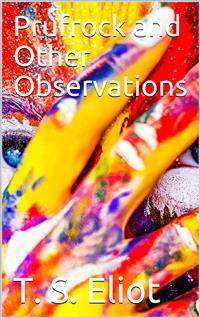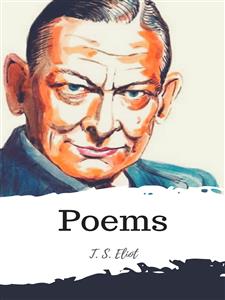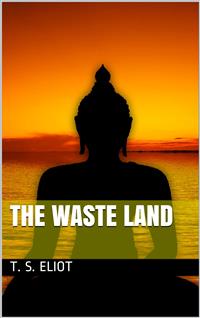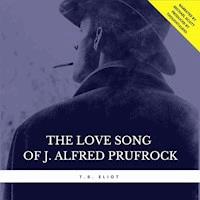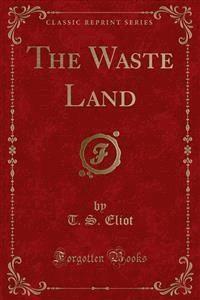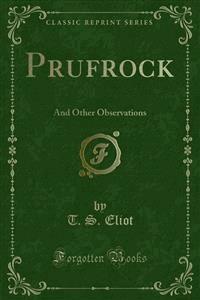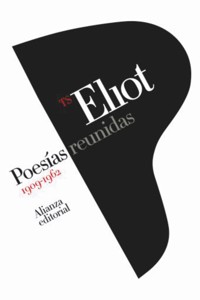
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
T.S. Eliot (1888-1965), cuya voz fue adquiriendo resonancia universal con el desarrollo de su obra entre 1909 y 1962, fue un pionero del vanguardismo y de las corrientes que dieron su impronta a la poesía moderna. El presente volumen ofrece la cuidada versión de sus Poesías reunidas a cargo de José María Valverde, junto con un valioso prólogo en el que analiza las razones de la importancia de esta obra oscura y difícil, oracular y mágica, pero al tiempo fundamental. Poemarios indispensables como «Prufrock y otras observaciones», «La tierra baldía», «Miércoles de Ceniza» o «Cuatro cuartetos» se reúnen en estas páginas, ofreciendo en conjunto, como una revelación, el relámpago de una poesía prodigiosa que alumbra imágenes y palabras insustituibles y memorables. Del mismo autor en esta colección: Cuatro cuartetos en versión y edición de José Emilio Pacheco. Prólogo y traducción de José María Valverde
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
T. S. Eliot
Poesías reunidas1909-1962
Versión española e introducciónde José María Valverde
Índice
Introducción
Prufrock y otras observaciones (1917)
La canción de amor de J. Alfred Prufrock
Retrato de una dama
Preludios
Rapsodia de una noche de viento
Mañana en la ventana
El Boston Evening Transcript
Tía Helen
Prima Nancy
Mr. Apollinax [Bertrand Russell]
Histeria
Conversation galante
La Figlia Che Piange
Poesías (1920)
Gerontion
Burbank con un baedeker: Bleistein con un cigarro
Sweeney Erectus
Un huevo para cocer
El director
Mezcla adúltera de todo
Luna de miel
El hipopótamo
En el restaurante
Susurros de inmortalidad
El servicio del domingo por la mañana de Mr. Eliot
Sweeney entre los ruiseñores
La tierra baldía (1922)
I a V
Notas a «La tierra baldía»
Los hombres huecos (1925)
Los hombres huecos Un penique para el Viejo Guy Fawkes
Miércoles de ceniza (1930)
I a VI
Poemas de Ariel
Viaje de los Magos
Un canto para Simeón
Animula
Marina [Shakespeare, Pericles, V, 1]
El cultivo de árboles de Navidad
Poemas inacabados
Sweeney Agonista Fragmentos de un melodrama aristofanesco
Fragmento de un Prólogo
Fragmento de un Agón
Coriolano
I. Marcha triunfal
II. Dificultades de un estadista
Poesías menores
Ojos que vi con lágrimas
El viento saltó a las cuatro
Ejercicios para los cinco dedos
Paisajes
Coros de «La piedra»
I a X
Cuatro cuartetos
Burnt Norton
East Coker
Las Dry Salvages
Little Gidding
Versos de ocasión
Defensa de las Islas
Una nota sobre la poesía de guerra
A los Indios que Murieron en África
A Walter de la Mare
Una dedicatoria a mi mujer
Créditos
Introducción
Thomas Stearns Eliot (1888-1965), aunque suela aparecerse a nuestra imaginación como la quintaesencia de lo británico, fue–y no menos esencialmente– norteamericano. Nacido en el estado de Missouri, y precisamente en el Saint Louis de los blues, Thomas Stearns Eliot, sin embargo, era más bien bostoniano, de una vieja familia de Nueva Inglaterra, consciente de provenir de puritanos ingleses que cruzaron el mar en el siglo XVII, aún en la estela de los «Padres Fundadores»–a ello aludirá el poeta en East Coker–. Es decir, T. S. Eliot era parte de la raíz más tradicional de los Estados Unidos, tan tradicional, por lo menos, como cuanto haya llegado a nuestro siglo en la «Vieja Inglaterra»–para no hablar del continente europeo, más batido y desenraizado por revoluciones y guerras–. Dejando a los remotos antepasados de East Coker, entre los que acaso estuviera el sir Thomas Elyot autor de The Gouernour, el abuelo Eliot, graduado de la Escuela de Teología de Harvard, había llegado a Saint Louis para fundar el primer templo unitario y la primera universidad de esa área –que, en rigor, debió haberse llamado «Eliot University» más bien que como se llamó, Washington University–. Su hijo, el padre del poeta, fue un gran industrial y hombre de negocios; la madre del poeta, Charlotte Stearns, era aficionada a la literatura y escribió versos religiosos y un drama sobre Savonarola (que su hijo publicaría en 1926, quizá como preparación para su propio teatro religioso, en La piedra y Asesinato en la catedral). T. S. Eliot, aunque recibió su primera educación en St. Louis, pasaba sus vacaciones en el terruño bostoniano, a donde se dirigió también cuando le llegó la edad universitaria–por supuesto, para entrar en Harvard–. Allí tuvo como gran maestro a Irving Babbitt, que enseñaba literatura con la mentalidad conservadora que F. R. Leavis canonizaría en su libro La Gran Tradición; después especializándose en filosofía, con alguna incursión en estudios budistas, fue alumno de George Santayana, el gran americano de Ávila, pero no aceptó sus puntos de vista por demasiado escépticos y hedonistas. En 1910, ya Master of Philosophy, T. S. Eliot da una vuelta por París antes de volver a Harvard para el doctorado. Allí asiste a las conferencias de Bergson en el Collège de France; entre el auditorio había otro poeta extranjero, algo mayor que él, Antonio Machado. Pero T. S. Eliot no sintió tanto interés como Antonio Machado por la durée bergsoniana: su poesía había de ser más bien antitemporalista, por simultaneísta (o sincrónica) y por abstractamente reflexiva a veces, mientras que Antonio Machado pudo usar el vocabulario bergsoniano para conceptualizar su sentir de la poesía como «palabra en el tiempo». Después, incluso, T. S. Eliot desecharía todo el pensamiento de Bergson como parte de «la tontería francesa». Mayor impacto tuvo en el joven yanqui su visita a Charles Maurras, el hombre de la Action Française, ultraconservador, filocatólico ateo –hasta su excomunión– y antisemita, cuya influencia, hasta cierto punto, quedaría inconfesadamente por debajo del ensayista Eliot, sobre todo en su labor como director de The Criterion (1922-1939). Desde París, T. S. Eliot vuelve a Harvard, donde sigue un curso con Bertrand Russell–quien le declaró su mejor alumno– y completa una tesis doctoral sobre F. H. Bradley, el autor de Apariencia y realidad, aunque sin llegar a presentarla. En efecto, vuelve a Europa una breve temporada para estudiar filosofía alemana; allí, en 1914, la guerra le lanza a Inglaterra, y, habiéndose demorado hasta 1916, piensa que no vale la pena afrontar a los submarinos alemanes para ser doctor en Harvard.
Y es que, mientras tanto, en T. S. Eliot, el poeta había ido minando el terreno cada vez más al posible profesor de filosofía. Sabemos de sus probaturas poéticas casi infantiles, y, tras unos años impoéticos, de su entusiasmo por los Rubaiyat, de Omar Khayyam–el predilecto de los modernistas hispánicos– en la versión de Fitzgerald: su «camino de Damasco», sin embargo, lo halló en 1908, con la lectura del libro de Arthur Symons sobre los poetas simbolistas franceses. Sobre todo, el descubrir a Rimbaud llevó a T. S. Eliot a Verlaine, y éste a su vez le remitió a Jules Laforgue y a Tristan Corbière, a partir de los cuales se funda la voz eliotiana. Laforgue ha estado hasta hace poco semiolvidado en Francia –su asunción en el parnasillo Gallimard es relativamente reciente–, pero fue uno de los «dioses menores» del modernismo hispánico: así, le cita el J. R. J. joven, y Lugones arranca de él en su Lunario sentimental (1909). En cuanto a Corbière, aún medio olvidado para la conciencia literaria oficial en Francia, debió filtrarse también a nuestra lengua –yo he oído a Dámaso Alonso recitar insistentemente su Lettre du Méxique a lo largo de una tarde de paseo con Leopoldo Panero–. Laforgue y Corbière tienen algo esencial en común: monólogos semidramáticos en entrecortado lenguaje coloquial –en Corbière, incluso con jerga marinera o de barrios bajos–. Un personaje –que, inevitablemente, tiene mucho del propio poeta, pero que a menudo se caracteriza burlescamente como un tipo ridículo– va dejando escapar su estado de ánimo con frases deshilvanadas, escasas en nexos lógicos –verbos principales, sobre todo–. En Laforgue, esto lleva a un sistema de yuxtaposición de imágenes que nos dan todas juntas el sentir del poeta, pero sin una sucesión de desarrollo razonado. De ahí arranca la voz de Eliot: si se toma, sobre todo, L’hiver qui vient, de Laforgue, y se compara con los poemas que T. S. Eliot escribe desde 1909 –en especial, su primera gran pieza, La canción de amor de J. Alfred Prufrock–, se hace evidente, a la vez, lo aprendido y lo original y novedoso. Lo aprendido es el monólogo coloquial, sobre todo, en cuanto amontona alusiones culturales, citas y elementos visuales para que se tengan en cuenta al mismo tiempo, en una sola ojeada. (Más adelante, Selden Rodman diría que para entender La tierra baldía hay que tomar todas sus imágenes a la vez.) La originalidad de T. S. Eliot, en cambio, consiste en llevar todo esto a un extremo en que llega a ser cualitativamente diverso: las alusiones llegan a formar un complejo palimpsesto, un vasto collage de referencias culturales, poéticas o artísticas, a menudo en lenguas exóticas, mientras que en las imágenes se alternan los recortes fotográficos, realistas, con las imágenes subconscientes, las metáforas y los símbolos de oscuro origen. Al principio, en el primer libro de T. S. Eliot, la dosis de realismo, la voz directa–aunque ventrílocua– es dominante: después se llega a una selva selvaggia de materiales míticos, referencias librescas y ocurrencias herméticamente personales. Pero siempre se conservará, como técnica dominante, el montaje sincrónico, la acumulación simultánea: no un argumento, no un desarrollo o un discurso, narrativo o lógico, que haga que la situación en el último verso aparezca como cambiada y evolucionada desde el primer verso.
En el repertorio de etiquetas histórico-culturales, todo esto lo tenemos que rotular como «vanguardismo» o «experimentalismo»–en inglés, Modernism, pero evitaremos este término porque no coincide con el «modernismo» hispánico, sino que es más bien posterior a éste–. Pero, en aquellas fechas, apenas había nada en la literatura mundial que pudiera responder a tales etiquetas: Apollinaire, eso sí (a quien T. S. Eliot tuvo en cuenta escasamente y tarde), el futurismo italiano de hacia 1910 con eco en el primerizo Ramón Gómez de la Serna y en el cubo-futurismo ruso de poetas como Jliébnikov... T. S. Eliot–que luego se describiría como «hombre tímido, fácilmente amedrentado por la autoridad»–tardó años en sacar a luz sus versos: La canción de amor de J. A. P. estaba acabada en 1911, pero sin esperanzas de ver la luz hasta que, en 1914, T. S. Eliot, rebotado de Alemania a Londres por la guerra, encontró allí a su compatriota, el gran promotor y explorador literario Ezra Pound–también estimulador y lanzador de James Joyce–. Pound envió los versos de T. S. Eliot a la gran revista poética de Chicago, Poetry, a cuya directora, Harriet Monroe, escribió: «T. S. Eliot... en realidad, se ha educado a sí mismo y se ha modernizado por su cuenta». Hizo falta, sin embargo, toda la energía de Pound para que, un año después, la revista publicara esos versos.
Pero para entonces, T. S. Eliot ya se había animado a organizar su vida del modo que le pareció más conveniente para su destino de poeta: no leería su tesis en Harvard –con el pretexto, como se dijo, de los peligros de cruzar el mar lleno de submarinos alemanes–, se casó con una incipiente bailarina y aceptó trabajos de modesta pedagogía. Incluso la «enseñanza media» se le hizo pronto perniciosa, y, desde 1917, T. S. Eliot entró a trabajar en un banco, el famoso Lloyd’s, revelándose como empleado concienzudo que llegaría a ser propuesto para la categoría de gerente, cuando en 1925 lo dejó para ser director de una editorial. En esto también Eliot es representativo de una época en que los poetas, escarmentados, no caen ya en la trampa de la bohemia de los maudits, y prefieren asumir la máscara de un serio oficio, dividiendo su tiempo entre la rutina del empleo y las horas del hobby creativo. Tal vez, además, T. S. Eliot necesitaba un contrapeso de solidez –no sólo económica– por razones íntimas: sus no muy robustos nervios se veían puestos a prueba por el creciente desequilibrio mental de su mujer (de la que, sin haber tenido hijos, y tras una primera separación en 1926-1928, se separaría definitivamente en 1932, dejándola en un sanatorio, donde moriría ella en 1947). No sería del todo una coartada de hombre tímido cuando luego, ante la interpretación de «La tierra baldía», como símbolo de una época y una situación del mundo T. S. Eliot dijera que, simplemente, había sido un modo de desahogar sus murrias personales –y, sin duda no casualmente, en torno al tema de la impotencia y la esterilidad.
Pero volvamos a 1917: ese año aparece el primer libro de T. S. Eliot, Prufrock y otras observaciones, delgada plaquette en que la novedad llamativa del poema-título queda templada por el tono más accesible de los demás (la mayor parte de ellos con rima, de efecto irónico, y con una métrica a primera vista libre, pero de hecho cuidadosamente basada en elementos tradicionales: igual que en el caso de Laforgue y su muy poco libre vers libre). Si se deja para el final–como seguramente se escribió– el poema-título, lo demás son más fáciles bromas de amargo sarcasmo (así el Retrato de una dama, cuyo título hace pensar en la novela de Henry James, otro americano desertado a Europa; por más que el encuadre poético tenga algo de las Satires of circumstance, de Thomas Hardy). Después del libro Prufrock, T. S. Eliot da otra vuelta al tornillo de la dificultad en la plaquette que apareció en 1920, hoy titulada Poems (Poesías), entonces llamada Ara Vus Prec, «Ahora Os Ruego», cita trovadoresca al modo de Pound–de las palabras que Dante pone en boca de Amaut Daniel, en el Purgatorio–. Se trata de una colección de caricaturas poéticas–algunas en francés–:Gerontion es–en griego– el «ancianito»; Sweeney, el hombre americano sólido y normal... Es de notar que, en la mayor parte de estas poesías, como reacción contra la disgregación formal y el versolibrismo entonces dominantes, se suele aplicar una forma muy rigurosa–que contribuye al efecto humorístico–. Con todo, este humorismo consiste en buena parte en private jokes, en chistes que sólo entiende el que los hace: ha hecho falta una larga tarea de investigación profesional para poner en claro parte de lo que T. S. Eliot tenía en su mente al escribir estos versos. El resultado es una tensión de ambigüedad: desde un punto de vista estrictamente poético, una alusión puede valer por su propia sugestión, sin que se nos explique de dónde viene: pero desde el punto de vista humorístico, un chiste nace muerto si no sabemos «de qué va».
Pero el tono sarcástico y la perceptible intención de comicidad van a quedar abandonados en el gran poema inminente, The Waste Land, «La tierra baldía». Hay un salto a un nuevo nivel de originalidad, sin olvidar las premisas técnicas laforguianas, en ésta que ha quedado como la pieza capital clásica de T. S. Eliot–fechada en 1922, anno mirabili de la historia literaria, con hitos como Ulises, de James Joyce, Trilce, de César Vallejo, y Anabase, de St. John Perse; más el completamiento de las Elegías de Duino y los Sonetos a Orfeo, de Rilke, aparecidos en 1923–. (También a la historia de las ideas le bastaría el Tractatus de Wittgenstein para poner piedra blanca en ese año.) Sabemos algo del final de la génesis de este poema: a principios de 1921, T. S. Eliot tenía ya escrito parte de su material, pero sufre un hundimiento nervioso, del que quiere curarse viajando a Lausanne, donde es psicoanalizado. Luego diría, rechazando las interpretaciones histérico-metafísicas del poema:
Para mí, fue sólo el desahogo de un agravio, personal y totalmente insignificante, contra la vida: es sólo un trozo de refunfuñamiento rítmico. (Recogido por Valerie Eliot en la edición con facsímil, Nueva York, 1971.)
La mejor medicina, sin embargo, la encontró T. S. Eliot en París, a donde se había trasladado su mentor Pound –atrayendo también a Joyce, que entonces corregía pruebas de Ulises, y que simpatizó con T. S. Eliot antes de darse cuenta de que fuera poeta–. Pound tomó el manuscrito de T. S. Eliot y lo revisó y cortó con su hábil instinto literario–según se puede apreciar hoy día en la edición facsímil–. Hasta entonces, el poema era, sin más, un mosaico de monólogos y pastiches diversos, bajo el título He Do the Police in Many Voices («Hace la policía en muchas voces»), cita de un personaje dickensiano que comentaba la habilidad de alguien para leer las crónicas de sucesos de los periódicos cambiando de voz según los diversos personajes cuyas declaraciones fueran citadas.
La publicación de The Waste Land convierte a T. S. Eliot en la figura central de la vida poética en lenguainglesa–más allá del prestigio que ya había adquirido desde alrededor de 1920 en el círculo de Bloomsbury: en el diario de Virginia Woolf, T. S. Eliot es «el gran Tom»–. La crítica saludó el complejo y oscuro poema –unas cuantas piezas de rompecabezas, dejando huecos irrellenables– como símbolo de una época de desintegración, que trataba desesperadamente de poner algún orden en el creciente caos aplicando mitologías y formas heredadas del pasado. Pero T. S. Eliot, con su personal modestia y con un understatement de lo más británico, en vez de atribuirse a sí mismo el hallazgo de ese procedimiento–un tanto a lo Jung– de uso del pasado para estructuración del presente, atribuye a James Joyce, en su Ulises, el descubrimiento de ese principio, que él considera tan importante, para la literatura como la relatividad einsteiniana para la física (véase su ensayo «Ulysses», order and myth, 1923). Y seguramente no era sólo modestia, sino justicia: T. S. Eliot había seguido, admirado, las entregas de capítulos de Ulises –cada uno con un lema de mitología helénica– aparecidos en la revista The Egoist. El método–tomar las formas clásicas para ordenar lo contemporáneo– era irreprochable, desde un punto de vista literario: cualquier andamiaje es bueno si el resultado es positivo. Otra cosa es su valor como método de regeneración espiritual: construir arcos neogóticos no siempre fomenta una verdadera fe. Por otra parte, la falsilla mitológica de «La tierra baldía» es, a su vez, peculiarmente oscura y ambigua y da la sensación de haberse impuesto a posteriori sobre el previo mosaico de las «muchas voces». Según T. S. Eliot–véanse aquí sus notas a «La tierra baldía», sucesivas al texto–, la referencia básica es la leyenda del Santo Grial tal como la reinterpretó J. L. Weston en From Ritual to Romance. En este libro se señalan los elementos no-cristianos de la leyenda, su alusión a ritos de fecundidad: sobre todo, el Rey-Pescador, que ha quedado estéril por una herida, y cuya tierra también quedará «baldía» mientras no se conquisten la lanza y el cáliz–el Grial o Graal–, posibles símbolos sexuales. Es decir, es el inmemorial mito de caída y retorno de la vida con las estaciones, filtrado a través de las religiones mistéricas –en especial, la órfica– para mezclarse en la Edad Media con el tema de la Crucifixión. Pero, por oscuras razones, el Rey-Pescador es, a la vez, Tiresias, el hombre-mujer, el profeta-ciego de la mitología clásica, la gran conciencia universal. En el poema, por otra parte, no se ve por qué el elemento de esterilidad y muerte de la tierra–y deseo de muerte de la Sibila, en el epígrafe– puede dar paso al resquicio de esperanza que trae al final el trueno introductor de la lluvia.
The Waste Land apareció en el primer número de la revista The Criterion, dirigida por T. S. Eliot, y que duró hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Para la publicación del poema en forma de libro, se le sugirió a T. S. Eliot que añadiera notas explicativas, que puso él mismo, bastante discutibles no sólo por lo incompletas y lo personales, sino porque, en general, resulta perturbador el hecho–único en la historia de la literatura– de que un poeta ofrezca a la vez sus versos y sus notas aclaratorias. Pero T. S. Eliot ya no pudo volverse nunca atrás, y así se publica el poema siempre–y así lo damos aquí–, por más que el autor no estuviera muy feliz con ello, según confesó:
A veces he intentado quitarme de encima esas notas, pero ahora ya no se pueden despegar nunca. Casi tienen más popularidad que el poema mismo.
Lo malo es que el lector puede pensar que se trata de «descifrar», de interpretar para comprender, cuando el mismo T. S. Eliot dijo:
En The Waste Land ni siquiera me preocupé de si entendía lo que decía (interviú en Writers at Work, 1963).
Y en muchas ocasiones, en sus ensayos, T. S. Eliot ha puesto en guardia contra la tendencia a «entender» la poesía: así, en The Use of Poetry...:
El lector más experto... no se preocupa de entender; no, por lo menos, al principio. Sé que parte de la poesía de que soy más devoto es una poesía que no entendí en la primera lectura; otra parte, es poesía que todavía no estoy seguro de entender; por ejemplo, Shakespeare.
Después de «La tierra baldía», T. S. Eliot se desdobla en dos personajes: el poeta y el intelectual, el hombre de una determinada «política cultural», ejercida sobre todo en forma de crítica literaria, pero siempre con un evidente trasfondo de opiniones y de toma de partido ante la situación de la cultura y la sociedad. Sin embargo, T. S. Eliot se cuidó siempre de mantener la coartada de la separación entre poesía y opiniones:
Dudo que la creencia propiamente dicha entre en la actividad de un gran poeta, en cuanto poeta. Esto es, Dante en cuanto poeta ni creía ni dejaba de creer en la cosmología o la teoría del alma en Santo Tomás; simplemente, la usaba, o tenía lugar una fusión entre sus iniciales impulsos emocionales y una teoría, a efectos de hacer poesía. (Shakespeare and Seneca, Selected Essays, 138.)
No hemos, pues, de analizar aquí lo que fue The Criterion como revista intelectual situada en la «derecha civilizada» inglesa–ni menos, traer a cuento ciertas indiscreciones políticas que T. S. Eliot procuró luego dejar olvidar–. Pero ahí había una ideología que, en todo caso, presidió la gran labor de crítico de T. S. Eliot–sin duda el más importante crítico de su lengua, se esté o no de acuerdo con su visión del mundo.
Este aumento de actividad cultural apartó algo a T. S. Eliot de la poesía–hay sólo un poema, «Los hombres huecos», hasta 1927–: más positivamente, le saca también de su trabajo bancario para asumir tareas directivas en la editorial que publicaba su revista, hoy Faber and Faber, y no sólo como director literario, sino como el experto en finanzas y negocios que había llegado a ser en Lloyd’s. Empieza entonces T. S. Eliot a pensar también en las posibilidades de un teatro poético, en parte estimulado, según se dijo, por la publicación del drama Savonarola, de su madre. Surge así «Sweeney Agonista» (el título es parodia del «Sansón Agonista», de Milton), que queda incompleto en los dos trozos aquí incluidos: curiosamente, no anda muy lejos del tono de ciertos dramas expresionistas de Brecht en aquella misma época–aunque la ideología subyacente sea opuesta–. Alguien ha contado que la fuente de inspiración de este muñón de drama fue un tambor en que T. S. Eliot probaba diferentes ritmos. Luego escribiría:
Sé que un poema, o un pasaje de una poesía, puede tender a realizarse primero como un ritmo determinado antes de alcanzar expresión en palabras, y que ese ritmo puede dar a luz la idea y la imagen (The Music of Poetry, Selected Prose, 60).
Pero, tras los fragmentos semidramáticos de Coriolano, Eliot no tarda en reanudar la actividad propiamente lírica, con los «Poemas de Ariel» (1927-1932) y «Miércoles de ceniza» (1930). Aquí, y en sus ensayos de entonces, se echa de ver algo muy importante: el proceso intelectual de T. S. Eliot le ha llevado a asumir unos principios concretos, e incluso unas creencias. En 1928 declara en el prólogo a sus ensayos For Lancelot Andrews: «El punto de vista general puede ser descrito como clasicista en literatura, realista en política y anglocatólico en religión». («Clasicista», curiosamente, como sistema de valoración para un poeta tan novedoso; «realista» –royalist–, no simplemente «monárquico», sino algo más, en boca de un norteamericano, una declaración de vuelta a los orígenes, nacionalizándose británico en 1927; «anglocatólico», en cuanto que T. S. Eliot consideraba que el verdadero catolicismo en Inglaterra era el anglicanismo, ya que los católicos tenían carácter de «secta», y, podría haber añadido, de secta un tanto exótica.) Esos tres puntos se han podido poner en relación con las «tres tradiciones» proclamadas por Maurras en 1913, classique, catholique, monarchique. Pero Maurras, personalmente, era ateo, y no le afectó su posterior excomunión: en cambio, T. S. Eliot se hizo miembro activo y sacramentado de la Church of England, y, más adelante, se desentendió de aquel manifiesto de 1928 en lo que tenía de militante, para atenerse el resto de su vida a un discreto conservadurismo pesimista.