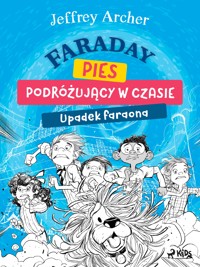7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una magistral historia de asesinatos, venganza y traición, de la mano del autor best seller internacional Jeffrey Archer; un thriller con un ritmo endiablado que lleva al detective William Warwick a la unidad de casos sin resolver, donde persigue a alguien que cree que se ha salido con la suya… En Londres, la Policía Metropolitana ha creado una nueva Unidad de Asesinatos no Resueltos para atrapar a los criminales que nadie más ha podido encontrar. Sobre la mesa tienen tres víctimas, tres casos, y todos los asesinos están listos para atacar de nuevo. Solo un hombre puede detenerlos. En Ginebra, el millonario coleccionista de arte Miles Faulkner, condenado por falsificación y robo, fue declarado muerto hace dos meses. Entonces, ¿por qué un abogado sin escrúpulos sigue representando a su cliente fallecido? ¿Y quién es el hombre misterioso con el que planea casarse su viuda? A bordo del crucero de lujo The Alden, en ruta a Nueva York, la batalla por el poder dentro de una dinastía adinerada está a punto de convertirse en asesinato. Y en el centro de todas estas investigaciones se encuentra el inspector jefe detective William Warwick, estrella en ascenso del departamento, y el exagente encubierto Ross Hogan. Pero ¿podrán atrapar a los asesinos antes de que sea demasiado tarde?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Por encima de mi cadáver
Título original: Over my Dead Body
© Jeffrey Archer 2021
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
© Traducción del inglés, Celia Montolío Nicholson
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock
ISBN: 978-84-9139-759-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Agradecimientos
1
—Señor, ¿usted es detective?
William miró al joven que acababa de hacerle la pregunta.
—No, soy el subdirector del Banco Midland de Shoreham, Kent.
—En ese caso —continuó el joven, que no parecía muy convencido—, podrá usted decirme qué tipo de cambio daba esta mañana el mercado de divisas entre el dólar y la libra.
William intentó recordar cuántos dólares había recibido la víspera al cambiar cien libras justo antes de subirse al barco, pero tardó demasiado.
—Un dólar con cincuenta y cuatro centavos la libra —dijo el joven antes de que pudiera responder—. Bueno, y disculpe la pregunta, señor, ¿por qué no quiere reconocer que es detective?
William dejó el libro sobre la mesa que tenía delante y miró con más detenimiento al serio joven americano, que parecía empeñado en que no se le tomase por un chiquillo, aunque todavía no había empezado a afeitarse. Lo primero que le vino a la cabeza fue «niño pijo».
—¿Sabes guardar un secreto? —susurró.
—Sí, claro —dijo el joven con tono ofendido.
—Entonces, siéntate —dijo William, señalando la cómoda silla que tenía delante. Esperó a que el joven se acomodase—. Estoy de vacaciones y le prometí a mi mujer que durante los próximos diez días no le iba a contar a nadie que soy detective, porque siempre que lo digo me cae un chorreo de preguntas que me chafa las vacaciones.
—Pero ¿por qué ha elegido la profesión de banquero como tapadera? —preguntó el joven—. Me da la impresión de que no sabría distinguir entre una hoja de cálculo y una hoja de balance…
—Mi mujer y yo le dimos muchas vueltas antes de decidirnos por lo del banquero. Me crie en Shoreham, una pequeña ciudad de Inglaterra, en los años sesenta, y el gerente del banco de la zona era amigo de mi padre. Así que pensé que, para un par de semanas, podría servirme.
—¿Qué otras posibilidades barajaron?
—Agente inmobiliario, vendedor de coches y director de funeraria. Estábamos bastante seguros de que ninguna de ellas daría pie a una ristra interminable de preguntas.
El joven se rio.
—¿Qué profesión habrías elegido tú? —preguntó William, intentando recuperar la iniciativa.
—Sicario. Así nadie me habría incordiado con más preguntitas.
—Yo habría sabido al instante que se trataba de una tapadera —dijo William, moviendo la mano con aire desdeñoso—, porque un sicario no me habría preguntado si soy detective. Ya lo sabría. Bueno, ¿y a qué te dedicas en realidad cuando no eres un sicario?
—Estoy terminando mis estudios en Choate, un colegio privado de Connecticut.
—¿Y sabes lo que quieres hacer después? Suponiendo que no sigas deseando ser un sicario, claro.
—Voy a estudiar Historia en Harvard, y luego haré Derecho.
—Y seguro que después te incorporarás a algún bufete famoso y en menos que canta un gallo te harán socio minoritario.
—No, señor, quiero ser agente de la ley. Seré redactor de la Law Review de Harvard durante un año y después me incorporaré al FBI.
—Parece que tienes tu carrera profesional muy bien trazada, para ser tan joven.
El muchacho frunció el ceño, claramente ofendido, de manera que William se apresuró a añadir:
—A tu edad, yo era como tú. A los ocho años ya sabía que quería ser detective y terminar en Scotland Yard.
—¿Tan tarde?
William sonrió al espabilado muchacho, que sin duda entendía el significado de la palabra «precoz» sin darse cuenta de que también se le podía aplicar a él. Pero William se dijo que él había padecido el mismo problema cuando era un colegial. Se inclinó hacia delante, le tendió la mano y dijo:
—Inspector jefe William Warwick.
—James Buchanan —respondió el joven, estrechando con firmeza la mano de William—. ¿Me permite que le pregunte cómo ha llegado tan alto en el escalafón? Porque si en los años sesenta era un colegial, no puede tener más de…
—¿Por qué estás tan seguro de que te ofrecerán una plaza en Harvard? —preguntó William, intentando eludir la pregunta—. Tú no puedes tener más de…
—Diecisiete años —dijo James—. Soy el primero de mi curso con una media de 9,6, y estoy seguro de que me va a ir bien en los exámenes de acceso a la universidad. —Hizo una pausa antes de añadir—: ¿Acierto si digo que consiguió entrar en Scotland Yard, inspector?
—Sí —contestó William, que, aunque estaba acostumbrado a que le interrogasen letrados y no adolescentes, estaba disfrutando del encuentro—. Pero con lo listo que eres, ¿por qué no has pensado en ser abogado, o en meterte en política?
—Hay demasiados abogados en Estados Unidos —dijo James, encogiéndose de hombros—, y la mayoría acaban de picapleitos.
—¿Y qué me dices de la política?
—No sirvo para soportar de buena gana a imbéciles, y no quiero pasar el resto de mis días a merced del electorado ni que mis opiniones vengan dictadas por grupos focales.
—Mientras que si acabaras de director del FBI…
—Sería dueño de mí mismo. Solo tendría que rendir cuentas al presidente, y ni siquiera le tendría siempre al corriente de lo que estuviera tramando.
William se rio de las palabras del joven, que a todas luces no sufría de baja autoestima.
—Y usted, señor —dijo James con voz más relajada—, ¿está destinado a convertirse en el jefe de la Policía Metropolitana de Londres?
William titubeó de nuevo.
—Porque está claro que lo considera una posibilidad —continuó James, y, sin darle tiempo a responder, añadió—: ¿Puedo hacerle otra pregunta?
—No se me ocurre qué podría impedírtelo.
—A su juicio, ¿qué cualidades son las más importantes para ser un detective de primera categoría?
William se lo pensó un rato antes de responder.
—Una curiosidad natural —dijo al fin—. Así detectarás inmediatamente cuándo hay algo que no termina de encajar.
James se sacó un bolígrafo de un bolsillo interior y empezó a anotar las palabras de William al dorso del Alden Daily News.
—También has de ser capaz de hacer preguntas relevantes a sospechosos, testigos y colegas. No dar nada por sentado. Y, sobre todo, ser paciente. Este es el motivo por el que a menudo las mujeres puede que sean mejores policías que los hombres. Por último, tienes que ser capaz de utilizar todos tus sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto.
—No sé si entiendo bien a qué se refiere…
—Seguro que es la primera vez que no entiendes algo —dijo William, arrepintiéndose de sus palabras nada más pronunciarlas, aunque el joven se rio por primera vez—. Cierra los ojos —continuó, y esperó unos instantes antes de decir—: Descríbeme.
El joven se lo tomó con calma antes de responder:
—Tiene treinta años, como mucho treinta y cinco, y mide un poco más de metro ochenta; rubio, ojos azules, unos setenta y cinco kilos, en forma pero no tanto como antes, y hace tiempo sufrió una grave lesión en el hombro.
—¿Qué te hace pensar que ya no estoy tan en forma como antes? —dijo William, poniéndose a la defensiva.
—Le sobran dos o tres kilos, y, teniendo en cuenta que es el primer día de travesía, no puede echarle la culpa a las interminables comidas que sirven a bordo de los barcos.
William frunció el ceño.
—¿Y la lesión?
—Los dos botones de arriba de su camisa están desabrochados, y cuando se inclinó para darme la mano me fijé en la cicatriz desdibujada que tiene justo debajo del hombro izquierdo.
William, como en tantas otras ocasiones, se acordó de su mentor, el agente de policía Fred Yates, que le había salvado la vida a costa de sacrificar la suya. El trabajo policial no siempre era tan romántico como daban a entender algunos escritores. Pasó rápidamente a la siguiente pregunta.
—¿Qué libro estoy leyendo?
—La colina de Watership, de Richard Adams. Y, antes de que me lo pregunte, va por la página ciento cuarenta y tres.
—Y mi ropa, ¿qué te dice?
—Reconozco que no acabo de tenerlo claro. Tendría que hacerle unas cuantas preguntas sutiles para encontrar una respuesta, y eso solo si me dijera usted la verdad.
—Supongamos que soy un delincuente que se niega a responder a tus preguntas antes de hacer una llamada a su representante legal.
James vaciló un momento.
—Eso, en sí mismo, sería una pista.
—¿Por qué?
—Sugiere que ya ha tenido problemas con la ley, y, si se sabe de memoria el teléfono de su abogado, entonces ya no hay ninguna duda.
—Vale. Supongamos que no tengo un abogado, pero que he visto los suficientes programas de televisión como para saber que no estoy obligado a responder a ninguna de sus preguntas. ¿A qué conclusión has conseguido llegar sin hacerme ninguna pregunta?
—No viste ropa cara, probablemente sea prêt-à-porter, y sin embargo viaja usted en primera clase.
—¿Y qué deduces de eso?
—Lleva una alianza, así que a lo mejor tiene una mujer rica. O puede que le hayan asignado una misión especial.
—Ni lo uno ni lo otro —dijo William—. Ahí es donde termina la observación y comienza la labor de investigación. Pero no está mal.
El joven abrió los ojos y sonrió.
—Ahora me toca a mí, señor. Por favor, cierre los ojos.
William pareció sorprendido, pero siguió con el juego.
—Descríbame.
—Inteligente, desenvuelto y, a la vez, inseguro.
—¿Inseguro?
—Puede que seas el primero de la clase, pero sigues queriendo impresionar a toda costa.
—¿Cómo voy vestido?
—Camisa blanca de algodón, seguramente de Brooks Brothers. Pantalón corto azul marino, calcetines blancos de algodón y deportivas Puma, aunque te pasas poco por el gimnasio, si es que te pasas.
—¿Cómo está tan seguro?
—Me fijé cuando venías hacia mí en que caminabas con los pies abiertos. Si fueras un atleta, estarían en línea recta. Si no me crees, echa un vistazo a las huellas que deja un corredor olímpico sobre una pista de ceniza.
—¿Alguna marca característica?
—Justo debajo de la oreja izquierda tienes una pequeña marca de nacimiento que intentas ocultar dejándote el pelo largo, aunque tendrás que cortártelo cuando te incorpores al FBI.
—Describa el cuadro que hay detrás de mí.
—Una foto en blanco y negro de este barco, el Alden, zarpando de la bahía de Nueva York el 23 de mayo de 1977. Lo acompaña una flotilla, lo cual hace pensar que era la travesía inaugural.
—¿Por qué se llama Alden?
—Eso no pone a prueba mis capacidades de observación, sino mis conocimientos. Si me hiciera falta saber la respuesta a esta pregunta, siempre podría enterarme más adelante. Las primeras impresiones suelen ser engañosas, así que no des nada por supuesto. Pero si tuviera que adivinar, y un detective no debería hacerlo, diría que, teniendo en cuenta que este barco pertenece a la compañía naviera Pilgrim, Alden era el nombre de uno de los primeros colonos que zarparon de Plymouth en el Mayflower con rumbo a América en 1620.
—¿Cuánto mido?
—Eres un par de centímetros más bajo que yo, pero acabarás siendo un par de centímetros más alto. Pesas unos sesenta y tres kilos, y acabas de empezar a afeitarte.
—¿Cuánta gente ha pasado por nuestro lado desde que ha cerrado los ojos?
—Una madre con dos hijos, uno de ellos un niño llamado Bobby, americanos, y un momento después uno de los oficiales del barco.
—¿Cómo sabe que era un oficial?
—Se ha cruzado con un marinero de cubierta que le ha llamado «señor». También ha pasado un anciano caballero.
—¿Cómo ha sabido que era viejo?
—Usaba bastón, y el sonido de los golpecitos tardó un rato en desvanecerse.
—Debo de estar medio ciego —dijo James a la vez que William abría los ojos.
—Ni mucho menos —dijo William—. Ahora me toca a mí hacerle unas preguntas al sospechoso.
James se irguió de golpe con expresión concentrada.
—Un buen detective debería fiarse siempre de los hechos y no dar nunca nada por sentado. De manera que lo primero que tengo que averiguar es si Fraser Buchanan, el presidente de la naviera Pilgrim, es tu abuelo.
—Sí, lo es. Y mi padre, Angus, es el vicepresidente.
—Fraser, Angus y James. Ascendencia escocesa, ¿no?
James asintió con la cabeza.
—Seguro que los dos dan por hecho que con el paso del tiempo tú serás el presidente.
—Ya he dejado bien claro que eso no va a pasar —dijo James sin pestañear.
—Por todo lo que he leído y oído sobre tu abuelo, está acostumbrado a salirse con la suya.
—Cierto —respondió James—. Pero a veces olvida que venimos de la misma cepa —añadió con una sonrisita.
—Yo tenía el mismo problema con mi padre —admitió William—. Es abogado criminalista, Consejero de la Reina, y siempre dio por hecho que me iría con él al despacho del juez y después ingresaría en el colegio de abogados, a pesar de que le vengo diciendo desde una edad muy temprana que yo lo que quiero es meter entre rejas a los delincuentes, no cobrar unos honorarios exorbitantes por evitar que vayan a la cárcel. Pero no has respondido a mi pregunta: ¿qué piensa tu abuelo de que no quieras ser presidente de la compañía?
—Mi abuelo, me temo, es peor que el padre de usted —dijo James—. Ya me está amenazando con borrarme de su testamento si no me incorporo a la compañía cuando salga de Harvard. Pero mientras viva mi abuela, no se lo consentirá.
William se rio por lo bajo.
—¿Le parecería un abuso, señor, que le pida que me permita pasar con usted una hora o así al día durante la travesía? —preguntó James, sin hacer gala de la confianza en sí mismo de antes.
—Será un placer. Por mí, lo mejor sería por la mañana, más o menos a esta hora, porque es cuando mi mujer está en clase de yoga. Pero con una condición: si llegas a conocerla, no le contarás nada de lo que hemos estado hablando.
—¿Y de qué habéis estado hablando? —preguntó Beth, apareciendo de repente.
James se levantó de un salto.
—Del precio del oro, señora Warwick —dijo con expresión sincera.
—Pues no habrás tardado en descubrir que es un tema del que mi marido sabe bien poco —dijo Beth, dedicando una cálida sonrisa al joven.
—Estaba a punto de decirte, James, que mi mujer es mucho más inteligente que yo, lo cual explica que ella sea conservadora de cuadros en el museo Fitzmolean y yo un simple inspector jefe.
—El más joven de la historia de la Policía Metropolitana —dijo Beth.
—Aunque si alguna vez te refieres al cuerpo de policía de Londres como el «Met», mi mujer dará por supuesto que estás hablando de uno de los mejores museos del mundo…
—Me alegró mucho que consiguieran recuperar el Vermeer —dijo James, dirigiéndose a la señora Warwick.
Esta vez fue Beth la que pareció sorprendida.
—Sí —dijo tras unos instantes de vacilación—, y afortunadamente no puede ser robado de nuevo porque el ladrón está muerto.
—Miles Faulkner —dijo James—, que murió en Suiza de un ataque al corazón.
William y Beth cruzaron una mirada pero guardaron silencio.
—Y usted, inspector, incluso asistió al funeral, cabe suponer que para convencerse de que, en efecto, estaba muerto.
—¿Cómo es posible que lo sepas? —dijo William, de nuevo a la defensiva.
—Cada semana leo The Spectator y el New Statesman para mantenerme al día de todo lo que pasa en Gran Bretaña, y luego intento formarme mi propia opinión.
—Y vaya si lo haces —dijo William.
—Estoy deseando volver a verle mañana, señor —dijo James—. Me interesa saber si cree usted posible que Miles Faulkner siga vivo.
2
Miles Faulkner cruzó tranquilamente el comedor del Savoy justo después de las ocho de la mañana siguiente y vio que su abogado ya estaba sentado en su sitio habitual. Nadie se volvió a mirarle mientras se abría paso entre las mesas.
—Buenos días —dijo Booth Watson mirando a su único cliente, un hombre que ni le caía bien ni le despertaba confianza. No obstante, Faulkner era el que le permitía disfrutar de un estilo de vida que pocos de sus colegas del colegio de abogados podían aspirar a emular.
—Buenos días, BW —saludó Miles mientras tomaba asiento frente a él.
Enseguida apareció un camarero, bolígrafo en ristre sobre la libreta abierta.
—¿Qué desean tomar los señores esta mañana?
—Desayuno inglés completo —dijo Miles, sin mirar el menú.
—¿Y usted tomará lo de siempre, señor?
—Sí —confirmó Booth Watson, escudriñando a su cliente. Tenía que admitir que el cirujano plástico suizo había hecho un trabajo primoroso. Nadie le habría reconocido como el hombre que se había fugado de la cárcel, había asistido a su propio funeral y recientemente había resucitado. El hombre que tenía delante no guardaba ningún parecido con el próspero empresario que en otros tiempos había sido dueño de una de las mayores colecciones de arte privadas; ahora era, de la cabeza a los pies, el capitán de marina retirado y veterano de la campaña de las Malvinas Ralph Neville. Pero si William Warwick llegase a descubrir que su antiguo archienemigo seguía vivo, no descansaría hasta volver a ponerle entre rejas. Para Warwick sería un asunto personal… el hombre que escapó de sus garras, el hombre que dejó en ridículo a la Policía Metropolitana, el hombre que…
—¿Por qué necesitaba verme con tanta urgencia? —preguntó Miles una vez que se hubo marchado el camarero.
—Una periodista del equipo de investigación del Sunday Times me llamó ayer para preguntarme si sabía algo acerca de un Rafael que acababa de venderse en Christie’s y que había resultado ser una falsificación.
—¿Qué le dijiste? —preguntó Miles, nervioso.
—Le aseguré que el original formaba parte de la colección privada del difunto Miles Faulkner, y que sigue colgado en la villa de su viuda en Montecarlo.
—No por mucho tiempo —le confió Miles—. Cuando Christina descubrió que en realidad no era viuda, no tuve más remedio que trasladar la colección entera a un lugar más seguro para evitar que le pusiera las manos encima.
—¿Y qué lugar es ese? —preguntó Booth Watson, dudando de que fuese a obtener una respuesta sincera.
—He encontrado un sitio en el que no hay lugareños que puedan espiarme, y solo las gaviotas pueden cagarse encima de mí —se limitó a explicar Miles.
—Me alegra saberlo, porque creo que sería prudente que te marcharas unas semanas de Inglaterra antes de reaparecer como el capitán Neville, y qué mejor momento que mientras el inspector jefe Warwick y su esposa disfrutan de unas vacaciones en Nueva York.
—Unas vacaciones que les ha organizado Christina para asegurarse de que están bien lejos cuando ella y yo nos casemos por segunda vez.
—Pero ¿no iba a ser Beth Warwick la dama de honor de Christina?
—Sí, pero eso era antes de que Christina descubriera por qué no puedo permitirme que me vean a bordo del Alden.
—Tienes que admitir que tu exmujer es la mar de útil —dijo Booth Watson—, entre otras cosas porque puede aprovecharse de la estrecha relación que ha entablado con la señora Warwick.
—Francamente, BW, mejor me irían las cosas si Christina no hubiera descubierto que sigo vivo. De modo que explícame, por favor, por qué tengo que casarme con esa condenada mujer por segunda vez.
—Porque, al final, estar casado con ella te resuelve todos los problemas. No olvides que es la única persona que puede echarle un ojo al inspector Warwick sin que este empiece a sospechar.
—Pero ¿y si Christina cambia de bando?
—Mientras sigas administrando tú el dinero, es poco probable.
Faulkner no parecía convencido.
—Dejaría de serlo si descubrieran quién es en realidad el capitán Ralph Neville y me mandasen otra vez a la cárcel.
—Christina todavía tendría que pasar por mí, y entonces descubriría rápidamente de parte de quién estoy.
—Además, no tienes alternativa —dijo Miles—, porque tendrías que explicarle al colegio de abogados por qué te has pasado los últimos años representando a un delincuente fugado cuando sabías perfectamente que era tu antiguo cliente.
—Razón de más —sugirió Booth Watson— para asegurarse de que Christina firma un contrato vinculante, de tal manera que, si lo rompiera, tendría tanto que perder como tú o como yo.
—Y asegúrate de que lo firma antes de casarse con el capitán Neville, y sobre todo antes de que los Warwick vuelvan a Blighty.
—¿A Blighty? —dijo BW.
—Significa Inglaterra… Así lo diría el capitán Neville, amigo —dijo Miles, con tono bastante ufano—. Bueno, y ¿cuándo vas a ver a Christina?
—Hemos quedado en el bufete mañana por la mañana. Mi objetivo es repasar con ella el contrato cláusula por cláusula, haciendo hincapié en las consecuencias que le acarrearía no firmarlo.
—Bien, porque si en algún momento se le pasara por la cabeza apoderarse de mi colección de arte diciéndole a su amiga Beth que Miles Faulkner sigue vivito y coleando…
—Acabarías desayunando en la cárcel de Pentonville y no en el Savoy.
—Si se diera el caso —dijo Miles— no dudaría en matarla.
—Eso ya lo he dejado yo bien claro por escrito —dijo Booth Watson mientras el camarero volvía con su desayuno—. Aunque confieso que no lo he formulado de una manera tan explícita en el contrato final.
—¿Desayuno inglés completo, señora?
—Claro que no, Franco—dijo Beth, leyendo el nombre en el distintivo que llevaba en la solapa—. Tomaremos cereales con melón y una tostada de pan integral.
—¿Desean melón cantalupo, melón chino o sandía?
—Sandía, gracias —dijo William.
—Sabia decisión —dijo Beth—. No sé dónde leí que la gente engorda medio kilo al día durante las travesías marítimas.
—Entonces, alegrémonos de que vamos a Nueva York y no a Sídney.
—Pues yo estaría tan contenta de ir a Sídney en este palacio flotante —admitió Beth, echando un vistazo a la sala—. ¿Te has fijado en todos esos detalles tan exquisitos? Cada día cambian las sábanas, los manteles y las servilletas. Y cuando vuelves al camarote, la cama ya está hecha y la ropa de la víspera recogida y colgada. También me encanta que por la tarde nos devuelvan la ropa limpia en cestitas de mimbre. Deben de tener a un montón de personas trabajando como esclavos para que todo funcione tan bien.
—Abajo llevamos escondidos a ochocientos treinta filipinos, señora —dijo el camarero con una risita—. Sirven a nuestros mil doscientos clientes. No obstante, hoy en día disponemos de una sala de máquinas, así que los galeotes ya no tienen que remar.
—Y ese que está ahí sentado a la cabecera de la mesa, el que está en medio de la sala ¿es el amo de los esclavos? —preguntó Beth.
—Sí, es el capitán Buchanan —dijo Franco—, que, cuando no está dando latigazos a los esclavos, es el presidente de la naviera Pilgrim.
—¿El capitán Buchanan? —preguntó William.
—Sí, el presidente fue oficial de Marina en la Segunda Guerra Mundial. Quizá también le interese saber que era amigo del difunto Miles Faulkner y de su mujer Christina, que, dicho sea de paso, nos llamó para decirnos que ustedes vendrían en su lugar y nos pidió que los atendiésemos con especial esmero.
—¡Vaya! ¿De veras? —dijo William.
—La que está allí sentada en la otra punta de la mesa ¿es la mujer del presidente?
—Sí, señora. El señor y la señora Buchanan suelen ser los primeros en presentarse a desayunar —comentó, antes de irse a encargar los desayunos.
—Impone tanto como Miles Faulkner —dijo Beth, mirando con más detenimiento al presidente—, aunque es obvio que ha utilizado sus talentos para conseguir algo mucho más loable que robar a sus semejantes.
—Fraser Buchanan nació en Glasgow en 1921 —dijo William—. Abandonó la escuela a los catorce años, e ingresó en la marina mercante como marinero de cubierta. Al estallar la guerra, ingresó como marinero en la Marina Real, pero acabó de teniente en el Buque de Su Majestad Nelson. A pesar de que en 1945 le ascendieron a capitán, renunció a su graduación a los pocos días de que se firmase el armisticio. Regresó a Escocia y compró una pequeña compañía de ferris para pasajeros y coches que cubría el trayecto hasta la isla de Iona. Ahora es dueño de una flota de veintiséis embarcaciones, la naviera Pilgrim, que solo tiene por delante a Cunard en lo que a tamaño y reputación se refiere.
—Información que, sin duda, le has sonsacado al joven James mientras yo estaba en clase de yoga, ¿no? —insinuó Beth.
—No. Puedes leer la historia de la compañía en el cuaderno de bitácora del barco. Estaba en mi mesilla de noche —dijo William mientras Franco les servía unos cereales y una raja de sandía.
—¿Quién es ese que acaba de sentarse al lado de la señora Buchanan? —susurró William.
—Disculpe a mi marido, Franco —dijo Beth—, es detective y para él la vida es una investigación sin fin.
—Es Hamish Buchanan —dijo Franco—, el hijo mayor del presidente. Hasta hace poco era el vicepresidente de la compañía.
—¿Hasta hace poco? —interrumpió William—. Pero si todavía no ha cumplido los cuarenta…
—Compórtate —dijo Beth.
—Si nos guiamos por lo que dice la prensa —dijo en confianza Franco—, fue sustituido en la última reunión general anual por su hermano Angus, que acaba de entrar con su mujer Alice y su hijo…
—James —dijo William.
—¡Vaya! —dijo Franco—. Por lo visto ya ha conocido al niño prodigio…
—¿Y la señora que acaba de sentarse a la izquierda del señor Buchanan? Veo que ni siquiera se ha molestado en darle los buenos días al presidente.
—Es la mujer del señor Hamish, Sara.
—¿Y por qué habrá accedido a hacer este viaje cuando acaban de darle la patada a su marido? —preguntó Beth.
—Más bien, de sustituirle por su hermano Angus, según la versión oficial… —dijo Franco, sirviéndole una taza de humeante café—. Y como el señor Hamish sigue siendo uno de los directores de la compañía, se supone que tendrá que asistir a la reunión de la junta directiva que se celebra siempre el último día de la travesía.
—Está usted sorprendentemente bien informado, Franco —dijo William.
Franco dio la callada por respuesta antes de acercarse a la siguiente mesa.
—Menudo viaje más entretenido —dijo Beth, sofocando un bostezo mientras seguía mirando hacia la mesa del presidente—. Me pregunto quién será la mujer que acaba de sumarse al grupo.
—Eres peor que yo —dijo William mirando a James y a Hamish, que se ponían de pie mientras una anciana tomaba asiento—. Parece de la misma edad que el presidente, y, dado que los dos son pelirrojos, no me sorprendería que fuera su hermana.
William estudió la distribución de los comensales, fijándose en que cada lugar había sido cuidadosamente asignado por el presidente a fin de tenerlo todo bajo su control.
—Bueno, siempre puedes preguntarle a James quién es mientras yo estoy en clase de yoga… Pero olvidémonos de la familia Buchanan por unos instantes y te cuento los planes que tengo para nuestra semana neoyorquina.
—Me imagino que el museo Metropolitano será lo primero de la lista —dijo William—, y no me cabe la menor duda de que requerirá más de una visita.
—Tres —dijo Beth—. Todo lo anterior a 1850 el sábado, arte indígena el lunes, y el miércoles quiero ver la colección impresionista, que, según me ha dicho Tim Knox, solo tiene que envidiar a la del Musée d’Orsay.
—Buff… ¿Y no podríamos hacer una paradita el martes y el jueves? —preguntó William después de dar un sorbo al café.
—Por supuesto que no. El martes iremos al Frick, donde…
—… veremos el increíble retrato que le hizo Holbein a Thomas Cromwell, y el San Francisco en éxtasis de Bellini.
—A veces se me olvida que eres un cavernícola medio culto.
—Gracias a mi esposa, que me educó cuando salí de la universidad —respondió William—. ¿Y el jueves?
—Al MoMA. Una oportunidad para ver lo mejor del periodo cubista: Picasso y Braque. Y ahí descubriremos si eres capaz de distinguir al uno del otro.
—Pero ¿es que no ponen sus nombres debajo de los cuadros? —bromeó William.
—Eso es solo para los turistas, que no estarán con nosotros porque nunca van a las veladas vespertinas del MoMA. También tenemos entradas para el Lincoln Center: Brahms, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Nueva York.
—Seguro que es el Concierto para piano n.º 2 en si mayor —dijo William—, uno de tus favoritos.
—Pero tampoco me he olvidado de una de tus favoritas —contestó Beth—, porque el viernes por la tarde, la víspera del viaje de vuelta, tenemos entradas para ver a Ella Fitzgerald en el Carnegie Hall.
—¿Cómo las has conseguido? ¡Deben de llevar meses agotadas!
—Se encargó Christina. Al parecer, conoce a alguien de la junta directiva. —Beth hizo una breve pausa antes de añadir—: Estoy empezando a sentirme culpable.
—¿Por qué? Si no ha podido viajar a Nueva York es porque se va a casar con Ralph, y estaba encantada de haber encontrado a alguien que pudiera ir en su lugar en el último momento.
—Es la boda lo que me hace sentir culpable. No te olvides de que me había pedido que fuera su dama de honor. Y precisamente por haber aceptado su generosa oferta, me pierdo la boda.
—¿No te pareció demasiada casualidad?
—La verdad es que no. El quince de agosto era el único sábado libre antes de acabar septiembre en el que podían casarse en la iglesia de su parroquia de Limpton-in-the-Marsh, así que ya no pudo devolver los billetes del barco. A caballo regalado no le mires el diente.
William decidió que no era el momento para decirle a Beth que le había bastado una llamada telefónica para descubrir que la iglesia parroquial de Christina había estado disponible dos semanas antes, con lo cual ella y el capitán Ralph Neville perfectamente habrían podido celebrar su luna de miel en el barco. Pero si él se hubiera negado a hacer la travesía a fin de poder vigilar más de cerca a Christina y a su nuevo marido, Beth habría sido capaz de marcharse tranquilamente sin él.
—¿Te has fijado en que Sara Buchanan no le ha dirigido ni una vez la palabra al presidente desde que se ha sentado? —dijo Beth, sin apartar la vista de la mesa del capitán.
—Será porque despidió a su marido del cargo de vicepresidente —sugirió William, untando de mantequilla una segunda tostada.
—¿Qué más has observado mientras fingías que me estabas escuchando?
—Hamish Buchanan ha estado enfrascado en una conversación con su madre mientras James finge que no le interesa pero en realidad no pierde ripio.
—Y seguro que te informará de todo, ahora que le has reclutado para que sea tu agente secreto durante el viaje.
—Fue James el que se ofreció. Y como es el nieto del presidente, está bien situado para darme información privilegiada a mansalva.
—Para un hombre, es información —comentó Beth—; para una mujer, cotilleo.
—James ya me ha advertido de que no le sorprendería que estallase una bronca tremenda en algún momento de la travesía —añadió William pasando por alto el comentario de Beth.
—Ya me gustaría ser uno de los saleros de esa mesa…
—Pórtate bien, o tendré que vigilar más de cerca a ese joven que te da clases de yoga.
—Se llama Stefan. A las demás maduritas de la clase les gusta —suspiró—, así que no lo tengo fácil.
—Tú no eres una madurita —dijo William, cogiéndole la mano.
—Gracias, cavernícola, pero, por si no te habías dado cuenta, ya he celebrado dos cumpleaños con el número treinta, y a los niños no les queda nada para empezar a ir a la guardería.
—Me pregunto cómo se estarán apañando nuestros padres con ellos.
—Tu padre estará enseñando a Artemisia a defender casos de agravios…
—… y tu madre estará enseñando a Peter a dibujar.
—¡Qué suerte tienen estos niños! —dijeron los dos a la vez.
—En fin, volvamos al presente —dijo Beth cogiendo el programa de actividades del crucero—. Esta mañana dan una charla en la sala de conferencias a la que me gustaría ir.
William arqueó una ceja.
—Lady Catherine Whittaker va a hablar sobre las óperas de Puccini.
—Creo que no voy a ir. Aunque si es la mujer del juez Whittaker —dijo William mirando en derredor—, sería fascinante tener una conversación con él.
—Y en el teatro hay un espectáculo diferente cada noche —continuó Beth—. Hoy actúa Lázaro, un mago que por lo visto va a dejarnos a todos patidifusos haciendo que desaparezcan objetos e incluso pasajeros delante de nuestros propios ojos. Podemos ir a la función de las siete o a la de las nueve.
—¿Qué turno de cena desean los señores? —preguntó Franco cuando volvió a la mesa y empezó a servirles un segundo café.
—¿A qué hora suelen bajar el presidente y su familia? —preguntó William.
—Antes de cenar, sobre las ocho y media, se toman un cóctel, señor.
—Entonces nos apuntamos al segundo turno.
—¿Qué te traes entre manos? —preguntó Beth escudriñando a su marido.
—Sospecho que si vamos al segundo turno nos quedaremos más patidifusos, y seguramente veremos desaparecer a más personas que si vamos a ver a Lázaro al teatro.
3
Booth Watson se levantó del escritorio cuando su reacia cliente entró en la habitación. La señora Christina Faulkner se sentó frente a él, sin molestarse en estrechar la mano del abogado de su marido.
Booth Watson miró a la elegante dama que había estado casada once años con su cliente antes de que decidieran seguir cada uno por su camino.
Ambos habían tenido innumerables amoríos mucho antes de que ella iniciase el proceso de divorcio. Pero después de que Miles fuera declarado culpable del robo de un Caravaggio y acabase en la cárcel, Christina sintió que pisaba un terreno más firme, hasta que Miles murió y ella dio por hecho que lo había perdido todo. Eso fue antes de presentarse en el funeral, cuando descubrió que su difunto esposo estaba vivito y coleando, y que tendría que llegar a un acuerdo con ella si quería seguir así. Christina sabía perfectamente que esto cambiaba las reglas del juego.
Pero la alegre viuda también había entendido que Miles Faulkner —o el capitán Ralph Neville, como se llamaba ahora— estaba mejor vivo que muerto: de este modo, ella podría hacerse con la mitad, al menos, de la legendaria colección de arte de Miles, a la que había renunciado en el acuerdo original de divorcio.
Booth Watson era plenamente consciente de las arenas movedizas sobre las estaba caminando de puntillas, pero todavía tenía un as guardado en la manga: el amor que profesaba Christina al dinero.
—He pensado que deberíamos hablar sobre lo que sucederá una vez que se haya celebrado la boda, señora Faulkner —dijo Booth Watson.
—¿Me permite preguntar qué es lo que han decidido Miles y usted por mí?
—No creo que la situación vaya a cambiar mucho respecto a cómo está ahora —se escabulló Booth Watson, ignorando la pulla—. Conservará usted la casa que tiene en el campo, además del apartamento de Belgravia. Sin embargo, en el futuro Montecarlo le estará vedado.
—¿Qué, ha encontrado a otra mujer, verdad?
Ha encontrado otro lugar, podría haberle dicho Booth Watson, pero no entraba dentro de sus competencias.
—Usted seguirá percibiendo dos mil libras a la semana para gastos, y conservará a su ama de llaves, a la criada y al chófer.
—¿Y han decidido adónde van a ir ustedes dos a celebrar mi luna de miel? —preguntó Christina sin esforzarse por rebajar el sarcasmo.
—Miles no va a pasar mucho tiempo en Inglaterra durante los próximos meses, así que de hecho va a ser un matrimonio de conveniencia. A tal efecto he redactado un contrato vinculante, que está listo para que usted lo firme. Eso sí, recuerde que lo que recibirá a cambio de su silencio supera con creces cualquier posible expectativa. No hace falta que se moleste en leerlo porque no va a haber ninguna modificación.
—¿De manera que no vamos a vivir juntos? —dijo Christina, fingiendo pasmo.
—Eso jamás ha entrado en los planes, como bien sabe. Miles no tiene ningún inconveniente en que usted mantenga su estilo de vida actual, pero quiere pedirle que en el futuro sea un poco más discreta, y que esté disponible para acompañarle en ocasiones formales, por así decirlo, como señora de Ralph Neville.
—¿Y si no estoy dispuesta a firmar? —dijo Christina, recostándose en la silla a pesar de que Booth Watson ya le había quitado la capucha al bolígrafo, había abierto el documento por la última página y había plantado un dedo sobre la línea de puntos.
—Se quedaría usted en la miseria, y acabaría viviendo en una residencia tutelada.
—Y Miles volvería a la cárcel por mucho tiempo, a no ser que…
—¿A no ser…? —repitió Booth Watson.
—A no ser que me dé el millón adicional que se me prometió en el acuerdo original de divorcio. No es necesario que le recuerde, señor Booth Watson, que Miles está muerto. También yo asistí a su funeral en Ginebra; el conmovedor discurso que soltó usted me llegó al alma. Si la policía llega a descubrir que no eran sus cenizas las que me entregó el obediente sacerdote, quizá Miles acabe teniendo que sacrificar mucho más que un millón de libras. No obstante, si Miles se siente incapaz de cumplir su palabra, ya puede ir usted devolviendo la tarta nupcial y suspendiendo el convite.
Durante el largo silencio que se hizo a continuación, cada contendiente esperó a que el otro parpadease primero.
—Y, por favor, recuérdele que todavía tengo sus cenizas, que son, ni más ni menos, mi póliza de seguros por si no cumpliera lo prometido.
—Las pólizas de seguros de vida solo se pagan cuando uno se muere.
—Dejé la urna al inspector William Warwick en mi testamento. Creo que eso tal vez ayude a Miles a decidirse.
—Cuidado —dijo William sentándose en un rincón enfrente del detective en ciernes—. Si yo fuera un asesino a sueldo, habría sabido exactamente dónde encontrarte a estas horas, con lo cual me habría sido mucho más fácil liquidarte. Si piensas ser un detective, no puedes permitirte ser un animal de costumbres. A partir de ahora, James, cuento con que seas tú el que me encuentre a mí. Y jamás estaré dos veces en el mismo lugar.
—Pero no es muy probable que un asesino a sueldo vaya a bordo de un crucero de lujo.
—A no ser que su víctima se dirija a Nueva York… y en ese caso la lista superaría los dos mil.
—Le he visto desayunando esta mañana con su mujer —dijo James con ganas de cambiar de tema.
—Nunca des nada por supuesto —dijo William—. Inicia siempre las investigaciones con una página en blanco.
—Pero si usted me la presentó como su mujer…
—Eso no demuestra nada.
—Llevaba una alianza.
—Nadie dice que una mujer casada no pueda tener una aventura.
—No creo que una amante hubiese pedido el desayuno por usted —dijo James, contraatacando.
—Una suposición razonable, pero no está más allá de toda duda legítima. ¿Cuál es el término legal equivalente en Estados Unidos?
—«Suposición no basada en pruebas objetivas» —contestó James—. También me fijé en que su mujer parecía más interesada en nuestra mesa que en la suya —continuó sin dejarle cambiar de tema.
—A eso se le llama «matrimonio» —dijo William con una risita—. Pero confieso que mi mujer ya ha convertido a tu familia en una novela gótica, gracias a todos los detalles sabrosos que ha aportado nuestro camarero.
—Franco lleva más de treinta años trabajando a bordo de los barcos de mi abuelo. Nadie conoce la compañía, ni a la familia, mejor que él. Mi abuelo le ofreció ser el maître de The Pilgrim, nuestro buque insignia, pero rechazó la propuesta.
—¿Y eso por qué?
—Me dijo que no quería perder el contacto con los pasajeros, pero sospecho que es más probable que no quisiera privarse de las propinas que gana en cada viaje. —James hizo una pausa—. Dudo que Franco sea su verdadero nombre, y lo que está claro es que no es italiano de nacimiento.
—¿Qué prueba tienes?
—De vez en cuando le falla el acento, y una vez le pregunté qué pensaba de Caruso y era evidente que no había oído hablar del gran tenor.
—Razón para sospechar, pero no una prueba. Aunque sí creo que está ocultando algo.
—¿Por qué lo dice?
—He visto ya esa mirada cuando alguien descubre que soy un poli.
—Estuvo una temporadita en la cárcel antes de entrar en la compañía —dijo James—. Pero ni siquiera mi abuelo lo sabe.
—Y tú ¿cómo te has enterado?
—Hace tiempo, en un barco que había zarpado de Southampton, vi que pedía que le asignasen una mesa distinta.
—¿Averiguaste por qué?
—Uno de los pasajeros era de un lugar llamado Hackney, y me fijé en que nada más ver a Franco puso cara de haberlo reconocido. Una noche me encargué de que el pasajero y su mujer se sentasen a la mesa del capitán, a cambio de que me dieran información. Ni siquiera Franco sabe que lo sé. De todos modos, le puede ocurrir a cualquiera… incluso a mi abuelo: varios cuasi accidentes de barcos, la prensa informó de ello largo y tendido, y una comparecencia ante un tribunal, en la que el jurado concluyó que «no había pruebas».
—Una sentencia escocesa muy poco sutil. Suele significar que ni el juez ni el jurado albergan grandes dudas de que el acusado sea culpable, pero que no hay suficientes pruebas para condenarlo. No obstante, si quieres llegar tan alto como tu abuelo, me temo que de vez en cuando tendrás que correr riesgos, sobre todo teniendo en cuenta que empiezas sin nada.
—El abuelo empezó con menos que nada. Al morir su padre, dejó a su mujer y a sus dos hijos con deudas que ascendían más o menos a cien libras. Imagínese lo que sería eso en dinero de hoy en día. Su mujer tardó años en saldarlas, lo cual seguramente fue el motivo de que muriera tan joven.
—Quizá también explique por qué es tan duro con sus propios hijos.
—¿Pruebas? —dijo James, imitando a su maestro.
—Franco me dijo que tu tío Hamish ha sido despedido hace poco de su cargo de vicepresidente de la compañía, en la última asamblea general ordinaria. Para ser justos, creo que la palabra que utilizó fue «sustituido».
—Eso lo sabe todo el mundo —dijo James—. La prensa lo cubrió ampliamente a ambos lados del Atlántico. Oí a mi padre decirle a mi madre que lo único que impedía que los periódicos publicasen toda la historia eran las leyes contra la difamación.
Franco apareció con una bandeja en la que había una taza de café y otra de chocolate caliente.
—¿Le cuento al inspector toda la historia de por qué mi padre se convirtió en vicepresidente, Franco? —dijo James mientras el camarero colocaba delante de él el chocolate caliente.
—Sí, siempre y cuando me deje a mí fuera —dijo Franco antes de desaparecer aún más deprisa de lo que había tardado en materializarse.
—Dudo que tú, o tu padre, conozcáis toda la historia —dijo William—. Sospecho que el presidente guarda secretos que pretende llevarse a la tumba.
—La tía abuela Flora seguro que conoce toda la historia —dijo James con tono confidencial.
—¿La tía abuela Flora? —preguntó William, y dejó el nombre suspendido en el aire con la esperanza de inducir al joven a cometer indiscreciones aún mayores.
—Después de que el abuelo se fuera de casa para incorporarse a la marina mercante, su hermana Flora se convirtió en la primera persona de nuestra familia en ir a la universidad. Se licenció en Glasgow con un diploma de honor en Matemáticas, y luego estudió contabilidad y fue la primera de su curso. Bueno, compartió el primer puesto: al parecer, no estaban del todo dispuestos a admitir que una mujer pudiera ser más inteligente que el resto de los hombres de su curso. Todo esto sucedió más o menos por las mismas fechas en las que la Royal Navy dio de baja al abuelo, después de haber servido al Rey y a la patria con honores, como no se cansa de recordarnos. Luego, se las apañó para reunir el dinero suficiente para comprar una compañía de ferris ruinosa que transportaba vehículos y pasajeros a la isla de Iona.
—Yo mismo he viajado en uno de esos barcos —dijo William.
—La tía abuela Flora le dijo que estaba chalado, pero como después de la guerra no había muchas empresas que ofrecieran buenos empleos a las mujeres, se incorporó a regañadientes a la compañía y se encargó de la contabilidad. Su frase favorita sigue siendo: «Mientras él ganaba las libras, yo me encargaba de los peniques». Sin embargo, a pesar de su cautela natural y de su astuto sentido común, la compañía estuvo a punto de quebrar en más de una ocasión.
—¿Qué millonario hecho a sí mismo no ha tenido que enfrentarse a ese problema en algún momento?
—En cierta ocasión, el abuelo estuvo a menos de veinticuatro horas de declararse en bancarrota, y lo habría hecho si el Banco Comercial de Dundee no hubiese acudido en su rescate. Ni siquiera yo he sido capaz de averiguar cómo lo consiguió. Lo único que sé con certeza es que cuando se estaba construyendo su primer crucero en el Clyde, hubo una semana en la que no pudo pagar los salarios de los estibadores, y le amenazaron con ponerse en huelga. Me dijo una vez que estuvo una semana sin pegar ojo, y eso en boca de un hombre que durante la Batalla del Atlántico dormía cada noche como un lirón.
—Leí todo lo que venía en el cuaderno de bitácora sobre el papel que jugó en aquella contienda.
—No es fiable —dijo James, lanzando una pelota al aire.
—¿Por qué no? —preguntó William, sinceramente curioso.
—Lo escribió el propio abuelo. O, dicho más exactamente, por si me llamaran a testificar ante los tribunales, dictó todas y cada una de las palabras a Kaye Patterson, su secretaria particular.
—Que, sospecho, era la dama que estaba sentada a tu lado en el desayuno.
—No está mal, inspector. Pero si le dijera que mi abuelo tiene dos secretarias, una que escribe correctamente y otra que comete faltas, ¿cuál diría que es Kaye?
—La que escribe bien.
—¿Por qué está tan seguro?
—Tu abuela estaba sosteniendo una conversación muy animada con ella, y saltaba a la vista que disfrutaba —dijo William mientras Franco volvía a aparecer a su lado.
—¿Algo más, caballeros?
—No, gracias, Franco —dijo James.
—¿Por qué quiere Franco que los pasajeros le tomen por italiano? —preguntó William una vez que se hubo ido el camarero.
—Me dijo una vez que los pasajeros te dan mejores propinas si creen que eres italiano.
—No había caído en que hay que dar propina al personal —dijo William, ligeramente abochornado.
—Hasta que atraquemos en Nueva York, no —le tranquilizó James—. Dejarán unos sobrecitos marrones en su camarote, para la criada y para el camarero. La tarifa habitual es de cien dólares por barba, a no ser que uno considere que lo han hecho especialmente bien.
—Adoras a tu abuelo, ¿verdad? —dijo William, empeñado en que no se desviase del tema.
—Sin reservas. Él es la razón por la que estoy seguro de que me ofrecerán una plaza en Harvard.
—¿Por su dinero y sus contactos?
—No, no los necesito. Por algo mucho más importante. He heredado su energía y su espíritu competitivo, aunque carezco de su genio emprendedor.
—Sospecho que él todavía tiene la esperanza de que seas el presidente de la compañía algún día, cuando hagan falta un par de manos prudentes que sustituyan a su genio emprendedor.
—Eso nunca va a pasar. Es muy probable que mi padre le suceda, pero yo no.
—¿Y qué opina al respecto tu tío Hamish?
—Sigue pensando que tiene posibilidades de ser presidente; si no, no estaría aquí, humillándose a sí mismo y a su mujer con su decisión de acompañarnos en este viaje.
—¿Tan mal está la cosa?
—Peor. Creo que haría lo que fuera por impedir que mi padre sea presidente. Y si él no lo hiciera, la tía Sara desde luego que sí.
—Pero al sustituirle por tu padre en el cargo de vicepresidente, tu abuelo no habría podido dejar más clara su postura.
—Cierto, pero no olvide que el tío Hamish sigue siendo miembro de la junta principal, y es imposible saber hacia dónde tirará la tía abuela Flora cuando llegue el momento de elegir al siguiente presidente; es perfectamente posible que sea ella la que tenga el voto del desempate. Aunque de la boca del abuelo nunca he oído salir la palabra «jubilación».
—¿Y tú cómo puedes saber tanto de todo lo que pasa cuando no eres más que…?
—¿Un colegial? Esa es otra cosa a la que le he sacado partido. De pequeño, mis padres no se daban cuenta de que no perdía ripio de nada de lo que hablaban durante el desayuno. Pero últimamente todos se han vuelto mucho más cautos, sobre todo el tío Hamish, así que en el futuro voy a tener que ser mucho más ingenioso. Y ahí es donde entra usted en escena.
De nuevo, a William le cogió por sorpresa, pero no le hizo falta preguntar a James qué tenía en mente.
—Le contaré todo lo que sé sobre mi familia a cambio de que usted me enseñe a sacarle partido. Con sus conocimientos y su experiencia, a lo mejor consigo llevarle la delantera al tío Hamish.
—Pero ¿para qué ibas a tomarte la molestia, si no tienes ningún interés por incorporarte a la compañía?
—Aun así, quiero que mi padre sea el próximo presidente; de este modo, con el tiempo acabaré siendo el dueño de la naviera Pilgrim.
—Añade «taimado» a los dones que has heredado de tu abuelo —dijo William, sonriendo cálidamente.
—Tal vez. Pero tengo que ser todavía más astuto que mi tío Hamish, y más taimado que la tía Sara, si quiero tener alguna posibilidad de heredar la compañía. No olvide que ellos también tienen hijos que solo son un poco más jóvenes que yo.
—Con lo cual vas a tener que dejar de pensar como un detective para empezar a pensar como un delincuente.
4
—Que exigió ¿qué? —dijo Miles mientras el camarero les servía un café humeante.
—El millón que le había sido prometido en el acuerdo original de divorcio —dijo Booth Watson.
—Pero, por desgracia, yo me morí antes de que se llegase a firmar la sentencia provisional de divorcio.
—Y ella tiene tus cenizas para demostrarlo.
—¿Y qué?
—Salta a la vista que no has oído hablar de Crick and Watson —dijo Booth Watson—, porque le han permitido a Christina demostrar que estás vivito y coleando.
—Muerta, no podría —dijo Faulkner.