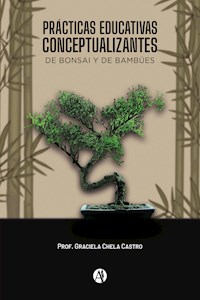
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
La elección de SER DOCENTE lleva consigo el eje del tiempo y la importancia de asumir el compromiso que podemos resumir en la siguiente frase "Mirá de cerca al presente que estás construyendo, porque debe parecerse al futuro con el que soñás". Cada inicio de ciclo lectivo es un desafío donde esa delicada línea del tiempo emerge en modo conciencia ante la constante interpelación del alumno, desafío que justifica "PRÁCTICAS EDUCATIVAS CONCEPTUALIZANTES", como respuesta adecuada al cambio que puso al sistema educativo en una profunda crisis, hasta ahora sin resolución. El contenido del libro se divide en dos partes: una que muestra cómo se construye la compleja teoría de una práctica educativa y otra, de práctica propiamente dicha que no pretende ser receta, sino mostrar que es posible dar respuestas en tiempos difíciles con trabajo y esfuerzo, con ejemplos de desarrollos en los distintos espacios educativos, formales y no formales. Me pareció muy interesante la frase de un famoso cantante (M. Jagger) "No siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita". En definitiva, una experiencia que tal vez ayude a perder el miedo y ganar seguridad para recuperar el orgullo de SER DOCENTE.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Prof. Graciela Chela Castro
Prácticas educativas conceptualizantes
De bonsai y de bambúes
Castro, Graciela Chela Prácticas educativas conceptualizantes : de bonsai y de bambúes / Graciela Chela Castro. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2806-3
1. Educación. I. Título. CDD 371.38
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Table of Contents
PREFACIO
PARTE I
I. INTRODUCCIÓN
I. 1. PERFIL DE LA PROPUESTA
I. 2. NECESIDAD DEL CAMBIO INSTITUCIONAL
I. 3. ¿QUÉ ES EL CAMBIO?
I. 4. PARADIGMAS
I. 5. ¿CÓMO FUNCIONA HOY EL S. E.?
I. 6. EDUCACIÓN Y DESARROLLO
I. 7. NUEVA RACIONALIDAD
I. 8.– NUEVAS FORMAS DE SER Y DE HACER
I. 9. LA DIVERSIDAD COMO EJE DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
PARTE II
II 1. DE PEDAGOGÍAS
II. 2. CAMBIO EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL BÁSICO DEL SE
II. 3. ¿DE DÓNDE PROVIENE EL CONCEPTO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE QUE TANTO CUESTA TRANSFORMAR?
II. 4. LAS INSTITUCIONES DE LA COMPLEJIDAD
II. 5. CUADRO PEDAGÓGICO
II. 6. TRABAJO PEDAGÓGICO TRADICIONAL Y TRABAJO PEDAGÓGICO DEL CAMBIO
II. 7. LA ACCION PEDAGÓGICA ENTRE LA RECONCEPTUALIZACIÓN Y LA CONCEPTUALIZACIÓN
II. 8. LA FORMACIÓN EN NUEVAS CATEGORÍAS
PARTE III
MANOS A LA OBRA
III. 1. Por dónde empezamos?
III. 2. CURRICULUM PARTICIPATIVO
III. 3. PLANIFICACIÓN BAJO EL NUEVO CONCEPTO DE TIEMPO Y ESPACIO
III. 3. a. LOS MIEDOS
III. 3. b. LAS INSEGURIDADES
III. 3. c. EL DESAFÍO: PLANIFICAR PARA LAS DESIGUALDADES
III. 4. SUSTRATO DE LA PLANIFICACIÓN
III. 5. DIFERENCIAS ENTRE UNA PLANIFICACIÓN DESCRIPTIVA Y UNA CREATIVA
IV. METODOLOGÍA
IV. 1. NECESIDADES PARA UNA PROPUESTA DIFERENTE
IV. 2. LA INNOVACIÓN Y EL ROL INSTITUCIONAL
IV. 3. EL TESAURO COMO SUSTENTO METODOLÓGICO
IV. 3. 1. El TESAURO
IV. 3. 2. ORGANIZACIÓN DEL TESAURO
V. DIDÁCTICA
V. 1. LA ZDP – UN ABORDAJE DIDÁCTICO
V. 2. EXPECTATIVAS DE LA ENSEÑANZA Y EXPECTATIVAS DEL APRENDIZAJE
V. 3. RECURSOS DIDÁCTICOS
V. 4. ACTIVIDAD DIDÁCTICA EN UN EPISODIO DE APRENDIZAJE
VI. LA EVALUACIÓN
VI. 1. LA EVALUACIÓN COMO ESPACIO DE DESARROLLO Y LA EVALUACIÓN COMO CONTROL Y CASTIGO
VI. 2. OBJETIVOS DE UNA EVALUACIÓN PARA EL CAMBIO
VI. 3. CAMBIOS DE CONDUCTAS SOCIALES A PARTIR DE LA EVALUACIÓN
VI. 4. EVALUACIÓN A TIEMPO
VI. 5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
VII. REFLEXIÓN FINAL
De bonsái y de bambúes
Mensaje final
VIII. AUTORES QUE MARCARON MI CAMINO
UNA HISTORIA DE LUCHA POR EL CAMBIO EDUCATIVO
NO RENUNCIAR A LAIMPOSIBILIDADCUANDO SABEMOS QUE HAYUNA NECESIDAD
PREFACIO
Haber emprendido este proyecto, fue el resultado de una constante lucha que encuentra sus inicios en la decisión de haber elegido una formación profesional en el campo de la humanística, sin importar la especialidad, sólo pensar en la función y saber que ser docente implicaba un profundo compromiso con la esencia humana, no sólo de la mía sino, fundamentalmente, del OTRO.
Ese concepto de otredad marcó mi rumbo profesional en base a una férrea convicción de oro que significa la sucesión del tiempo en esa ecuación de pasado–presente y futuro. En la elección de la profesión, que si bien no buscó la especialidad, a la larga, la formación en ciencias del lenguaje me conectó con un campo de conocimientos que está directamente relacionado con, nada más ni nada menos, las ciencias de la vida lo que ubicó mi conciencia, acorde al rol social asignado y no pasó desapercibida para mi que en una institución, independientemente de la edad, confluyen en el docente las tres dimensiones temporales:
• Es pasado: por su formación inicial, por su permanencia frente alumnos que se renuevan en forma constante
• Es presente: la actualización constante del alumno mantiene el accionar docente en tiempo real en medio de la vertiginosa evolución social.
• Es futuro: porque se logra tomar conciencia de que la vida te ha dado la oportunidad de dejar tu huella en las generaciones que tendrán el compromiso de elaborar y desarrollar un proyecto de país y en el que se le asigna al docente, un noble mandato social ineludible.
Esta convergencia temporal en nuestra profesión, me permitió además, tomar conciencia de que hay “otro” que depende de mi y en una etapa de la vida que va desde los cuatro o cinco años hasta los 25 como mínimo, sin contar los tiempos de profesionalización de pos grado y que espera, sin reparos, que ese mandato le dé herramientas adecuadas y necesarias para resolver, nada más ni nada menos, que su futuro.
La formación comenzó en mi escuela secundaria con la obtención del título de bachiller pedagógico, lo que fue el inicio de la elección, continuó con la formación de Profesora de nivel secundario (Lengua, Literatura y Latín) y se completó en el nivel universitario con el cursado de la Maestría en enseñanza de la lengua lo que me habilitó el tránsito por los distintos niveles de la enseñanza formal, no formal e informal como profesora de cátedra en distintos secundarios (urbanos, rurales, carenciados), en la formación superior de docentes, bibliotecarios, capacitadora de docentes, universitaria en la formación de profesionales en comunicación, locución y de la Salud, cursos de posgrado, charlas, conferencias, hasta diseñar, ejecutar y dirigir un proyecto de educación desde el nivel inicial hasta el secundario de formación trilingüe e incorporado a la enseñanza oficial bajo resolución del CGE E. R. N” 0377/03Un combo de formación y función sobre los que pude construir mi compromiso con el saber y el hacer educativo que hoy recopilo y comparto con los lectores.
Toda la experiencia recogida en ese recorrido, quedó plasmada en materiales elaborados para las distintas instancias y que fueron legalizados en distintos organismos como concursos para acceder a la categoría de profesor universitario ordinario, congresos, ministerios y otras instituciones.
Esta producción fue de tal dimensión que ameritaba el formato de libro para compartir con la sociedad que me concedió ese mandato social y considero que esta obra, es una forma de devolver esa confianza
No fueron ajenos a esta decisión de producir Prácticas educativas conceptualizantes, los propios alumnos que en un acto de reconocimiento inconmensurable para mí, me pedían que escriba un libro. Mis colegas con los que he compartido mis experiencias educativas, cada vez que nos encontrábamos en las eternas reuniones formales e informales, no faltaba la frase: “y… para cuando el libro?. Mis amigos, que en las charlas de rutina, no faltaban las preocupaciones por los problemas sociales y que siempre terminan encontrando su causa en la educación, me pedían también por esta producción y finalmente, mi familia, fiel testigo de mi compromiso y entrega a esta noble profesión que muchas veces, tal vez, entorpeció alguna demanda afectiva a la que no pude responder por la vorágine del trabajo educativo, insistía en que me faltaba “escribir un libro”, bajo el lema popular que una persona corona su misión en la vida cuando ha tenido hijos, ha plantado un árbol y, finalmente, escribe un libro.
No me quedará tiempo de vida, para agradecerles tanto reconocimiento y estímulo que reconforta el alma.
Pero tampoco es ajena a esta decisión de plasmar la experiencia en un libro, la propia práctica educativa que me permitió registrar falencias de fondo en el sistema educativo que, resumidas, podemos evidenciarlas, en pleno siglo XXI, con una propuesta pensada con conceptos filosóficos, psicológicos, sociológicos y científicos del siglo XIX que se concretan en prácticas sociales educativas que suman las partes para llegar al todo mientras la sociedad, atravesada por la tecnología, demanda una resolución opuesta, todo esto se traduce en prácticas sociales limitadas que no alcanzan para resolver los graves problemas debido a que las soluciones llegan tarde o cuando el problema mutó o desapareció, lo que genera un caos preocupante representado en una premisa que compromete las futuras generaciones: incertidumbre en el presente que no permite pensar el futuro.
Esto impacta en el corazón del sistema educativo que no ha reaccionado ante semejante problemática siendo quien tiene la misión de generar herramientas intelectuales para la formación del recurso humano que necesita un país para su desarrollo. No podemos ignorar que esta preocupante situación no es producto de una desidia involuntaria sino, por el contrario, quienes tienen la posibilidad de solucionarlo, no tienen en su radar ninguna reforma, mucho menos, alguna posibilidad de transformación del sistema educativo, marco que posibilita la implementación de trabas burocráticas a cualquier intento de innovación que, apoyadas en el temor reverencial, hacen uso y abuso de autoridad para coartar cualquier intento de cambio; por esta razón hablo de una “lucha constante”, cuestión que documentaré al final del libro.
Por tal motivo, considero que “Prácticas educativas conceptualizantes” puede resultar una herramienta adecuada para no dejar correr el presente sin futuro. El principio rector de esta propuesta, es que no se puede esperar un cambio haciendo siempre lo mismo, por lo que el contenido, de carácter experiencial, estimula la decisión del docente a emprender el camino del cambio, desafiando un sistema altamente conservador, anquilosado y organizado en base a dos ejes fundamentales que aseguran el control: el miedo y el castigo que operan sobre las inseguridades de los actores.
Una sociedad en crisis institucional, social, económica, político y cultural, en cambio constante, está expuesta al conflicto y al replanteo de las instituciones sobre las que se construyó, siendo Educación la principal institución que necesita una fuerte re conceptualización para facilitar una construcción social donde la “calidad de vida” sea el principal objetivo y es a lo que quiere, humildemente, contribuir, este libro.
PARTE I
I. INTRODUCCIÓN
Introducirse en la lectura de Prácticas educativas Conceptualizantes puede resultar una aventura para la que hay que estar muy bien dispuesto, no se ahorran conceptos ni adjetivaciones a la hora de hacer notar las deficiencias de un sistema educativo al que se lo considera, en este contexto, como el principal sostén de una sociedad que quiere vivir en democracia.
Por tal motivo, la lectura, no sólo es aconsejable para quienes están directamente involucrados en un sistema de enseñanza formal, sino también para todos los que estamos de una forma u otra, comprometidos con el futuro de las generaciones que tendrán en sus manos, las decisiones sobre nuestro futuro como sociedad.
Seguramente, para quienes no están formados en teorías pedagógicas específicas, los capítulos que abordan los procesos de enseñanza aprendizajes en particular, pueden tornarse un poco tediosos, pero debieran servir también para quienes deberán compartir, desde su rol de padres o adultos, la responsabilidad de la educación de menores que, obligatoriamente, entregamos a muy corta edad a un sistema fuera de control social y que puede, sin ambages, generar excelentes condiciones de desarrollo o frustrar cualquier posibilidad del mismo.
I. 1. PERFIL DE LA PROPUESTA
Transcurren tiempos de profunda preocupación acerca de la crisis social, agigantada por el emergente de situaciones que afectan lo más profundo de las relaciones humanas, generando cada vez más barreras, en franca contradicción con el discurso social de la integración. Los cambios de paradigma provocan crisis en las sociedades y se manifiesta como caótico en sociedades que no tienen sistemas educativos sólidos, en oposición con las que lograron organizarse sobre nuevas bases conceptuales entendiendo que el cambio es una oportunidad, ya que tiene consecuencias sobre las personas.
Hay una brutal tendencia, si no se logra entender su lógica de construcción, a la unificación cultural impuesta por la tecnología. Día a día nos sorprendemos con la aparición de hechos y acontecimientos en los medios masivos de comunicación y, con más asiduidad, en las redes sociales, a las que se accede cada vez a más corta edad, que resultan incomprensibles por el alto grado de complejidad, lo que significa una verdadera apuesta a trastocar valores culturales singulares o propios de cada cultura.
Esa pretendida universalidad, intencionalmente buscada por quienes tienen el poder de decisión, cuenta con un altísimo grado de penetración y está conmoviendo las bases más sólidas de diversas culturas mundiales que, en Argentina y, por qué no, en Latinoamérica, marcan la búsqueda de un redimensionamiento de valores que la singularidad y la diversidad entienden como superiores y eternos rectores culturales inamovibles. Ante esta realidad, resulta inexplicable que en la sociedad en general y, en el sistema educativo en particular, no sea esto, un tema de debate explícito y permanente siendo el espacio adecuado para generar nuevas prácticas educativas que se materialicen en nuevas prácticas sociales, abordando y fortaleciendo el marco necesario para construir las bases de un desarrollo social sustentable
Cuando hablamos de desarrollo sustentable, nos referimos a la formación de actores sociales comprometidos con la realidad y es, en este punto, donde el sistema educativo encuentra su mayor responsabilidad con el futuro. Las sociedades organizadas optaron por el instituto de la Educación como principal herramienta en la formación de recursos humanos para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que atiendan a las necesidades de la comunidad, cuestión que en la historia de nuestro país, está representada en la calidad de líderes y de premios nobeles que marcaron una época de verdadero compromiso. Contrariamente, hemos observado que se ha ido degradando esta posibilidad, situación que coincidió con el advenimiento de la democracia, en la que el avance de la tecnología, en manos de unos pocos que lograron apropiarse de ella, transformó ese compromiso en una lucha de intereses, de poder y de demandas de derechos, descuidando el mandato social y poniéndonos frente a un desafío que requiere definir un modelo de país que nos integre al mundo en su dinámica, con las certezas y las incertidumbres, con las ventajas y las desventajas, pero con la convicción de que la integración será uno de los principales objetivos
La vorágine impuesta por la tecnología y el cambio climático, instalan demandas de nuevos derechos y como respuesta, requiere de nuevos institutos que le den sustentabilidad a una nueva identidad social. Aquí es importante plantearse algunos interrogantes acerca de las normas que regulan el sistema educativo.
Las principales demandas se enmarcan en derechos humanos emergentes de comunidades originarias, continúan con otras relacionadas con la identidad, con la seguridad, con la integridad, con la oportunidad, etc., que se instalan como temas culturales en el debate social naturalizado por la nuevas generaciones pero en constante conflicto con generaciones mayores. Por tal motivo, conviene realizar el abordaje de esta problemática desde otros cuestionamientos acerca de la ley de educación, por ejemplo:
— ¿Se evidencia, en su contenido, la instalación de nuevos patrones culturales?
— ¿Hay un reconocimiento de la transformación en las formas de pensar que produce la tecnología?
— ¿Se reconoce la diferenciación cultural que envuelve a los jóvenes de hoy?
En este camino, el sistema educativo, es el que tiene la principal responsabilidad de asumir el rol en la formación de actores sociales activos y comprometidos con la realidad. El marco de crisis que hemos marcado, no le es ajeno al S. E (sistema educativo) argentino, a quien se le critica la imposibilidad de dar respuestas adecuadas, con grandes dificultades para entender que las prácticas educativas generan prácticas sociales homólogas. Si formamos personas con principios pedagógicos del siglo XIX, formaremos mentalidades del siglo XIX, incapaces de mirar la realidad del siglo XXI, lo que torna imposible que la sociedad pueda tener un recurso humano para actuar bajo el nuevo paradigma social.
No debemos desconocer, además, que todo SE fue creado para establecer y sostener determinados conceptos de conductas sociales. El actual sistema argentino, con sus bases teóricas arraigadas en el positivismo, cuya principal característica, es la mecanización con una tarea pedagógica basada en técnicas que buscan instalar la verdad absoluta, desconociendo la posibilidad de la crítica, donde el principal objetivo es la formación para la dependencia, lo que se traduce en relaciones sociales que se definen con ese perfil de obediencia: trabajo, producción, justicia, salud, etc., todos constructos teóricos que hoy están en el foco de una mirada crítica y que necesitan de una re conceptualización por la irrupción de formas de pensamiento que requieren de amplia autonomía para resolver situaciones emergentes. Esta falta de flexibilidad del sistema, deja sin recursos a una sociedad en emergencia permanente por las consecuencias del cambio climático, sumergiendo a las comunidades en una constante “ansiedad ambiental”, ante la que muchas veces sucumbe materialmente, pero también entregando vidas, como lo es el caso de las pandemias, que ante la falta de herramientas, se apela a la improvisación generando las desigualdades e injusticias evidenciadas ante la presencia de crisis cada vez más recurrentes.
Nuestra educación no ha encontrado el camino aún hacia nuevos destinos, a pesar de los esfuerzos y recursos destinados para ello. A nuestro entender, basándonos en nuestro trabajo de más de treinta años persiguiendo una verdadera transformación educativa, la principal barrera se encuentra en la imposibilidad de organizar un curriculum con una nueva base conceptual que derrame en nuevas prácticas educativas donde enseñanza, aprendizaje, metodología y evaluación son los ejes conceptuales sobre los que hay que ejercer la principal acción.
La realidad nos devuelve, descaradamente, abrumadores índices estadísticos con altos porcentajes de pobreza y extremadamente angustiante en la franja etaria de chicos de menos de 16 años, lo que transparenta la destrucción de instituciones básicas como educación, trabajo, justicia y salud. Imposible no coincidir en posturas de reconocidos pensadores de distintas corrientes ideológicas, quienes desde sus especialidades, sostienen un sustrato teórico común: “oponerse a la sociedad de la información fomenta la exclusión social del alumnado”
En tiempos de pandemia, quedó muy expuesta esta variante de exclusión, donde un sistema que no acompañó la evolución social, no pudo resolver esa ecuación. En este punto, puede entrar en discusión si los sistemas educativos funcionan para sostener una cultura o para formar recursos humanos acorde a esa evolución, resolver esto, sería pensar en el popular problema del huevo y la gallina.
Lo cierto es que la realidad nos muestra que la segunda función sería adecuada para una estadio temporal dinámico y caótico con el que estamos viviendo y que desnudó una dirigencia sin liderazgos para resolver lo desafíos que plantea la constante del cambio con irregularidades y caos muy cuestionables, con un alto costo social. Alcanzó con un virus para poner en jaque no sólo el sistema de salud sino también, el de educación y de investigación científica que se vieron sorprendidos y con las manos vacías para atender semejante complejidad con consecuencias inconmensurables.
Por tal motivo, es que entendemos que hablar de prácticas educativas conceptualizantes tiene como objetivo, hacer un aporte a este desafío. El nuevo paradigma necesita de la generación de nuevas categorías del pensamiento y de reconceptualizaciones que nos faciliten la integración y la integridad de la que hablábamos al principio. Hoy el SE no tiene en su poder la única verdad; la información circula con mucha más fluidez fuera de él, con lo que se hace necesario establecer una relación dialógica entre cultura y democracia con abordajes interdisciplinarios globales.
Este enfoque hizo que re pensemos nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, cuestión que pudimos resolver satisfactoriamente en nuestras distintas experiencias educativas que se diseminaron en distintos ámbitos, no solo del sistema educativo, sino sociales en general. Así abordamos acciones pedagógicas en escuelas secundarias urbanas y rurales, en la formación docente través de cátedras como Metodología de la enseñanza y Práctica docente y en cátedras universitarias, que tendían a resolver las carencias existentes en el curriculum, que si bien terminaban siendo un parche, despertaban no solo el interés del alumno sino que desencadenaban, conductas de agradecimiento. Tal fue el caso, cuando emprendimos con un colega, la incorporación de un contenido en la formación docente de grado de profesores de enseñanza primaria, cuyo objetivo fue trabajar sobre las relaciones que existen entre lenguaje y pensamiento. Con ese objetivo diseñamos e incorporamos un espacio curricular al que denominamos: Evolución del lenguaje que debió desdoblarse en tres instancias para permitir la asistencia, fundamentalmente, de graduados que no habían tenido la oportunidad de cursar en su curricula, un contenido de esa magnitud. Sin embargo, al decidir, por razones profesionales, retirarme del dictado de la cátedra, no se encontró personal de asumiera el cargo y acompañado del desinterés de las autoridades del momento, se dio de baja al espacio creado.
Esta situación transparentó dos cosas: 1°) cuando hay fundamentación teórica sólida, las acciones se pueden desarrollar aunque no estén dentro de las “permitidas curricularmente” y 2°) la falta de especialización en determinados cuerpos teóricos contribuye a la caída de espacios de innovación.
Damos por cierto, entonces que es posible incorporar desde nuestra experiencia pedagógica, nuevos espacios curriculares donde las herramientas interdisciplinares que atenúen la profunda extranjerización del SE en su constante alejamiento de la realidad cuyo tiempo transcurre en discursos de inercias de las creencias y las tradiciones, sumergiendo al SE en una lucha desigual frente al avance de la tecnología reflejados en los resultados evaluables que se vuelcan en estadísticas altamente preocupantes. Los alumnos terminan su escuela secundaria con limitada capacidad de interpretación, cuestión que es arrastrada por quienes pretenden ingresar a estudios superiores y que el sistema pretende resolver con ingresos irrestrictos que terminan siendo una trampa para los jóvenes que terminan absorbidos por el desgranamiento indiscutible de la matrícula universitaria, por lo que los que acceden al un título universitario, es un bajísimo porcentaje de la población escolar.
Es inconcebible que con semejante panorama, la sociedad, en general, siga mirando para otro lado, ¿cómo es que está más que claro que el problema de pobreza, desocupación, discriminación, violencia, etc., son consecuencia de una ausencia del estado en su responsabilidad de administrar un SE?, cuestionamiento que no encuentra una demanda social contundente que va desde la selección de candidatos que hacen leyes y toman decisiones hasta lo que acontece dentro de las aulas, lugar al que están obligados a asistir nuestros hijos.
Prácticas educativas conceptualizantes, con sabiduría, humildad, autocrítica y responsabilidad, propone una alternativa convalidada en distintas instancias formativas. El carácter experiencial del libro, se condice con el principio de que “las innovaciones más duraderas y efectivas, son aquellas que el usuario ha interiorizado, es decir las que ha adoptado porque satisfacen sus propias necesidades específicas” y dentro de mis necesidades específicas, está cumplir con un mandato social de pensar en el otro y de saber que hay un otro que espera de mi, la ayuda necesaria para poder enfrentar el desafío de su propio futuro.
I. 2. NECESIDAD DEL CAMBIO INSTITUCIONAL
No volveremos sobre lo expuesto anteriormente, sólo será nuestro justificativo para sostener que es necesario romper moldes porque nuestra vida cotidiana se ve condicionada por la variable del cambio permanente.
No logramos llegar a tiempo para solucionar problemáticas que afectan la calidad de vida de las personas porque cuando logramos una solución, el problema ha desaparecido o mutó por la fuerza del cambio
Como primera aproximación, debiéramos saber que no se usan los mismos conceptos en distintos momentos histórico, esto significa que no podemos pretender conductas nuevas con conceptos viejos, lo que genera una verdadera incompatibilidad con el principio de innovación.
Es verdad que la situación descripta, posiciona a los agentes comprometidos con las instituciones, entre ellas, la educación, de una forma diferente y en general, por nuestra experiencia, se evidencia más resistencia que conciencia de cambio. Ambas posiciones entendibles debido a que este momento también encuentra a las personas con más o menos estrategias para desarrollarse
La pedagogía tradicional se ha basado en teorías que marcaban el acceso al conocimiento a partir de la suma de las partes, por ello, la observación, la repetición y la memoria fueron los principales elementos a tener en cuenta en una teoría de aprendizaje.
Observado esto, desde el principio por el cual el concepto debe ser considerado en el campo de los enunciados en el que aparece y circula, se ha generado un lenguaje institucional que respondió a ese encuadre e instaló un sustrato que tenía que ver con el poder, el orden y la jerarquía, lo que permitió hacer un corte del discurso didáctico en el discurso del enseñante, con lo que dentro del sistema se escuchó una sola voz (voz en el sentido de la “expresión interior de alguien que piensa”) y su significado se perfiló en lo que M Foucault, llama el “campo enunciativo de la memoria” que se configura con enunciados que ya no son admitidos ni discutidos, que no definen un cuerpo de verdades ni un dominio de validez, pero establecen relaciones de génesis y de continuidad sin que nadie pueda explicar esta condición, por lo que el sistema entró en una inercia que hoy fundamenta la crisis educativa que aqueja a nuestra sociedad.
Dicho esto, debemos decir que la resistencia al cambio encuentra su principal causa en el desconocimiento de las nuevas teorías que abonan el campo de la práctica y podemos afirmar, sin dudas, que el principal aporte los hacen las teorías lingüísticas con el concepto emergente de la creatividad, como eje de la producción lingüística desencadenando un cuerpo teórico que se define a partir del concepto de competencia
Estas consideraciones nos dan una primera aproximación a que el cambio no reside en buscar solamente los contenidos en las ciencias del comportamiento, sino ir en búsqueda, además, de las ciencias del conocimiento que nos aportan profundas investigaciones acerca del sistema del conocimiento humano. Aquí encontraremos una configuración teórica que, en términos sociales, se defino bajo el sustrato de autonomía. Amplio y profundo es el material que puede aportar respaldo epistemológico; es un camino teórico que encuentra sus inicios, a principio del siglo XX, cuyo antecedente primario, lo encontramos por el 1950, con la aparición de teoría de la información y cibernética, desde la filosofía y la literatura, se realizan los primeros soportes mostrando nuevas miradas sobre la realidad, rompiendo con el dogma de la verdad única, pero es E. Morin, quien promediando el siglo XX, le pone el sello final a ese movimiento que se opone a la consideración simplificadora del pensamiento y, por el contrario, empieza a justificar que, la forma de conocer es mucha más caótica que lo demostrado hasta el momento y sostiene que la certeza podía asegurarse, con más contundencia, en la única constante que es el cambio en la realidad.
Así, vemos la importancia de entender la función del lenguaje, no sólo en la comunicación humana, sino en la organización social, ya que los hechos individuales cuando adquieren regularidad, se transforman en hechos sociales. Cuando nacemos nos desarrollamos en un contexto de regularidades y significados que condicionan nuestra capacidad de interpretación y que son válidos hasta la toma de conciencia de nuestro rol en la sociedad. Redundante sería, insistir en que la educación debiera tomar en cuentas estas consideraciones que implican cambios teóricos profundos a la hora de diseñar procesos de formación.
Por lo dicho hasta acá, es aceptable remarcar la diferencia que existe entre los que es reforma y lo que es transformación. La reforma orienta a una solución remedial y parcial, mientras que la transformación va hacia cuestiones conceptuales más de fondo que emergen del marco del lenguaje en la relación que existe entre éste y el pensamiento. A tal punto es importante esta consideración que ante las nuevas demandas sociales no se ha encontrado un lenguaje propio para expresar un proceso de transformación por lo que cualquier intento en esta línea pierde fuerza frente a un lenguaje consolidado, en consecuencia, todo nuestro trabajo pedagógico, estuvo sustentado en la necesidad de legalización de los nuevos lenguajes
Las demandas son respondidas con reformas que terminan siendo insuficientes y hasta llegan a agravar la situación que le dio origen. Dos ejemplos claros de este proceso fueron: a)– la ley de matrimonio igualitario que como conquista fue muy importante, pero su concreción encontró barreras en una sociedad sostenida sobre el lenguaje de la exclusión. En el afán de querer responder a la larga lucha de muchas personas incluidas en esa norma legal, optó por homologar el lenguaje en lugar de crear uno nuevo y esto generó vacíos legales porque también, en su ejecución, se demandó la identidad que da el lenguaje referido al matrimonio, surgido de la unión de un hombre y una mujer y a la gestación de los hijos, cuestión que no pudieron resolver los matrimonios igualitarios ya que para adoptar debieron embarcarse en largas disputas legales para quienes no tenían recursos económicos y los que lo tenían, terminaron utilizando sus recursos en alquileres de vientre en el extranjero, aceptando que el hijo tenga otra nacionalidad, un agravante a la solución requerida. B) el teletrabajo: se intenta homologarlo al modelo tradicional de esa relación de dependencia, enmarcándolo en las normas legales vigentes sin tener en cuenta que cambian las condiciones de producción en esa nueva relación.
En definitiva, se opta por una ley para la legalización de demandas sociales emergentes, sin tener en cuenta que la legalización es el punto de llegada de un proceso de institucionalización del contenido en cuestión y que transitarlo, implica darle sustentabilidad. En otros capítulos nos ocuparemos de la institucionalización como nodo del lenguaje del cambio. La institución educativa debe poner su atención en este proceso porque es necesario la institucionalización del lenguaje de la transformación para cumplir su mandato de formador de recursos humanos para el desarrollo.
I. 3. ¿QUÉ ES EL CAMBIO?
Indudablemente, es un contenido que necesita ser explicitado para poder tomar conciencia de su importancia. El cambio tiene mala prensa en la sociedad contemporánea porque viene asociado a la inestabilidad y ello afecta las zonas de confort, por lo que dificulta asumir los cambios en el SE. Una innovación que, provocará un cambio general, viene desde afuera del sistema y no siempre son exitosas por las barreras que impone el propio sistema. En el tren de querer innovar, hay que tener en cuenta que lo que fue bueno para unos puede no serlo para otro, aún dentro de un mismo universo. Por ello, es importante entender que al hablar de innovación en el SE, es buscar el incremento de aprendizajes
Innovación implica seleccionar, organizar y utilizar recursos humanos y materiales de otra forma para mejorar las metas propuestas y ocurre en forma excepcional. Hace mucho tiempo que sostenemos que un cambio en el SE es gradual pero la resistencia al cambio ha demorado ese proceso y fue suficiente una pandemia para darse cuenta de la importancia del cambio y, como era de esperar, ante la emergencia, se recurrió a la improvisación. Esto dejó al descubierto una realidad inconcebible que encontró a docentes, padres y alumnos sin poder resolver un aislamiento social obligatorio con el objetivo de proteger la salud pública, cuestión que debiera haber sido abordada con naturalidad si se hubiesen adquirido las herramientas intelectuales adecuadas en épocas pre pandemia.
Hoy, la categoría social que clarificó la falta de adecuación al cambio en las escuelas, es la desigualdad ya que al recurrir a las clases virtuales hizo caótica la convivencia familiar y profundizó las diferencias sociales entre los que tienen recursos materiales y tecnológicos y los que no lo tienen, condenando a la marginalidad a un gran número de niños y jóvenes que optaron por abandonar la escuela con las consecuencias sociales que ello significa.
En el mundo, las sociedades ya no están limitadas a un territorio, la globalización rompió todas las fronteras físicas e intelectuales imponiendo cambios que antropológicamente fueron definidos como:
— cambio creativo
— cambio por déficit
El cambio creativo tiene que ver con una acción voluntaria de alterar un hábito mientras que el cambio por déficit son los que tienden a reducir tensiones. Nuestro sistema educativo lucha por mantenerse al margen de cualquiera de esas dos formas de entender el cambio. Cabe destacar, que muchas veces esos procesos de cambio es posible gestarlos en determinados espacios que van desde una cátedra, un taller o una currícula cuando se sienten como necesarios y son factibles de evaluación.
Pero, bien, ¿cómo nos damos cuenta de que es necesario un cambio? La primera manifestación, es lo que se llama “el lenguaje de época” que se transforma en un productor de tensión, la tecnología se lleva todas las espadas para esa lucha ya que arrasó con los conceptos esenciales de la estabilidad como el tiempo y el espacio imprimiéndole una dinámica inusitada a la divulgación de contenidos en la que adquieren significativa importancia los heurísticos en la interpretación de la imagen instantánea y la construcción de significados relegando a la escuela a una actitud procastinadora que impide la incorporación de estos contenidos en la curricula.
Si hay algo consustanciado con este tema, es el cambio climático, un contenido que no logra penetrar en la sociedad con su verdadera dimensión ya que hasta ahora se lo asocia con reuniones que hacen las grandes potencias para hablar del calentamiento global en términos temporales que no se condicen con la realidad, no obstante ello, el cambio climático, que ya está entre nosotros, tiene un fuerte contenido social que trae aparejado cambios profundos en el sistema de relaciones humanas a partir de la migraciones, inmigraciones acompañados con cambios culturales en las formas de producir, en la alimentación y, por su puesto, en las forma de desarrollo.
Así, como en otro tiempo, las guerras llevaron a cambios de conducta y de convivencia que llevaron a cambios en las curriculas escolares en las escuelas donde estuvieron bajo acciones bélicas, la llegada del hombre a la luna puso de manifiesto el desarrollo tecnológico sin retorno, dotando a la sociedad de recursos comunicativos que fueron creciendo en velocidad y simultaneidad de la información con lo que la realidad global pasó a formar parte de la vida cotidiana de las personas. Esta revolución tecnológica produjo el mismo efecto que la revolución industrial en el siglo XIX, con la diferencia que la primera, identificada con la inteligencia artificial, vino a superar la fuerza de la máquina que había reemplazado, en su momento, a la fuerza humana. Las sociedades desarrolladas intelectualmente, apelaron a la transformación de los sistemas educativos mientras que las sociedades más relegadas, siguen resistiendo el cambio refugiándose en los principios mencionados de la era industrial provocando una preocupante desigualdad.
Volviendo a la referencia del lenguaje de época, hacemos una aproximación acotada, pero significativa de los cambios y los lenguajes, teniendo en cuenta que se pronostica que alrededor del 2029, los robots alcanzarán niveles de inteligencia similar a la de los humanos y se pronostica que un tercio de los puestos de trabajo actuales serán reemplazados por software, robots y máquinas inteligentes
• El uso de los celulares para entretener al bebé, acción conocida como el chupete electrónico, ya predispone a ese cerebro a una serie de operaciones mentales diferentes
• A través de diferentes aplicaciones, un paciente podrá adelantarse al tradicional diagnóstico médico surgido de la entrevista entre paciente y médico; la detección de células cancerígenas, infecciones auditiva o azúcar en la sangre, entre otras, cambiarán las relaciones en el sistema de salud.
• La anestesia no invasiva, con la automatización de aplicaciones, permitirá al anestesiólogo, supervisar varias máquinas al mismo tiempo
• Las suturas se hacen con engrampadoras robóticas
• Software que ya leen y producen información
• Ventas online. Un sistema, por medio de algoritmos, puede determinar el tipo de consumo de las personas que consultan y ofrecerá productos con una sofisticada estrategia de marketing
• Los operadores telefónicos, con el sistema de reconocimiento de voz, dejarán de ser necesarios
• El bio–hormigón cambia el sistema laboral en la albañilería
• Nuevos sistemas de software para el ejercicio de la abogacía, permitirán analizar documentos con una sola palabra y los expedientes electrónicos, cambiarán la funcionalidad de los archivos
• Robots asesores para el comportamiento de inversores reemplazará a los asesores financieros, planificadores y corredores de bolsa.
• Economía circular organiza procesos de producción que responden a estándares ambientales relacionados con el consumo la energía y los residuos
Estos pocos ejemplos, demuestran la insensatez de resistir el cambio tecnológico, siendo que no se trata solamente de aprender a manejar una computadora como la entiende el sistema educativo, sino de entender que el pensamiento tecnológico tiene otros parámetros de construcción ya que incorpora el concepto de la virtualidad principal elemento de este tipo de pensamiento. Conviene hacer algunas apreciaciones acerca de la virtualidad para conocer la importancia en nuestras vidas cotidianas.
La virtualidad es una mirada de la realidad de forma más integral, global y que perfora cualquier frontera física, intelectual, cultural permitiendo comprender y resolver situaciones problemáticas más allá de la presencialidad.. Su principal herramienta es el heurístico, una regla mental y natural del ser humano que es de singular importancia para resolver situaciones en un mundo complejo. Cuando se habla del pensamiento divergente, estamos hablando del uso de heurísticos para las resoluciones, es lo que algunos especialistas llaman atajos de la mente para enfrentar la vertiginosidad del tiempo. Esa es la principal diferencia con el algoritmo: el tiempo de resolución.
El no haberse preparado en esta dimensión del pensamiento en el sistema educativo que se aferra a un razonamiento de lógica matemática del algoritmo, deja sin el desarrollo de recursos intelectuales a los alumnos que terminan usando, por naturaleza, los heurísticos más relacionados a la emoción que a la racionalidad. Tanto el algoritmo como el heurístico son reglas matemáticas que debemos usar para resolver la complejidad . La pandemia puso en evidencia esta carencia y por ello resulta tan caótica la enseñanza virtual, agotadora para docentes, alumnos y padres ya que al no tener formación heurística se pretenden enfrentar esa realidad desde el algoritmo y se enseñaba a la distancia como que fueran clases presenciales, increíble situación que trajo como consecuencia resultados preocupantes que obligaron a volver a la presencialidad para la reconstrucción de saberes por el tiempo perdido en pandemia.
El heurístico implica cambios profundos en el sistema de comunicación, en el saber y en el conocimiento, por ello es imprescindible enseñar a partir de la resolución de situaciones problemáticas y no de modelos aplicacionistas, donde el error no debiera sancionarse sino reconstruirse. Cuando desde el espacio curricular de lengua dijimos que había que enseñar a partir de heurísticos y considerar al error como el punto de partida del aprendizaje, se quiso homologar al concepto de error en la escuela tradicional y entendieron que no podían corregir errores de ortografía, insólita apreciación que llevó a profundos conflictos de enseñanza y aprendizaje, no entendiendo que el error era parte del proceso metodológico. No debemos seguir hablando de clases, aulas, temas todas cuestiones que deben ser re dimensionadas a partir del pensamiento divergente. En definitiva, estamos hablando de la esencia de lo que es el cambio.
Por tal motivo, decíamos que el cambio conmueve las bases conceptuales de las instituciones, por lo se impone hacer una breve referencia acerca de qué es una institución, donde adquiere singular importancia el lenguaje.
Si bien son diversas las teorías al respecto, me parece interesante el abordaje hecho por Berger y Luckmann (2001) considerando la institución como un cuerpo de contenidos sociales que se construyen a partir de las distintas necesidades de determinados grupos. El primer punto se da en los acuerdos mutuos sobre las necesidades manifiestas, siguiendo por la habitualización de conductas generadas por esos acuerdos que necesitan incorporar a sus vidas cotidianas para acceder a cánones de igualdad en deberes y derechos.
En una sociedad conviven distintos patrones de conducta que, en su permanencia, van exigiendo ser reconocidos y salir de esas zonas de significados limitada, pero se encuentran con barreras institucionales que no sólo vienen de la burocracia vigente sino de su propio contenido que no ha llegado a legalizarse. En este sentido, adquiere importancia, el lenguaje en el proceso de institucionalización y muchas de las demandas emergentes que requieren institucionalización no logran salir de esa zona limitada del contenido porque no llegaron a constituir un lenguaje propio que las identifique estableciendo el punto de acuerdo social para que adquieran el carácter de institución. Mencionábamos, al principio, el caso del matrimonio igualitario o las cuestiones de género que pretenden imponerse por medio de una norma legal sin solucionar el tema de la integración, ya que la institucionalización no se produce por imposición sino por consensos. Cuando hablamos de lenguaje no debe confundirse con “lengua” y expresiones lingüísticas que muchas veces rayan con el absurdo. Crear un lenguaje propio implica ir a las bases conceptuales del pensamiento, cuestión que abordaremos en otros capítulos.
La escuela alberga una institución pre existente a las demandas actuales: la educación





























