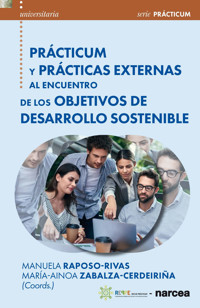
Prácticum y prácticas externas al encuentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible E-Book
Manuela Raposo-Rivas
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Universitaria
- Sprache: Spanisch
Este libro ofrece una perspectiva innovadora sobre la integración de la Agenda 2030 en la educación superior. Explora la conexión entre el Prácticum universitario y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), analizando cómo las instituciones educativas pueden asumir un papel proactivo en su consecución. Aborda la transformación necesaria en las universidades para adoptar una visión global y sostenible. Los autores, expertos en pedagogía universitaria, revisan el impacto de los ODS en la formación, investigación, gobernanza y liderazgo social de las universidades; centrándose especialmente en cómo el Prácticum puede alinearse con los ODS, proponiendo estrategias concretas para "ODSear" las prácticas externas y vincularlas con los desafíos planetarios, fomentando en los estudiantes una conciencia crítica y un compromiso ético con la sociedad. Los capítulos ofrecen una combinación de fundamentos teóricos, casos prácticos y reflexiones; se analizan las barreras existentes y se proponen soluciones creativas para superarlas, subrayando la importancia de la colaboración entre instituciones. Una lectura imprescindible para quienes buscan reimaginar la educación superior como un motor de cambio social. Proporciona herramientas valiosas para educadores, gestores y estudiantes comprometidos con la formación de profesionales capaces de enfrentar los retos globales del siglo XXI desde una perspectiva ética y sostenible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prácticum y prácticas externas al encuentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Manuela Raposo-Rivas María-Ainoa Zabalza-Cerdeiriña (Coords.)
NARCEA, S.A. DE EDICIONES
Han participado en la edición de este texto
COORDINADORAS Y AUTORAS
Raposo-Rivas, Manuela. UVIGO
Zabalza-Cerdeiriña, Mª Ainoa. UVIGO
AUTORAS Y AUTORES
Cano-Iglesias, María José. UMA
Cebrián-de-la- Serna, Manuel. UMA
Cebrián Robles, Violeta. UMA
Colmenero Ruiz, Mª Jesús. UJAEN
Díaz-Crespo, Ana. VIU
Franco-Mariscal, Antonio Joaquín. UMA
García-Fuentes, Olalla. UVIGO
Moreno-Gutiérrez, María-Luisa. CEU
Pérez-Torregrosa, Ana Belén. UJAEN
Ramos-Estévez, María-José. CEU
Ríos-de-Deus, María Paula. UDC
Rodicio-García, María Luisa. UDC
Sánchez Sáinz, Mercedes. UCM
Soler Costa, Rebeca. UNIZAR
Valle Flórez, Rosa Eva. UNILEON
Zabalza Beraza, Miguel Á. USC
C.E.U. Cardenal Spínola (CEU)
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Universidad de A Coruña (UDC)
Universidad de Jaén (UJAEN)
Universidad de León (UNILEON)
Universidad de Málaga (UMA)
Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Universidade de Vigo (UVIGO)
Índice
SERIE PRÁCTICUM
INTRODUCCIÓN
1. El Prácticum y las prácticas en una Universidad que se compromete con la Agenda 2030Miguel Á. Zabalza Beraza
2. ODS en el Prácticum. Estudio de la producción científica vinculada a la educación inclusiva (1987-2023)Manuela Raposo-Rivas, María-Ainoa Zabalza-Cerdeiriña, Olalla García-Fuentes
3. Sostenibilidad y Aprendizaje-Servicio. Estudio de la producción científica en los Simposios internacionales sobre Prácticum y prácticas externasManuel Cebrián-de-la-Serna, Ana Belén Pérez-Torregrosa, Violeta Cebrián-Robles
4. Las prácticas curriculares como escenario para la adquisición de competencias en línea con los Objetivos de Desarrollo SostenibleMaría Luisa Rodicio-García, María Paula Ríos-de-Deus, Ana Díaz-Crespo
5. Cómo trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación previa del Prácticum del Grado en Educación PrimariaMaría-Luisa Moreno-Gutiérrez, María-José Ramos-Estévez
6. Promoviendo el pensamiento crítico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la indagación en las Prácticas externas de Educación InfantilMaría José Cano-Iglesias, Antonio Joaquín Franco-Mariscal
7. Las prácticas curriculares en la adquisición de competencias relacionadas con la atención a la diversidad sexo-genérica. Un estudio comparado de las Guías docentesRosa Eva Valle Flórez, Mª Jesús Colmenero Ruiz, Rebeca Soler Costa, Mercedes Sánchez Sáinz
SERIE PRÁCTICUM
Aunque la Colección Universitaria ya incluye un par de libros sobre la temática del Prácticum (El e-diario de los actores del Practicum, de Martín-Cuadrado y Pérez Sánchez; El Prácticum y las prácticas en empresas, de Zabalza), tanto para la Editorial Narcea como para quien coordina esta colección es una buena noticia el poder anunciar que iniciamos, en colaboración con la Asociación REPPE, una serie de títulos que abordarán específicamente la temática del Prácticum y las prácticas externas en las diferentes carreras universitarias.
REPPE (Asociación para el Desarrollo del Prácticum y las Prácticas en Empresas), surgida de la tradición de los encuentros sobre prácticas en Poio, es quien mantiene y organiza en la actualidad los Symposios bienales que allí se realizan desde hace 36 años. El próximo, en su XVIII convocatoria, tendrá lugar en el mes de julio del próximo año 2025. Sirva este dato para avalar la amplísima trayectoria de la Asociación en el estudio de las prácticas en la formación universitaria.
Para mí, coordinador de la Colección Universitaria, dar visibilidad al Prácticum y las prácticas externas a través de un espacio específico en la colección, me parece una idea excelente. No me hubiera gustado crear una colección específica para abordar el prácticum porque, justamente, lo que hemos venido defendiendo siempre es que las prácticas externas forman una parte sustancial e integrada del proyecto formativo que las universidades desarrollan. Lo correcto es, por tanto, planificarlas y analizarlas como un componente más de las carreras. Los criterios de calidad que le son aplicables no difieren, en lo substantivo, de los aplicables al resto de las actividades formativas.
Con este propósito iniciamos, con esta obra colectiva sobre el Prácticum, una serie de trabajos, “Serie PÁCTICUM”, orientados a compartir ideas y experiencias sobre todo lo que tiene que ver con el Prácticum y las prácticas externas, cualquiera sea su formato y diseño. Esperemos que resulte útil tanto a quienes planifican las prácticas, como a quienes las tutorizan y supervisan, a quienes las viven como estudiantes y a quienes se implican en ellas como receptores de alumnos y alumnas en prácticas.
Desde este momento, quienes lo deseen y tengan algo que contar sobre el Prácticum quedan invitados a enviar sus originales tanto a la Asociación como a la editorial para que los analicen, y consideren la oportunidad de publicarlos en esta serie de libros especializados.
MIGUEL Á. ZABALZA Santiago de Compostela octubre de 2024
INTRODUCCIÓN
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó en 2015 la declaración Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desglosados en 169 metas y 232 indicadores, para abordar problemas globales y afrontar los retos sociales, económicos y ambientales del siglo XXI, ofreciendo un plan de acción integral para un futuro mejor. En este contexto, la educación, en todos sus niveles, juega un papel fundamental para preparar a las próximas generaciones de forma que puedan afrontar estos desafíos, y responder así a las necesidades actuales y venideras de la sociedad, particularmente en la educación superior y en la preparación de futuros docentes.
La implementación de los ODS en la Educación Superior no solo fortalece las competencias transversales como la reflexión sistémica, la toma de decisiones, la comunicación efectiva, la colaboración y la resolución de problemas, sino también competencias profesionales, habilidades y valores específicos de la profesión, además de promover una conciencia crítica, una reflexión ética, y ciudadanos y ciudadanas sensibles a los problemas sociales con un alto nivel de responsabilidad social (Murga-Menoyo, 2015; Zhou et al., 2019). Es más, como indican Barth y Michelsen (2013), los programas educativos que incorporan los ODS pueden fomentar un sentido de responsabilidad global y empoderar a los estudiantes* para que se conviertan en agentes de cambio.
Según Leal et al. (2018), la integración de los ODS en los programas académicos puede enriquecer el aprendizaje y proporcionar al estudiantado herramientas que son esenciales para impulsar el desarrollo sostenible. Precisamente, el Prácticum y las prácticas externas son una excelente oportunidad para ello, en tanto que son un componente sustancial de la formación como futuro o futura profesional; un momento de inmersión, socialización laboral y aprendizaje experiencial; un escenario para desarrollar competencias, aplicar conocimientos y habilidades a problemas concretos; y un contexto real en el que experimentar y aplicar teorías.
Sin embargo, tal como muestra la investigación bibliográfica realizada por Castellar (2020) sobre el desarrollo de los ODS en las instituciones de educación superior, “las universidades aún tienen que seguir trabajando y aportando para mejorar las realidades sociales a través de la producción de conocimiento, invención, innovación y tecnología que ayude a generar desarrollo sostenible a nivel global” (p. 14).
Este libro, con el título Prácticum y prácticas externas al encuentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una evidencia de los avances que se han ido realizando en esta línea y de cómo estos objetivos pueden ser integrados para contribuir activamente al desarrollo sostenible. Así, se recogen siete aportaciones que proporcionan un interesante elenco de aproximaciones teóricas, experiencias prácticas y estudios sobre el tema, que se aglutinan en torno a palabras clave como Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Prácticum, Prácticas externas, docencia universitaria, enseñanza superior e innovación educativa.
En el primer capítulo “El Prácticum y las Prácticas en una Universidad que se compromete con la Agenda 2030”, Miguel Ángel Zabalza (USC) plantea el desafío que supone para las universidades ajustar, a los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible que señala la Agenda 2030, sus dinámicas académicas institucionales, el desempeño docente de su profesorado y la experiencia formativa que ofrece a sus estudiantes, especialmente en el Prácticum.
En el segundo capítulo, “ODS en el Prácticum. Estudio de la producción científica vinculada a la educación inclusiva (1987-2023)”, Manuela Raposo-Rivas, María-Ainoa Zabalza-Cerdeiriña y Olalla García-Fuentes (UVIGO) focalizan su atención en el ODS 4: Educación de calidad. Particularmente, investigan el tratamiento que se le ha dado a partir de una investigación bibliométrica de las aportaciones generadas en las 17 ediciones del Symposium Internacional sobre el Prácticum y las prácticas externas que, desde 1987, se celebra en el Monasterio de Poio (Pontevedra).
Este abordaje se complementa en el siguiente capítulo, “Sostenibilidad y Aprendizaje-Servicio. Estudio de la producción científica en los Simposios internacionales sobre Prácticum y prácticas externas”, donde Manuel Cebrián-de-la-Serna (UMA), Ana Belén Pérez-Torregrosa (UJAEN) y Violeta Cebrián-Robles (UMA) realizan un estudio de revisión documental sobre la sostenibilidad como foco de atención y la metodología de Aprendizaje-Servicio en iniciativas de servicio comunitario.
En el cuarto capítulo, “Las prácticas curriculares como escenario para la adquisición de competencias en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, María Luisa Rodicio-García, María Paula Ríos-de-Deus y Ana Díaz-Crespo (UDC) realizan un estudio cuantitativo para conocer si los centros de prácticas trabajan los ODS y, por tanto, si el período de prácticas curriculares contribuye a que se desarrollen competencias alineadas con ellos.
A continuación, María-Luisa Moreno-Gutiérrez y María-José Ramos-Estévez (CEU Cardenal Spínola), en el capítulo “Cómo trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación previa del Prácticum del Grado en Educación Primaria”, muestran una experiencia de formación apoyada en el Aprendizaje Basado en Proyectos, en la que el alumnado aborda los ODS simulando ser un equipo de coordinación pedagógica de un centro educativo.
En el sexto capítulo, “Promoviendo el pensamiento crítico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la indagación, en las prácticas externas de Educación Infantil”, María José Cano-Iglesias y Antonio Joaquín Franco-Mariscal (UMA) exponen una experiencia realizada durante las Prácticas externas del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Málaga, relacionada con el ODS 3, Salud y bienestar, y el ODS 12: Producción y consumo responsables. A través de dos estudios de caso se ejemplifica la práctica científica de indagación para promover habilidades de pensamiento crítico en niñas y niños de 3 a 5 años.
Finalmente, en el último capítulo, “Las prácticas curriculares en la adquisición de competencias relacionadas con la atención a la diversidad sexo-genérica. Un estudio comparado de las guías docentes”, Rosa Eva Valle Flórez (ULEON), Mª Jesús Colmenero Ruiz (UJAEN), Rebeca Soler Costa (UNIZAR) y Mercedes Sánchez Sáinz (UCM) analizan la presencia de referencias sobre la atención a la diversidad sexo-genérica o, por el contrario, su ausencia fijándose en las competencias docentes, los contenidos y los resultados de aprendizaje de las guías docentes del Prácticum en diferentes titulaciones de educación.
Somos conscientes de que estas propuestas no son más que pequeñas gotas de agua en la inmensidad del océano, que todavía persisten desafíos relacionados con el desarrollo de los ODS en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Aún se manifiesta cierta falta de conciencia y compromiso con los ODS entre educadores y estudiantes, por lo que se requieren esfuerzos, por ejemplo, para desarrollar planes de estudio y materiales de enseñanza que aborden los ODS de manera transversal. Es fundamental que las instituciones educativas adopten un enfoque más interdisciplinar y colaborativo, que permita fomentar la cooperación entre diferentes disciplinas, organizaciones y empresas, lo que puede enriquecer la comprensión de los ODS y su aplicación en diversos contextos profesionales.
Al incorporar los ODS en la formación práctica de futuros profesionales, podemos empoderar a las próximas generaciones para que sean agentes de cambio positivo y contribuyan a un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos. Esperamos que el elenco de experiencias y reflexiones que aquí se presentan, realizadas desde distintas perspectivas, pero enfocadas a un bien común, sean inspiradoras en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
MANUELA RAPOSO-RIVAS Mª AINOA ZABALZA-CERDEIRIÑA Universidade de Vigo, España
Referencias bibliográficas
Barth, M., & Michelsen, G. (2013). Learning for change: An educational contribution to sustainability science. Sustainability Science, 8(1), 103-119. https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-012-0181-5
Castellar, E. (2020). Una mirada al estado de las Instituciones de Educación Superior con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Revista Educación Superior y Sociedad, 32(2), 14-35 https://doi.org/10.54674/ess.v32i2.296
Leal, W., Manolas, E., & Pace, P. (2018). The future we want: Key issues on sustainable development in higher education after Rio and the UN decade of education for sustainable development. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(1), 112-129. https://doi.org/10.1108/IJSHE-03-2014-0036
Murga-Menoyo, M.A. (2015). Competencias para el desarrollo sostenible: las capacidades, actitudes y valores meta de la educación en el marco de la Agenda global post-2015. Foro de Educación, 13(19), 55-83.
ONU (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
Zhou, L., Rudhumbu, N., Shumba, J., Olumide, A. (2019). Role of higher education in the implementation of Sustainable Development Goals. In Nhamo, G., Mjimba, V. (eds) Sustainable Development Goals and Institutions of Higher Education. Sustainable Development Goals Series. Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-26157-3_7
* Nota. En este libro no hacemos distinción en cuanto a la perspectiva de género, acogiéndonos a la recomendación de la Real Academia de la Lengua Española de utilizar el masculino como genérico, representando así a ambos géneros, y sin que ello signifique ningún tipo de discriminación.
1 El Prácticum y las prácticas en una Universidad que se compromete con la Agenda 2030
Miguel Á. Zabalza Beraza
1. Introducción: Los antecedentes de la Agenda 2030
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 15 de septiembre de 2015 la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso documento en el que se recogen diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible que se desglosan en ciento sesenta y nueve metas específicas. Se pretendía que constituyeran los compromisos básicos de la agenda de desarrollo social de la humanidad para los siguientes quince años, en torno a la idea de “erradicar la pobreza, proteger el planeta y mejorar las condiciones de vida y las perspectivas de futuro de todos los seres humanos”.
La propuesta de la ONU no surgía de la nada. Se redactó y asumió oficialmente para dar continuidad a un documento del año 2000, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el que los 189 países miembros de las Naciones Unidas de aquel entonces se habían planteado 8 propósitos de desarrollo diseñados como metas a conseguir antes del 2015.
Ambas propuestas reflejan la preocupación mundial por plantearse metas globales capaces de traspasar las políticas nacionales de desarrollo. Todos habíamos sufrido la enorme crisis económica del 2008 que había resquebrajado el pensamiento ingenuo de entender que cada quien podría salvaguardar su bienestar con medidas locales. Crisis económica, guerras, migraciones forzosas, hambrunas, cambio climático y desastres naturales, enfermedades y un largo rosario de desgracias lograron poner sobre el tapete los puntos débiles de nuestra época. Nos obligaron a levantar la vista de nuestra incómoda comodidad local para observar los enormes problemas transversales que afectaban al mundo en que vivimos. Y las instituciones más comprometidas con esa perspectiva global comenzaron a plantearse propuestas de desarrollo con una orientación planetaria. Las denominaron “agendas”. A veces, esas agendas se cruzaban, según pusieran su acento en unas cuestiones u otras.
Una constante de estas agendas es esa visión global del escenario de actuación. Desarrollan una mirada diferente sobre el mundo y el desarrollo, con especial atención a los países más necesitados. Es algo así como reconocer que, en cierta medida al menos, si no avanzamos todos, aunque sea a diferentes ritmos, el avance se hará imposible. Incluye, además, una variación notable en relación a la idea de desarrollo: pensar en el desarrollo como objetivo único y centrado en la mejora de indicadores económicos es insostenible cuando existen problemas estructurales que se cronifican y convierten en lastres cada vez más pesados: pobreza, ignorancia, escasez de recursos, etc.
El desarrollo sostenible se basa en avances en la doble dirección: ir reduciendo los lastres para que los indicadores de desarrollo puedan mejorar.
Y pese a la visión dramática de los ingentes problemas a afrontar, las agendas transmiten un mensaje optimista y proactivo: los problemas son muchos, pero entre todos los podemos ir resolviendo, aunque sea poco a poco. Pero tiene que ser entre todos, en caso contrario, resulta imposible. Obviamente, un documento de este tipo tiene más valor como elemento simbólico que como reglamento programático. Expresa deseos más que directivas. Su impacto real en la transformación de la sociedad y de las políticas de ajustes sociales dependerá, como no puede ser de otra forma, del compromiso que las diversas agencias y agentes sociales asuman sobre el terreno en el que actúan.
Resulta una obviedad que la forma en que se lean, analicen y pongan en marcha los objetivos va a depender de la mirada e intereses de quien se aproxima a ellos. En función de esa mirada, algunos de los objetivos se convertirán en figura y otros pasarán a configurar el fondo del esquema. La visión de una arquitecta será diferente de la de un jurista, una sanitaria o, como es nuestro caso, un educador.
Desde el punto de vista de la educación, la lectura de las agendas resulta fascinante. No solo porque la educación en sí misma constituye siempre uno de los ejes en torno al cual se estructuran las metas, sino porque es fácil constatar cómo todos los objetivos propuestos están cruzados por componentes vinculados con la educación sea como fuente de desarrollo individual de los sujetos, sea como preparación de profesionales para abordar los problemas, sea como escenario de investigación y búsqueda de soluciones.
En lo que se refiere a la Educación, esa preocupación global por el estado de la educación en el mundo venía ya de lejos. En 1990, en la ciudad tailandesa de Jomtien, se aprobaba la Declaración Mundial sobre Educación para todos que postulaba universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad poniendo el acento en la mejora de los ambientes de aprendizaje y en la búsqueda de sinergias educativas entre los diversos agentes sociales (buscar una educación rica dentro y fuera de las escuelas).
Poco tiempo después de esta Declaración Mundial, en 1993, se conoció el Informe Delors: la educación encierra un tesoro. La Unesco se lo había encargado al político francés con la idea de que diseñara una nueva perspectiva de la educación para el nuevo siglo que se avecinaba. La propuesta de Delors supone una visión de la educación que trasciende lo académico para situarla en el ámbito del desarrollo personal y social de los sujetos. La educación tiene que ver con el conocimiento, pero tiene que ver, sobre todo, con la vida. La vida de las personas y los grupos. Es por eso que la buena educación supone un tesoro.
Diez años después, fue el turno de Dakar (2000) donde se reunió el Foro Mundial sobre Educación para revisar los logros alcanzados a partir de Jomtien. Los avances parciales en algunos países no lograron ocultar el enorme fracaso educativo global con 113 millones de niños sin acceso a la educación y casi 900 millones de adultos analfabetos. La brecha de género era grave y también lo era la desigualdad entre unos países y otros. De ese encuentro surgió el denominado Marco de Acción de Dakar, que concreta la propuesta de la calidad educativa en torno a varios ejes: priorizar la primera infancia; asegurar la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica; reforzar la enseñanza secundaria como marco de profesionalización y preparación para la vida adulta; disminuir el analfabetismo, prestando especial atención a las mujeres; avanzar en la igualdad de género.
Con el mismo tipo de planteamiento global, pero partiendo de la educación, en mayo de 2015, solo unos meses antes de la Agenda 2030 de la ONU que, de todas formas ya era conocida, tuvo lugar en Incheon (Corea del Sur) el Foro Mundial de Educación, Coordinado por la UNESCO, y con la participación de múltiples organismos internacionales. Se reunieron más de mil seiscientos representantes de ciento sesenta y dos países.
La finalidad de la reunión consistía en desarrollar el que sería objetivo número cuatro de la Agenda 2030: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Surgió así la llamada Declaración de Incheon, un manifiesto que destaca en forma específica los desafíos que debería afrontar la educación en la próxima década.
La Agenda 2030 ha coincidido en el tiempo con otras agendas de naturaleza específicamente educativas y más restringidas en su ámbito geográfico y político de referencia. En lo que se refiere a nuestro contexto lingüístico y cultural, la más relevante de dichas agendas ha sido el documento elaborado por la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) en el 2008. El 18 de mayo de ese año, los ministros de Educación de los países iberoamericanos aprobaron el documento Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios con el propósito de apostar por una mejor calidad de la educación a partir de dos condiciones: la equidad y la inclusión.
La Agenda de la OEI incluye 11 metas en las que se desgranan valiosos propósitos de desarrollo educativo y social: la participación social en la educación; la igualdad educativa y respeto a la diversidad; el aumento de la oferta educativa; universalizar la primaria y secundaria superior; mejorar la calidad del currículo; reforzar la conexión entre educación y empleo; potenciar la formación a lo largo de la vida; mejorar la formación docente; creación de un espacio iberoamericano de conocimiento e investigación; aumentar las inversiones en educación; y evaluar el funcionamiento de las innovaciones que se vayan introduciendo.
En definitiva, las Agendas constituyen un doble ejercicio de análisis sobre el mundo de la educación. Al hacer propuestas de mejora y desarrollo social se está poniendo en evidencia cuál es el diagnóstico del que se parte y, también, cuál es la forma en que pretende plantear los problemas diagnosticados. En ambos sentidos, la aportación de las Agendas me parece muy importante. Obviamente, cuando uno entra en su contenido se ve que las cosas que señalan y proponen son siempre obviedades, cosas sabidas desde antiguo. Si no se van afrontando no es por desconocimiento sino por falta de voluntad y/o de recursos para hacerlo. Y ahí es donde las Agendas adquieren un sentido especial. No tanto por lo que señalan, cuanto por lo que suponen de acuerdo internacional, de generación de esfuerzos colectivos entre países, de compromiso global.
Es en ese aspecto en el que pretendo analizar aquí la Agenda 2030. Se trata de una propuesta que se ha universalizado como ninguna otra lo había hecho con anterioridad. Sus propuestas comprometen a individuos y organizaciones, a colectivos sociales y a sectores productivos. Todos tenemos mucho que aportar en los diversos ámbitos de acción que recogen los ODS. Y, desde luego, para la educación (en todos sus niveles y componentes) constituye un compromiso central.
Si queremos que la educación ocupe una función relevante en el desarrollo individual y social tiene que hacerse presente y en un rol protagonista dentro del marco de ideas y propuestas que indica la Agenda 2030. Y si no lo hace, irá quedando relegada a un papel secundario vinculado a la alfabetización cultural y académica de niños y jóvenes. Y esa situación de outsider en las grandes dinámicas sociales, científicas y tecnológicas de la humanidad, afectaría de manera muy especial a las universidades y centros de Educación Superior.
2. Los ODS y la Universidad
Como se acaba de señalar, los ODS constituyen, simultáneamente, una especie de mapa de necesidades y una guía para poder afrontarlas. Hacen el diagnóstico de los problemas más relevantes del mundo que nos ha tocado vivir y nos proponen vías de solución. Puesto que se trata de una mirada global, tanto los problemas como las soluciones (o propósitos de mejora) se definen en términos amplios, a sabiendas de que en cada situación habrá que incorporar los matices y condiciones que la situación requiera. No es lo mismo abordar la pobreza en un país desarrollado que en el tercer mundo, ni el problema del agua en un país nórdico que en otro africano.
De cara a la Universidad y al compromiso de la Universidad con los ODS lo podríamos abordar desde tres perspectivas diferentes:
¿Cómo hace una Universidad para adentrarse en esa línea de trabajo que proponen los ODS?
¿Qué aportan los ODS a la Universidad: qué mirada diferente de lo universitario (el proyecto formativo, el currículo, el Prácticum, la investigación, etc.) podemos hacernos desde la Agenda 2030?
¿Qué puede aportar la Universidad a los ODS, a las acciones que los ODS proponen: qué papel puede jugar la Universidad en el desarrollo de los diferentes objetivos?
La primera cuestión antecede, obviamente, a las otras dos. No es fácil comprometerse con una propuesta tan global y utópica para los esquemas disciplinares rígidos que son habituales en las organizaciones académicas. Si algo tienen de relevante los ODS ese algo es, justamente, su carácter transformador. Haciendo lo mismo que veníamos haciendo es bastante improbable que se vaya a avanzar mucho en las propuestas de los ODS. Esa posibilidad solo se abrirá si los propios ODS y la filosofía que figura en su base nos ayuda a ver la función universitaria de otra manera. Una manera desde la cual sea posible seguir cumpliendo la misión institucional que nos corresponde, pero ahora ya enriquecida por esa nueva mirada que los ODS transmiten.
Analicemos, por tanto, esas tres líneas de conexión e influencia entre ODS y Universidades.
2.1. ¿Cómo incorporar al modelo ODS en la organización interna de las Universidades?
Las guías que se han ido elaborando para llevar a cabo este proceso de implicación de las universidades con los ODS señalan cinco fases:
Conocer e identificar lo que ya se está haciendo en la propia universidad y en otras del entorno en torno a las cuestiones planteadas por la Agenda 2030:
mapeo
.
Conocer más en profundidad lo que los ODS significan y plantean para la formación, la docencia y la investigación universitaria:
apropiación
.
Identificar colectivamente las prioridades, posibilidades y dificultades que conlleva la asunción de compromisos con los ODS en la institución:
contextualización
.
Integrar y poner en marcha elementos de los ODS en las dinámicas y estrategias de acción institucional:
integración
.
Monitorizar, evaluar y comunicar las iniciativas adoptadas con respecto a la Agenda 2030 en la institución:
seguimiento
.





























