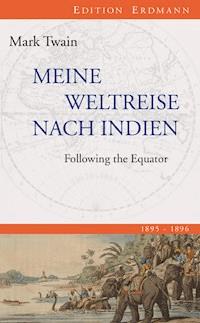Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
En la Inglaterra del siglo XVI, dos niños idénticos pero de mundos opuestos —un príncipe y un mendigo— intercambian sus vidas. Mientras uno descubre la dureza de la pobreza, el otro experimenta el poder y las intrigas de la realeza. Con cierta ironía, Mark Twain retrata la desigualdad social y el valor de la misericordia. Una aventura que refeja los contrastes entre riqueza y pobreza a través de los ojos de dos niños.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Príncipe y mendigo
Mark Twain
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2025 de la edición adaptada por Rori Conde Muñoz
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
© Ilustraciones de Guillermo Altarriba
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-7116-1
ISBN (edición digital): 978-84-321-7117-8
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-7118-5
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
1. Nacimiento del príncipe y del mendigo
2. Tom conoce al príncipe
3. Primeros problemas para el príncipe
4. Tom, transformado en noble
5. Empieza la educación de Tom
6. La cuestión del sello
7. El desfile en el Támesis
8. Desventuras del príncipe
9. En el ayuntamiento
10. El príncipe y su libertador
11. Desaparición del príncipe
12. En la corte
13. Tom, rey
14. El rey fu-fu primero
15. El príncipe y los campesinos
16. El príncipe y el ermitaño
17. Miles Hendon se pone manos a la obra
18. Víctima de un engaño
19. El arresto del príncipe
20. La huida
21. La llegada a Hendon Hall
22. Desconocido
23. En la cárcel
24. El sacrificio
25. Londres
26. Los progresos de Tom
27. El reconocimiento
28. Aquel mismo día…
29. Eduardo, rey de Inglaterra
Conclusión
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
1. NACIMIENTO DEL PRÍNCIPE Y DEL MENDIGO
En una mañana de otoño, en la antigua ciudad de Londres, y en la pobre casa de la familia Canty, nacía un niño aborrecido desde aquel mismo día.
Casi en el mismo momento, y en la misma ciudad, otro niño venía al mundo, en la riquísima mansión de los Tudor. Al contrario que el primero, este niño fue ardientemente deseado por sus padres y por toda Inglaterra. Tan larga había sido esta espera que, al difundirse la noticia del nacimiento, la gente se puso a bailar por las calles, loca de alegría, e incluso los desconocidos se abrazaron y brindaron juntos en honor del recién nacido.
Hubo en Londres un montón de fiestas; se bebió cerveza y vino durante tres días seguidos, y en tal cantidad que, bajo los efectos del alcohol, muchos londinenses perdieron la compostura.
En todo el país no se hablaba más que del pequeño Eduardo Tudor, príncipe de Gales y futuro rey de Inglaterra.
Por el contrario, nadie había comentado el nacimiento del otro niño, llamado Tom Canty, miembro de una miserable familia y futuro mendigo.
Pasaron algunos años. Londres era entonces una gran ciudad con una historia milenaria y una población de más de cien mil habitantes. Sus calles eran estrechas, retorcidas y peligrosas, sobre todo en los barrios cercanos al puente de Londres, donde vivía Tom Canty.
La casa de Tom se encontraba al fondo de un reducido patio, en un edificio cochambroso, atiborrado de familias miserables.
El clan de los Canty ocupaba una habitación en el tercer piso. Solo el padre y la madre de Tom disponían de una especie de cama situada en un ángulo de esta habitación. Tom, su abuela y sus dos hermanas, Beth y Nena, no tenían más problemas para dormir que el de elegir el rincón que más les gustara.
Beth y Nena eran dos niñas de quince años, gemelas y muy buenas, pero con los vestidos rotos y sucios. Las dos se parecían mucho a su madre.
El padre y la abuela de Tom eran dos criaturas desgraciadas y desequilibradas que a veces bebían más de la cuenta, organizando en tales ocasiones ásperas riñas en las que se veía mezclada toda la familia.
Entre la miserable gente del edificio vivía un dulce y amable anciano, tan pobre como los demás aunque no de su misma clase. Era el padre Andrés, un sacerdote bondadoso que el rey, por algún motivo desconocido, había expulsado de la corte, obligándole a vivir con una miserable pensión.
El padre Andrés solo se sentía feliz cuando podía conversar con los chicos de la casa para brindarles alguna instrucción. Fue él quien enseñó a Tom a leer y escribir incluso en latín, y lo mismo habría hecho con sus dos hermanas si estas no hubiesen temido transformarse en las ovejas negras del barrio, que soportaba mal cualquier tipo de distinción, sobre todo cultural.
A pesar de que todo el mundo en la Corte de los mendigos —así llamaban los de fuera a la casa de Tom— perteneciera a la misma clase, es decir, gente humilde y desgraciada, el niño no se sentía infeliz en absoluto. Parecía casi que no se diera cuenta de la dureza de su existencia y esto era normal, pues su vida era idéntica a la de todos los niños que estaban a su alrededor.
El padre y la abuela de Tom le exigían que durante el día pidiese limosna o cualquier otra cosa que pudiera servir de alimento a la desgraciada familia.
Cada vez que Tom regresaba a casa sin nada útil para él y los suyos, tanto el padre como la abuela le reprendían severamente. Eran momentos angustiosos para el pequeño, pero cuando esto ocurría, la pobre madre de Tom, sin duda tan hambrienta como los demás, se apiadaba de su hijito, y durante la noche, mientras todos dormían, se acercaba al niño para ofrecerle algunos trozos de pan duro que con grandes dificultades había logrado esconder.
Sin embargo, a pesar de todo esto, Tom seguía pensando que en el fondo su vida podía considerarse bastante buena, sobre todo en verano, cuando, una vez recogidas el mínimo de limosnas para que su padre no se encolerizase, podía pasar el resto del día escuchando las fantásticas historias que el padre Andrés le contaba, historias de reyes y príncipes, de hadas y gigantes, de magos y castillos encantados.
Con la cabeza llena de estas fantasías, cuando Tom se acostaba por la noche, cansado y hambriento, soñaba ser un glorioso caballero que vivía en un magnífico castillo y llevaba a cabo increíbles aventuras, y estos sueños eran para él el mejor consuelo frente a la dureza y monotonía de su vida diaria.
Pero la imagen del príncipe, que tantas veces se había encarnado en él, empezó a ser una especie de obsesión para Tom, en tal grado que la necesidad de conocer a un príncipe de verdad o, al menos, a un valiente caballero llegó a ser el único pensamiento del niño.
Poco a poco, a causa de sus sueños, y sobre todo por los libros que, cada vez con más frecuencia, le proporcionaba el padre Andrés, Tom empezó a dar señales de un profundo cambio: se daba cuenta de su terrible situación, no encontraba ningún placer en los juegos con los demás chicos del barrio, odiaba sus ropas viejas y sucias y deseaba con todo su corazón una vida mejor y más digna.
Lo más grave de todo fue que, junto a estos deseos íntimos y secretos, Tom empezó a cambiar también su actitud exterior: sus gestos, sus palabras, su manera de portarse con los demás parecían de verdad casi como los de un joven caballero, tanto que su fama empezó a crecer en el barrio, hasta que todos los chicos de su edad empezaron a respetarle y considerarle una especie de pequeño príncipe.
Tom les contaba las magníficas historias que había aprendido y se divertía representando aquel nuevo papel entre sus compañeros.
Fascinados por los modales y la sabiduría de Tom, los chicos empezaron a hablar de él en sus casas, y muy pronto el niño obtuvo el respeto y la admiración de la gente mayor que le envidiaba, apreciaba y consideraba como una criatura excepcional.
Con el tiempo sucedió que los padres de sus amigos fueron a hablar con Tom para contarle sus dudas o perplejidades, en busca de consejos, y quedaban estupefactos ante la sagacidad y sabiduría que el pequeño demostraba.
En una palabra, Tom se había transformado en una especie de mito para todos los que le conocían, exceptuando los miembros de su familia que no le hacían el menor caso.
En poco tiempo, Tom consiguió formar a su alrededor una pequeña corte de verdad, en la que él era el príncipe y sus mejores amigos los caballeros, los guardias, las damas, los escuderos o los consejeros reales, según, claro está, el grado de amistad que les uniera.
Cada día este príncipe de “mentirijillas” era recibido en su corte con elaborados ceremoniales y los problemas de aquel reino fantástico se discutían en un no menos fantástico consejo, desde donde se proclamaban continuamente leyes y decretos destinados a mejorar la salud y situación de un pueblo imaginario. Tras lo cual, Tom y sus amigos se marchaban con sus vestidos sucios y rotos en busca de un miserable trozo de pan para volver a sus casas cochambrosas, refugiándose en sus sueños y esperanzas. Y para Tom, cada día, cada semana y cada minuto que pasaba no hacía más que aumentar su obsesionante deseo de conocer a un verdadero príncipe, y mejor aún si este fuera el príncipe de Gales.
2. TOM CONOCE AL PRÍNCIPE
Una mañana, Tom se despertó particularmente hambriento, y desesperado ante tal situación, decidió marcharse a dar una larga vuelta por la ciudad.
El niño se puso a vagar por las calles sin una meta precisa, y tan enfrascado estaba en sus sueños de siempre que ni siquiera se dio cuenta de que la gente de su alrededor corría como alocada y murmuraba alborotadamente.
Después de un largo camino, Tom llegó hasta la Barrera del templo, el lugar más lejano de su casa al que nunca hubiera llegado, pero como seguía pensando y soñando, y no se daba ni cuenta de lo que hacía, continuó su ruta hasta atravesar las murallas de Londres.
Poco a poco, Tom se fue dando cuenta del camino que había escogido: era un lugar maravilloso, una calle ancha bordeada de jardines y hermosas villas, que parecían recién salidas de sus sueños, y al final de aquel encantador paseo, una de las cosas más fantásticas que Tom hubiera visto nunca: la abadía de Westminster.
Tom no lo podía creer y observaba mudo aquella increíble construcción: sus puertas doradas, sus leones de mármol y sus banderas, y de pronto un pensamiento le obsesionó: «Tal vez si… Tal vez aquella podría ser la ocasión tan locamente deseada de conocer a un verdadero príncipe».
A los dos lados de la puerta de entrada de la abadía se encontraban dos estatuas vivientes, o sea, dos maravillosos guardias ataviados con preciosos uniformes, y a través de las rejas, Tom podía ver a una multitud de personas que parecían observar admiradas una escena milagrosa.
Tom aguzó su vista y de pronto se dio cuenta de que más allá de las rejas había algo que pareció enloquecerle de alegría.
Se trataba de un muchacho encantador, con la cara bronceada a causa de los numerosos ejercicios al aire libre, vestido de raso y terciopelo, reluciente de joyas, con un magnífico puñal y una valiosísima espada, colgados a los lados de su esbelta cintura. Calzaba unos maravillosos zapatos de seda y sobre su cabeza se posaba un espléndido sombrero rojo de terciopelo, adornado con plumas y perlas: en una palabra, se trataba del príncipe.
Tom casi no conseguía moverse a causa de su excitación; sus pupilas estaban dilatadas y su respiración era entrecortada, mientras que un único pensamiento le obsesionaba: tratar de aferrarse al príncipe todo lo posible.
Antes de darse cuenta de lo que hacía, el muchacho se encontró con la cara pegada contra las barras de la verja de entrada y notó, al mismo tiempo, las manos robustas de uno de los guardias que brutalmente le retiraba de allí:
—¡Cuidado con lo que haces, pequeño pordiosero!
Tom se empezaba a desesperar cuando ocurrió algo realmente sorprendente: el pequeño príncipe se acercó a la puerta de su castillo y exclamó con dureza dirigiéndose al guardia:
—¿Cómo te atreves a tratar así a este pobre muchacho? ¡Abre inmediatamente esta puerta y déjale entrar!
La gente que asistía a la escena, y que se había quedado estupefacta, se puso a vitorear y aplaudir al príncipe, mientras que los guardias reales abrían las puertas de aquella extraordinaria mansión para que el Príncipe de la pobreza (que por cierto se había quedado prácticamente sin habla) fuera oficialmente recibido por el Príncipe de la riqueza.
—Tienes el rostro pálido y asustado; debe ser culpa de ese guardia cruel, pero ahora ven conmigo y no te preocupes de nada más.
Al ver que Tom se aprestaba a seguir al príncipe, media docena de soldados se precipitaron hacia el pobre muchacho con rara de pocos amigos y dispuestos a frenar sus movimientos, pero bastó que el príncipe les mirara severamente para que todos quedaran como petrificados e incluso se inclinaran con respeto ante Tom.
El príncipe llevó al muchacho a su habitación privada y le hizo servir una comida que el chico nunca había ni siquiera soñado; después, Eduardo Tudor ordenó que todos los sirvientes se retiraran.
—¿Cómo te llamas, muchacho?
—Tomás Canty, para serviros —contestó Tom.
—Es un nombre curioso —observó el príncipe—: ¿Y dónde vives?
—En la ciudad, Vuestra Gracia, para serviros. En la Corte de los mendigos, cerca de la calle Pudding.
—¿En la Corte de los mendigos? Este es otro nombre curioso —exclamó el príncipe—. ¿Y… tienes padres?
—Sí, señor, y también una abuela y dos hermanas gemelas.
—¿Y tu abuela te quiere? —preguntó curioso el príncipe.
—No, no mucho, alteza. Veréis… Tiene el corazón duro y me maltrata casi siempre. En realidad, no solo a mí, sino a todo el mundo —aclaró Tom, casi satisfecho de poder desquitarse de golpe y ante el mismo príncipe de su severa abuela.
Eduardo Tudor exclamó indignado:
—¡Es horrible! Pero no te preocupes que antes de esta noche estará en la Torre. El rey, mi padre…
—Perdonad, alteza, pero mi abuela es de origen muy humilde: no olvidéis que la Torre es la cárcel de los nobles.
—Es verdad —asintió el príncipe—. Bueno, pues no te preocupes que ya encontraremos la manera de castigarla. ¿Tu padre es bueno contigo?
—Pues casi como la abuela, majestad.
Con aire serio, el príncipe manifestó:
—¡Ya! Los padres, más o menos, se parecen todos un poco. También el mío es un poco difícil de carácter. Pero, en fin, es bastante bueno conmigo… Y tu madre, ¿qué? —siguió preguntando el príncipe cada vez más interesado.
—¡Ah, mi madre es muy buena, alteza! Nunca me hace daño y mis hermanas son igual que ella.
—¿Cuántos años tienen tus hermanas? —continuó el príncipe.
—Quince, alteza.
—Doña Elisabeth, mi hermana, tiene catorce y doña Juana Grey, mi misma edad y además es deliciosa. Pero mi otra hermana María, con su completa seriedad es bastante aburrida. Imagínate que incluso prohíbe a sus camareras que se rían. ¿Tus hermanas son así?
—¿Mis hermanas? —preguntó divertido Tom—. ¿Pero cómo podéis creer que tengan camareras y que sean aburridas?
El príncipe se quedó mirando a Tom, y luego dijo:
—Pero ¿cómo que no? ¿Y quién las viste y las desviste?
—Nadie, alteza —siguió Tom—. ¿Qué queréis, que se quiten el vestido y duerman tranquilamente?
—Pero… Pero… Pero ¿es que tienen solo un vestido? —preguntó asombradísimo Su Alteza.
—¡Ay, Dios mío! —contestó no menos divertido Tom—. ¿Y para qué necesitan dos si solo tienen un cuerpo?
El príncipe se echó a reír diciendo:
—Por fin, una idea divertida… —Luego siguió—. Ahora mismo ordenaré que lleven a tus hermanas todos los vestidos que quieran y todas las camareras que necesiten. No me des las gracias, no es nada. Tú eres simpático y hablas bien y con educación. ¿Eres instruido? ¿Qué me dices?
—Pues no lo sé, en realidad —contestó Tom, que a pesar de todo empezaba a sentirse orgulloso de sí mismo—. Un buen cura se ha encargado de enseñarme algo y me ha prestado sus libros, pero no eran muchos.
—¿Sabes latín? —preguntó el príncipe.
—Temo que muy poco, alteza.
—Estúdialo, muchacho. Es difícil solo al principio. El griego es más complicado. Y ahora dime algo de la Corte de los mendigos, ¿os divertís?
—Pues en realidad sí, alteza —contestó esta vez Tom, lleno de verdadero orgullo—. A veces vienen los del circo con espectáculos divertidísimos, aunque a mí me cuesta un poco encontrar el dinero para poder ir a verlos. Luego nosotros, los muchachos de la corte, solemos hacer grandes batallas disfrazados de soldados, con palos y trozos de madera…
—¡Oh! —interrumpió el príncipe con los ojos brillantes—. Este juego me gustaría a mí también… ¿Y luego qué más?
—Bueno, pues jugamos a las carreras, bailamos y cantamos alrededor del árbol de mayo, en la plaza del mercado, y casi siempre hacemos castillos de barro o jugamos con tierra, y, cuando la hay, con la nieve.
—Basta, por favor ¡Es demasiado bonito! Me parece que si pudiera al menos por un día vestirme de trapos, y divertirme libremente como haces tú, estaría dispuesto incluso a renunciar a la corona.
—Pues si yo me encontrara en vuestro lugar, alteza… —empezó a soñar Tom.
—¿De verdad te gustaría? —se iluminó el rostro del príncipe—. Pues entonces, deprisa, dame tus ropas y ponte tú mis vestidos: disfrutemos de esta felicidad los dos, aunque solo sea por un día.
Pocos minutos después, el príncipe de Gales se había transformado en un perfecto pordiosero y Tom Canty, en un apuesto príncipe.
Una vez realizada esta recíproca transformación, los dos fueron en busca de un espejo y al mirarse en él quedaron verdaderamente asombrados: nadie habría podido decir que se hubiera producido un cambio de persona. Los dos se miraban una y otra vez, sin decir ni una palabra, y fue el verdadero príncipe el que por fin exclamó:
—¿Qué te parece?
—Alteza, yo…, yo… Es que no sé qué deciros…
—Pues te lo voy a decir yo —siguió Eduardo Tudor—. Nadie va a poder decir quién es el verdadero príncipe de Gales. Es increíble pero es verdad. Oye, pero ¿qué es esta herida que llevas en la mano? Te la hizo el soldado en la entrada, ¿verdad? ¡Dime!
Tom contestó tímidamente:
—Sí, pero no os molestéis. Él estaba cumpliendo con su deber y no deberíais castigarle.
El verdadero príncipe, sin querer escuchar más dijo:
—Este es un problema mío. Quédate aquí un momento hasta que vuelva y ataviado con los pobres trapos de Tom, Su Alteza el príncipe de Gales salió de la habitación en busca del cruel soldado. Lo encontró en seguida, pero antes de que el príncipe pudiera decir una palabra, el guardia le agarró por los hombros y sacudiéndole con violencia le arrojó fuera del castillo diciendo:
—¡Toma y toma! Esto es por haber hecho que el príncipe me maltratara antes. Ahora vete, crío asqueroso. ¡Vamos!
Enfurecido, el príncipe Eduardo se puso a gritar:
—¡Te arrepentirás de lo que acabas de decir…! ¡Yo soy el príncipe de Gales y mi persona es sagrada! ¡El rey, mi padre…!
Pero antes de que pudiera terminar sus frases desesperadas, el pobre príncipe ya se encontraba en medio de la calle, rodeado de gente que le insultaba y se reía de él, mientras a sus espaldas imponentes guardias cerraban las puertas de su magnífica residencia.
3. PRIMEROS PROBLEMAS PARA EL PRÍNCIPE
Una vez abandonado el castillo, el príncipe pasó algunas horas andando. En realidad, hay que decir que no se había dado cuenta todavía de la real gravedad de su situación, aunque la gente se reía de él y le preguntaba qué tal se estaba dentro del palacio del rey, confundiéndole con el pobre Tom.
Durante algún tiempo, el príncipe no dejó de divertirse con lo que él consideraba una especie de broma respecto a los demás. Pero de pronto, Eduardo se dio cuenta de que la gente no solo no le aclamaba ni reconocía por la calle, sino que a menudo se burlaba de sus pobres ropas e incluso hubo personas que le dieron alguna limosna.
Eduardo no conocía el lugar donde se encontraba tras su larga caminata. Sentía por pura intuición que estaba cerca del centro de la ciudad, pero de ninguna manera sabía orientarse exactamente. Se puso de nuevo a andar en la dirección que más familiar le parecía y al poco tiempo se encontró frente a una iglesia de imponente aspecto.
Eduardo tardó muy poco en reconocer el edificio, y con la sensación de haber por fin encontrado la solución a sus problemas pensó:
«¡Gracias a Dios! Esta es la antigua iglesia de los Hermanos grises que el rey, mi padre, transformó en un hospicio. Seguramente todos ahora se sentirán felices de poder ayudar al hijo del que tanto les ha beneficiado y por fin me tratarán como es debido».
Pensando en estas cosas, el príncipe se acercó a un grupo de muchachos que se encontraban jugando a la entrada del edificio. Todos iban vestidos de la misma manera, con un triste traje azul marino y con una ancha faja roja, señal indiscutible de que se trataba de pobres huérfanos huéspedes del hospicio.
Al ver llegar a Eduardo los muchachos se acercaron a él y el príncipe satisfecho dijo:
—Muy bien, muchachos. Podéis decir a vuestros maestros que Eduardo, príncipe de Gales, desea verles.
Una enorme carcajada acogió estas palabras y uno de los muchachos se dirigió insolente a Eduardo diciendo:
—Y ¿serías tú, mendigo, el mensajero de Su Majestad?
El rostro del príncipe enrojeció de ira y su mano se dirigió instintivamente hacia la cintura, como en el gesto de desenvainar una espada.
Entonces, los muchachos se echaron de nuevo a reír mientras algunos comentaban:
—¿Habéis visto? Creía que tenía una espada…
Eduardo estaba cada vez más desesperado, sobre todo porque veía crecer por momentos la hilaridad irrespetuosa de los muchachos, y sabía que nada iba a poder hacer. Por fin exclamó:
—¡Yo soy de verdad el príncipe de Gales y francamente no me hace gracia que vosotros que os habéis beneficiado de la bondad del rey, mi padre, os burléis de mí!
El muchacho que había hecho la primera de las duras observaciones sobre Eduardo habló entonces de nuevo y esta vez con un tono enormemente irónico:
—¿No habéis oído, esclavos? ¡Arrodillaos ante la grandeza y generosidad de Su Alteza, el Príncipe de los mendigos!
Todos los muchachos, con una mueca de burla, se arrodillaron ante Eduardo, que víctima de la rabia dio una gran patada al chico que se encontraba más cerca de él. Inmediatamente terminaron las burlas y las risas y todos los chicos se levantaron y llenos de cólera empezaron a gritar:
—¡Fuera de aquí! ¡Vete de una vez!
Eduardo, asustadísimo e indignado, tuvo que huir precipitadamente, ya que todos los chicos del hospicio, cada vez más enfurecidos, habían empezado a perseguirle con grandes alborotos.
A todo esto, comenzaba ya a caer la noche, y el joven príncipe se encontró de pronto en uno de los barrios más populares y oscuros de Londres.
Agotado, con los pies destrozados por el tanto andar, los vestidos rotos y húmedos, el príncipe siguió vagando sin meta por las callejuelas y plazoletas que se sucedían las unas a las otras.
Mientras, iba pensando solo en una cosa: «La corte de los mendigos, ese era el nombre»; pero a pesar de que varias veces había pedido información a los viandantes, nadie supo darle indicaciones sobre aquel lugar.
De vez en cuando, Eduardo recordaba los malos tratos que había recibido en el hospicio y entonces su corazón se llenaba de ira y murmuraba entre dientes:
—Cuando sea rey, castigaré a todos esos muchachos, pero además daré órdenes para que no se les dé solo una cama y un trozo de pan, sino también un poco de educación, la necesaria al menos para que sepan reconocer a su príncipe si alguna vez le ven.