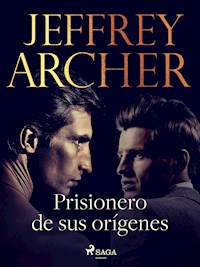
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Si Danny Cartwright le hubiese propuesto matrimonio a Beth Wilson un día antes, no habría sido arrestado y acusado por el asesinato de su mejor amigo. Los cuatro testigos de la acusación son un abogado, un popular actor, un aristócrata y el socio más joven que ha tenido en toda su historia un famoso bufete, así que, ¿quién va a creer la versión de Danny? Danny es condenado a una pena de 22 años y enviado a la prisión Belmarsh, la cárcel de máxima seguridad más férrea del país, de la que ningún preso ha escapado jamás. Sin embargo, Spencer Craig, Lawrence Davenport, Gerald Payne y Toby Mortimer subestiman la resolución de Danny de cobrarse venganza, así como la implacable voluntad de Beth a la hora de buscar justicia. Por ello, los cuatro protagonistas tendrán que luchar por sus vidas. Así comienza «Prisionero de sus orígenes», la novela más potente de Jeffrey Archer desde Kane y Abel, con un elenco de personajes que seguirán con el lector mucho después de que haya cerrado la última página.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Prisionero de sus orígenes
Translated by Sara Cano
Saga
Prisionero de sus orígenes
Translated by Sara Cano
Original title: A Prisoner of Birth
Original language: English
Copyright © 2008, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491746
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Jonathan y Marion
Agradecimientos
Me gustaría agradecer a las siguientes personas y entidades sus valiosos consejos y su ayuda con este libro: al honorable Michael Beloff, Consejero de la Reina; Kevin Robinson, Simon Bainbridge, Rosie de Courcy, Mari Roberts, Alison Prince y Billy Little (BX7974), a la prisión de alta seguridad Whitemoor, a Licenciatura del Victoria College of Music and Drama (con honores) y a los diplomados de Ciencias, Ciencias Sociales, Políticas Sociales y Criminología de la Universidad Abierta de Londres.
PRÓLOGO
—Sí —dijo Beth.
Intentó demostrar sorpresa, pero no le salió bien, porque aún iba al instituto cuando decidió que algún día se casarían. Sin embargo, sí que le asombró que Danny hincara la rodilla en mitad de un restaurante atestado de gente.
—Sí —repitió Beth, con la esperanza de que se levantara y que todos los presentes dejaran de comer y se volvieran a mirarlos. Pero no se movió. Danny permaneció con la rodilla hincada y, como si de un prestidigitador se tratara, sacó una cajita de la nada. La abrió para revelar un sencillo anillo de oro con un único diamante engarzado. El diamante era mucho más grande de lo que Beth se esperaba, aunque su hermano ya le hubiera avisado de que Danny se había gastado en él dos sueldos.
Cuando Danny se incorporó por fin, volvió a pillarla desprevenida. Se puso a marcar un número en el móvil casi de inmediato. Beth sabía a la perfección quién respondería al otro lado de la línea.
—¡Ha dicho que sí! —anunció Danny, triunfal. Beth sonrió y colocó el diamante bajo la luz para verlo mejor—. ¿Por qué no nos acompañas? —añadió antes de que ella pudiera impedírselo—. Genial, quedamos en la vinoteca de Fulham Road, a la que fuimos el año pasado después del partido del Chelsea. Nos vemos ahí, colega.
Beth no protestó. Al fin y al cabo, Bernie no solo era su hermano, sino amigo de toda la vida de Danny, y probablemente ya le hubiera pedido que fuera su padrino.
Danny colgó y le pidió la cuenta a un camarero que pasaba. El maître los abordó entonces.
—Corre a cargo de la casa —dijo, y les dedicó una sonrisa amable.
Por lo que parecía, aquella iba a ser una noche de sorpresas.
Cuando Beth y Danny entraron en Dunlop Arms, vieron a Bernie sentado en una mesa esquinera con una botella de champán acompañada de tres copas.
—Estupenda noticia —los felicitó antes incluso de que se sentaran.
—Gracias, tío —dijo Danny, y le estrechó la mano a su amigo.
—Ya he llamado a mamá y papá —dijo Bernie mientras descorchaba la botella y llenaba las tres copas—. No se han sorprendido ni un poquito, pero es que era el secreto peor guardado de Bow.
—No me digas que ellos también vienen —dijo Beth.
—Ni en broma —dijo Bernie, y alzó su copa—, de momento solo me tienes a mí. Por una larga vida juntos y porque el West Ham gane la copa.
—Bueno, al menos una de las dos cosas es posible —dijo Danny.
—Creo que, si pudieras, te casarías con el West Ham —dijo Beth a su hermano con una sonrisa.
—Podría ser peor —dijo Bernie.
Danny rio.
—Yo voy a estar casado con los dos el resto de mi vida.
—Salvo los sábados por la tarde —le recordó Bernie.
—Y quizá incluso tengas que sacrificar unos cuantos cuando le tomes el relevo a papá —dijo Beth.
Danny frunció el ceño. Había ido a visitar al padre de Beth a la hora del almuerzo y le había pedido la mano de su hija. En el East End, ciertas tradiciones estaban muy arraigadas. El señor Wilson no podría haberse mostrado más entusiasmado ante la idea de que Danny se convirtiera en su yerno, pero le dijo que había cambiado de idea sobre algo que Danny creía que ya habían acordado.
—Y si piensas que te voy a llamar jefe cuando le tomes el relevo a mi viejo —dijo Bernie, interrumpiendo sus pensamientos—, ya te puedes ir olvidando.
Danny no dijo nada.
—¿Ese es quien yo creo que es? —preguntó Beth.
Danny se fijó en los cuatro hombres que había en la barra.
—La verdad es que se le parece.
—¿A quién se le parece? —preguntó Bernie.
—Al actor que interpreta al doctor Beresford en La receta.
—Lawrence Davenport —susurró Beth.
—Puedo ir a pedirle un autógrafo, si queréis —se ofreció Bernie.
—De ninguna manera —dijo Beth—. Aunque mamá no se pierde ni un episodio.
—Creo que te gusta —dijo Bernie, subiéndose las gafas por la nariz.
—No, no me gusta —dijo Beth en un tono ligeramente elevado, lo que hizo que uno de los hombres de la barra se girara hacia ellos—. Y, de todas maneras —añadió, y sonrió a su prometido—, Danny es mucho más guapo que Lawrence Davenport.
—En sus sueños —dijo Bernie—. Hermanita, no te creas que porque hoy tu novio se haya afeitado y se haya lavado el pelo para variar eso se vaya a convertir en costumbre. Ni de coña. Que no se te olvide que tu futuro esposo trabaja en el East End, no en la City.
—Danny podría ser lo que él quisiera —dijo Beth, y le tomó la mano.
—¿Y qué prefieres, hermanita? ¿Magnate o pringado? —dijo Bernie, con una palmadita en el brazo de Danny.
—Danny tiene ideas para el taller que te harían...
—Shhh —dijo Danny mientras rellenaba la copa de su amigo.
—Más le vale, porque casarse no es barato —dijo Bernie—. Para empezar, ¿dónde vais a vivir?
—Venden un apartamento en un bajo justo aquí al lado —dijo Danny.
—Pero ¿tenéis suficiente ahorrado? —quiso saber Bernie—. Porque los bajos no son baratos, ni siquiera en el East End.
—Entre los dos hemos ahorrado lo suficiente para dar una señal —dijo Beth—, y cuando Danny le tome el relevo a papá...
—Brindemos por eso —dijo Bernie, pero se dio cuenta de que la botella estaba vacía—. Mejor pido otra.
—No —dijo Beth, seria—. Yo mañana tengo que estar en el trabajo a mi hora, aunque vosotros no.
—A la mierda —dijo Bernie—. Mi hermanita no se promete todos los días con mi mejor amigo. ¡Otra botella! —pidió.
El camarero sonrió y sacó una segunda botella de champán del frigorífico que había debajo de la barra. Uno de los hombres apostados junto a ella miró la etiqueta.
—Pol Roger —comentó antes de añadir en voz lo suficientemente alta como para que pudieran oírlo—. Para esa gente, menudo desperdicio.
Bernie se levantó de la silla de un salto, pero Danny lo obligó a sentarse inmediatamente.
—No les hagas caso —le dijo—, no merece la pena.
El camarero se apresuró a servirles.
—Mejor tengamos la fiesta en paz, colegas —dijo mientras descorchaba la botella—. Están celebrando el cumpleaños de uno de ellos, y la verdad es que se les ha ido la mano con la bebida.
Beth se fijó en los cuatro hombres mientras el camarero les rellenaba las copas. Uno la estaba mirando. Le guiñó un ojo, abrió la boca y se pasó la lengua por los labios. Beth se dio media vuelta a toda prisa, y le alivió ver que Danny y su hermano seguían charlando.
—Bueno, ¿y adónde os vais a ir de luna de miel?
—A Saint Tropez —dijo Danny.
—Eso os va a costar un dineral.
—Y, esta vez, no estás invitado —dijo Beth.
—La zorrita está bastante bien hasta que abre la boca —dijo una voz procedente de la barra.
Bernie se incorporó de nuevo y vio que dos de los tipos se le encaraban con actitud desafiante.
—Están borrachos —dijo Beth—. No les hagas caso.
—Ay, no sé —dijo el otro hombre—. A veces las putitas me gustan más cuando abren la boca.
Bernie agarró la botella vacía, y Danny tuvo que emplear todas sus fuerzas para retenerlo.
—Quiero irme —dijo Beth, seria—. Lo que menos necesito es que un puñado de pijos de colegio privado me arruine la celebración de mi pedida de mano.
Danny se levantó al instante, pero Bernie se quedó allí sentado, bebiéndose su champán.
—Vamos, Bernie, larguémonos de aquí antes de hacer algo de lo que nos arrepintamos —dijo Danny.
Bernie se levantó a regañadientes y siguió a su amigo, pero sin quitarle ojo de encima en ningún momento a los cuatro tipos de la barra. A Beth le tranquilizó comprobar que les estaban dando la espalda y parecían sumidos en su propia conversación.
Pero en cuanto Danny abrió la puerta trasera del local, uno de ellos se volvió.
—¿Así que nos largamos? —dijo. Luego sacó la cartera y añadió—: Cuando hayáis terminado con ella, a mis amigos y a mí nos queda lo justito para un gang bang.
—Bocazas de mierda.
—¿Por qué no salimos y lo arreglamos afuera?
—Tú primero, Carapolla —dijo Bernie mientras Danny lo empujaba por la puerta y lo sacaba al callejón antes de que pudiera añadir nada más. Beth cerró la puerta tras ellos y enfiló por el callejón.
Danny agarró a Bernie del codo, pero apenas habían dado un par de pasos cuando se lo sacudió de encima.
—Volvamos a darles lo que se merecen.
—Esta noche no —dijo Danny, sin soltar el brazo de Bernie mientras seguía arrastrando a su amigo por el callejón. Cuando Beth llegó a la avenida, vio allí al que Bernie había llamado Carapolla, con una mano a la espalda. La miró con lascivia y volvió a relamerse los labios, y justo en ese momento su amigo dobló la esquina a la carrera, jadeando un poco. Beth dio media vuelta para mirar a su hermano, con las piernas separadas, negándose a ceder. Sonreía.
—Volvamos dentro —le gritó Beth a Danny, pero entonces vio que los otros dos hombres del bar estaban ahora en la puerta y les impedían el paso.
—Que les jodan —dijo Bernie—. Vamos a darles una lección a esos hijos de puta.
—No, no —imploró Beth cuando uno de los hombres se acercó corriendo a ellos por el callejón.
—Tú te ocupas de Carapolla —dijo Bernie— y yo de los otros tres.
Beth vio, horrorizada, cómo Carapolla lanzaba un derechazo que alcanzó a Danny en un lateral del mentón y le hizo caer de espaldas. Se recobró justo a tiempo de frenar el siguiente puñetazo, amagó y lanzó otro que pilló a Carapolla desprevenido. Aterrizó sobre una rodilla, pero volvió a levantarse antes de lanzarle otro derechazo a Danny.
Como los dos tipos que seguían junto a la puerta trasera no parecían querer enzarzarse en la pelea, Beth supuso que no duraría mucho. Poco más que mirar podía hacer mientras su hermano le encajaba un gancho al otro tipo, tan fuerte que casi lo deja inconsciente. Mientras Bernie esperaba a que se levantara, le gritó a Beth:
—Hermanita, haznos un favor: pilla un taxi. Esto no va a durar mucho más, pero en cuanto lo haga tenemos que pirarnos.
Beth se centró en Danny para asegurarse de que le estaba dando a Carapolla su merecido. Carapolla estaba en el suelo, con los brazos y las piernas en cruz, y tenía a Danny encima, a todas vistas en control de la situación. Los miró una última vez antes de obedecer de mala gana a su hermano. Corrió por el callejón y cuando llegó a la calle principal, se puso a buscar un taxi. Apenas tuvo que esperar un par de minutos antes de avistar uno de los reconocibles cartelitos amarillos de LIBRE.
Beth paró al taxista cuando el hombre al que Bernie había noqueado pasó corriendo junto a ella y se perdió en la negrura.
—¿Adónde vas, cielo? —preguntó el conductor.
—A Bacon Road, en Bow —dijo Beth—. Voy con dos amigos, están al llegar —añadió al tiempo que abría la puerta trasera.
El taxista miró tras ella hacia el callejón.
—Creo que no necesitan un taxi, cielo —dijo—. Si fueran amigos míos, llamaría a una ambulancia.
LIBRO PRIMERO
EL JUICIO
1
Inocente
Danny Cartwright notó que le temblaban las piernas igual que le pasaba a veces antes del primer round de un combate de boxeo que sabía que iba a perder. El auxiliar registró su declaración en la denuncia, y, mirándole, dijo:
—Puede sentarse.
Danny se desplomó en una sillita en el centro del banquillo de los acusados, aliviado de que el primer round hubiera terminado. Miró al juez, sentado en la otra punta de la sala del juzgado en un sillón de cuero con un respaldo tan alto que parecía un trono. Frente a sí tenía una enorme mesa de roble atestada de carpetas que contenían casos y un cuaderno abierto por una página en blanco. El juez Sackville miró a Danny, y de su expresión no podía extraerse ni compasión ni condena. Se quitó los anteojos con cristales en forma de media luna de la punta de la nariz y dijo con voz autoritaria:
—Que entre el jurado.
Mientras esperaban a que la docena de integrantes, compuesta por hombres y mujeres, entrara en la sala, Danny intentó familiarizarse con los sonidos y las imágenes, tan desconocidas para él, del juzgado numero cuatro del Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales. Miró a los dos hombres sentados cada uno a un extremo de lo que le habían dicho que era el banquillo de la abogacía. Su joven letrado, Alex Redmayne, alzó la vista y le dedicó una sonrisa amable, pero el hombre de mediana edad que había en la otra punta del banco, a quien el señor Redmayne siempre se refería como el abogado de la acusación, no le miró ni una sola vez. Danny desvió la mirada entonces a la bancada del público.
Sus padres estaban sentados en primera fila. Los fornidos brazos tatuados de su padre reposaban en la barandilla de la galería, mientras que su madre mantenía la cabeza gacha. De vez en cuando alzaba la vista para mirar a su único hijo.
El caso de la Corona contra Daniel Arthur Cartwright había tardado varios meses en llegar al tribunal. Danny tenía la sensación de que cuando algo caía en manos de la ley, todo comenzaba a suceder a cámara lenta. Y entonces, de repente y sin previo aviso, en la otra punta de la sala se abrió una puerta y por ella apareció un ujier. Iba seguido por los siete hombres y las cinco mujeres a los que habían elegido para decidir su suerte. Entraron en la bancada del jurado y cada uno ocupó el asiento que le habían asignado: seis en la primera fila, seis detrás de ellos, completos extraños que no compartían entre sí más que la lotería de la selección.
Cuando se hubieron acomodado, el auxiliar se levantó de su sitio para dirigirse a ellos.
—Miembros del jurado —les dijo—, el acusado, Daniel Arthur Cartwright, se enfrenta a una condena por el cargo de asesinato. El acusado se declara inocente de tal cargo. Su cometido es evaluar las pruebas y decidir si es culpable o inocente.
2
Su señoría el juez Sackville miró al banco que tenía justo bajo su vista.
—Señor Pearson, se le autoriza a la apertura del caso para la Corona.
Un hombrecillo bajo y rechoncho se levantó despacio de la bancada de la defensa. El abogado Arnold Pearson, Consejero de la Reina, abrió la gruesa carpeta apoyada en un atril frente a él. Se tocó la peluca raída, casi como para comprobar que no se le hubiera olvidado ponérsela, y luego dio un tirón a las solapas de la toga, una rutina que no había cambiado en los últimos treinta años.
—Con permiso de su señoría —dijo con ademanes lentos y pesados—, represento a la Corona en este caso, mientras que mi colega —comprobó el nombre en la hoja de papel que tenía delante—, el señor Alex Redmayne, se ocupará de la defensa. Presentamos hoy ante su señoría un caso de asesinato. El asesinato premeditado y a sangre fría del señor Bernard Henry Wilson.
Los padres de la víctima estaban sentados en la esquina más recóndita de la última fila de la galería. El señor Wilson miró a Danny, incapaz de ocultar la decepción que rezumaban sus ojos. La señora Wilson tenía la mirada perdida y el rostro pálido. Su aspecto no distaba demasiado del de una plañidera en un funeral. Aunque los trágicos acontecimientos relacionados con la muerte de Bernie Wilson habían cambiado para siempre la vida de dos familias del East End unidas por la amistad desde hacía varias generaciones, apenas sí había tenido impacto más allá de la docena de calles que rodeaban Bacon Road, en Bow.
—Durante el transcurso de este juicio, expondremos cómo el acusado —prosiguió Pearson, que señalaba hacia el banquillo sin molestarse siquiera en mirar a Danny— atrajo al señor Wilson a un local de Chelsea la noche del sábado 18 de septiembre de 1999, donde acometió este brutal y premeditado asesinato. Previamente había llevado a la hermana del señor Wilson... —Tuvo que volver a mirar el expediente que tenía delante—. Elizabeth, al restaurante Lucio, en Fulham Road. El tribunal ha de saber que Cartwright propuso matrimonio a la señorita Wilson después de que ella le comunicara que estaba embarazada. Luego procedió a llamar a su hermano, el señor Bernard Wilson, al móvil, y lo invitó a reunirse con ellos en el Dunlop Arms, un pub ubicado en el callejón de Hambledon Terrace, Chelsea, para celebrarlo juntos.
»La señorita Wilson ya ha dejado constancia en una declaración escrita de que era la primera vez que acudía a este pub, aunque era evidente que Cartwright lo conocía bien. La Corona sugiere que esto se debe a que lo había elegido por y para un único propósito: las puertas traseras del local dan a un callejón poco transitado, una ubicación ideal para alguien con intenciones asesinas, un asesinato del que Cartwright posteriormente acusaría a un completo desconocido que aquella noche también se encontraba entre la clientela del Dunlop Arms.
Danny miró al señor Pearson. ¿Cómo podía saber lo que había pasado aquella noche si ni siquiera estaba allí? Pero Danny no estaba demasiado preocupado. A fin de cuentas, el señor Redmayne le había asegurado que expondría su versión de los hechos durante el juicio y que no tenía que ponerse nervioso si el panorama resultaba un tanto desolador cuando la Corona expusiera el caso. A pesar de las garantías que su abogado insistía en ofrecerle, a Danny le preocupaban dos cosas: que Alex Redmayne no era mucho mayor que él y que le había advertido de que aquel era el segundo caso que llevaba como abogado titulado
—Pero, desgraciadamente para Cartwright —prosiguió Pearson—, los otros cuatro clientes presentes en Dunlop Arms aquella noche cuentan otra historia, una historia que no solo ha demostrado ser coherente, sino que el camarero de turno durante la fatídica jornada ha corroborado. La Corona presentará a los cinco testigos, que les relatarán cómo oyeron discutir a ambos hombres, que más tarde salieron por la entrada trasera del bar después de que Cartwright dijera: «¿Por qué no salimos y lo arreglamos afuera?». Los cinco vieron a Cartwright salir por la puerta trasera seguido de Bernard Wilson y su hermana Elizabeth, que a todas vistas se mostraba muy nerviosa. Poco después se escuchó un grito. El señor Spencer Craig, uno de los clientes, se separó de sus amigos y salió corriendo al callejón, donde encontró a Cartwright agarrando al señor Wilson por el cuello al tiempo que le clavaba repetidamente un cuchillo en el pecho.
»El señor Craig marcó inmediatamente el 999, el número de emergencias, en su móvil. La hora de la llamada, señoría, y la conversación que mantuvieron, quedaron registradas en la comisaría de policía de Belgravia. Minutos más tarde, dos agentes de policía llegaron al escenario del crimen y encontraron a Cartwright de rodillas sobre el cadáver de Wilson, con el cuchillo en la mano, cuchillo que debió de sacar del bar, porque el nombre del local aparece escrito en el mango.—Alex Redmayne anotó las palabras de Pearson—. Miembros del jurado —prosiguió Pearson, que se estiró de nuevo las solapas de la toga con un tirón—, todos los asesinos tienen un móvil, y en este caso no hay que remontarse más que al primer homicidio, el de Abel a manos de Caín, para dilucidar cuál fue el de nuestro acusado: la envidia, la codicia y la ambición fueron los inmundos ingredientes que, mezclados en sórdida pócima, provocaron que Cartwright se deshiciera del único rival que se interponía en su camino.
»Miembros del jurado, tanto Cartwright como el señor Wilson trabajaban en el taller Wilson, en Mile End Road. El garaje es propiedad del señor George Wilson, el padre del fallecido, que también lo regentaba y pretendía jubilarse a finales de año, cuando pretendía que su único hijo heredara el negocio. El señor George Wilson así lo había manifestado por escrito, prueba reconocida por la defensa, motivo por el cual no lo llamaremos a declarar como testigo.
»Miembros del jurado, durante este juicio descubrirán que ambos jóvenes tenían una larga historia de rivalidad y enemistad que se remonta a los años en los que fueron compañeros de colegio. Pero una vez se hubiera deshecho de Bernard Wilson, Cartwright pretendía casarse con la hija del jefe y heredar un negocio próspero.
»Sin embargo, las cosas no salieron como Cartwright había planeado, y cuando lo arrestaron intentó cargar con las culpas a un transeúnte inocente, el mismo que había salido corriendo al callejón a ver qué estaba provocando los gritos de la señorita Wilson. Desgraciadamente para Cartwright, no formaba parte de su plan que otras cuatro personas presenciarían toda la escena. —Pearson sonrió al jurado—. Miembros del jurado, una vez hayan escuchado sus testimonios, no les quedará duda de que Daniel Cartwright es culpable del infame crimen de asesinato. —Se dirigió ahora al juez—. Con esto concluye el alegato inicial de la acusación, señoría. —Tiró de nuevo de las solapas de la toga antes de añadir—. Con su permiso, llamo al estrado a mi primer testigo. —Su señoría el juez Sackville asintió, y Pearson llamó con voz firme—: Que pase el señor Spencer Craig.
Danny miró a su derecha y vio que el ujier abría una puerta al fondo de la sala, salía al pasillo y vociferaba:
—¡Señor Spencer Craig!
Un segundo después un hombre alto, no mucho mayor que Danny, ataviado con un traje azul a rayas, una camisa blanca y una corbata malva accedía a la sala. Qué apariencia tan distinta a la del día en que se habían conocido.
Habían pasado seis meses desde la última vez que Danny había visto a Spencer Craig, pero no pasaba un solo día sin que imaginara claramente su rostro. Miró al hombre, desafiante, pero Craig ni siquiera lo miró de soslayo. Hizo, directamente, como si no existiera.
Craig cruzó la sala como si supiera exactamente adónde iba. Cuando accedió al estrado, tomó inmediatamente la Biblia y juró sin mirar ni una sola vez la chuleta que el ujier colocó frente a él. El señor Pearson sonrió a su principal testigo antes de mirar las preguntas que llevaba meses preparando.
—¿Se llama usted Spencer Craig?
—Sí, señor —contestó.
—¿Y reside en el número 43 de Hambledon Terrace, distrito postal SW3, en la ciudad de Londres?
—Así es, señor.
—¿Y a qué se dedica? —preguntó el señor Pearson, como si no lo supiera.
—Soy abogado colegiado.
—¿Y cuál es su especialidad?
—Justicia penal.
—Así que está familiarizado con el cargo de asesinato.
—Para mi desgracia, sí, señor.
—Ahora me gustaría pedirle que se remontara a la noche del dieciocho de septiembre del año pasado, cuando estaba tomando una copa con un grupo de amigos en el Dunlop Arms, en Hambledon Terrace. Quizá pueda decirnos qué sucedió exactamente aquella noche.
—Mis amigos y yo estábamos celebrando que Gerald cumplía treinta años.
—¿Gerald? —le interrumpió Pearson.
—Gerald Payne —dijo Craig—. Es un viejo amigo de cuando iba a la universidad, en Cambridge. Estábamos sociabilizando, disfrutando de una botella de vino.
Danny quería preguntar qué significaba sociabilizar.
—Pero, desgraciadamente, al final no pudieron sociabilizar —comentó Pearson.
—Todo lo contrario —contestó Craig, que no había mirado a Danny en ningún momento.
—Por favor, cuéntele a este tribunal qué pasó luego —pidió Pearson, mirando sus apuntes.
Esta vez Craig se volvió para mirar al jurado.
—Estábamos, como he dicho antes, disfrutando de un vaso de vino para celebrar el cumpleaños de Gerald cuando oímos gritos. Me volví y vi a un hombre, sentado en una mesa en la otra punta del local acompañado de una joven.
—¿Está ese hombre presente ahora mismo en el juzgado? —preguntó Pearson.
—Sí —contestó Craig, y señaló hacia el banquillo de la acusación.
—¿Qué pasó luego?
—Se levantó de repente —prosiguió Craig— y empezó a gritar y a apuntar con el dedo al otro hombre, que seguía sentado. Oí a un decir: «Si piensas que te voy a llamar jefe cuando le tomes el relevo a mi viejo, ya te puedes ir olvidando». La joven intentaba tranquilizarlo. Estaba a punto de volver con mis amigos, porque después de todo aquella trifulca no me concernía en lo más mínimo, cuando el acusado gritó: «¿Por qué no salimos y lo arreglamos afuera?». Pensé que estaban de broma, pero el tipo que lo había dicho cogió un cuchillo del fondo de la barra.
—Permítame que le interrumpa en este momento, señor Craig. ¿Vio al acusado coger un cuchillo de la barra? —preguntó el señor Pearson.
—Sí, así es.
—¿Y qué sucedió entonces?
—Se dirigió a la puerta trasera del local, y eso me sorprendió.
—¿Y por qué le sorprendió?
—Porque era cliente habitual del Dunlop Arms, y nunca había visto a aquel hombre.
—No sé si le estoy siguiendo bien, señor Craig —dijo Pearson, que no se había perdido una sola palabra.
—Desde esa esquina del local, no se ve la puerta trasera, pero parecía saber exactamente adónde iba.
—Ah, entiendo —dijo Pearson—. Prosiga, por favor.
—Un segundo después, el otro hombre se levantó salió tras el acusado, y la joven los siguió. No le hubiera dado más vueltas al asunto, pero poco después todos oímos un grito.
—¿Un grito? —repitió Pearson—. ¿Qué tipo de grito?
—Un grito agudo, de mujer —contestó Craig.
—¿Y qué hizo?
—Dejé a mis amigos y corrí al callejón por si la mujer estaba en peligro.
—¿Y lo estaba?
—No, señor. Estaba gritando al acusado, suplicándole que parara.
—¿Que parara de qué? —preguntó Pearson.
—De atacar al otro hombre.
—¿Estaban peleándose?
—Sí, señor. El hombre que estaba gritando y apuntándole con el dedo tenía al otro empotrado contra la pared, presionándole la garganta con el antebrazo. —Craig se dirigió al jurado y levantó el brazo izquierdo para hacer una demostración de la postura.
—¿Y el señor Wilson estaba intentando defenderse? —preguntó Pearson?
—Lo mejor que podía, pero el acusado apuñalaba al hombre en el pecho, una y otra vez.
—¿Y usted qué hizo luego? —preguntó Pearson en voz baja.
—Llamé a urgencias y me aseguraron que enviarían inmediatamente una ambulancia y un coche de policía.
—¿Dijeron algo más? —preguntó Pearson mientras revisaba sus apuntes.
—Sí —contestó Craig—. Me indicaron que no me acercara al hombre que empuñaba el cuchillo bajo ninguna circunstancia, que regresara al bar y esperara a que llegara la policía —calló un momento—. Y cumplí sus instrucciones a rajatabla.
—¿Cómo reaccionaron sus amigos cuando regresó al local y les contó lo que había presenciado?
—Querían salir por si acaso podían ayudar, pero les dije lo que me había aconsejado la policía y que, dadas las circunstancias, quizá lo más sensato sería que se fueran a casa.
—¿Dadas las circunstancias?
—Yo era el único que había presenciado el incidente completo, y no quería que ponerlos en peligro por si acaso el tipo del cuchillo regresaba al bar.
—Muy sensato —dijo Pearson.
El juez le frunció el ceño al fiscal. Alex Redmayne seguía tomando apuntes.
—¿Cuánto tuvo que esperar hasta que llegó la policía?
—En cuestión de segundos oí una sirena, y minutos después un agente de paisano entró en el bar por la puerta de atrás. Sacó la placa y se presentó como el sargento Fuller. Me informó que la víctima estaba de camino al hospital más cercano.
—¿Qué pasó después?
—Hice una declaración completa y el sargento Fuller me dijo que podía irme a casa.
—¿Y se marchó?
—Sí, volví a mi casa, que está a poco menos de cien metros del Dunlop Arms y me fui a la cama, pero no podía dormir.
Alex Redmayne escribió: menos de cien metros.
—Comprensiblemente —dijo Pearson. El juez volvió a fruncir el ceño—. Así que me levanté, fui a mi despacho y escribí todo lo que había pasado aquella tarde.
—¿Por qué hizo eso, señor Craig, si ya había declarado ante la policía?
—Por mi experiencia haciendo lo que usted está haciendo ahora mismo, señor Pearson, sé que las pruebas que se presentan en el estrado, aunque no sean del todo precisas, el juicio suele celebrarse meses después de que los crímenes se hayan cometido.
—Efectivamente —dijo Pearson, y pasó otra página de su archivo—. ¿Cuándo supo que habían acusado a Daniel Cartwright del asesinato de Bernard Wilson?
—Lo leí en el Evening Standard el lunes siguiente. El periódico informaba que el señor Wilson había muerto de camino al Hospital Westminster de Chelsea y que habían acusado a Cartwright de su asesinato.
—¿Y consideró entonces que el asunto había terminado ahí, en lo que a su implicación respectaba?
—Sí, aunque sabía que me llamarían como testigo si se producía un juicio, en caso de que Cartwright decidiera declararse inocente.
—Pero hubo un giro que ni siquiera usted, con su amplia experiencia con criminales reincidentes, podría haber previsto.
—Sí que lo hubo —respondió Craig—. Dos agentes de policía vinieron a mi casa a la tarde siguiente para interrogarme por segunda vez.
—Pero ya había declarado por escrito y de palabra al sargento Fuller —dijo Pearson—. ¿Por qué tenían que volver a interrogarlo?
—Porque Cartwright me estaba acusando de matar al señor Wilson y afirmaba incluso que había sido yo el que había cogido el cuchillo del bar.
—¿Había usted interactuado con el señor Cartwright o con el señor Wilson con anterioridad a aquella noche?
—No, señor —contestó Craig, y parecía sincero.
—Gracias, señor Craig.
Ambos hombres intercambiaron una sonrisa, luego Pearson se dirigió al juez y dijo:
—No tengo más preguntas, señoría.
3
Su señoría el juez Sackville se concentró ahora en el abogado sentado al otro lado de la bancada. Conocía bien al distinguido padre de Alex Redmayne, que acababa de jubilarse como juez, pero nunca había interactuado con su hijo.
—Señor Redmayne —recitó el juez—, ¿quiere interrogar al testigo?
—Por supuesto que sí —contestó Redmayne mientras recopilaba sus apuntes.
Danny recordó que poco después de que lo arrestaran, un policía le recomendó que se buscara un abogado. No le había resultado fácil. Tardó poco en descubrir que los abogados, igual que los mecánicos, cobraban por hora, y que su calidad depende de lo que uno pueda pagar. Y él podía pagar diez mil libras: la cantidad que había conseguido ahorrar en la última década y que pretendía invertir en la entrada de un piso en Bow, donde Beth, el bebé y él vivirían cuando se casaran. La defensa había engullido hasta el último penique mucho antes de que el caso llegara a juicio. El bufete que contrató, el del señor Makepeace, había pedido cinco mil libras por adelantado, sin ni siquiera quitarle el capuchón a la pluma, y otros cinco mil cuando le refirió a Alex Redmayne, el abogado al que asignó su caso. Danny no entendía por qué necesitaba dos abogados para el mismo trabajo. Cuando él reparaba un coche, no le pedía a Bernie que levantara el capó antes de echarle un vistazo al motor, y desde luego que no pedía que dejaran señal sin sacar antes la caja de herramientas.
Pero a Danny le había caído bien Redmayne desde que se habían conocido, y no solo porque fuera hincha del West Ham. Tenía acento pijo, y había estudiado en Oxford, pero nunca le hablaba con superioridad.
Cuando el señor Makepeace terminó de leer sus cargos y escuchó la versión de Danny, aconsejó a su cliente que se declarara culpable de homicidio. Estaba convencido de que podrían llegar a un acuerdo con la Corona para que Danny saliera libre con una condena de seis años. Danny había rechazado la oferta.
Alex Redmayne había hecho repetir a la prometida de Danny una y otra vez qué era lo que había pasado en un intento por buscar incongruencias en la versión de los hechos de su cliente. No había encontrado ninguna, así que cuando se le acabó el dinero, accedió de todos modos a defenderlo.
—Señor Craig —comenzó su alegato Alex Redmayne, sin tirar de las solapas del traje ni tocarse la peluca—. Sé que no es necesario que le recuerde que sigue bajo juramento y de la responsabilidad añadida que eso supone para un letrado como usted.
—Vaya con cuidado, señor Redmayne —le advirtió el juez—. Recuerde que ahora mismo no es su cliente quien testifica, sino un testigo.
—Veremos si sigue opinando lo mismo, señoría, cuando tenga que dictar veredicto. Si su señoría lo permite —dijo Redmayne, que se volvió en ese momento para mirar al testigo—. Señor Craig, ¿a qué hora llegaron usted y sus amigos aquella noche al Dunlop Arms?
—No recuerdo la hora exacta —contestó Craig.
—Permítame refrescarle la memoria, entonces. ¿Eran las siete? ¿Las siete y media? ¿Las ocho?
—Sospecho que más cerca de las ocho.
—Así que ya llevaban casi tres horas bebiendo cuando mi cliente, su prometida y su mejor amigo llegaron al bar.
—Como ya he declarado a este tribunal, no los vi llegar.
—Exactamente —dijo Redmayne, imitando a Pearson—. ¿Y cuánto alcohol habían consumido hacia, digamos, las once de la noche?
—No lo sé. Estábamos celebrando los treinta de Gerald, así que nadie llevaba la cuenta.
—Bueno, como hemos verificado que llevaban ustedes bebiendo más de tres horas, podríamos decir que... ¿media docena de botellas de vino? ¿O tal vez fueran más bien siete, o quizá ocho?
—Cinco como mucho —replicó Craig—, que, para cuatro personas, no es ninguna exageración.
—En circunstancias normales, concordaría con usted, señor Craig, si no fuera porque uno de sus amigos declaró en su declaración jurada que solo bebió Coca-Cola Light, mientras que otro declaró haber bebido solo dos copas de vino porque tenía que conducir.
—Pero yo no tenía que conducir —rebatió Craig—. El Dunlop Arms es mi bar de siempre, y vivo a menos de cien metros.
—¿A menos de cien metros? —repitió Redmayne. Al ver que Craig no respondía, prosiguió—. Antes dijo ante el tribunal que no sabía que había más clientes en el bar hasta que los oyó gritar.
—Correcto.
—Cuando dice que oyó al acusado decir: «¿Por qué no salimos y lo arreglamos afuera?».
—Esto también es correcto.
—Pero no es cierto, señor Craig, que fue usted quien comenzó la trifulca cuando hizo un comentario glorioso a mi cliente. —Miró sus apuntes—: «Cuando hayáis terminado con ella, a mis amigos y a mí nos queda lo justito para un gang bang». —Redmayne aguardó a que Craig contestara, pero no lo hizo—: ¿Puedo deducir de su incapacidad para responder a mi pregunta que estoy en lo cierto?
—No puede asumir tal cosa, señor Redmayne. Sencillamente, es que no considero que merezca la pena responder a su pregunta —contestó Craig con desdén.
—Espero que considere que mi siguiente pregunta sí sea digna de respuesta, señor Craig, porque yo diría que cuando el señor Wilson le dijo que era un «bocazas de mierda» fue usted quien dijo: «¿Por qué no salimos y lo arreglamos afuera?».
—Creo que eso suena más bien al tipo de cosas que podrían esperarse de su cliente —respondió Craig.
—O de un hombre que se ha pasado bebiendo y que pretende fanfarronear con sus amigos delante de una mujer guapa.
—Debo recordarle de nuevo, señor Redmayne —interrumpió el juez—, que a quien se juzga en este caso es a su cliente, no al señor Craig.
Redmayne inclinó levemente la cabeza, pero cuando alzó la vista, se percató de que el jurado no perdía palabra.
—Estoy sugiriendo, señor Craig —prosiguió—, que salió por la puerta delantera y rodeó el local hasta la trasera porque quería pelea.
—El único motivo por el que fui al callejón es porque oí gritos.
—¿Fue entonces cuando cogió el cuchillo del fondo de la barra?
—No hice tal cosa —replicó Craig, tajante—. Su cliente cogió el cuchillo al salir, como dije en mi declaración.
—¿La declaración que tan minuciosamente redactó aquella noche, cuando no podía conciliar el sueño? —sugirió Redmayne.
De nuevo, Craig no respondió.
—¿Es este otro ejemplo de pregunta que considera que no merece la pena contestar? —sugirió Redmayne—. ¿Le siguió alguno de sus amigos al callejón?
—No, no lo hicieron.
—¿O sea, que no presenciaron la pelea que tuvo con el señor Cartwright?
—¿Cómo podrían haber presenciado una pelea que no se produjo?
—¿Practicó boxeo cuando estudió en Cambridge, señor Craig?
Craig dudó.
—Sí, lo hice.
—¿Y mientras estudió en Cambridge, fue expulsado temporalmente por...?
—¿Eso es relevante? —preguntó su señoría el juez Sackville.
—Me gustaría que eso lo decidiera el jurado, señoría —dijo Redmayne. Se dirigió de nuevo a Craig, y prosiguió—. ¿Lo expulsaron de Cambridge tras verse envuelto en una pelea de borrachos de la zona a los que más tarde describiría a los magistrados como «un atajo de vándalos»?
—Fue hace muchos años, ni siquiera me había licenciado.
—¿Y, años después, la noche del 18 de septiembre de 1999, no provocó otra pelea con otro «atajo de vándalos» en la que decidió usar el cuchillo que había cogido del bar?
—Ya le he dicho que no fui yo quien cogió el cuchillo, sino que vi a su cliente apuñalar al señor Wilson con él en el pecho.
—¿Y luego regresó al bar?
—Sí, eso hice, y llamé inmediatamente a emergencias.
—Tratemos de ser un poco más precisos, si le parece, señor Craig. En realidad no llamó a emergencias. De hecho, llamó al sargento Fuller a su móvil privado.
—Es cierto, Redmayne, pero parece olvidar que estaba denunciando un crimen, y que era consciente de que Fuller avisaría a emergencias. De hecho, por si acaso se le ha olvidado, la ambulancia llegó antes que el sargento.
—Unos minutos antes —subrayó Redmayne—. Pero me causa curiosidad por qué tenía usted el número privado de un agente de policía.
—Ambos habíamos trabajado juntos en un juicio por tráfico de drogas para el que tuvimos que mantener reuniones bastante largas, algunas bastante improvisadas.
—De modo que el sargento Fuller es amigo suyo.
—Apenas lo conozco —dijo Craig—. Nuestra relación es estrictamente profesional.
—Lo que intento decir, señor Craig, es que lo conocía lo suficiente como para llamarlo y que oyera primero su versión de la historia.
—Afortunadamente, hay otros cuatro testigos que pueden verificar mi versión de la historia.
—Y ardo en deseos de interrogar a todos y cada uno de sus amigos, señor Craig, porque quiero saber por qué, después de regresar al bar, les aconsejó que volvieran a casa.
—No habían visto a su cliente apuñalando al señor Wilson, por lo que no tenían ningún tipo de implicación —dijo Craig—. Y también creía que podrían correr peligro si se quedaban.
—Pero si alguien corría peligro, señor Craig, hubiera sido el único testigo del asesinato del señor Wilson, así que ¿por qué no se marchó con sus amigos? —Craig volvió a callar, y esta vez no porque considerara que no merecía la pena contestar aquella pregunta—.Quizá el verdadero motivo por el que quería que se marcharan —dijo Redmayne— es que quería desembarazarse de ellos para poder volver corriendo a casa y cambiarse la ropa, manchada de sangre, antes de que apareciera la policía. Al fin y al cabo, usted mismo ha reconocido que vive «a menos de cien metros».
—Parece haber olvidado, señor Redmayne, que el sargento Fuller llegó apenas minutos después de que se cometiera el crimen —respondió Craig con desdén.
—El sargento llegó exactamente siete minutos después de que lo llamara por teléfono, y pasó un buen rato interrogando a mi cliente antes de entrar al bar.
—¿Cree que me arriesgaría a tal cosa siendo que la policía podía aparecer en cualquier momento? —espetó Craig.
—Sí, lo creo —contestó Redmayne—, si la alternativa era pasar el resto de su vida en la cárcel.
Un sonoro murmullo se extendió por la sala. Los miembros del jurado tenían la vista clavada en Spencer Craig, quien, de nuevo, daba la callada por respuesta a las preguntas de Redmayne. El abogado aguardó un tiempo prudencial antes de añadir.
—Señor Craig, le reitero que estoy deseoso de interrogar a sus amigos uno a uno —y, dirigiéndose al jurado, dijo—. No hay más preguntas, señoría.
—¿Señor Pearson? —dijo el juez—. Entiendo que querrá volver a interrogar a su testigo.
—Sí, señoría —dijo Pearson—. Hay una pregunta que me gustaría formular. —Sonrió al testigo—. ¿Señor Craig, es usted Supermán?
La pregunta desconcertó a Craig, pero, consciente como era de que su labor era ayudarlo, contestó:
—No, señor. ¿Por qué lo pregunta?
—Porque solo Supermán, tras haber sido testigo de un asesinato, podría haber vuelto al local, advertido a sus amigos, regresado volando a casa, aprovechado para darse una ducha, cambiarse de ropa y volar de vuelta al bar a tiempo para que el sargento Fuller lo encontrara allí tranquilamente sentado. —Algunos miembros del jurado intentaron disimular la sonrisa—. O tal vez hubiera una cabina de teléfono convenientemente cerca del bar.
Las risas se tornaron en carcajadas. Pearson aguardó a que se acallaran antes de añadir—: Permítame, señor Craig, ignorar la fantasía que se ha construido el señor Redmayne y hacerle una pregunta seria. —Ahora era Pearson quien concentraba todas las miradas—. ¿Cuándo los expertos forenses de la Scotland Yard examinaron el arma del crimen, identificaron sus huellas dactilares en el mango del cuchillo, o las del acusado?
—Desde luego que no fueron las mías —respondió Craig—, porque de lo contrario sería yo quien estaría sentado en el banquillo del acusado.
—No hay más preguntas, señoría —dijo Pearson.
4
La puerta de la celda se abrió y un agente de policía entregó a Danny una bandeja de plástico dividida en varios compartimentos, cada uno de los cuales contenía una variedad distinta de comida que parecía plástico de la que picoteó mientras aguardaba a que comenzara la sesión vespertina.
Alex Redmayne se saltó el almuerzo para poder revisar sus apuntes. ¿Había infravalorado el tiempo que Craig había tenido antes de que el sargento Fuller llegara al bar?
Su señoría el juez Sackville almorzó con otros doce jueces, que no se molestaron en quitarse la peluca ni comentar sus casos entre ellos mientras engullían sus filetes con ensalada.
El señor Pearson comió solo en el Bar Mess, en el último piso del edificio. Consideraba que su colega letrado había cometido un gran error al interrogar a Craig acerca de la hora a la que habían sucedido los hechos, pero no era cosa suya decírselo. Empujó un guisante de un lado a otro del plato mientras consideraba las posibles derivas del asunto.
Cuando dieron las dos, el ritual comenzó de nuevo. Su señoría el juez Sackville entró en la sala y dedicó un atisbo de sonrisa al jurado antes de ocupar de nuevo su sitio. Miró a ambos abogados y dijo:
—Buenas tardes, caballeros. Señor Pearson, puede llamar a su siguiente testigo.
—Gracias, señoría —dijo Pearson al tiempo que se levantaba de la bancada—. Llamo al estrado al señor Gerald Payne.
Danny contempló a un hombre a quien en un primer momento no reconoció entrar en la sala. Debía medir aproximadamente un metro ochenta, y el traje beis, de buen corte, no conseguía ocultar que había perdido muchísimo peso desde la última vez que Danny lo había visto. El ujier lo acompañó al estrado, le entregó un ejemplar de la Biblia y también el juramento. Aunque Payne sí leyó el tarjetón, mostraba la misma seguridad de la que Spencer Craig había hecho gala aquella misma mañana.
—¿Es usted Gerald David Payne, y reside en el número 66 de Wellington Mews, distrito postal W2, en la ciudad de Londres?
—Así es, señor —contestó Payne con voz firme—. ¿Y a qué se dedica?
—Soy consultor inmobiliario.
Redmayne escribió «agente inmobiliario» junto al nombre de Payne.
—¿Y para qué empresa trabaja? —quiso saber Pearson.
—Soy asociado en Baker, Tremlett y Smythe.
—Es muy joven para ser socio de una empresa tan conocida —sugirió Pearson como si tal cosa.
—Soy el asociado más joven que ha habido nunca en la empresa —contestó Payne como si se hubiera aprendido la frase de memoria.
Redmayne tuvo claro que alguien le había estado asesorando antes de subir al estrado. Sabía que, por motivos éticos, no podía ser Pearson, así que solo había un candidato posible.
—Enhorabuena —dijo Pearson.
—Señor Pearson, avance —pidió el juez.
—Discúlpeme, señoría. Solo estaba tratando de refrendar la credibilidad del testigo para el jurado.
—Pues lo ha conseguido —atajó su señoría el juez Sackville—. Así que prosiga.
Pearson fue guiando pacientemente a Payne por los acontecimientos de la noche en cuestión. Sí, confirmó que Craig, Mortimer y Davenport habían estado presentes en el Dunlop Arms cuando oyeron el grito. Sí, se habían ido a casa cuando Spencer Craig les recomendó hacerlo. No, en su vida había visto al acusado antes de aquel día.
—Gracias, señor Payne —concluyó Pearson—. Por favor, no abandone el estrado.
Redmayne se levantó de su asiento despaciosamente y se tomó el tiempo necesario para recolocar unos cuantos papeles antes de formular la primera pregunta, un truco que su padre le había enseñado durante los juicios de ensayo.
—Si vas a abrir con una pregunta sorpresa, hijo —solía decir su padre—, genérale intriga al testigo.
Aguardó hasta que consiguió que el juez, el jurado y Pearson estuvieron mirándolo. Apenas unos segundos, pero sabía que para quien ocupaba el estrado, podían parecer una vida.
—Señor Payne —dijo Redmayne por fin, mirando al testigo a los ojos—, cuando estudiaba su licenciatura en Cambridge, ¿formaba parte de una asociación que se hacía llamar Los Mosqueteros?
—Sí —contestó Payne, sorprendido.
—¿Y el lema de dicha asociación era: «Uno para todos y todos para uno»?
Pearson se levantó sin dejar siquiera a Payne oportunidad de contestar.
—Señoría, me intriga cómo puede tener alguna relación con lo acontecido el dieciocho de septiembre del año pasado con la membresía del testigo a una asociación universitaria.
—Y yo tiendo a concordar con usted, señor Pearson —contestó el juez—, pero estoy seguro de que el señor Redmayne está a punto de iluminarnos.
—Así es, efectivamente, señoría —contestó Redmayne, sin apartar los ojos de Payne—. ¿El lema de Los Mosqueteros era: «Todo para uno y uno para todos»? —repitió Redmayne.
—Sí, así lo era —contestó Payne con un tono levemente molesto.
—¿Qué más tenían en común los miembros de la asociación? —preguntó Redmayne.
—Admiración por la obra de Dumas, la justicia y una buena botella de vino.
—¿O tal vez varias botellas de buen vino, quizá? —sugirió Redmayne mientras sacaba un libreto de azul claro de la pila de papeles que tenía delante. Comenzó a pasar las páginas despacio—. ¿Y es posible que una de las reglas del club fuera que si uno de sus integrantes estaba en peligro, era obligación del resto de sus miembros acudir en su ayuda?
—Sí —contestó Payne—. Siempre he creído que la lealtad es la vara con la que se puede medir a cualquier hombre.
—¿Así lo cree? —enfatizó Redmayne—. ¿Era Spencer Craig, por casualidad, también miembro de Los Mosqueteros?
—Lo era —contestó Payne—. De hecho, llegó a ser su presidente.
—¿Y acudieron usted y sus amigos miembros en su ayuda la noche del dieciocho de septiembre del año pasado?
—Señoría —dijo Pearson, que se había vuelto a poner de pie—, esto es intolerable.
—Lo que es intolerable, señoría —rebatió Redmayne—, es que cada vez que el señor Pearson intuye que uno de sus testigos está en un aprieto, acuda en su ayuda. ¿Será quizá el también miembro de Los Mosqueteros?
Algunos miembros del jurado sonrieron.
—Señor Redmayne —dijo el juez con voz calmada—, ¿está sugiriendo que el testigo comete perjurio solo por haber pertenecido a un club mientras estaba en la universidad?
—Si la alternativa fuera una condena de prisión de por vida para su mejor amigo, señoría, entonces sí, creo que se le puede haber pasado por la cabeza.
—Esto es intolerable —repitió Pearson, que no había vuelto a sentarse.
—No tan intolerable como enviar a un hombre a prisión para el resto de su vida —dijo Redmayne— acusado de un asesinato que no cometió.
—Parece, señoría —dijo Pearson—, que estamos a punto de descubrir que el camarero también era integrante de Los Mosqueteros.
—No, no es así —respondió Redmayne—, pero sí argüiremos que el camarero fue la única persona aquella noche en Dunlop Arms que no salió al callejón.
—Creo que ha quedado claro —dijo el juez—. Tal vez convendría pasar a la siguiente pregunta.
—No hay más preguntas, señoría —dijo Redmayne.
—¿Quiere volver a interrogar a su testigo, señor Pearson?
—Sí, señoría —dijo Pearson—. Señor Payne, ¿confirma, para que al jurado no le quede ninguna duda, que no siguió al señor Craig al callejón tras escuchar gritar a la mujer?
—Sí, así es —dijo Payne—. No estaba en condiciones de hacerlo.
—Bien, pues —dijo Payne—. No hay más preguntas, señoría.
—Señor Payne, puede abandonar la sala —dijo el juez.
Alex Redmayne no pudo evitar fijarse en que Payne no parecía tan seguro cuando abandonó la sala del tribunal como lo había hecho cuando había entrado.
—¿Quiere llamar a su próximo testigo, señor Pearson? —preguntó el juez.
—Pretendía llamar al señor Davenport, señoría, pero tal vez sería sensato comenzar con el interrogatorio mañana por la mañana.
El juez no se dio cuenta de que la mayoría de las mujeres presentes en la sala hubieran preferido que llamaran a Lawrence Davenport sin más dilación. Miró el reloj dudó, y dijo:
—Sí, tal vez sea mejor llamar al señor Davenport mañana a primera hora.
—Como su señoría prefiera —dijo Pearson, encantado de comprobar el efecto que la apariencia de su próximo testigo ya había tenido en las cinco mujeres del jurado. Esperaba que el joven Redmayne fuera tan estúpido como para atacar a Davenport del mismo modo que había hecho con Gerald Payne.
5
A la mañana siguiente, un murmullo de expectación se apoderó de la sala antes incluso de que Lawrence Davenport entrara. Cuando el ujier pronunció su nombre, lo hizo en voz baja.
Lawrence Davenport entró por la puerta de la derecha y siguió al ujier hasta el estrado. Medía algo más de metro noventa, pero era tan delgado que parecía más alto. Vestía un traje a medida azul marino y una camisa color crema que parecía recién estrenada. Había pasado un buen rato dilucidando si debía o no ponerse corbata, y al final había seguido el consejo de Spencer de que podía dar mala impresión si se presentaba con un atuendo demasiado informal en el tribunal.
—Que piensen que eres médico, no actor —le había dicho Spencer.
Davenport había elegido una corbata a rayas que nunca se hubiera puesto a no ser que fuera para grabar. Pero no era su indumentaria lo que provocaba que las mujeres volvieran la cabeza a su paso. Eran esos penetrantes ojos azules, la mata de cabello claro y ondulado y esa pinta de desamparado que hacía que todas sintieran el impulso de cuidarlo. Bueno. Eso las mayores. Las fantasías de las más jóvenes eran distintas.
Lawrence Davenport se había labrado su reputación interpretando a un cardiocirujano en La receta. Cada sábado por la noche, seducía durante una hora a una audiencia de nueve millones de espectadores. A sus admiradoras aparentemente no les importaba demasiado que dedicara más tiempo a ligar con las enfermeras que a hacer bypass coronarios con injertos arteriales.
Cuando Davenport accedió al estrado, el ujier le entregó la Biblia y sostuvo el tarjetón para que pudiera hacer el juramento. Cuando comenzó a recitarlo, convirtió el juzgado número cuatro en su teatro personal. Alex Redmayne se percató de que las cinco mujeres del jurado sonreían al testigo. Davenport les devolvió la sonrisa, como quien sale a recibir aplausos después de una representación.
El señor Pearson se levantó despacio de su asiento. Pretendía mantener a Davenport en el estrado lo máximo que pudiera para exprimir al máximo a los doce integrantes de su público.
Alex Redmayne se recostó en su silla mientras esperaba a que se alzara el telón y recordó otro de los consejos que le había dado su padre.
Danny se sintió más solo que nunca en el banquillo de los acusados cuando tuvo que encararse a aquel hombre que tan bien recordaba de aquella noche en el bar.
—¿Es usted Lawrence Andrew Davenport? —preguntó Pearson al testigo con una amplia sonrisa.
—Así es, señor.
Pearson se dirigió al juez.
—Me preguntaba, su señoría, si me exoneraría de pedirle al señor Davenport que verifique su domicilio —calló un momento—. Por motivos obvios.
—No tengo problema en ello —contestó su señoría el juez Sackville—, pero sí será necesario que el testigo confirme que lleva cinco años sin cambiar de residencia.
—Efectivamente, así es, señoría —dijo Davenport, que dirigió ahora su atención al director de aquel teatro con una leve inclinación de cabeza.
—¿Podría confirmar también —pidió Pearson— que estuvo en el Dunlop Arms la noche del dieciocho de septiembre de 1999?
—Sí, allí estuve —contestó Davenport—. Quedé con unos amigos para celebrar que uno de ellos, Gerald Payne, cumplía treinta años. Fuimos compañeros en Cambridge —añadió en el mismo tono lánguido que tan bien le había funcionado cuando interpretó a Heathcliff, el personaje de Cumbres borrascosas, en su versión teatral.
—¿Y vio aquella noche al acusado —preguntó Pearson, señalando con el dedo hacia el banquillo de la acusación— sentado hoy en la otra punta de la sala?
—No, señor. Aquel día no me fijé en él —dijo Davenport, dirigiéndose al jurado como si fuera el público de una sesión matutina.
—Aquella noche, ¿se levantó su amigo Spencer Craig de la barra y salió corriendo por la puerta trasera del local?
—Sí, así fue.
—¿Y fue porque había escuchado a una chica gritar?
—Es correcto, señor.
Pearson caviló un momento, casi como si esperara que Redmayne se levantara y protestara ante una pregunta tan evidentemente guiada, peor no hizo ningún amago. Pearson, envalentonado, prosiguió con el interrogatorio:
—¿Y el señor Craig regresó al bar poco después?
—Eso hizo —contestó Davenport.
—Y le recomendó a usted y a sus otros dos amigos que se marcharan a casa —dijo Pearson, que seguía dirigiendo las respuestas de su testigo sin que Redmayne se inmutara.
—Así es —dijo Davenport.
—¿Les explicó el señor Craig por qué debían abandonar el local?
—Sí. Nos dijo que había dos hombres peleándose en el callejón, y que uno de ellos tenía un cuchillo.
—¿Y cómo reaccionó usted cuando el señor Craig les dijo esto?
Davenport dudó, como si no supiera qué responder a aquella pregunta, ya que no formaba parte del libreto.
—¿Sintió, quizá, que debía salir a comprobar si la joven corría peligro? —apuntó Pearson, solícito, desde bambalinas.
—Sí, sí —respondió Davenport, que comenzaba a sospechar que no iba a salir demasiado bien parado sin ayuda de un apuntador.
—Pero, a pesar de ello, siguió el consejo del señor Craig —dijo Pearson— y abandonó el local.
—Sí, sí, es verdad —dijo Davenport—. Seguí el consejo de Spencer, porque bueno, él... —calló un momento para enfatizar sus palabras— es docto en leyes. Creo que se dice así.
Se sabe el papel al dedillo, pensó Alex, consciente de que Davenport volvía a sentirse a seguro ahora que le habían devuelto la chuleta.
—¿Y usted nunca salió al callejón?
—No, señor, y menos después de que Spencer nos advirtiera de que bajo ningún motivo debíamos acercarnos al hombre del cuchillo.
Alex siguió sin moverse del sitio.
—Bien, pues —dijo Pearson al tiempo que pasaba la página del archivo y clavaba los ojos en un folio en blanco. Se le habían acabado las preguntas mucho antes de lo que pensaba. No entendía por qué su rival no había intentado interrumpirlo cuando era más que evidente que todas las respuestas del testigo estaban dirigidas. Cerró la carpeta de mala gana con un golpetazo de las tapas.
—Por favor, permanezca en el estrado, señor Davenport —dijo—, ya que seguramente mi colega letrado quiera interrogarlo.
Alex Redmayne ni siquiera se dignó a mirar a Lawrence Davenport. El actor estaba pasándose la mano por la larga melena clara y seguía sonriendo al jurado.
—¿Desea interrogar al testigo, señor Redmayne? —preguntó el juez, que parecía deseoso de presenciar el careo.
—No, gracias, señoría —contestó Redmayne sin apenas moverse del sitio.
Fueron pocos los presentes en la sala capaces de ocultar la decepción que aquello les produjo.
Alex permaneció inmóvil mientras recordaba el consejo de su padre de no interrogar jamás a un testigo por quien el jurado manifieste simpatía, sobre todo si están dispuestos a creer cualquier cosa que pueda decir. La estrategia es sacarlos cuanto antes del estrado con la esperanza de que cuando el jurado se siente a deliberar el veredicto, el recuerdo de su actuación —y, desde luego, aquello había sido una actuación en toda regla— se hubiera disipado.
—Puede abandonar el estrado, señor Davenport —dijo su señoría el juez Sackville con un leve deje de mala gana.
Davenport salió del estrado. Se tomó su tiempo y trató de aprovechar al máximo el breve trayecto que lo llevaba a cruzar la sala hasta las alas laterales. Una vez en el pasillo atestado de gente, fue derecho a la escalera que llevaba al primero piso, a un paso que no daba lugar a que ninguna admiradora sorprendida se diera cuenta de que acababa de cruzarse con el doctor Beresford y le pidiera un autógrafo.
A Davenport lo alivió salir del tribunal. La experiencia no le había resultado agradable y agradecía que hubiera terminado mucho antes de lo que había pensado. Se había parecido más a una audición que a una actuación. No había estado relajado ni un segundo, y no sabía si era demasiado evidente que la noche previa no había pegado ojo. Mientras bajaba la escalinata que daba a la carretera casi a la carrera, miró el reloj: iba a llegar temprano a su cita de las doce con Spencer Craig. Giró a la derecha y enfiló hacia Inner Temple, convencido de que a Spencer le alegraría saber que Redmayne ni siquiera se había molestado en interrogarlo. Temía que el joven abogado hubiera insistido en el asunto de sus preferencias sexuales, asunto que, de haber contado la verdad, habría sido el único titular de los periódicos sensacionalistas del día siguiente, a no ser, claro, que hubiera contado toda la verdad.





























