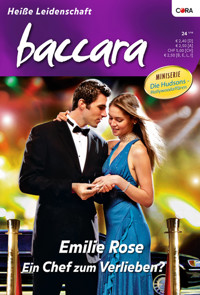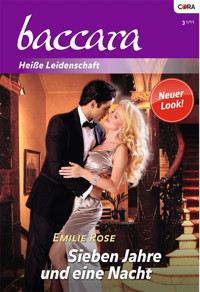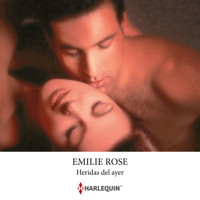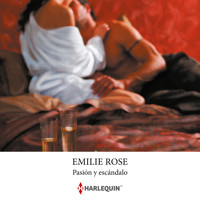2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Stacy Reeves era una mujer demasiado pragmática como para rechazar un millón de euros, sobre todo si para conseguirlo tenía que acostarse con el guapísimo empresario Franco Constantine. Aquella unión sería puro placer. Lo que Stacy no sospechaba era que la proposición de Franco formaba parte de una apuesta. Si aceptaba, demostraría ser una cazafortunas y Franco conseguiría así el control total de la empresa. A menos que el millonario mintiera por la mujer con la que se estaba acostando…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2007 Emilie Rose Cunningham. Todos los derechos reservados. PROPOSICIÓN INDECENTE, Nº 1565 - abril 2011 Título original: The Millionaire’s Indecent Proposal Publicada originalmente por Silhouette® Books Publicada en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-900-0306-0 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Proposición indecente
Emilie Rose
Prólogo
–¿Es que te tienes que casar con todas las mujeres con las que te acuestas? –preguntó Franco Constantine a su padre, sin dejar de caminar inquieto por el salón del castillo que la familia poseía a las afueras de Avignon. Estaba furioso–. Ésta es más joven que yo.
–Estoy enamorado –contestó su padre sonriente.
–No, papá, lo que estás es encaprichado. Otra vez. No nos podemos permitir otro de tus divorcios porque nos salen muy caros. Nuestras reservas están destinadas a la expansión de Chocolates Midas. Por el amor de Dios, ya que te niegas a firmar un acuerdo previo al matrimonio con tu futura esposa, al menos déjalo todo en mis manos antes de la boda para que los negocios y propiedades de la familia no corran peligro con tu equivocación número cinco.
Armand negó con la cabeza.
–Angeline no es una equivocación. Es una bendición.
Franco había conocido a aquella mujer durante la comida. No era ningún ángel. Sin embargo, sabía por experiencia que su padre no atendía a razones cuando había una mujer de por medio.
–No estoy de acuerdo contigo.
–No me gusta verte así de amargado, Franco. Es cierto que tu antigua esposa era una arpía egoísta, pero no todas las mujeres son así –dijo Armand posando la mano sobre el hombro de su hijo.
–Te equivocas. Las mujeres son materialistas e interesadas. No hay nada en ellas que no se pueda obtener con dinero.
–Quizá si dejaras de salir con mujeres ricas y caprichosas encontrarías a una mujer como Angeline, con valores tradicionales, que te quisiera por cómo eres y no por tu dinero.
–Te vuelves a equivocar. Además, si realmente no está contigo por tu dinero, serás tú quien se canse y ella no se te despegará. Espero no tener que volver a cerrar tiendas y a despedir trabajadores cuando tu ardor desaparezca y los abogados de ella empiecen a molestar. Si lo que quieres es dirigir las empresas Constantine mal, entonces cásate de nuevo.
–No voy a poner el patrimonio familiar en peligro por casarme. ¿Y qué hay de un heredero? ¿De una persona que dirija todo esto cuando tú y yo ya no estemos? –preguntó Armand mientras paseaba por la sala admirando el castillo que había pertenecido a la familia desde tiempos inmemoriales. Franco sintió un escalofrío por el tono que su padre acababa de utilizar.
–¿Está Angeline embarazada? –preguntó alarmado.
–No. Pero, hijo, tú ya tienes treinta y ocho años y yo debería tener ya varios nietos sentados en mis rodillas. Como parece que no estás dispuesto a darle un heredero a esta familia, quizás deba hacerlo yo. Angeline sólo tiene treinta años. Podría darme aún varios hijos e hijas antes de morirme.
–No puedes estar hablando en serio. Tienes setenta y cinco años –añadió Franco. Su padre lo miró duramente.
–Si contraes matrimonio antes de que yo me case en septiembre, entonces lo pondré todo a tu nombre. Pero si no… Haré las cosas a mi manera.
Franco hubiera podido casarse con facilidad. Muchas de sus conocidas hubieran accedido sin dificultad, sin embargo la traición de su ex esposa aún pesaba sobre sus espaldas. Había sido un joven demasiado enamorado y ciego ante la avaricia de Lisette. No iba a permitir que ninguna mujer lo engañara de nuevo. El matrimonio no estaba entre sus planes.
Se puso de pie junto a su padre.
–Si encuentro a una de esas mujeres que parecen ser honestas y demuestro que es tan egoísta como todas las criaturas de su sexo, entonces lo pondrás todo a mi nombre sin que yo tenga que hacer ninguna parodia de matrimonio.
–¿Y cómo piensas demostrarlo?
–Le ofreceré un millón de euros a cambio de su cuerpo durante un mes, sin fingir amor ni intenciones de matrimonio. Esa cantidad no es ni la mitad de lo que nos ha costado cada uno de tus divorcios.
–Acepto el trato. Pero no trates de escabullirte encontrando a una mujer imposible. Tiene que ser una que te parezca atractiva y con la que te acostarías, una mujer que estuviera dispuesta a casarse contigo si no logras comprarla.
Una mujer que no pudiera ser comprada. No existía un animal así.
Franco le dio la mano a su padre para sellar un trato que sabía que iba a ganar. La victoria no sólo iba a ser dulce, además iba a ser sencilla. El nuevo parásito de su padre no iba a poder clavar las uñas en las arcas familiares ni a chuparles la sangre hasta dejarlos sin nada.
Capítulo Uno
–Le chocolat qui vatu son poids en or –Stacy Reeves leyó aquella frase escrita en el escaparate en voz alta–. ¿Qué quiere decir? –le preguntó a su amiga Candace sin despegar la vista de los deliciosos bombones del mostrador.
–El chocolate vale su peso en oro –respondió una voz masculina. Obviamente, no era Candace.
Stacy se sorprendió y se dio media vuelta.
«Vaya», pensó mientras se olvidaba del chocolate. Aquel hombre moreno y de ojos azules era tan atractivo y apetecible como cualquiera de los bombones.
–¿Le gustaría probarlo, mademoiselle? Yo invito –dijo el atractivo monsieur, indicando la puerta de la tienda. Iba vestido de forma impecable con un traje que había sido hecho a medida.
No obstante, a pesar de que aquella noche probablemente soñara con chupar los restos de chocolate de los labios de aquel tipo tan apuesto, Stacy había aprendido que cuando algo parecía demasiado bonito como para ser verdad, siempre había gato encerrado. Siempre. Un extraño, sexy y seductor, que la estaba invitando a entrar en una tienda para gourmets, tenía que esconder algo porque los hombres sofisticados como aquél no buscaban a una simple contable como ella. Además, el sencillo vestido lila y las cómodas sandalias que llevaba puestas no solían ser, precisamente, objeto de las fantasías masculinas.
Stacy miró a un lado y a otro del Boulevard des Molines, una de las calles comerciales principales de Mónaco, en busca de su amiga. Candace había desaparecido y seguro que tenía algo que ver con la invitación de aquel tipo. Candace había estado bromeando con la idea de buscar un novio para cada una de sus damas de honor antes de su propia boda, que se iba a celebrar en un mes. Stacy se lo había tomado a broma hasta aquel instante.
–¿Normalmente le funciona esta estrategia con las turistas americanas? –le preguntó Stacy al hombre que tenía frente a ella. Él sonrió de forma seductora y se llevó la mano al corazón.
–Me ha herido, mademoiselle.
–Sinceramente, lo dudo –repuso mientras observaba las aceras en busca de su amiga desaparecida en combate.
–¿Está buscando a alguien? ¿A un amante, por ejemplo?
Amante. Al escucharle pronunciar esa palabra, Stacy sintió un escalofrío.
–A una amiga –respondió. Seguro que había sido una artimaña de Candace. Ella había sido quien se había empeñado en detenerse en la tienda de chocolates.
–¿Puedo ayudarla a buscar a su amiga? –insistió él con una deliciosa voz aterciopelada. Tenía un acento extraño. Podría haberlo escuchado embelesada durante horas.
Pero no. No lo iba a hacer. Había viajado hasta allí para ayudar a Candace, junto a las otras dos damas de honor, con los preparativos de la boda que se iba a celebrar a principios del mes de julio. Aquél no era un viaje para un romance.
–Gracias, pero no –contestó. En aquel momento Candace se asomó por la puerta de la tienda de al lado, agitando una diminuta prenda interior de encaje.
–Stacy, he encontrado… –Candace se calló al ver el adonis que estaba con su amiga. Estaba sorprendida–, un pañuelo precioso.
Quizá aquel encuentro no fuera cosa de Candace. Stacy tomó aire y se preparó para lo inevitable. Su amiga tenía el pelo muy rubio y los ojos de un azul muy claro. Aquella mirada, propia de Alicia en el País de las Maravillas, solía encandilar a todos los hombres. Seguro que aquel tipo también caería rendido ante sus encantos. Stacy nunca había sufrido aquellas complicaciones y no le importaba. Nunca había confiado demasiado en los hombres y no creía en las promesas de amor eterno.
–Mademoiselle, estoy tratando de convencer vôtre amie para que me deje invitarla a un chocolat, pero creo que duda de mis intenciones. Quizá si os invito a comer a las dos, se dé cuenta de que soy inofensivo –insistió aquel tipo alto y de anchas espaldas.
¿Inofensivo? ¡Ja! Irradiaba el encanto irresistible propio de los hombres europeos.
Candace miró sonriendo a Stacy, quien se puso en tensión. Sentía el peligro, al acecho.
–Disculpe, monsieur… No me he quedado con su nombre –dijo Candace.
–Constantine. Franco Constantine –repuso él ofreciéndole la mano. Los ojos de Candace se iluminaron pero a Stacy no le sonaba de nada aquel nombre.
–Estaba deseando conocerlo, monsieur Constantine. Mi prometido, Vincent Reynard, me ha hablado de usted. Yo soy Candace Meyers y ella es una de mis damas de honor, Stacy Reeves.
Él tendió su mano de forma protocolaria y sonrió. La que pronto iba a ser cuñada de Candace había advertido a Stacy que la gente del país era muy correcta, así que si rechazaba aquella mano él podría tomárselo como un insulto.
Stacy sintió un escalofrío al estrechar esa mano cálida y firme. El magnetismo de Franco era innegable.
–Enchanté, mademoiselle.
Un nuevo escalofrío alarmó a Stacy. Peligro.
–Me gustaría presentarle mis felicitaciones por su boda, mademoiselle Meyers. Vincent es un hombre afortunado –prosiguió Franco.
–Gracias, monsieur. Estaría encantada de aceptar su invitación a comer, pero me temo que me va a ser imposible. Tengo una cita en el restaurante en una hora. Sin embargo, Stacy tiene toda la tarde libre.
Stacy se quedó boquiabierta, se ruborizó y miró a su amiga.
–No es verdad. He venido para ayudarte con los preparativos de la boda, ¿recuerdas?
–Madeline, Amelia y yo lo tenemos todo bajo control. Nos veremos contigo esta noche para ir al casino. Ah, monsieur, ya hemos recibido su confirmación a la boda y a la cena en la sala VIP. Merci. Au revoir.
Candace dijo adiós con la mano y se marchó.
Stacy en aquel instante llegó a pensar en la posibilidad de asesinarla. Pero había oído que el principado tenía un cuerpo policial muy severo. No podía estrangular a su amiga en la calle más concurrida de la ciudad sin pasarse los años siguientes pudriéndose en una cárcel. Y ésos no eran sus planes de futuro.
Unos planes de futuro que, en aquel momento, estaban en peligro.
Se puso en tensión y se dijo a sí mismo que debía relajarse. «Para. Éste es el mes de Candace. No puedes arruinárselo».
Stacy no era de las que miraban para otro lado cuando había problemas y sabía que los días siguientes no iban a ser fáciles. No obstante, tenía un problema más inmediato de pie frente a ella. Se había dado cuenta, por el trato que le había dado Candace, de que era un hombre cercano a los Reynard y de que su amiga, implícitamente, le acababa de pedir que se portara bien.
Franco tomó el codo de Stacy entre sus manos, quien nunca antes hubiera pensado que una simple caricia le pudiera despertar tal sensación.
–Si me permite un momento, mademoiselle, tengo que hablar un momento con el dependiente y después estaré a su entera disposición.
Franco la guió hasta el interior de la tienda, impregnada de un aroma delicioso. Él saludó al tendero y habló con él en francés, o al menos, algo parecido al francés porque hablaban muy deprisa. Stacy apenas los entendía, a pesar de haberse comprado unos discos de «Aprenda francés en un mes», y de haberlos escuchado en Charlotte, Noth Carolina, el mes antes de emprender el viaje.
–Mademoiselle –dijo él ofreciéndole un bocado suculento. Stacy no pudo por menos que darle un mordisco y cerró los ojos mientras saboreaba aquella delicia.
Unas gotas de jugo de cereza se deslizaron por la barbilla de Stacy, pero antes de que pudiera limpiarse, Franco ya lo había hecho rozando levemente los labios de ella con el pulgar. A pesar de que sabía que no debía hacerlo, Stacy no pudo evitar acariciarlo con la lengua. La mezcla del sabor de aquella piel masculina con el del delicioso chocolate desbordó todos sus sentidos y sintió una excitación sexual incomparable.
Inspiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Sin embargo, cuando iba a disculparse antes de salir corriendo, Franco le llevó lo que quedaba de bombón a los labios. Stacy trató de evitar su roce, pero el pulgar rozó de nuevo su labio inferior. A continuación, y mirándola a los ojos, Franco se llevó el pulgar a su propia boca para chupar el jugo que lo había manchado.
El pulso de Stacy se disparó. ¡Cielos! Aquel tipo era la mismísima seducción vestida de traje. No dejaba de recorrerla con unos ojos desbordantes de deseo, lo que no hacía más que intensificar las turbulentas sensaciones que se habían desatado en el interior de Stacy.
–¿Vamos a comer, mademoiselle? –le preguntó ofreciéndole el brazo.
No podía de ninguna manera ir a comer con él. Franco Constantine era demasiado… demasiado… demasiado todo. Demasiado atractivo. Demasiado seguro de sí mismo. Y, a juzgar por su apariencia, demasiado rico para Stacy. No podía permitirse el lujo de iniciar una relación con un hombre tan poderoso. Si lo hacía tenía muchas posibilidades de repetir los errores que había cometido su madre y pagaría toda la vida por ellos.
Stacy se encaminó hacia la puerta de salida.
–Lo siento. Acabo de acordarme que tengo que… ir a probarme unos vestidos –dijo justo antes de salir disparada de la tienda.
Stacy pegó un portazo al entrar en el lujoso ático de cuatro habitaciones del hotel Reynard. Estaba compartiendo con Candace, Amelia y Madeline aquellas estancias en el hotel de cinco estrellas. Eran las ventajas de tener una amiga prometida con el hijo del dueño de la cadena de hoteles.
Las tres mujeres la miraron desde los sofás.
–¿Por qué has vuelto tan pronto? –preguntó Candace.
–¿Por qué me has dejado sola con ese tipo? –replicó.
–Stacy, ¿qué voy a hacer contigo? Franco es perfecto para ti y las chispas que han saltado entre los dos han estado a punto de prender fuego a la tienda. Deberías haber ido a comer con él. ¿Sabes quién es? Su familia es la propietaria de Chocolates Midas.
–¿La tienda?
–Es una empresa mundialmente conocida. Es el mayor competidor de Godiva. Hasta en Charlotte tienen una tienda. Franco es el director ejecutivo de todo el tinglado. Y por si fuera poco, es muy atractivo.
–No estoy buscando un ligue para las vacaciones –repuso Stacy.
–Entonces déjamelo a mí. Por la descripción que Candace ha hecho de él antes de que llegaras parece que Franco es realmente sexy. Una aventura corta e intensa sin mayores complicaciones, me parece perfecto. Además no hay peligro porque nos vamos justo el día después de la boda –dijo Madeline, quien tenía treinta y pocos años y una melena negra y rizada.
Una aventura de vacaciones. Stacy era incapaz de enfocar asuntos tan íntimos con tanta tranquilidad. La intimidad era un ámbito en el que se sentía muy vulnerable, y la vulnerabilidad era una sensación que trataba de evitar el noventa y nueve por ciento de las veces. En su vida nómada nunca había tenido una amistad que durara tres años, hasta que había conocido a Candace, de quien se había hecho amiga cuando su empresa le había encargado realizar una auditoría en el caso de Candace. Aquella amistad había sido una novedad en la vida de Stacy y le gustaba, aunque en ocasiones se sintiera algo extraña entre aquel trío de enfermeras. Madeline y Amelia era amigas de Candace y Stacy esperaba que también se convirtieran en amigas suyas antes de que se marchara de Mónaco. Si no, cuando Candace se fuera, ella volvería a estar sola. Una vez más.
Sin embargo, al imaginarse a Madeline con Franco, Stacy se sintió incómoda. Era totalmente ridículo ya que sólo había estado con él durante diez minutos. No podía pedirle nada ni quería hacerlo. ¿Acaso podía ella tener una aventura de vacaciones? No, desde luego que no. No iba con su cautelosa forma de ser.
–¿Entonces es tan sexy? –preguntó Amelia, la romántica del grupo. Las miradas de las chicas hicieron saber a Stacy que esperaban una respuesta. Pero no sabía qué contestar, ella no estaba acostumbrada a aquel tipo de conversaciones.
–Sí. Pero tiene algo oscuro, algo peligroso.
–¿Peligroso? –preguntaron las tres a lo unísono.
–¿En qué sentido? –ahondó Candace–. A mí me ha parecido un hombre muy civilizado y muy correcto.
Ninguna de aquellas mujeres sabía nada de la infancia de Stacy, quien no estaba dispuesta a compartir los detalles más vergonzosos. No en aquel momento, al menos. Ni nunca. Desde que había tenido ochos años había sido consciente de que su madre y ella habían estado huyendo de una ciudad a otra cada vez que habían hecho de nuevo las maletas.
Tragó saliva para intentar frenar las náuseas.
–Franco Constantine exhala poder y dinero. Si las cosas no fueran bien entre vosotros, él podría permitirse seguir tu rastro en cualquier lugar del mundo.
Las tres mujeres se miraron como si aquella respuesta no tuviera sentido. No obstante, para Stacy sí que lo tenía. Su padre había sido un hombre muy rico. Cuando había abusado de su esposa, las autoridades habían mirado hacia otro lado y cuando ella había huido, él había utilizado todos los recursos a su alcance para encontrarla. Había tardado once años en lograrlo.
Los hombres ricos y poderosos eran capaces de saltarse las reglas para conseguir sus propósitos porque pensaban que estaban por encima de la ley. Ésa era la razón por la que Stacy los evitaba.
Sin lugar a dudas, Franco Constantine estaba escrito en la lista de los indeseables.
Franco estaba observando con detenimiento a Stacy Reeves desde una esquina del casino. Era una mujer perfecta para su misión, justo el tipo de chica que su padre había descrito. Y él iba a conseguirla. No importaba cuánto le costara. Con las mujeres siempre había un precio. La pregunta era, ¿se merecía ella ese precio?
La respuesta era afirmativa, sin duda alguna.
En sus treinta y ocho años de vida, Franco nunca había experimentado una atracción tan visceral e instantánea por una mujer. Desde el instante en el que había visto el reflejo de los expresivos ojos de Stacy en el escaparate, no había dejado de desear que lo mirara a él con la misma avidez con la que había mirado a los bombones aquella mañana. Vorazmente.
El contraste entre el aspecto reservado con aquel discreto vestido, y aquellos ojos encendidos, había intrigado a Franco. El tacto de la lengua de Stacy en su pulgar le había provocado un escalofrío eléctrico. Si Stacy era capaz de excitarlo con un gesto tan pequeño, Franco no podía esperar a disfrutar de un encuentro más íntimo.
Una llamada a Vincent le había proporcionado algunos detalles pertinentes sobre aquella señorita y le había confirmado que era un objetivo perfecto para sus propósitos. Por lo visto, ganar la apuesta que había hecho con su padre iba a resultar una experiencia realmente placentera.
Franco pidió dos copas de champán y se dirigió hacia Stacy, quien estaba de espaldas a él, observando la ruleta donde jugaban sus tres amigas. No había jugado en la media hora que llevaba allí.
Aquella noche se había recogido el pelo castaño y largo en un moño, que dejaba al descubierto una pálida nuca y sus pequeñas orejas. Franco sintió un repentino deseo de morder aquella suave piel. Llevaba un vestido largo de color marfil que permitía apreciar sus suaves curvas pero que, sin embargo, ocultaba unas maravillosas piernas. Un chal de encaje le cubría los hombros y había escogido unas sandalias de tiras doradas.
Elegante. Sutil. Deseable.
Iba a ser estupendo estar junto a ella. Con sólo pensarlo, a Franco se le aceleraba el pulso. Se acercó a Stacy y pudo percibir su fragancia. Gardenias. Seductoras y dulces.
–Vous êtes très belle ce soir, mademoiselle.
–Monsieur Constantine –repuso ella dándose la vuelta asombrada.
–Franco –añadió él mientras le ofrecía una copa. Stacy lo estaba mirando con sus ojos de un color entre el verde y el azul. Oscilaban entre esos dos tonos, como el mar Mediterráneo. ¿Qué color tendrían cuando hicieran el amor? Franco estaba decidido a averiguarlo.
Después de dudarlo un instante, Stacy aceptó la copa.
–Merci, mon… –comenzó a decir cuando él rodeó su mano con los dedos–. Franco –concluyó Stacy, entonando el nombre a la forma francesa y no de aquella forma nasal típica norteamericana que Franco había llegado a odiar mientras había estudiado en Estados Unidos.
Brindó con Stacy.
–Por nosotros –propuso Franco. Stacy pestañeó y frunció el ceño.
–¿Perdona?
–Por nosotros, Stacy –insistió él llamándola por su nombre a pesar de que todavía no lo había invitado a hacerlo. Era la primera libertad que se tomaba con aquella seductora americana, y no la última que iba a tomarse. La mirada de Stacy se oscureció y, sin embargo, se había sonrojado.
–No creo que… –comenzó a decir pero otra voz femenina la interrumpió.
–Monsieur Constantine.
Franco se vio obligado a soltar la mano de Stacy y tuvo que saludar a las tres mujeres que lo estaban mirando.
–Bonsoir, mesdemoiselles.
La novia de Vincent le presentó a sus amigas y Franco las saludó cortésmente, sin quitar ojo a la mujer que pronto se iba a convertir en su amante. Estaba atento a cada uno de los movimientos de su cuerpo. Atento al sonido que producía la seda de su vestido al deslizarse por la tersa piel con la que se deleitarían sus manos. Como Stacy contenía la respiración cada vez que él la rozaba con cualquier excusa.
Franco pidió una copa para cada una de las mujeres y mantuvo la mirada de Stacy mientras ella tomaba un sorbo. Franco la imitó fantaseando que eran los labios de ella los que rozaban los suyos en vez del frío cristal.
Madeline, una mujer morena, se colocó a su lado y puso de manifiesto su interés con una mirada directa, mientras que Amelia, una pelirroja con aspecto tímido, desviaba la mirada ante el comportamiento atrevido de su amiga. Ambas mujeres eran atractivas, pero Franco sólo tenía ojos para Stacy. Finalmente el trío volvió a la mesa de juego y él pudo disfrutar de nuevo de un momento de intimidad. Tanta como era posible en el salón de un casino.
–¿Has hecho alguna apuesta? –preguntó Franco, aunque ya sabía la respuesta porque no le había quitado ojo desde que había llegado.
–No –contestó Stacy. Él sacó algunas fichas del bolsillo y se las ofreció.
–¿Quieres probar suerte?
–Eso son diez mil dól… euros –afirmó Stacy boquiabierta.
–Oui.
–No. No gracias –rechazó ella.
–¿Acaso te gustaría arriesgar más? Podemos ir al Salón Touzeta, si lo prefieres –sugirió Franco.
–Ése es un salón privado.
–Oui.
Stacy miró a sus amigas para ver si la podían salvar, pero estaban demasiado concentradas en la ruleta.
–Yo no juego.
Cuanto más lo rechazaba, más la deseaba Franco. ¿Estaría haciéndose la dura para atormentarlo o para subir su precio? Seguramente ambas cosas. No obstante, Franco estaba dispuesto a ganar. Después de la traición de su esposa, siempre había ganado.
–Todavía me debes el placer de una comida en tu compañía –afirmó. Stacy lo miró con cara de preocupación.
–¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien que muestre interés y esté dispuesta? –preguntó indicando a la mujer morena con la cabeza. Franco se encogió de hombros.
–¿Quién sabe por qué el deseo viaja en una dirección y no en otra?