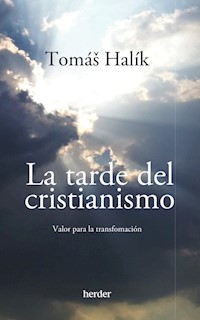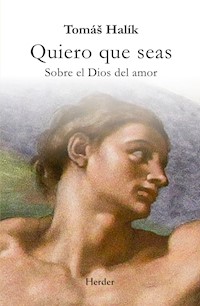
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
La racionalidad moderna plantea un continuo estado de interrogación religiosa que puede llevar a una reflexión irresoluble sobre Dios. Si nuestra razón nos deja en la incertidumbre, entonces podemos plantearnos la simple, pero cardinal pregunta: ¿Quiero que Dios sea o que no sea? Tal vez la respuesta a esta pregunta sea mucho más importante que la contestación sobre si Dios existe o no. Si alguien responde que no sabe si Dios existe, eso no concluye necesariamente su reflexión sobre Dios. Pueden plantear otra pregunta: ¿lo anhelo? ¿Quiero que Dios sea? Este libro toma como punto de partida la afirmación del amor a Dios atribuida a San Agustín "te amo, quiero que seas" para examinar la conexión entre la fe y el amor en el contexto de la práctica cristiana contemporánea. Tomáš Halík critica el impulso por el mero éxito material y sugiere que el amor debe convertirse en algo más que una virtud privada en la sociedad contemporánea. Quiero que seas presenta las profundas disquisiciones acerca del misterio del amor de Dios de un modo accesible para la audiencia tanto creyente como laica. En efecto, esta obra, cuyo mensaje rehúye del academicismo y se presta a la tolerancia y la comprensión religiosas, resulta de gran valor tanto para creyentes como no creyentes que busquen la trascendencia en nuestros tiempos desconcertantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tomáš Halík
Quiero que seas
Sobre el Dios del amor
Traducciónde María Tabuyo y Agustín López
Herder
Título original: Chci, abys byl. Křesťanství po náboženství
Traducción: María Tabuyo y Agustín López
Diseño de la cubierta: Purpleprint Creative
Edición digital: José Toribio Barba
© 2012, Tomáš Halík
© 2018, Herder Editorial, S. L., Barcelona
ISBN digital: 978-84-254-3870-7
1.ª edición digital, 2018
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
Como uno de sus numerosos alumnos, dedico este libro a la memoria de Josef Zvěřina (1913-1990), teólogo checo y defensor de los derechos humanos, encarcelado por nazis y comunistas, autor de La teología del ágape. En gratitud a este maestro de fe, amor y valor cívico.
Amo: volo, ut sis (Te amo: quiero que seas)
Atribuido a san Agustín Existe una indudable relación entre el amor y lo divino. [...] El amor es, en efecto, «éxtasis», no en el sentido de embriaguez momentánea, sino más bien como un viaje, un éxodo progresivo desde el yo cerrado, centrado en sí mismo, hacia su liberación mediante la autoentrega. [...] Pero este es un proceso siempre abierto; el amor nunca es «acabado» y completo; a lo largo de la vida, cambia y madura, y de este modo permanece fiel a sí mismo.
BENEDICTO XVI, Deus caritas estAhora subsisten estas tres cosas: la fe, la esperanza, el amor, pero la más excelente de todas es el amor.
1 Cor 13,13
Índice
1. Amor: desde dónde y hacia dónde
2. A la espera de la segunda palabra
3. ¿Tiene el amor prioridad sobre la fe?
4. La lejanía de Dios
5. Quiero que seas
6. La cercanía de Dios
7. Una puerta abierta
8. El engañoso estanque de Narciso
9. ¿Es la tolerancia nuestra última palabra?
10. Amar a los enemigos
11. Si no hubiera cielo ni infierno
12. ¿Amar al mundo?
13. Más fuerte que la muerte
14. La danza del amor
1. Amor: desde dónde y hacia dónde
«Me he preguntado a menudo / sin encontrar nunca respuesta / de dónde proceden la ternura y el amor; / hoy sigo sin saberlo, y ahora debo marchar», escribió Gottfried Benn.1 Lo que cautiva de estos versos son su autenticidad y su tristeza. Algo especialmente profundo y universal brilla a través de la humilde sinceridad del poeta, un testimonio sobre los tiempos que vivimos. El flujo constante en el mar del conocimiento humano oculta y revela simultáneamente ese no saber, el abismo de impotencia cuando nos enfrentamos al interrogante del último desde dónde que desafía todo intento de nombrarlo.
En la primera mitad del siglo XX, sobre el telón de fondo de los horrores de la guerra y el genocidio, se volvió a plantear con urgencia renovada la pregunta secular: ¿de dónde procede el mal? Es muy posible que nos hayamos acostumbrado hasta tal punto al mal, la violencia y el cinismo, que nos planteamos, sorprendidos, otra pregunta distinta: ¿de dónde proceden la ternura y la bondad? ¿Qué hacen aquí, en este mundo cruel? ¿Surgen la ternura y la bondad –como el mal y la violencia– de las condiciones de nuestro mundo?, es decir, ¿dependen fundamentalmente el bien y el mal de la forma en que organizamos la sociedad? ¿O proceden acaso de algunos rincones todavía inexplorados del inconsciente o de procesos complejos del cerebro? Hay abundantes estudios científicos sobre los procesos psiconeurobiológicos que acompañan a nuestras emociones y sobre los centros del cerebro que se activan cuando recibimos o mostramos ternura y cuando hacemos el bien u otras personas nos lo hacen a nosotros. No dudo de que todo lo que sentimos y pensamos pasa primero por innumerables portales de nuestro mundo natural y es afectado e influido por nuestro organismo y nuestro entorno, por la cultura en la que hemos nacido, incluida la lengua en la que pensamos. Después de todo, nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro cerebro y todo lo que sucede en ellos son parte del mundo o de la naturaleza, ese intrincado corredor a través del cual fluye el río de la vida. Pero ¿dónde está la verdadera fuente suprema?
¿Podemos simplemente rechazar la antigua intuición de que la ternura y la bondad, la luz y la calidez de la vida, a las que casi vacilamos actualmente en dar el desgastado nombre de «amor», entran en nuestro mundo –y, por tanto, en nuestra mente y en nuestra conducta– no solo como un producto de nosotros mismos y de nuestro mundo, sino como un regalo, como una cualidad radicalmente nueva que nos llena una y otra vez de justo asombro y gratitud? ¿No es el mundo mismo un regalo? ¿No somos un regalo para nosotros mismos? ¿Y no se renueva este regalo una y otra vez, revivido a partir de ese desde allí del que surge el amor? Pero, si vamos a buscar esa fuente más allá de nuestro mundo –fuera de él–, ¿no perderemos la oportunidad de encontrarlo, pasándolo por alto, precisamente porque está muy cerca, es decir, en nuestro interior?
¿Dónde tienen su origen la ternura y la bondad? ¿Lo sé, acaso? Tengo que admitir que no. Todas las respuestas que se me ocurren parecen una gruesa cortina que cubre la ventana abierta de mi pregunta. Hay ciertos interrogantes que son demasiado importantes para estropearlos con respuestas, y que deberían permanecer como ventanas siempre abiertas. Esa apertura no tiene que conducir a la resignación, sino a la contemplación.
Quienes saben que el autor de este libro es teólogo tal vez estén esperando impacientes mi afirmación concluyente de que la respuesta a la pregunta sobre lo último es Dios, naturalmente. Pero, de forma gradual, ha ido madurando en mí la convicción de que Dios se nos acerca más como pregunta que como respuesta. Tal vez aquel al que nos referimos con el nombre de «Dios» está más presente en nosotros cuando vacilamos ante la posibilidad de pronunciar esta palabra demasiado a la ligera. Tal vez se siente mejor con nosotros en el espacio abierto de la pregunta que en el barranco opresivamente estrecho de nuestras respuestas, nuestras declaraciones definitivas, nuestras definiciones y nuestros conceptos. Tratemos su Santo Nombre con el mayor control y cuidado.
Tal vez esos momentos de la historia en los que reina en el mundo del saber oficial el silencio cortés o indiferente sean una oportunidad preciosa para que el teólogo corrija la santurrona locuacidad de épocas pasadas y vuelva a lo que el santo maestro de la fe, Tomás de Aquino, subrayaba al principio de sus investigaciones filosóficas y teológicas: Dios no es «evidente». Por nosotros mismos, no sabemos qué o quién es Dios. No temamos el vértigo cuando investiguemos las profundidades de lo Desconocido. No tengamos miedo a reconocer con humildad: «No sé». Después de todo, este no es el final, sino siempre un nuevo principio en el viaje interminable.
Además, para la fe (y también para la esperanza y el amor), para estas tres formas de «paciencia con Dios», con su ocultación,2 el «no sabemos» no es una barrera infranqueable.
❧
Para muchos de los que me rodean, las afirmaciones bíblicas sobre el amor (Dios es amor; ama al Señor tu Dios con todo tu corazón; Dios amó tanto al mundo; ama a tus enemigos...) suenan como frases en un lenguaje desconocido, incomprensible u olvidado hace ya mucho tiempo. Con frecuencia, esas personas se consideran «no creyentes» (o, como mucho, creen de manera diferente a la de quienes están de acuerdo con el cristianismo o el judaísmo). En el mundo de la Biblia, la teología y la fe cristiana son extrañas. Por eso no es sorprendente que las afirmaciones religiosas de ese tipo suenen como música celestial, o parezcan las ruinas de ciudades antaño habitadas por las generaciones de sus antepasados.
¿Y qué pasa con nosotros? No esquivemos la pregunta sobre cómo y en qué medida entendemos esas frases; nosotros, que declaramos nuestro valor para seguir considerándonos cristianos en este mundo. Esas frases están cerca de nuestro corazón porque las hemos oído en numerosas ocasiones, pero ¿cómo concuerdan con nuestra experiencia, con nuestro mundo cotidiano?
Esto me recuerda la historia del joven judío que se matriculó en una escuela rabínica contra los deseos de su padre, un rico comerciante. Cuando regresó a casa en vacaciones, su padre lo recibió sarcásticamente: «Y bien, hijo mío, ¿qué es lo que has aprendido durante todo un año?». El muchacho contestó: «He aprendido que el Señor nuestro Dios es el único Dios». Indignado, el padre agarró a uno de sus ayudantes por el hombro: «Isaac, ¿sabes tú que el Señor es el único Dios?». «Por supuesto», respondió el ayudante, hombre de mente simple. Pero su hijo exclamó con pasión: «Sí, sé que lo ha oído. Pero ¿lo ha comprendido?».
En este libro, quiero dar cuenta de lo que he intentado aprender, de lo que me he esforzado por comprender más profundamente sobre esas frases, aparentemente simples, relativas al amor. Pero admito desde el principio que respecto a esas afirmaciones sobre el amor de Dios, sobre el amor a Dios, sobre el amor a nuestros enemigos –que de ningún modo son tan simples como algunos podrían pensar–, por no mencionar su traducción al lenguaje de nuestra experiencia cotidiana, estoy lejos de decir mi última palabra. Este libro, al igual que mis obras anteriores, es también, simplemente, más que un conjunto de mapas fiables, un informe provisional de mi viaje, y trata de ser una inspiración y un aliento para el viaje de los lectores, para que cada uno busque su propio estímulo para avanzar en él.
❧
«Usted ya ha escrito libros sobre la fe y la esperanza. ¿Cuándo escribirá uno sobre el amor?». El joven que me planteó esta pregunta durante una conversación que mantenía con alguno de mis lectores debió de sorprenderse al descubrir que, evidentemente, me cogía desprevenido. «No creo estar listo para eso», dije un tanto vacilante. Pero en aquel momento me di cuenta de que su pregunta me proponía un desafío al que no podría resistirme eternamente.
Cuando mis amigos sintieron curiosidad por saber de qué trataría mi siguiente libro, y les dije que estaba escribiendo sobre el amor, no me sorprendió su perplejidad.
Hace muchos años, cuando casualmente estaba presente en una boda en la catedral de Budapest, pregunté a mi guía, que, a diferencia de mí, comprendía el húngaro, si la palabra que el sacerdote había repetido ya unas treinta veces en el curso de su breve alocución significaba «amor». Cuando asintió con la cabeza, juré que, si alguna vez llegaba a ser sacerdote, trataría esa palabra como oro en polvo. En las librerías religiosas siempre he evitado instintivamente los libros que tenían la palabra amor en el título, temiendo que desde los primeros capítulos desprendieran el olor nauseabundo a perfume barato propio de ese sentimentalismo mojigato que nunca deja de revolverme el estómago. La literatura secular está saturada con el tema del amor, desde la poesía erótica hasta los manuales de ayuda psicológica sobre las relaciones interpersonales. ¿Qué puede ahora añadir la teología filosófica, la hermenéutica de la fe, a todo eso?
«El amor se demuestra más en los hechos que en las palabras», escribió mi santo favorito, san Ignacio de Loyola. Pero la reflexión, si es honrada, es en sí misma un hecho, y puede inspirar acciones que no son superficiales. Así pues, ¿en qué debería uno centrar sus reflexiones en el momento presente para lograr una comprensión más profunda de la relación entre amor y religión, entre amor y fe cristiana?
Sin duda, algunos representantes de la filosofía analítica desecharían inmediatamente la frase «Dios es amor» como inadmisible para sus juegos lingüísticos. Después de todo, la afirmación no puede ser corroborada ni refutada. La palabra amor, como la palabra Dios, es una expresión típicamente polisémica; sería difícil encontrar otras dos palabras que puedan significar cosas tan distintas para diferentes personas.
En este libro, me gustaría intentar contribuir a las reflexiones sobre el amor centrándome en dos aspectos típicamente cristianos, que están ausentes en el concepto secular de amor y sobre los que muchos manuales piadosos hablan en términos superficiales y banales. Me refiero al amor a Dios y al amor a los enemigos. Estoy convencido de que este aspecto doble –profundamente relacionado con la relación del hombre consigo mismo y con el mundo– se necesita con mucha más urgencia en nuestros días de lo que podría parecer a simple vista.
Amor significa autotrascendencia. ¿Y qué es más radical que abandonar la absorción en uno mismo –tan especialmente pronunciada en nuestros días– para volvernos hacia el misterio absoluto (es decir, Dios) y el entorno inquietante y amenazadoramente ajeno del mundo, que vuelve su rostro hostil hacia nosotros (es decir, el enemigo)?
En mis reflexiones anteriores, llegaba a la conclusión de que la fe (en el sentido bíblico original) no consiste en adoptar opiniones y certezas específicas, sino en el valor para entrar en el dominio del misterio: Abraham se puso en camino «sin saber a dónde iba».3 Me sorprende que lo mismo se aplique al amor (al amor a Dios y al amor a los enemigos): es un esfuerzo arriesgado cuyo resultado nunca es seguro, un camino por el que viajamos sin saber con seguridad a dónde nos conducirá.
Que mantenga esto acerca del «amor a los enemigos» (ese mandato de Jesús que tan absurdo suena) es ciertamente comprensible. Pero lo mismo se aplica también a nuestro «amor a Dios». ¿Resultará al final que es tan solo una proyección ilusoria de nuestros sueños del cielo?
La expresión «amor a Dios» les parece absurda a muchas de las personas que nos rodean, lo mismo que las palabras «amor a los enemigos». Y después de 35 años de ministerio pastoral, me aventuro a sostener que la frase «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas» (Deut 6,5) es también desconcertante para un número elevado de creyentes. ¿Qué es lo que nos piden concretamente estas palabras?
Mis libros no están pensados para aquellos que están absolutamente seguros de que comprenden totalmente lo que significa el mandamiento de amar a Dios. Esos, sin duda, ya tienen su recompensa. Me dirijo a aquellos que buscan el significado de esas palabras, se consideren a sí mismos creyentes (de cualquier tendencia, porque estoy seguro de que en todas las Iglesias y en todos los grupos religiosos existen quienes consideran su fe no como una posesión, sino como un método, un viaje en proceso de realización), casi-creyentes o antiguos creyentes (quienes en el curso de sus vidas han perdido sus antiguas certezas religiosas por una u otra razón), escépticos y agnósticos, o no creyentes (porque en el mundo múltiple de los «no creyentes» hay siempre quienes no consideran su increencia un lecho cómodo en el destino de su vida, sino que son personas en viaje). Me dirijo a las personas con las que me encuentro cotidianamente a mi alrededor, que son simul fideles et infideles, creyentes y no creyentes al mismo tiempo. En otras palabras, que no son de ningún modo personas religiosamente sordas: en su camino de fe pasan por momentos de silencio de Dios y conocen su aridez interior; a veces se extravían y vuelven luego a encontrar su camino; tienen preguntas sin contestar y también experimentan momentos de rebelión. Me dirijo a personas que están obligadas a gritar una y otra vez, como el hombre del Evangelio: «Creo, ¡pero ayúdame a tener más fe!».4
Los teólogos son escépticos profesionales. Aunque estén plenamente anclados en Dios por una fe sincera y ardiente, es su deber formar parte del bando de los buscadores, explorando preguntas a la luz de su propia forma de vida, comprendiendo y expresando su fe. Una fe que se ve constantemente perturbada por la duda, y que tiene que luchar con la increencia también en su interior, no es una fe carente de entusiasmo.
En varios de mis libros abordo el diálogo entre creencia e increencia; propongo que no se trata de un combate entre dos bandos en guerra, sino que es algo que se produce en el interior de muchas personas. Al mismo tiempo, trato de demostrar que la creencia (de un cierto tipo) y la increencia (de un cierto tipo) son dos interpretaciones diferentes, dos visiones desde ángulos distintos, de la misma montaña velada por una nube de misterio y silencio. Una y otra vez he interpretado la increencia de nuestra época como una noche oscura del alma colectiva, como el momento del Viernes Santo del eclipse de Dios, que los no creyentes pueden interpretar como la «muerte de Dios» y los creyentes como el tránsito necesario a la mañana de Pascua.
En este libro doy otro paso en ese camino. Muestro que la desaparición de Dios no tiene por qué ser simplemente una noche oscura. El mandamiento del amor puede llevar a una experiencia mística en la que Dios desaparece y el ego desaparece, porque el amor trasciende la frontera entre sujeto y objeto, y porque al situar a Dios en un mundo que estaba estrictamente dividido, siguiendo el espíritu de la filosofía moderna, en las esferas subjetiva y objetiva, el Dios de la Biblia fue fatalmente reemplazado por el dios banal de la modernidad. ¡Ese dios merecía sin la menor duda el rechazo de los ateos!5 Un dios que sea meramente objetivo o meramente subjetivo, un dios que sea solo externo o interno en relación con el mundo y los seres humanos, no es digno de creencia ni de amor.
Ligar el mandamiento de amar a Dios con el mandamiento de amarnos los unos a los otros –el núcleo del Evangelio de Jesús– es una manera de redescubrir al Dios que desapareció, y en concreto, en nuestra relación con el prójimo. Dios sucede donde amamos a la gente, nuestro prójimo. Jesús se niega a excluir a nadie a priori de la categoría de prójimo, ni siquiera a los enemigos. Cuando le preguntan a quién debemos considerar nuestro prójimo, él invierte la pregunta y nos dice: Haz de todo el mundo tu prójimo. De la misma manera que ligar el mandamiento de amor a Dios con el mandamiento de amarnos los unos a los otros supera la tentación de convertir a Dios en un objeto, en un ídolo abstracto, así también el mandamiento de amar a nuestros enemigos supera la similar tentación de convertir a la humanidad en un ídolo abstracto. Cuando nos preguntan quién es Dios y quién es nuestro prójimo, no debemos tener una respuesta prefabricada. Debemos seguir buscando esa respuesta continuamente y experimentar cómo, en el proceso de búsqueda, el horizonte de posibles respuestas no deja nunca de ensancharse. Derribar la barrera entre Dios y los seres humanos es también derribar las barreras entre las personas, y negarse a aceptar como inalterable cualquier división de los seres humanos en nosotros y ellos.
Estoy convencido de que la palabra siguiente después de la muerte de Dios, el retorno que, según los Evangelios, se inició la mañana de Pascua y se alcanzará al final del tiempo, es el descubrimiento del amor; amor, en el sentido radical en el que se usa en el Evangelio: amor como fuerza de unificación incondicional y omniabarcante con relación a Dios y a todas las personas, incluidos nuestros enemigos. Jesús habla de un amor que cumple los anhelos seculares de los seres humanos por la perfección de ser como Dios: «Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto», pues él «hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5,48 y 45).
Pero esta es una interpretación del amor muy diferente a la idea romántica del amor como emoción, que, incluso entre los cristianos, ha arrastrado la palabra hasta las superficiales aguas del sentimentalismo. El amor tal como se entiende en los Evangelios tiene muy poco en común con la turbulencia emocional romántica. Es el valor de dar muerte al propio egoísmo, de olvidarse de uno mismo por los otros, y de salir de sí mismo.
Digámoslo una vez más. El amor es, esencialmente, trascendencia, cruce de las fronteras que rodean nuestra existencia, este mundo, el mundo de las cosas. (En palabras de Martin Buber, se trata de pasar del mundo del «ello» al mundo del «tú»).6 Esa es la razón de que el amor sea fundamentalmente un tema religioso y teológico, y de que ese tema no se pueda dejar únicamente a merced de la literatura, la psicología y las ciencias naturales. Al mismo tiempo, no se debería ignorar que el tema del amor se puede enriquecer desde otras perspectivas.
❧
Pero este libro tiene también una subtrama. Como mis obras anteriores, es un intento de vincular temas espirituales y teológico-filosóficos con un diagnóstico de nuestro tiempo. No quiero hablar del amor como sentimiento privado o personal. En su análisis de la historia, Teilhard de Chardin, a la vista de los sistemas totalitarios del siglo XX, escribió que el «amor es la única fuerza que puede unificar las cosas sin destruirlas».7
Observar la actualidad de Occidente, y particularmente de Europa –que, aunque se mueva en dirección a la unidad política, económica y administrativa, carece desesperadamente de una visión espiritual unificadora creíble y fundamental– me induce a considerar y a desarrollar más profundamente mi firme idea de que el futuro de Europa depende de la posibilidad de encontrar una compatibilidad dinámica entre dos tradiciones europeas: la cristiana y la humanista secular. Además, en este libro aludo a la confrontación entre tres corrientes de la Europa actual: el cristianismo, el humanismo secular y el neopaganismo. Y puesto que he aprendido de Teilhard de Chardin a no tener miedo de visiones que a algunos podrían parecer utópicas (porque toda visión es fundamentalmente utópica, aunque esto no merme en absoluto su poder y su importancia), me atrevo a formular la pregunta de si, en la controversia entre los diversos conceptos de Occidente, la cuestión decisiva no será, en definitiva, cuál de ellos ofrece las mayores posibilidades para la bondad y la ternura.
En su himno triunfal de odio a la religión, ese extraordinario y floreado texto, del que habitualmente se conoce solo la metáfora de la religión como el opio del pueblo,8 Karl Marx llama a la religión el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu. Desde luego, Marx no pensó su comentario como un cumplido. Pero las frases tienen su vida propia. ¿No podríamos interpretar la afirmación de manera diferente, y ponerla al servicio de nuestra búsqueda de la fuente de la ternura y la bondad? ¿No desempeña la religión un papel positivo e importante en un mundo sin corazón al preservar la fuente de lo que agudamente contrasta con su inhumanidad, o al mantener, al menos, la búsqueda y el anhelo de encontrar esa fuente?
Lo que es más importante, claro está, que responder a la búsqueda de la fuente de la bondad y la ternura es responder a la pregunta de qué hacer o dejar de hacer para impedir que se apague en el mundo esta luz amenazada, para impedir que esta agua viva se seque. Y, aunque, tal vez, no logremos encontrar una respuesta satisfactoria, mantengámonos, al menos, decididos a seguir preguntando.
1 Del poema «Menschen getroffen» (1955).
2 Trato este aspecto de las «virtudes divinas» en mi libro Paciencia con Dios: cerca de los lejanos, Barcelona, Herder, 2017.
3 Heb 11,8.
4 Mc 9,24.
5 Vuelvo a tratar este tema más adelante, especialmente en los capítulos 4 y 5.
6 Cf. M. Buber(1923), Yo y tú, Barcelona, Herder, 2017.
7 Trato más ampliamente este asunto en el capítulo 12.
8 Cf. K. Marx (1843), Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
2. A la espera de la segunda palabra
He llegado a creer que Dios no se acerca a nosotros como una respuesta, sino más bien como una pregunta. En una época en la que la cuestión de Dios no solo queda sin respuesta, sino que generalmente ni siquiera se plantea, tal vez Dios se dirija a nosotros como hizo una vez con su siervo Job: ¡Yo te preguntaré, y tú me darás las respuestas!
En mis libros anteriores, acepté una idea que el filósofo Richard Kearney desarrolló especialmente en el curso de una meditación sobre el relato bíblico de Moisés y la zarza ardiente, a saber, que Dios no se acerca a nosotros como un hecho, sino como una posibilidad, como una apelación, una invitación, un reto. Si emprendes la tarea que te propongo, Yo estaré contigo, es la interpretación de Kearney de la respuesta del Señor a la petición formulada por Moisés de que Dios le revele su nombre.1 Ahora añadiría que reflexionar sobre Dios es plantearse las preguntas ¿quién eres?, ¿dónde estás? y, también, ¿dónde está tu hermano?2
He aprendido gradualmente a leer la Biblia buscando en ella preguntas más que respuestas. A veces, se me ocurre que en la Biblia hebrea Dios pregunta con más frecuencia de la que responde. Para muchas de nuestras preguntas no encontramos respuestas en la Biblia, al menos no unas respuestas claras y directas. Con frecuencia muchas personas recurren a la Biblia para encontrar una respuesta a la pregunta de si Dios existe. Entonces se sorprenden al descubrir que no solo el libro no resuelve la pregunta, sino que ni siquiera la plantea. No pierde el tiempo en demostrar la existencia de Dios de manera especulativa, pero en cambio contiene historias sobre seres humanos que nos permiten entrar en su experiencia con Dios. En las reflexiones que siguen, he preparado otra sorpresa que encontré en mi lectura de los Evangelios: Dios espera claramente de nosotros algo que es muy diferente a la creencia en su existencia. Pensar que la cuestión de Dios se resuelve simplemente respondiendo de manera afirmativa cuando nos enfrentamos al dilema de si Dios existe o no es seguir estando todavía muy escasos de fe cristiana.
❧
Hubo un teólogo, que dedicó toda su vida al estudio de las Escrituras, que declaró que, si se lee la Biblia conscientemente, uno no puede evitar preguntarse en varios momentos si realmente está inspirada por Dios o si está dictada directamente por el mismo Diablo.3 Entre tales capítulos se encuentra sin duda la historia del sacrificio de Abraham.4 Si Abraham hubiera obedecido de forma literal el primer mandato que Dios le dio, y hubiera ignorado el segundo, se habría convertido en el asesino de su hijo. Pero ¿cómo distinguir entre «sacrifícame a tu hijo» y «no le hagas nada»? Quizá los fundamentalistas son aquellos que oyen solamente la primera alocución de los labios de Dios y no esperan a la siguiente.
Pero no nos apresuremos a despreciarles. ¿Quién es capaz de comprender a un Dios que se expresa de manera tan ambigua? ¿No queda también nuestra fe tan cautiva de la primera alocución que oímos de los labios de Dios que no logramos oír la siguiente? Tal vez no esperamos nada más porque no queremos oírlo, o tal vez porque no queremos que nos priven de la certeza de nuestra comprensión anterior. Pero ¿puede alguien –ya sea ateo, agnóstico o creyente religioso de cualquier tipo– afirmar realmente con certeza que nuestro juicio actual sobre Dios no está basado en algo que todavía tiene que ser plenamente establecido?
¿Y quién es lo bastante audaz para exponerse a un Dios que trasciende sistemáticamente las ideas que hemos elaborado sobre él y, por tanto, nos obliga a reconsiderar continuamente nuestras opiniones acerca del mundo y de nosotros mismos? ¿Resulta sorprendente que se siga prefiriendo crear unos ídolos (antes de bronce y madera, ahora de ideas y nociones) con los que se sabe de manera concluyente cómo actuar y qué se puede esperar de ellos?
❧
El cerebro incisivamente analítico de Søren Kierkegaard, su imaginación poética apasionada y febril y su alma dolorosamente caótica estuvieron siempre atormentados por el relato del sacrificio de Abraham. Buscador incansable, eternamente insatisfecho consigo mismo, con el mundo y la Iglesia, dio vueltas en torno a esa historia como una polilla alrededor de la llama. Este pensador nórdico se puso en la posición del hombre que había sido conminado por Dios desde el terreno seguro de su pasado y al que se pide entonces que dé muerte a su hijo, y con él a todo el futuro prometido; del hombre al que solo le quedaba el momento presente, el momento de la prueba, la elección fatídica entre la creencia y la no creencia. Abraham tomó el cuchillo sacrificial de la obediencia incondicional, pero también la esperanza de que si daba ese salto de fe, Dios no le dejaría caer en el abismo de la nada y el absurdo. En su camino de fe, tuvo que viajar a través de la tormenta y la oscuridad de la duda, sin permitir que la diminuta llama de esperanza y confianza incomprensibles en un Dios incomprensible desapareciera. Y fue precisamente esa esperanza («esperanza contra toda esperanza», como la llamó el apóstol Pablo)5 la que abrió sus oídos a la siguiente palabra salvadora de Dios.
En sus reflexiones sobre Abraham, el padre de la fe, Kierkegaard inventó sin pretenderlo un nuevo tipo de teología filosófica. Él no estaba interesado en una «ciencia sobre Dios», porque era imposible capturar el misterio de un Dios revelado en narraciones bíblicas de ese tipo, así como en las paradojas de nuestro mundo y en las paradójicas historias de la vida humana, en la red de la «racionalidad científica», lo que Nietzsche llamó la tela de araña de la razón. ¿Qué podemos saber realmente sobre Dios salvo que trasciende radicalmente todo nuestro conocimiento? Después de todo, ¿no nos han enseñado ya San Anselmo, Pascal y Kant que el mayor logro de la razón es reconocer y admitir los límites de su conocimiento?
El camino que Kierkegaard descubrió consiste en el análisis filosófico y psicológico de la experiencia humana de la fe (a la vez áspera y suave), de la experiencia de la autotrascendencia, del valor de adentrarse en la inescrutable nube del misterio, decididos a no desviarnos del abismo ante el que la razón siente vértigo y a menudo se retira cautamente a la maraña de sus objeciones y autojustificaciones. No deberíamos abandonar el camino del pensamiento religioso que Kierkegaard descubrió solo porque no conduce a la seguridad de las respuestas prefabricadas. Los discípulos de Jesús no deben tener miedo a caminar sobre las aguas. No deben temer el abismo de las preguntas que no está atravesado por ningún puente de respuestas concluyentes.
Kant, el más eminente de los racionalistas, definió las fronteras de lo que la razón puede decir con certeza sobre Dios. En sus palabras, trataba de «limitar la razón para dejar espacio a la fe». Si lo comprendo correctamente, Kierkegaard nos invita a limitar el reino de las «certezas religiosas», y así deja espacio a la fe como aventura espiritual audaz y arriesgada.
¿Podemos permitirnos creer en un Dios del que sabemos tan poco, y lo poco que sabemos consiste a menudo en paradojas y afirmaciones contradictorias? ¿Podemos amar a ese Dios? Y preguntémonos también: ¿tiene todavía la palabra amor, tan deformada por el empalagoso dulzor de los tópicos mojigatos y burdamente sentimentales, algún sentido? Y demos todavía otro paso: ¿qué queremos decir cuando afirmamos que la palabra tiene sentido?
Estoy convencido de que estas dos preguntas –¿existe Dios? y ¿tiene sentido el amor?– no solo dependen una de otra, sino que son realmente (en el marco de otro juego de palabras)una y la misma pregunta. No conozco ninguna traducción mejor de la afirmación «Dios existe» que la frase «el amor tiene sentido». El lugar para verificar estas afirmaciones no es el aula de la vieja metafísica (de la que tanto Kant como Kierkegaard nos sacaron, cada uno de ellos por puertas diferentes), sino la vida misma; una respuesta positiva a esa doble pregunta no puede ser demostrada, sino solo mostrada. Solo puede ser indicada, y luego ser corroborada a través de la propia vida.
❧
Si queremos acercarnos más al significado de afirmaciones religiosas importantes y hacerlas más accesibles a aquellos para quienes la religión ha sido hasta ahora un lenguaje extraño, debemos tratar de traducirlas de manera paciente y responsable. Vivimos en una época en la que el rostro del mundo humano y los horizontes del conocimiento cambian rápida y radicalmente. Los seres humanos han adquirido un poder sobre la vida y la naturaleza que nunca antes habían tenido, y, como resultado de ese poder, se enfrentan a una amenaza sin precedentes de destrucción total de sí mismos y del planeta. No resulta, por lo tanto, sorprendente que en esta época agitada muchas de las declaraciones que generaciones anteriores consideraron respuestas definitivas se hayan convertido de nuevo en preguntas para nuestros contemporáneos.
Esto concierne también, sin duda, a muchas afirmaciones de la religión (y del ateísmo); después de todo, ¿cómo se podría proteger de tales trastornos la reflexión sobre las cuestiones últimas? ¡A fin de cuentas, nuestra vida espiritual (si realmente es vida, es decir, movimiento) y nuestras ideas religiosas no están separadas del conjunto de nuestra vida, de nuestros conocimientos, pensamientos, sentimientos y experiencias, de nuestro mundo vivido (Lebenswelt)! Dios nos ha colocado en un tiempo y en un espacio en el que la fe, pero también el ateísmo, se ve en la necesidad de abandonar las acogedoras y seguras moradas en que estaba instalada para adentrarse de nuevo por un camino de búsqueda.
Oímos y leemos sobre el número decreciente de creyentes en nuestro espacio cultural, pero esa aserción, repetida ad nauseam, únicamente es válida si el término creyente se aplica de forma errónea solo a las personas que se sienten como en casa en alguna de las formas tradicionales de religión. Además, el número de ateos convencidos también está disminuyendo. Pero hay un número creciente de buscadores, de personas en viaje. ¿Y no es Abraham, el padre de la fe, que se puso en camino una y otra vez («y salió, sin saber a dónde iba», dice la Escritura),6 quien es precisamente el padre de esa fe: de la fe en un viaje, de la fe como viaje?
Abraham caminó por el terreno abrupto de la fidelidad y la obediencia. Y, sin embargo, nunca, a lo que parece, abandonó completamente la esperanza de que la palabra de Dios que había escuchado, y que justamente le parecía incomprensible y absurda, no fuera la última palabra. No abandonó la esperanza de que Dios le devolviera a su hijo, de que Dios mismo le proporcionase el cordero para la ofrenda de fuego. Y, en efecto, el Señor le habló de nuevo.
❧
La tradición cristiana considera el cordero que Abraham sacrificó en lugar de su hijo como un ejemplo de Cristo y su sacrificio pascual en la cruz. Pero el relato de Pascua del Nuevo Testamento también contiene dos palabras diferentes de Dios. La cruz no es la última palabra de la historia de Cristo. El amanecer de la mañana de Pascua trae otro mensaje, otro reto: Dios hablaba una vez más. (Y se debe añadir que los textos del Nuevo Testamento no ocultan lo difícil que fue para este otro acontecimiento de la palabra penetrar en los apenados y desconfiados amigos y discípulos más cercanos de Jesús).
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según el Evangelio de Marcos, Jesús dejó este mundo con estas palabras en sus labios. Después de mucho buscar, esta frase terrible se ha ido convirtiendo cada vez más en la piedra angular de mi fe, el punto de partida para mis reflexiones sobre la fe, y la base de mi teología. Este extraño testamento de Jesús puede, por supuesto, ser interpretado como un grito desesperación, como el reconocimiento de su derrota final, como la puesta en duda por parte de Jesús de su propia vida, como una negación y una retracción de toda su enseñanza de fe, amor y esperanza. ¿Queda espacio para algún tipo de cristianismo más allá del oscuro abismo de ese grito? Pero podemos expresar la pregunta de una manera diferente: ¿no es el cristianismo, que atravesó el abismo con demasiada facilidad, que encontró una explicación simple para esas palabras y las apartó de su memoria –o incluso prefirió ignorarlas–, demasiado superficial?
Como leemos en numerosos comentarios tranquilizadores, en ese momento Jesús estaba simplemente citando el Salmo 22, que empieza con esas terribles palabras, pero termina con la calma resignación de la fe. Pero, aunque así fuera, ¿atenúa eso de alguna manera el carácter perentorio del versículo pronunciado por Jesús? Chesterton desarrolló su comentario, frecuentemente citado, sobre esas palabras basándose en la idea de que, si los ateos tuvieran que elegir una religión, elegirían el cristianismo, «porque es la única en la que Dios pareció durante un instante ser ateo».7 Los teólogos que defienden la tesis de que Dios murió en Cristo8 están diciendo implícitamente que solo el Omnisciente –a diferencia de nosotros, mortales, o de los «Inmortales» (dioses paganos)– sabe lo que es la muerte.
Al citar el grito de Jesús en la cruz, el Evangelio parece estar describiendo lo que expresa el Credo de los Apóstoles con las palabras «descendió a los infiernos». El grito de Jesús y la frase «descendió a los infiernos» son dos maneras diferentes de expresar el hecho de que la solidaridad de Jesús con los pecadores era tan grande que tomó sobre sí el «salario del pecado», es decir, el vacío sin límites de la desolación, del alejamiento total de Dios. Después de todo, ¿qué otra cosa significa la palabra infierno?9 Cuando la imaginación humana pobló el infierno con demonios y cámaras de tortura, tal vez estaba tratando de ocultar el horror aún mayor surgido del vacío inconcebible de la Nada eterna.
Una línea de reflexión algo diferente me fue sugerida por la opinión de que una traducción más fiel de las palabras de Jesús sería «Dios mío, ¿con qué propósito me has abandonado?».10 Entonces se hace evidente que «el testamento de Jesús» no es el grito de resignación de alguien desesperado, que mira atrás, a su pasado, renunciando a su fe y su esperanza, sino una pregunta pronunciada en una oración urgente a Dios, sobre el futuro y el significado que solo ahora emergerá.
¿Cuál, Dios mío, es el propósito de todo ello? Esa pregunta no se nos plantea a nosotros, y no somos competentes para idear una respuesta en forma de teorías especulativas sobre el significado de la cruz. Esa pregunta solo se puede plantear en el momento de la muerte, de la partida de este mundo, porque el mundo no tiene respuesta para ella. La pregunta se dirige más allá del horizonte del mundo tal como lo conocemos y podemos conocerlo, más allá de nuestra experiencia colectiva y del contenido de nuestro conocimiento. Es una pregunta que estalla a través del mundo y de la vida en el mundo hacia un misterio radical, lo Desconocido que llamamos «Dios». Pero, en Jesús, eso Desconocido descendió a nosotros, a la historia, al mundo, sí, y a nuestro dolor; son los momentos oscuros, nuestra muerte y nuestros infiernos.
La pregunta de Jesús en la cruz solo puede dirigirse a Dios, y nadie sino Dios mismo puede responderla. Pero lo que podemos preguntar es cómo respondió Dios a la pregunta de su Hijo. La respuesta del Evangelio es un código cifrado, una palabra que denota algo que los apóstoles no comprendieron cuando Jesús les habló de ello,11 y que –admitámoslo– tampoco nosotros, ahora, comprendemos realmente, a saber, la palabra resurrección. Este concepto central de la confesión cristiana es demasiado importante para que huyamos de él con nociones ingenuas de la mera reanimación de un cadáver (la resurrección no es una reanimación y una vuelta a la vida terrenal) o una simbolización fácil (la resurrección no es simplemente una expresión mitológica de la creencia de que las ideas de Jesús están eternamente vivas).
Tal vez podríamos intentar expresar la respuesta de Dios a la cruz de manera diferente: después de que los hombres hubieran eliminado a Jesús de la tierra, Dios lo volvió a poner en juego. Pero el Jesús que fue devuelto a la tierra estaba cambiado. El mundo no lo conoció,