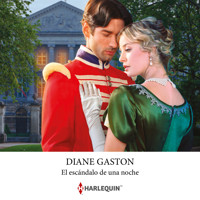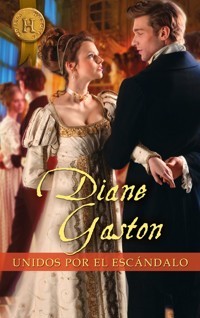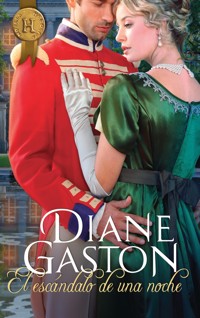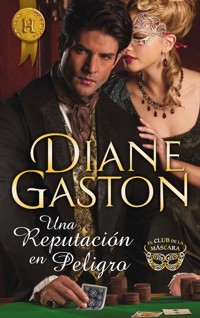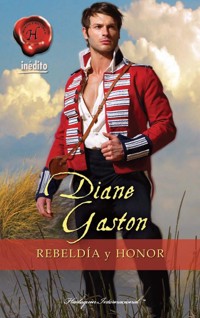
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
El deber era su única pasión, hasta que la conoció a ella… En el caos de Waterloo, el capitán Allan Landon se tropezó con un joven indefenso y acudió en su ayuda, pero cuando por accidente perdió el sombrero con el que se cubría y una larga melena rubia quedó al descubierto, Allan se encontró frente a la más hermosa criatura que había visto en toda su vida. Desde entonces, se prometió a sí mismo proteger a la señorita Marian Pallant por encima de cualquier otra cosa. De vuelta en Londres, tras la victoria, Allan y Marian se encontrarían en bandos enfrentados de una batalla diferente... y como enemigo de Marian, Allan iba a tener tres posibilidades: combatirla, seducirla o... ¡casarse con ella!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Diane Perkins. Todos los derechos reservados.
REBELDÍA Y HONOR, Nº 491 - noviembre 2011
Título original: Chivalrous Captain, Rebel Mistress
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-068-4
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Prólogo
1812, Badajoz, España
Los pasos de la turba retumbaban cerca, tan cerca que el teniente Allan Landon percibía el hedor a sudor y a sangre que manchaba sus uniformes. Él y su capitán, Gabriel Deane, se ocultaron en las sombras mientras el tropel pasaba de largo, dirigiéndose sin duda a continuar con el saqueo, las violaciones y el degüello de más civiles inocentes.
¿Podía haber algo más horrible que un grupo de hombres sin control, dedicados a la violencia y la destrucción?
El fuego estaba consumiendo un edificio alto de piedra e iluminaba a la chusma desde atrás. Empuñando garrotes y bayonetas pasaron por delante de Allan, que sentía los músculos agarrotados por la vergüenza. Aquellos hombres no eran el enemigo sino sus propios compatriotas, soldados británicos que habían perdido cualquier rastro de decencia o moralidad y que se habían dejado arrastrar por la locura.
Tras el sangriento asedio a Badajoz que había dejado tras de sí miles de muertos, un rumor había corrido entre las tropas: se decía que Wellington había autorizado tres horas de saqueo. Un rumor que había prendido como chispa en hierba seca.
En cuanto desaparecieron los merodeadores, Allan y Gabriel volvieron al centro de la calle.
—Wellington debería colgarlos a todos —gruñó Allan.
—Son demasiados, y los necesitamos para combatir a los franceses.
El estallido de una pistola al hacer fuego les hizo dar un respingo, pero había sonado demasiado lejos para ser una amenaza.
—Van a acabar pegándonos un tiro, y todo por culpa del cerdo de Tranville —murmuró Gabe.
Edwin Tranville.
El padre de Edwin, el brigadier general Lionel Tranville, les había ordenado que se metieran en aquel infierno de violencia porque su hijo, que era también su ayuda de campo, había desaparecido y Allan y Deane tenían que encontrarlo y llevarlo de vuelta sano y salvo al campamento.
—Son órdenes —dijo Allan en tono fatalista, y les gustase o no, su deber era obedecer a sus superiores. Eso era precisamente lo que aquella chusma había olvidado.
Dos hombres aparecieron de pronto en un callejón y pasaron corriendo por delante de ellos, sus botas resonaban con fuerza en el pavimento de piedra.
De ese callejón llegó también el grito de una mujer:
—Non!
Llevaban toda la noche oyendo aquellos mismos gritos que cercenaban el vientre de Allan con la misma precisión que un cuchillo, pero todos ellos habían quedado demasiado lejos como para que pudieran intervenir. No como aquél, que parecía cercano. Echaron a correr, entraron en el callejón y luego en un pequeño patio, esperando encontrar a una mujer aterrada.
Y efectivamente había una mujer, pero que blandía un cuchillo dispuesta a hundirlo en la espalda de un casaca roja, un soldado británico que acobardado había quedado a su merced.
Gabe agarró a la mujer por detrás y la desarmó.
—¡No, no lo haga, señora!
El soldado británico, cubriéndose el rostro con las manos manchadas de sangre, intentaba ponerse en pie.
—¡Ha intentado matarme! —gimoteó intentando levantarse, pero volvió a caer y quedó tendido en el suelo.
Un poco más allá yacía el cadáver de un soldado francés en un charco de sangre.
Deane sujetó a la mujer por los brazos.
—Tendrá que acompañarnos, señora.
—Capitán… —intervino Allan, señalando el cuerpo.
Otro soldado británico entró en el haz de luz.
—¡Esperen!
Allan se volvió, pistola en mano.
El hombre alzó los brazos.
—Soy el alférez Vernon, de East Essex —dijo, señalando al soldado que había quedado en el suelo—. Ha intentando matar al muchacho y violar a la mujer. Lo he visto todo. Él y otros dos más. Los otros han huido.
—¿De qué muchacho hablas? —preguntó Gabe.
Algo se movió en las sombras y Allan dio media vuelta dispuesto a disparar.
Vernon se lo impidió.
—No dispare. Es el muchacho.
Sin soltar a la mujer, Deane la arrastró hasta donde estaba la figura del hombre al que había estado dispuesta a matar y lo empujó con el pie para darle la vuelta.
—Dios mío, Landon —exclamó mirando a Allan—. ¿Has visto quién es?
—Edwin Tranville —contestó el alférez empapada la voz en odio—. El hijo del general Tranville.
Lo habían encontrado, y no era una víctima, sino un violador y seguramente un asesino. Allan miró al alférez y vio su propia repulsa reflejada en los ojos de aquel hombre.
—¿Qué demonios está pasando aquí? —preguntó, mirando a su alrededor.
El alférez señaló a Edwin.
—Ha intentado ahogar al muchacho y ella lo ha defendido con el cuchillo. Está borracho.
El chiquillo, que no debía tener más de doce años, echó a correr y se abrazó al cuerpo del francés muerto.
—¡Papa!
—Non, non, Claude, non! —gritó la mujer.
—Dios, son franceses —Deane se agachó junto al cadáver para buscarle el pulso—. Está muerto.
Una familia francesa atrapada en aquella carnicería.
Simplemente un hombre intentando salvar a su esposa y a su hijo. Se volvió a Tranville y sintió un sabor a bilis en la garganta. ¿Habría asesinado al francés delante del chico y la madre para después intentar violarla a ella?
—Mon mari —se lamentó la mujer.
Gabe se adelantó de pronto y acercándose a Tranville fue a darle una patada, pero se detuvo en el último instante. Luego señaló al francés muerto y preguntó al alférez:
—¿Lo ha matado Tranville?
—Yo no lo he visto.
Gabe miró a la mujer muy preocupado.
—Dios… ¿qué será de ella ahora?
Un momento antes había estado dispuesto a detenerla. Se oyó ruido de pasos y gritos muy cerca.
—Tenemos que sacarlos de aquí —dijo—. Landon, llévate a Tranville al campamento. Alférez, voy a necesitar su ayuda.
¿Al campamento, y no al calabozo? Allan se acercó.
—No irás a entregarla, ¿verdad?
Era Edwin el que debía ser entregado.
—Claro que no —espetó Deane—. Voy a buscarle un sitio donde pueda quedarse sin correr peligro. A lo mejor en la iglesia. No sé —y mirándolos a ambos con seriedad, añadió—: Ni una palabra de esto, ¿entendido?
¿No iban a decir nada? Allan no era capaz de digerir tal cosa.
—Deben colgarle por lo que ha hecho.
—Es el hijo del general. Si informamos de su delito, será nuestro cuello el que lleve la soga, no el suyo. Puede que incluso venga a buscarla a ella y al muchacho —Gabe miró a Tranville, que yacía en el suelo ovillado como un bebé—. Este bastardo está tan borracho que es posible que ni siquiera recuerde lo que ha hecho.
—La bebida no es excusa —adujo Allan, que no podía creer que Gabe fuese a permitir que el delito de Tranville quedase sin castigo.
Allan había aprendido a mirar hacia otro lado cuando sus compañeros vaciaban los bolsillos a los cadáveres franceses o se jugaban su exigua paga a los dados o bebiendo hasta quedar inconscientes. Eran gentes de los suburbios de Londres, de las distantes colinas de Escocia, de la pobreza de Irlanda, pero ningún hombre, y menos un oficial con educación y que hubiera disfrutado de ciertos privilegios en su vida debía quedar impune de que lo que Edwin había hecho aquella noche. Debían informar y esperar que lo colgaran, y al diablo con las consecuencias.
Allan miró a la mujer que consolaba al muchacho y suspiró. Estaba dispuesto a arriesgar su cuello porque se hiciera justicia, pero no tenía derecho a poner en peligro la vida de aquella mujer, víctima ya de un delito, y de su hijo.
—Está bien —declaró apretando los dientes—. No diremos nada.
Gabe se volvió al alférez.
—¿Tengo su palabra?
—Sí, señor.
Los cristales se resquebrajaron y el tejado del edificio en llamas se derrumbó, lanzando chispas en todas direcciones.
Allan se cargó a Edwin al hombro.
—Ten cuidado —le dijo Gabe.
Allan asintió y salió por el mismo lugar por el que habían entrado y tomó el camino del campamento, dejando atrás los ruidos de Badajoz.
Llegó al alojamiento del general y llamó a la puerta. Contestó su asistente y el olor a carne guisada le llegó a la nariz.
—Lo tengo —anunció.
El general se levantó de la silla con la servilleta colgando del cuello.
—¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado?
Allan apretó los dientes antes de contestar.
—Lo hemos encontrado así.
Dejó a Edwin sobre un camastro y sólo entonces vio que le habían dado un tajo en la cara que partiendo de la oreja le llegaba hasta la boca.
—¡Está herido! —gritó el general—. ¡Rápido, ve a buscar al cirujano! —ordenó a su asistente—. No sabía que le hubieran herido en combate.
La herida era demasiado reciente para ser de la batalla y Allan se imaginó que el general también se había dado cuenta.
Edwin Tranville iba a llevar el resto de su vida una cicatriz visible a resultas de lo que había ocurrido aquella noche, lo cual sería al menos un pequeño castigo por sus crímenes. Edwin gimió y se dio la vuelta. Parecía más un niño que un asesino y un violador.
El general iba y venía por la estancia y Allan aguardaba con la esperanza de que lo despidiera de allí sin tener que dar más explicaciones.
Pero el general parecía sumido en sus pensamientos, hasta que de pronto se detuvo frente a él.
—Ha sido herido en el asedio, estoy seguro. No debería haber participado en ese asalto —y volvió a caminar—. Supongo que no pudo resistirse.
Se estaba convenciendo a sí mismo.
—Señor —se limitó a decir.
El general volvió a mirarle fijamente.
—Ha sido herido en el asedio, ¿me comprendes?
Perfectamente. Aquella era la historia que esperaba que contase.
—Comprendo, señor.
Una cita en latín de sus días de colegio le vino a la memoria. ¿Era de Tácito? «En un espíritu corrompido no cabe el honor».
Se estremeció. No podía esperarse nada bueno de ocultar la verdadera naturaleza de la herida o del carácter de Edwin Tranville, pero le había dado su palabra a su capitán y el destino de demasiadas personas dependía de que la mantuviera.
Al menos en ese hecho podría encontrar algo de honor.
Uno
18 de julio de 1815, Waterloo
Los pulmones y las piernas le ardían como si el mismo diablo la hubiera estado persiguiendo obligándola a correr.
Y quizás fuera así. Un diablo llamado Bonaparte. Napoleón se había escapado de Elba y de nuevo al frente de sus tropas se dirigía a Waterloo y al choque con la armada de Wellington, y ella, Marian Pallant, había quedado en el medio.
Disparos sueltos de mosquete se oían a su espalda y el ruido de miles de botas pisando el barro correspondía al ejército francés en pas de charge. En algún lugar por delante de ella estaban los ingleses. O eso esperaba.
El barro que había provocado las lluvias torrenciales de la noche anterior succionaba sus botines y el centeno, alto ya en aquella época del año, le arañaba las piernas y las manos. En la distancia se veía una granja y corrió hacia ella. Por lo menos podría ocultarse allí.
Sólo tres días antes Domina y ella estaban bailando en el salón de la duquesa de Richmond cuando el duque de Wellington llevó la noticia de que el ejército de Napoleón avanzaba hacia Bruselas. Los oficiales se apresuraron a marcharse, pero durante la despedida entre lágrimas Domina supo de boca de su apasionado amante, el teniente Harry Oliver, que a menos que los aliados obtuvieran la victoria en un lugar llamado Quatre Bras, el duque pretendía defender Bruselas cerca de Waterloo. Domina se había pasado dos días rogándole a Marian que la acompañase a buscar el regimiento de su Ollie, ya que estaba decidida a presenciar la batalla y a estar cerca de su amado por si éste la necesitaba.
Al final accedió, pero sólo para evitar que Domina hiciese el viaje sola. Se le ocurrió que podían vestirse con las ropas del hermano de su amiga para que no resultase tan evidente que eran dos mujeres solas. Habían viajado durante horas a lomos del caballo del hermano de Domina en la oscuridad y bajo la lluvia creyéndose perdidas hasta que oyeron voces de hombre.
Que hablaban en francés.
Domina se había asustado tanto que había lanzado al caballo a un frenético galope, de tal manera que Marian salió despedida y acabó en el suelo casi sin aliento. Temiendo gritar, no fueran a oírla los franceses, vio cómo su amiga y el caballo desaparecían en la oscuridad. Se acurrucó junto a un árbol en la noche y bajo la lluvia esperó a que su amiga volviera, pero no volvió.
Pasó la noche entera temiendo que la hubieran capturado los franceses. ¿Qué harían los soldados con una chica inglesa? Pero cuando llegó el alba las preocupaciones por su amiga quedaron relegadas a un segundo plano: las columnas francesas habían empezado a marchar directas hacia ella.
La granja era la única posibilidad de encontrar refugio. La casa estaba toda rodeada de centeno, que quedaría sin duda destrozado bajo los pies de los soldados que avanzaban, pero por el momento aquella hierba alta la ocultaba del ejército de Napoleón.
Aun así seguía oyéndolos, cada vez más cerca.
El pie se le hundió en un agujero y cayó. Durante un momento se quedó allí tirada, con la mejilla pegada a la tierra mojada y fría, demasiado cansada para levantarse, hasta que sintió que el suelo temblaba bajo el inconfundible golpeteo de los cascos de un caballo.
¿Domina?
Con un gran esfuerzo se levantó.
Demasiado tarde. Aquel enorme animal de guerra, mucho más grande que el de Domina, iba directo hacia ella. Las botas se le resbalaban en el barro al intentar apartarse, y alzó cruzados los brazos para cubrirse la cara, convencida de que iba a pisotearla.
Pero lo que sintió fue que una mano fuerte la agarraba por el cuello de la chaqueta y de un tirón la subía a la grupa como si no pesara más que una pluma.
—Pero muchacho, ¿qué haces en este campo?
Gracias a Dios… era una voz inglesa.
Abrió los ojos y vio una casaca roja.
—Quiero llegar a esa granja —dijo, señalando el grupo de construcciones rodeadas por un muro.
—¿Eres inglés? —aminoró la marcha—. Yo también voy allí, a Hougoumont.
¿Sería ése el nombre de la granja?
La yegua llegó enseguida al camino bordeado de árboles de cuyas hojas les caían gotas de lluvia de la noche anterior. Una rama más baja que las demás le arrancó la gorra y su cabellera rubia le cayó por la espalda.
—¡Dios bendito, pero si eres una mujer! —exclamó, tirando de las riendas—. ¿Qué demonios haces aquí?
Marian se volvió a mirarle y la sorpresa le hizo abrir los ojos de par en par. Ella ya había visto antes a aquel hombre. Domina y ella habían estado comentando lo guapo y bien plantado que era aquel oficial que habían visto durante un paseo en el Parque de Bruselas. Tenía un rostro anguloso, una boca firme y bien perfilada y los ojos de un penetrante azul.
—Me he perdido —le dijo.
—¿Es que no sabes que está a punto de comenzar una batalla?
No quería hablar de ese asunto.
—Intentaba ponerme a salvo.
—¿A salvo? —repitió con ironía, y en lugar de seguir avanzando hacia la granja dio media vuelta hacia donde la gorra se había quedado enganchada en la rama. La recogió y se la puso en las manos.
—Ponte la gorra. Que nadie sepa que eres una mujer.
¿Acaso la creía una imbécil? Se sujetó el pelo lo mejor que pudo y lo cubrió con la gorra. Detrás de ellos se oyó a los hombres entrar en el bosque y una bala de mosquete pasó rozando la oreja de Marian.
—Francotiradores —dijo él, y puso la yegua al galope. Los árboles pasaron a ser un borrón marrón y verde.
Llegaron a Hougoumont.
—Se presenta el capitán Landon con un mensaje para el coronel MacDonnell —anunció.
Marian anotó mentalmente su nombre: capitán Landon.
La puerta se abrió.
—Hay francotiradores en el bosque —les advirtió.
—¡Los estamos viendo! —respondió un soldado señalando a un muro donde otros hombres se estaban preparando para disparar a través de las troneras. Una compañía de soldados se acercó a la puerta, sin duda para distraer a los franceses apostados en el bosque.
El soldado sujetó las riendas del caballo del capitán y señalo con el dedo.
—Aquél es el coronel.
El coronel iba de un lado al otro del patio, dando órdenes a diestro y siniestro. Algunos de los hombres llevaban las casacas rojas típicas de su uniforme británico; otros llevaban un uniforme verde desconocido.
—Quédate conmigo —le advirtió en voz baja.
Desmontó, la ayudó a bajar y la sujetó por un brazo como si temiera que fuese a salir corriendo. Ni siquiera la soltó para entregar el mensaje o esperar a que el coronel lo leyera.
El coronel cerró el papel.
—Quiero que espere aquí hasta que veamos qué se traen entre mano los franchutes. Luego le daré mi respuesta. ¿Y el muchacho? —preguntó, señalando a Marian.
—Un crío inglés al que le ha pillado la refriega.
Landon apretó el brazo de Marian para advertirle que le siguiera la corriente.
MacDonnell la miró desconfiado.
—¿Estás con el ejército, muchacho?
Marian intentó hacer más grave su voz al hablar.
—No, señor. Soy de Bruselas. Quería ver la batalla.
El coronel se echó a reír.
—¡Pues por Dios que vas a verla! ¿Cómo te llamas, chico?
Marian pensó a toda velocidad en un nombre al que pudiese responder.
—Fenton —dijo—. Marion Fenton.
Fenton era el apellido de Domina. Si algo le ocurría, que Dios no lo quisiera, quizás llegase su nombre a oídos de la familia de Domina. Nadie más sabía que habían ido a Bruselas.
—Vendré a buscarlo después de la batalla y me aseguraré de devolvérselo a su familia —dijo Landon—. ¿Dónde lo dejo mientras?
El coronel señaló con un gesto un edificio grande de ladrillo.
—En el château. Búsquele un rincón en el que pueda sentarse.
El capitán la condujo al edificio. Soldados de uniforme verde llenaban el vestíbulo y las salas adyacentes, y algunos se distraían mirando por las ventanas.
—¿Por qué van de verde? —le preguntó en voz baja.
—Son alemanes. Nassauers.
Los soldados parecían asustados. Eran jóvenes, casi unos críos, desde luego mucho más jóvenes que ella, con sus veintiún años.
—Chico inglés —les dijo, señalándola—. Inglés.
Un oficial se aproximó.
—Yo hablo inglés.
—Este muchacho se ha perdido. Necesita un sitio seguro en el que refugiarse durante la batalla.
—Donde quierrra —contestó con un tremendo acento—. No en ventanas.
El capitán asintió.
—Dígales a sus hombres que es una… un inglés.
El oficial asintió y se dirigió a sus hombres en alemán.
El capitán Landon se llevó a Marian a otro lado. Fueron recorriendo la casa buscando, casi con toda probabilidad, una habitación sin ventanas.
—Ya puedo esconderme sola, capitán —dijo—. No quiero entorpecerle en sus obligaciones.
—Antes tengo que hablar con vos —su voz era profunda y estaba enfadada. Seguramente iba a echarle una buena reprimenda y se la merecería.
Llegaron a una sala que seguramente debía ser el comedor formal, pero todos los muebles estaban cubiertos de sábanas blancas.
El capitán la soltó al fin, descubrió una silla y la colocó en el pasillo.
—Creo que estaréis más segura aquí.
Y mirándola fijamente la obligó a sentarse.
Ella estaba encantada de poder sentarse. Le dolían las piernas y tenía los pies destrozados de correr con las botas mojadas.
—Bien —dijo él, con los brazos en jarras—. ¿Quién sois vos y qué estáis haciendo en mitad del campo de batalla?
Ella lo miró desafiante.
—No pretendía estar en el campo de batalla.
Él siguió esperando una explicación y ella se quitó la gorra y las horquillas.
—Soy Marian Pallant…
—¿No Fenton?
Parecía confuso y no podía culparle. Se recogió el pelo en un moño rápidamente.
—He dado ese nombre por si… por si algo me ocurría. Estaba con mi amiga Domina Fenton, pero anoche nos separamos accidentalmente.
—¿Una amiga iba con vos? ¿Y qué puede haberlas traído hasta aquí?
Se sujetó el pelo en lo alto de la cabeza.
—Domina es la hija de sir Roger Fenton. Se ha prometido en secreto a uno de los oficiales y quería estar cerca de él durante la batalla —qué absurdo parecía—. Y yo no quería que viniera sola.
Él abrió de par en par los ojos.
—¿Sois las dos jóvenes respetables?
No le gustó el tono de sorpresa de su voz.
—Por supuesto.
—Una joven respetable nunca se vestiría de muchacho ni cabalgaría en plena noche.
Volvió a cubrirse con la gorra.
—Vestirse de muchacho era preferible a mostrarnos como mujeres.
Él se frotó la cara.
—Me temo que voy a tener que daros la razón.
—Estoy muy preocupada por Domina —dijo, bajando la mirada—. Estoy de acuerdo con vos en que esta aventura es una idiotez. Nuestro caballo se perdió y acabamos dándonos de bruces con el ejército francés. Yo me caí cuando galopábamos para alejarnos —el estómago le dio una punzada de preocupación—. No sé qué habrá sido de Domina.
Él la miró fijamente con aquellos penetrantes ojos azules.
—Vuestros padres deben estar muy preocupados.
Ella esbozó una sonrisa.
—Mis padres fallecieron tiempo atrás.
Allan respiró hondo. En aquel momento Marian Pallant no habría podido pasar por un muchacho de ningún modo. En ella sólo podía ver a una hermosa y vulnerable joven. Aunque llevase escondida su melena rubia bajo la gorra no podía olvidar el momento en que sus ondas habían envuelto su rostro como un halo dorado.
—¿Vuestros padres han muerto? —preguntó como un tonto.
Ella asintió.
—Murieron de fiebres en la India cuando yo tenía nueve años.
La emoción tiñó sus palabras aunque era obvio que intentaba disimularla.
—¿Es sir Roger Fenton vuestro tutor?
—No —apartó la mirada—. Mi tutor no se preocupa mucho por mí. Me deja al cuidado de su administrador, quien sabe que estaba invitada en casa de los Fenton, de modo que en este momento digamos que estoy a cargo del padre de Domina —su preocupación volvió—. Debería haber convencido a Domina de que olvidase esta estupidez en lugar de acompañarla, pero es que tenía tanto miedo por ella…
Parecía más preocupada por su amiga que por ella misma, pero él no podía apaciguar sus temores. Los franceses no eran precisamente amables con los prisioneros, especialmente si eran mujeres, aunque él también recordaba un ejemplo en el que los británicos habían sido igualmente brutales.
—Entonces, imagino que los Fenton estarán desesperados sin saber qué ha sido de las dos.
Ella asintió. Parecía arrepentida.
Allan sintió compasión, aunque parecía haberse metido sola en aquel lío.
—¿Tenéis vos a alguien desesperado por saber de vuestra suerte, capitán? —preguntó ella, mirándole con sus ojos azules.
Qué curioso que su pregunta no le hiciera pensar en su madre o en su hermano mayor, ambos en Nottinghamshire, sino en su padre, que tan orgulloso había mirado a su hijo vestido de uniforme y que habría aplaudido su ascenso de teniente a capitán y sus menciones honoríficas.
Su padre había fallecido hacía ya cuatro años de forma violenta. No había vivido para celebrar las victorias de su hijo en el campo de batalla, ni para lamentar los horrores que había tenido que soportar, ni para estremecerse con él cuando le contase las ocasiones en que había estado a punto de perder la vida.
—¿Tan difícil es pensar en alguien que se preocupe por vos? —inquirió ella, enarcando las cejas.
—Supongo que mi madre y mi hermano se preocuparán.
—Debe ser muy duro para ellos.
¿Lo era? Él siempre pensaba que estarían ya acostumbrados a su ausencia. Llevaba más tiempo fuera que su padre.
Una voz alemana gritó algo que debía ser una orden. El alboroto de pisadas y la cacofonía de las voces de los hombres le hizo pensar que los franceses debían estar acercándose a la granja.
—¿Qué han dicho? —preguntó ella, asustada.
—Supongo que les han pedido que salgan del castillo. Eso es todo —dijo, intentando aparentar calma.
Ella lo miró con los ojillos de un zorro acorralado.
—Eso no suena bien. Ojalá me hubiese quedado en Bruselas. Pero es demasiado tarde para eso, ¿no?
—Mi padre solía decir que es mejor hacer lo que se debe hacer en cada momento que no tener que lamentarse después.
Ella siguió mirándole y él se dio cuenta de que había hablado del tema que más quería evitar.
—Un hombre sabio vuestro padre.
—Sí que lo era.
El dolor por su pérdida se renovó en aquel instante.
—¿Falleció? —preguntó conmovida.
—Lo asesinaron —carraspeó—. Supongo que habréis oído hablar de las revueltas ludistas de Nottinghamshire hace unos años, ¿no?
Ella asintió.
—Mi padre era el magistrado local. Los alborotadores irrumpieron en nuestra casa y lo asesinaron.
Su expresión se empapó de dolor.
—Debió ser terrible para vos.
Estallidos de mosquete, gritos, los sonidos de un asedio inundaron el aire.
Marian palideció.
—¿Atacan?
—Sí, y tengo que irme —no le hacía gracia ninguna dejarla sola allí—. No os mováis de aquí y no os pongáis en medio. Aquí estaréis a salvo. Yo volveré a buscaros cuando acabe la batalla. Con un poco de suerte podré acompañaros de vuelta a Bruselas. Es posible que nadie se haya enterado de vuestra escapada y siga intacta su reputación.
—Mi reputación… —repitió con una sonrisa triste—, qué ridiculez parece en este momento —lo miró con una nueva intensidad—.Tened cuidado, capitán.
Allan pensó que el impacto de aquellos ojos azules le acompañaría durante la batalla.
—No os preocupéis por mí.
Más estallidos de mosquete le hicieron darse la vuelta hacia el lugar de donde provenían.
—He de darme prisa.
—Sí, capitán —respondió ella, intentando sonreír con valentía.
—Volveré a buscaros —prometió, tanto a sí mismo como a ella.
Marian le ofreció su mano y él la tomó un instante en la suya.
—Id con Dios —susurró.
Allan se obligó a dejarla sola en el corredor, enfadado con ella porque su irreflexión la hubiese puesto en una situación tan peligrosa, y enfadado aún más consigo mismo por no poder librarla de ese peligro.
Pero tenía deberes, órdenes que cumplir y obedecer.
Su deber era ser el mensajero entre el general Tranville y el general Picton durante la batalla. Le habían emparejado con Edwin Tranville, el hijo del general, y a ambos les daban los mismos mensajes que transmitir para que, en caso de que uno cayera, el otro pudiera llegar a su destino. Desgraciadamente, justo en el momento en que les entregaron el primer mensaje, Edwin había desaparecido. Se había escondido. Seguro.
Había evitado el combate en muchas ocasiones desde que estaban en la Península Ibérica, para luego reaparecer teniendo preparada alguna excusa que pudiera parecer plausible sobre su paradero. Pero en aquella ocasión su cobardía significaba que él debía asegurarse de que las comunicaciones entre Tranville y Picton no quedaran interrumpidas.
El resultado de la batalla podía depender de ello.
Así que no tenía elección: no le quedaba más remedio que dejar a la señorita Pallant allí, en Hougoumont, que bien podía ser el lugar más peligroso de toda la batalla. Los franceses tendrían que atacar la granja para alcanzar el flanco derecho de Wellington, y Wellington había ordenado que se mantuviera el enclave a toda costa.
Llegó a la entrada del castillo con los ojos azul pálido de la señorita Pallant aún persiguiéndole. La mezcla de valor y vulnerabilidad que había percibido en ella le conmovía en extremo, provocándole una aguda necesidad de protegerla.
Pero el soldado que era tenía órdenes de estar en otro lugar.
Más culpas que echar al saco de Edwin. Si el hijo del general poseyera la mitad del valor de la señorita Pallant, podría confiar en que llevaría los mensajes de los generales entre líneas, y así podría pedir un permiso para acompañarla de vuelta a Bruselas.
Fuera del castillo detuvo a uno de los miembros del Coldstream Guard, el regimiento británico que defendía Hougoumont.
—¿Cuál es la situación?
—Nuestros hombres se han visto obligados a retroceder en el bosque. El enemigo gana terreno.
Allan corrió al muro y miró por una de las troneras mientras un soldado de infantería recargaba su arma.
El bosque que quedaba en la hondonada vibraba con las casacas azules de los franceses, y cuando salían a campo abierto los soldados británicos, disparando desde los muros, los abatían. Sus cuerpos quedaban tirados en la hierba.
Allan buscó con la mirada al coronel MacDonnell y lo encontró en el interior de la granja, asomado a una ventana del piso superior que proporcionaba una buena visión del campo de batalla.
—Será mejor que esperéis un rato, Landon.
—Estoy de acuerdo, señor.
El número de franceses que asediaban los muros y que caían ante el fuego de mosquete era impresionante. El regimiento enemigo estaba comandado por el hermano de Napoleón, Jerónimo, pero los muros de la granja ofrecían una buena protección. Los franceses no disponían de esa ventaja.
Allan se volvió de nuevo a MacDonnell.
—¿Puedo serle de alguna utilidad, señor?
El coronel parecía orgulloso.
—Mis hombres están haciendo todo lo que podría desear. No os necesito.
Allan no podía limitarse a permanecer sentado y observar, así que volvió al patio y buscó algún punto más débil en la defensa. Un soldado recibió un disparo en la frente que lo lanzó de espaldas, y el final de una escalera francesa apareció en el hueco que había dejado el hombre caído.
Allan recogió mosquete, pólvora y munición y ocupó su puesto en el muro, disparando por la tronera hasta que la escalera y los hombres que intentaban trepar por ella cayeron a la tierra llena ya de muertos y heridos.
—¡Mirad! —gritó uno de los guardias que estaba cerca—. ¡El capitán sabe cargar y disparar un mosquete!
Otros guardias se rieron, pero pronto tuvieron que dejar de hacerlo porque otra oleada de soldados de casaca azul intentaba asaltar los muros.
Allan perdió la noción del tiempo, embebido en el ritmo de cargar y disparar. Al final la cadencia de los disparos disminuyó.
—¡Se retiran! —gritó alguien.
Los franceses retrocedían como la ola que abandona la orilla.
Allan bajó el mosquete y abandonó la posición en el muro. Se encontró con MacDonnell cerca del establo.
—Decidle a Wellington que hemos repelido el primer ataque, pero que si vuelven a atacar necesitaremos más munición.
Uno de los soldados le llevó su caballo y Allan montó.
—Le llevaré su mensaje —no sabía cómo decirle lo que consideraba aún más importante—. El muchacho está en el château; lo dejo a vuestro cuidado.
MacDonnell asintió, pero uno de sus oficiales requirió su atención al mismo tiempo.
Allan tuvo que salir a galope sin estar seguro de que MacDonnell fuese a recordar tan siquiera la presencia del muchacho que la señorita Pallant fingía ser.
Dos
Los gritos de los soldados y el zureo de las balas de mosquete señalaban un nuevo ataque. Marian abrió de golpe los ojos y se desprendió del sueño. El agotamiento le había hecho quedarse dormida durante el receso en el combate.
Pero los franceses volvían a la carga y los gritos de hombres y bestias heridas eran aún más fuertes que antes.
Se apretó las rodillas contra el pecho y se preguntó si el capitán lo habría conseguido. Desde luego estaba segura de que se había marchado, bien de vuelta a las líneas británicas o simplemente… no estaba.
Lanzó un grito de frustración.
Tenía que sobrevivir, y pensar que él podía haber sucumbido sólo servía para que su desesperación fuese aún mayor.
Aquel pasillo se le antojó de pronto una prisión. Sus paredes podían envolverla en una relativa seguridad, pero cada grito, cada aullido de agonía, lo sentía en sus carnes como una estocada. Oír pero no poder ver lo empeoraba todo aún más. Detestaba sentirse sola e inútil mientras los hombres morían.
Se levantó y comenzó a caminar.
Aquello era absurdo. Tenía que haber algo que pudiera hacer para ayudar. Le había prometido al capitán Landon que se quedaría en el pasillo, pero él no estaba allí para detenerla, ¿no?
Echó a andar hasta llegar al vestíbulo de entrada. Los soldados de uniforme verde ya no estaban, pero varios de los Coldstream Guards pasaron corriendo a su lado. La barahúnda del asedio aumentó al dejar la relativa protección del pasillo.
La puerta principal del castillo se abrió de par en par y dos hombres llevaron a otro al interior. La sangre le manaba a borbotones de una herida en el pecho.
Se acercó a ellos con rapidez.
—Yo puedo ayudar. Decidme lo que puedo hacer.
Se olvidó de impostar la voz, pero ellos no parecieron darse cuenta.
—Este pobre ya no necesita ayuda, muchacho —contestó uno con un marcado acento escocés. Dejaron al soldado en un rincón y salieron apresuradamente.
Marian miró a su alrededor. Varios hombres heridos se recostaban contra las paredes del vestíbulo, y el suelo de mármol estaba regado de sangre.
El estómago se le dio la vuelta pero contuvo la respiración, decidida a no marearse.
—Tengo que hacer algo —dijo.
Uno de los hombres se apretaba una mano contra el pecho y la sangre le manaba entre los dedos.
—Búscanos unas vendas, muchacho.
Vendas. ¿De dónde iba ella a sacar vendas?
Corrió al salón de donde el capitán había sacado la silla y cargó con cuantas sábanas pudo amontonar en los brazos. Volvió al vestíbulo y las dejó en un montón junto al hombre que sangraba de la mano.
—Necesito un cuchillo —le dijo.
Él contestó negando con la cabeza, lo que le provocó una mueca de dolor.
Otro hombre que tenía el rostro cubierto de sangre se palpó la casaca y sacó una navaja.
Marian la abrió. Estaba pegajosa de la sangre del soldado, pero hizo con ella un corte en la sábana para poder hacerla tiras. Trabajaba tan rápido como le era posible, consciente de que el hombre que acababan de dejar los soldados seguía gimiendo y tosiendo. La mayoría de los demás sufrían en silencio.
No sabía nada de cómo atender a un herido, pero era de pura lógica que una herida que sangraba necesitase ser vendada.
Apretó en una mano un puñado de tiras y se volvió al soldado que le había sugerido lo de las vendas.
—Voy a atender primero a ese otro hombre y después seguiré con usted —hizo un gesto al hombre que habían dejado para que muriese—. Y con usted —añadió, dirigiéndose al que le había dado la navaja.
—Ve, muchacho. Yo no estoy tan mal.
Pero su voz sonaba tensa de dolor.
Marian le puso la mano en el brazo y acudió al lado del soldado más grave.
La valentía la abandonó al llegar junto a él. Jamás había visto semejantes heridas, pero se obligó a arrodillarse a su lado.
¡Era tan joven! No mucho mayor que el hermano de Domina. La sangre le manaba de un agujero que tenía en el abdomen, y aunque le temblaba la mano, empapó parte de esa sangre con las tiras de tela. De pronto las entrañas sonrosadas quedaron a la vista y Marian dio un respingo, temiendo vomitar.
Pero él la agarró con fuerza por un brazo.
—¡Mamá! —gimió—. Mamá… —sus ojos vidriosos la miraban asustados y su respiración chirriaba como una verja oxidada—. Mi madre…
Ella le agarró la otra mano y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas.
—Tu madre estaría muy orgullosa de ti.
No bastaba con eso, sabiendo que aquel joven iba a morir sin haber podido volver a ver a su madre.
Se incorporó de golpe sin soltarla, abrió los ojos de par en par y con una honda bocanada de aire cayó contra la pared y los ojos se le quedaron en blanco.
—¡No! —lloró. Los rostros de su padre y de su madre cuando la muerte se los arrebató aparecieron un segundo ante sus ojos—. No…
La estancia se volvió negra y se iba a desmayar teniendo aún la mano del muchacho en las suyas.
La puerta se abrió y dos hombres más entraron dando traspiés. Se obligó a abrir los ojos y respiró hondo varias veces.
Más heridas. Más sangre. Más hombres necesitados de atención.
Soltó la mano de aquel joven soldado y delicadamente le cerró los ojos.
—Que Dios te reciba en su seno.
Con las vendas limpias se acercó al hombre que le había dicho que fuese a buscarlas.
—Usted es el siguiente —le dijo fingiendo un calor que no sentía, pero el hombre señaló al soldado que le había prestado la navaja.
—Atiéndele a él primero.
Asintió y se arrodilló junto a él en el suelo para limpiarle la sangre de la herida que tenía en la cabeza. Tenía un corte en la piel justo al bode del nacimiento del pelo. Tragando saliva, sujetó los bordes de la herida para aproximarlos y le vendó con fuerza alrededor de la cabeza.
—Gracias, muchacho.
Se acercó al otro hombre y le vendó el brazo. Sin darse tiempo para pensar, pasó al siguiente. También aquella fue una visión espantosa. Respiró hondo y atendió su herida, y así fue haciendo con todos.
—¿Puedes traernos un poco de agua, muchacho? —preguntó uno de los soldados cuando terminó.
Agua. Claro. Debían tener mucha sed. Ella también estaba sedienta, así que entró en busca de la cocina, pero la bomba no funcionaba. Había un pozo en mitad del patio, cerca de los establos, y con un cubo limpio que encontró y una jarra que había en uno de los estantes de la cocina volvió al vestíbulo.
—Traeré agua —dijo, y salió.
El patio estaba lleno de soldados: hombres que en los muros disparaban y volvían a cargar. Otros buscaban mejores emplazamientos o apartaban a los heridos. La pelea estaba justo al otro lado de la puerta. Las balas de los mosquetes franceses podían atravesarla y sembrar aquel patio de muerte en cualquier momento.
Haciendo acopio de valor, echó a correr hacia el pozo, pero antes de que pudiera llegar, un hombre gritó:
—¡Están en la puerta!
Un soldado francés enorme blandiendo un hacha se abrió camino al patio seguido por otros cuantos. Varios Guardsmen les salieron al paso. El gigantón francés fue derribado y uno de los defensores le clavó la bayoneta en la espalda.
—¡Esa puerta! ¡Cerrad esa puerta!
Los hombres pugnaban por cerrarla mientras que desde fuera los franceses intentaban entrar. Sin pensar en lo que hacía, Marian soltó el cubo y se unió al esfuerzo por cerrar las puertas. Por fin lo consiguieron, pero la refriega seguía puertas adentro entre los ingleses y los pocos franceses que habían conseguido entrar.
Recogió el cubo y llegó por fin al pozo, y con el corazón en la garganta, accionó la bomba para llenarlo. Cuando ya lo tenía, uno de los Guardsmen le dio un empujón a un muchacho para que se acercara a ella. Era un tambor francés, que aún llevaba el instrumento pegado al pecho.
—Que se vaya contigo —le dijo—. Que no ande por el medio.
Le tomó la mano y se lo llevó al interior del château con ella.
—Restez içi—, le ordenó. «Quédate aquí».
El pobre se sentó de inmediato, abrazando su tambor y con los ojos como platos.
Marian les pasó el agua a los hombres y les contó lo de la puerta y lo de aquel muchacho. Un instante después entraron más hombres necesitados de atención.
Un rato después tuvo la impresión de que había un receso en el fuego de mosquete y oyó que alguien gritaba:
—¡Se retiran!
Marian hizo una pausa, aliviada.
—Aún no ha terminado, chico —le dijo uno de los heridos—. ¿Oyes los disparos? —el retumbar de la artillería había empezado hacía una hora—. Aún no nos hemos deshecho de ellos. Seguramente podrías ver lo que está pasando en el campo de batalla desde el primer piso.
—¿Sí?
—Ve y echa un vistazo. Yo vigilo al tambor.