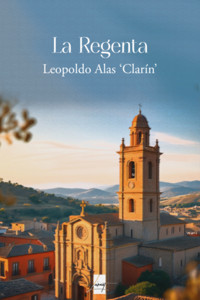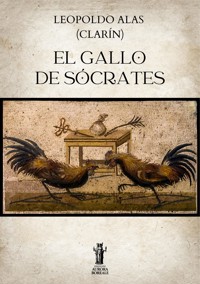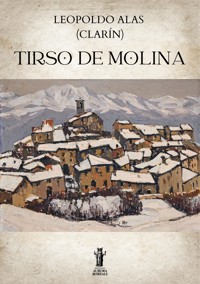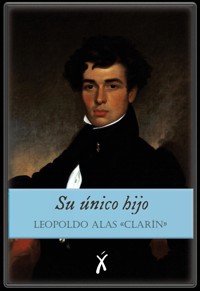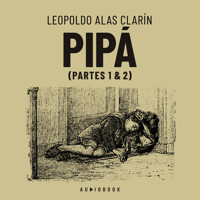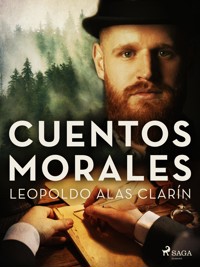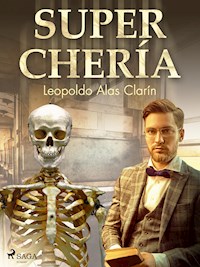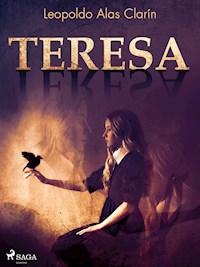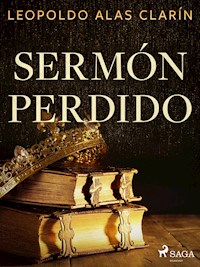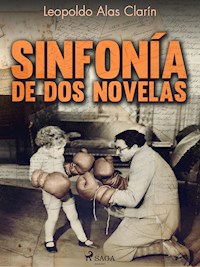Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Texto que aúna toda la obra breve de Leopoldo Alas, Clarín. Se articula en torno a sus cuentos breves, casi siempre con trasfondo costumbrista, político o social, muy arraigado tanto a la tierra asturiana como teñido de una profunda amargura cubierta de velo irónico con la que contempla la sociedad de su época, sobre todo en cuanto a la política. Destaca asimismo su cuidado por la prosa y el estilo cercano al lirismo de algunos cuentos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leopoldo Alas Clarín
Recopilatorio de cuentos
Saga
Recopilatorio de cuentos
Copyright © 1890, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726550115
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
APOLO EN PAFOS (INTERVIEW)
— I —
Conocí que era mi hombre, quiero decir, mi dios, en que almorzaba una tortilla de hierbas. Una asidua y larga observación me ha hecho adquirir la evidencia de que todos los personajes a quien cualquier periodista noticiero quiere sacar las palabras del cuerpo, se dejan sorprender siempre almorzando tortilla de hierbas, o, a todo tirar, huevos fritos. Ignoro la ley que preside a este fenómeno constante; apunto el hecho y prosigo.
Almorzaba tortilla de hierbas el dios Esminteo, el que lanza a lo lejos las saetas de su arco de plata. Buenos sudores me había costado dar con él. Al fin le tenía frente a frente, a dos varas, sentado en una especie de drifos o clismos con pies de madera en forma de tenazas abiertas, delante de una mesa ricamente servida a la europea moderna, sin que hubiera allí nada que no pudiera ofrecer Lhardy, a no ser un queso helado de ambrosía legítima que estaba diciendo comedme. Miento: también había en una caja de latón una substancia amarillenta que, según después supe, era foie—gras de poeta quintanesco degollado en el momento crítico de inflarse para cantar al mar, o al sol, o a Padilla, o a Maldonado... o al inventor del hipo. Alrededor de la mesa había varios tronos y lechos o clinas vacíos. Apolo almorzaba sólo aquel día, porque se había levantado tarde. Cuando yo entré en el comedor estaba el dios de Delfos sin más compañía que la de Ganimedes, que Júpiter había prestado a Venus por unos días, mientras ella pasaba con sus huéspedes una temporada en Pafos. Ganimedes vestía casaca con los colores y las armas de Afrodita; los colores eran: carne con polvos de arroz y vivos escarlata; las armas tan indecorosas, que no se puede decir a un público cristiano y moderno cuál símbolo allí se ostentaba rapante en campo de gules. En cuanto al dios de Ténedos, estaba en mangas de camisa y lucía tirantes; por cierto, que uno, desprendido, le caía por detrás hasta el suelo. El pantalón, corto y estrecho por abajo era del mejor paño inglés. Los zapatos, de punta cuadrada, eran de charol y tenían lazos. Se le veían unos calcetines de color de oro viejo con lunares negros. La camisola, blanca, reluciente y muy planchada, lucía cuello muy alto, con picos doblados. Era un guapo mozo, en fin; tal como le conocemos todos. Si Crises, su sacerdote, le hubiera visto en tal momento, declararía que no había pasado día por él.
Yo entré con el sombrero en la mano, con paso tardo, y, valga la verdad, un tanto turbado. Al atravesar el umbral recordó de repente que en mi niñez, en mi adolescencia y en mi primera juventud había escrito miles de miles de versos, no tan malos como decían mis enemigos, que conocen de ellos una pequeña parte, pero al cabo capaces de sacar de sus casillas al dios de la poesía, aunque fuera éste de un natural menos irascible del que en efecto le caracteriza, como dicen ahora los estilistas.
En aquel momento creía que se me llamaba y emplazaba para eso, para condenarme a garrote vil por poetastro; pero el rostro risueño y bondadoso del dios de Claros, y su mirada límpida y cariñosa me tranquilizaron en seguida. Sin duda, pensé ya sereno, debe de ser para otra cosa, porque mis delitos poéticos ya han proscrito.
Apolo inclinó la cabeza con cierta afectación, imitando a su padre Júpiter, como tuve ocasión de observar después; y con una mano blanca, larga, fina, de uñas rosadas y abarquilladas, largas y limpias, me indicó que tomase asiento a su lado, en un drifos que acercó Ganimedes sonriendo. Por cierto que el tal Ganimedes (entonces yo no sabía quién era) se me antojó, por su carilla frescachona y sin asomo de barba, de una expresión infantil, enojosa a la larga, se me antojó, digo, un genio prematuro de esos que suelen asomar la cabeza en el Ateneo de Madrid cada jueves y cada martes.
Apolo, con el bocado en la boca y siempre sonriendo, me miró, dispuesto, se conocía, a decir algo, en vista de que yo no decía nada, en cuanto le pasara aquello del gaznate.
—¿Conque usted es el señor?...
—Clarín, para servir a V. M. O. (Vuestra majestad olímpica.)
—¡Oh! tanto bueno por aquí... Clarín, Clarín, el Sr. Clarín, vaya, vaya...
En el modo de decir todo esto, se conocía que Apolo no sabía o no recordaba quién era yo. Entonces, ¿para qué me ha llamado? pensé.
—¿Y a qué debo el honor?... prosiguió el dios.
—V. M. O...
—Apee usted el tratamiento; llámeme usted de usted, y yo le llamaré a usted de tú.
—Corriente. Como usted me ha llamado por medio de una citación en forma, que tuvo que firmar un vecino por no estar yo en casa...
—¡Una citación! ¡Una citación mía!... Esas son cosas de Hermes.
—¿De quién?
—De Mercurio, que le hace la rosca a Temis.
—¿A Themis?
—No, hijo, no; a Temis, sin h, en buen castellano. Pues sí; Mercurio obsequia a Temis y quiere tenerla contenta y todo me lo envuelve en papel sellado y en forenses fórmulas. ¿Conque te han citado?
¡Y yo que te tomaba por un reporteur, por un noticiero de periódico que venía a tirarme de la lengua! Vaya, vaya. Conque una citación. Vamos a ver, y qué has robado, ¿alguna novelilla, eh?
—Señor, yo soy incapaz...
—Eso es una excusa ciertamente.
—¿El qué?
—El ser incapaz. Es claro, el que es incapaz de crear, roba; es natural.
—Señor, no nos entendemos. Digo que soy incapaz de robar nada a nadie. —Bueno, llamémoslo plagiar.
—Tampoco; no, señor, yo no admito el plagio.
—Pues entonces, ¿por qué se te cita?
—Eso es lo que yo ignoro. Lo que puedo decir es que se me ha hecho venir de justicia en justicia buscando a V. M. O.
—Apea...
—Bien, buscándole a usted. Primero al Helicón; no estaba usted; después a lo más alto del Olimpo; Juno nos echó de allí a escobazos, diciendo que era usted un perdido como su padre, y que andaría probablemente a picos pardos. Por cierto que la diosa lucía unos brazos de rechupete y unos ojos como puños...
—Ya sabes que Hera no me puede ver.
—¿Quién?
—Juno, hombre. Nos aborrece a mí y a mi buena madre Latona, de quien está celosa como un poeta lírico.
—Después me llevaron al Pindo y al Parnaso, y nada, no parecía usted. Se alargó el viaje y estuvimos en Delfos y en Ténedos, ¡qué sé yo! por fin encontramos a Baco, que se estaba emborrachando en medio del mar Egeo, a bordo de una trïera. Los remos batían pausadamente las olas de color de vino tinto; había contraste, el Sudeste y el Sudoeste, alias el Euro, y el Noto, formaban espuma de púrpura sobre el lomo de las rizadas ondas.
—Vamos, ya sé por qué es la citación. Tú debes de ser un novelista cursi, de esos que lo describen todo, venga o no a cuento...
—No, señor, todo lo dicho es pura broma; yo no soy de esos. El caso es que Baco me dijo que le había visto a usted pasar por aquellas nubes escalonadas, de amaranto y oro, que iban deslizándose en procesión ciclópea hacia el abismo de fuego de Occidente; y dijo, otrosí, que le acompañaban las Musas y Mercurio. Le preguntamos que adónde iría usted, y nos contestó que a dar la vuelta al mundo, para amanecer en Chipre, donde le aguardaba Venus en su bosquete de Pafos; Venus, con quien usted, mal que pesara a Marte y a Vulcano, estaba ahora metido. Metido dijo.
—Ese Dionisos nunca ha tenido educación; al fin, bárbaro.
—Y aquí hemos venido; los alguaciles quedan a la puerta y yo aguardo mi sentencia, si bien quisiera saber antes la culpa; pero no se apure usted por eso, porque español soy, periodista he sido en tiempo de conservadores, y entiendo mucho de llevar palos sin conocerles la filosofía.
—Pues, hijo, si no vienes ni por plagiario, ni por prosista descriptivo, deben de haberte tomado por otro. A ver, Ganimedes, manda que busquen a Mercurio (sale Ganimedes); y a ti, mientras tanto, para quitarte el susto, te daré tierra.
—¡Cómo tierra, señor! (Poniéndome en pie, lívido.)
—Un vaso de tierra, hombre.
—Prefiero el Valdepeñas...
—Pero fíjate en que el tierra aquí es... Chipre.
—No me hacía cargo. Venga tierra. (Bebo.)
Entró Hermes, buen mozo también, con todos los atributos de su cargo, y Apolo le preguntó, con tono de mal humor, por qué se me había detenido y citado, y lo demás que se había hecho conmigo.
A lo que Mercurio dijo: —Este caballero se ocupa en escribir y publicar unos folletos literarios en que, como Dios le da a entender, pretende examinar, burla burlando, o serio como un colchón, según sople el viento, los productos literarios de su país, y aun algunos de los más notables del extranjero. ¿No es esto?
—Eso y más me propongo; v. gr...
—Es el caso que el último folleto de este señor se titula Cánovas y su tiempo, y el tercero...
—Que ya está en prensa...
—El tercero no debe hablar de Cánovas, porque dicen las Musas que ya están hartas de Monstruo y que corre más prisa decir algo de las novedades literarias del país. Para esto se le ha llamado, para mandarle dejar en prensa, por ahora, la segunda parte de las aventuras literarias del cantor de Elisa o Luisa, y dar a luz cosa de más variedad y de actual interés.
—¿Dónde están ahora las Musas? preguntó Apolo, limpiándose los labios con la servilleta. (Es de notar que en cuanto Hermes nombró a las Nueve, en el rostro del hijo de Latona se pintó una expresión de tedio y antipatía.)
—¡Las Musas! dijo Mercurio; están cantando un coro en el gineceo.
—¿Un coro, eh? ¡Estoy de Musas hasta aquí! exclamó Apolo, volviéndose a mí con tono confidencial y señalando con la mano la mitad de la frente, para indicar hasta dónde estaba de Musas. ¿Conque un coro? Si parecen el ejército de la salvación, o, como dijo un traductor español, la armada de la salud. Ahí vendrán; ya verás qué fachas. Todas parecen inglesas literatas, sensibles a los encantos del arte y de la virtud... ¡Puf! ¡Dios nos libre de las mujeres instruidas y esteticistas, y por contera pías y castas! Y no puedo huir de ellas; así no se me logra aventura. Entra ellas y mi hermanita la casta diva, Diana cazadora, me han hecho mal de ojo, y por su culpa perdí a Dafne y maté a Jacinto, y me puse en ridículo en mil empresas amorosas. ¡Ya se ve! No hay mujer ni diosa que se entregue a un dios acompañado de nueve basbleues, que vienen a ser como nueve cuñadas literatas. ¡Re-Júpiter! Aquí me tienes, hombre, en casa de Venus, en la preciosa villa que ha levantado sobre las escondidas ruinas de su templo de Pafos la sin par Afrodita; pues fue en vano que quisiera escapar por unos días a la vigilancia y a las sabidurías de las nueve hermanas que Zeos, mi padre, confunda. Venus me había invitado a mí solo, es natural; pues a pesar de decir en la carta que me mandó por Iris: «Amigo Apolo, te espero en Pafos, donde pienso pasar una temporada; tráete a Mercurio, si sus muchas ocupaciones se lo consienten; pero nada de Musas, ya sabes que me empalagan; además, supongo que tú también desearás perderlas de vista por algún tiempo; si queremos cantar, ya cantaremos bajito tú y yo solos», etc., etc. a pesar de este desaire manifiesto, aquí las tienes a todas ellas... a todas, sin excepción del marimacho de Urania la cosmógrafa, ni siquiera de la insoportable catedrática Polimnia, jamona insoportable, Licurga de mis pecados, capaz de hacer ascos al plato más sabroso si en el menu aparece con una falta de ortografía. Las menos malas son Euterpe, y Erato y singularmente Terpsícore; las demás... ¡fuego en ellas! Café, Ganimedes.
Yo miraba espantado al divino orador, y pasaba los ojos de él a Mercurio, como pidiendo a éste una explicación de lo que oía. Notó Hermes el gesto, porque guiñome un ojo, y disimuladamente llevó a una sien un dedo, dando a entender que al dios Esminteo le faltaba un tornillo.
—¿Qué opinas tú de las hembras literatas y sabihondas?
—Señor, contesté un poco turbado; yo... creo... que... subjetivamente... no le falta motivo a V. M.
—¡Qué majestad, ¡hombre! Vaya una majestad que no puede echar una cana al aire sin ofender los castos oídos y los castos ojos de nueve coristas del ejército de la salvación... ¡Todas son cuákeras! El Parnaso se ha convertido en una capilla protestante; el Olimpo ya no es la mansión de los dioses alegres, ni Cristo que lo fundó; ahora, a un poeta, aunque sea un dios, le piden la cédula de comunión o un ejemplar de la Biblia sin notas, según los gustos. La castidad ha matado a la inocencia. Un crítico francés ha combatido a Víctor Hugo, después de muerto el poeta, llamándole viejo verde; ha querido quitarle gloria, atribuyéndole vicios; se confunde el arte con la policía; a mí, a mí, con ser quien soy, se me espía, se me siguen los pasos; y en esta misma quinta alegre y risueña, donde parece que todo debiera ser inocente juego, cándido placer, armoniosa amistad, abandono místico, aquí hay un infierno de intrigas y murmuraciones, delaciones y sospechas, y se habla de acusarme ante mi padre para que otra vez me vea cuidando bueyes en los apriscos del rey Admeto. ¿Y todo por qué? Porque Venus me gusta más que Minerva; porque me aburren los negocios literarios, según los entienden hoy los dioses y los hombres, y prefiero vivir con Venus, cantando bajito a su lado, como ella dice.
Ya sabes que el dios Momo, cierto día de asamblea celestial, me condenó, con la autoridad de Júpiter, a escoger entre mis varias profesiones de adivino, citarista y médico; pues bien: yo escogí la cítara; pero, según se han puesto las cosas, ya reniego de la elección, y casi estoy decidido a colgar la lira y a dedicarme a una especialidad cualquiera del arte de curar. Si no fuera por lo que me apestan los literatos que abusan de la fisiología y de la terapéutica y de la patología, médico me declaraba... En fin, no sé lo que me digo; pero lo que juro es que Venus vale más y merece más consideraciones que todas las Musas juntas.
Dijo, y poniéndose en pie de un brinco, arrojó con ímpetu la servilleta sobre el mantel, dio un puntapié al taburete, que no sólo en Madrid se llama así cuando es asiento sin brazos ni respaldo (diga lo que quiera la Academia), se abrochó el tirante que colgaba de un solo botón, y salió del comedor, gritando:
—¡Vuelvo!
— II —
—El pobre está un poco chiflado, dijo Hermes sonriendo; y después de sentarse sobre un triclinio, cruzó una pierna sobre la otra y se puso a apretarse los tornillos de las alas que le adornaban el talón de oro.
—No lo entiendo yo así, me atreví a decir. Más bien creo que hay un sentido profundo y como simbólico en las palabras y hasta en el humor de Apolo.
—Puede. Mercurio encogió los hombros, dando a entender que le interesaba poco la conversación y que nada sabía de símbolos.
Se oyó ruido de faldas. Por la puerta por donde había salido Apolo entró una dama vestida como una de esas inglesas que representan el hermafrodismo entre el pastor protestante y la monja callejera, y que tienen también algo del comisionista.
—Si tienes ganas de discutir, ahí está nuestra muy amada y puntillosa Polimnia, que no sabe hacer otra cosa.
Así dijo Mercurio, poniéndose en pie y saludando con afectación a la musa de la Retórica. La cual, con un gesto displicente, dio a entender a Hermes que le despreciaba.
Y por si no lo había entendido, exclamó:
—¡Mercachifle!
Fijó en mí sus ojos verdes con pintas, ojos de miope, cargados de lectura, ojos de esos que a todo hombre de letras, miope también y cansado de leer, deben de darle náuseas cuando los encuentre en el rostro de una mujer. Polimnia, aunque vestida más con sotana que con falda (pues de vestiduras griegas no hay que hablar, porque todos los dioses y diosas han adoptado la indumentaria europea moderna); digo que Polimnia, aunque nada elegante en el traje, era una hermosura clásica, algo ajada, eso sí, pero correctísima; ¡lástima que la palidez de la piel y la frialdad de la expresión en todas sus facciones, amén de la cargazón de los ojos, la hiciesen poco menos que de aspecto repulsivo! Sus gestos y ademanes eran hombrunos; pero pudiera decirse que no de hombre vigoroso, sino de enclenque varón de vida sedentaria, de bufete, enfermizo, nervioso. Lo peor era la mirada; cada vez que la clavaba en mí, se me figuraba estar examinándome de diez asignaturas a un tiempo, y además sentía la inexplicable aprensión de que la dama debía de estar mareada de tanto leer, condenada a dispepsia y jaqueca perpetuas. En presencia de Polimnia, toda idea de relación sexual parecía absurda; no sólo no se le atribuía sexo, sino que se experimentaba como un disparatado temor de haber perdido el propio; aberración que producía intenso malestar. A pesar de todo, aquella Musa inspiraba una profundísima compasión, no se sabe por qué.
Era antipática y atraía. Qui potest capere, capiat.
Polimnia me saludó con una leve inclinación de cabeza, y volviéndose hacia la puerta, dijo con voz estridente:
—¡Pase usted, caballero!
Y entró en el comedor D. Manuel Cañete.
—Ganimedes, avisa a Apolo, gritó la Musa.
Ganimedes, visiblemente contrariado, como dicen en las novelas, inclinó la cabeza y salió.
Sentose la Musa en un tronos, y dirigiéndose a Cañete, que estaba ante ella de pies, exclamó:
—¿Es usted el crítico pulcro, atildado, castizo, clásico, académico?
—Señora, tanto honor...
—Lo que es usted, un covachuelista perdido para los expedientes.
(Estupefacción en Cañete.)
—Usted se cree literato... y en rigor no lo es. Usted ha leído libros y no sabe dónde. ¡Leer! ¡Leer! ¿Cree usted que basta con eso? El caso es entender, sentir, reflexionar con espontánea reflexión. Se juzga usted un crítico en libertad, y se ha pasado la vida entre las cuatro paredes de una jaula. Sobre todo, a usted le falta el sentido de lo bello, como a otros el del olfato; confunde usted la hermosura con la policía urbana. Para usted, una comedia ya es digna de recomendación en cuanto el autor no se propone envenenar a nadie... No me interrumpa usted. Basta de acusaciones generales, y vamos al grano.
Polimnia sacó de una cartera un libro de pocas páginas y se puso a leer en voz alta versos que, valga la verdad, tenían poco de agradables. Era aquello una comedia estrenada en Madrid en el teatro de la Princesa a fines de 1886, obra de un joven simpático, modesto, por lo menos hasta entonces, y digno de que la crítica no le engañase miserablemente alabándole un ensayo dramático plagado de incorrecciones, de intriga —si aquello era intriga— manoseada, casi pueril y de todo punto anodina por la manera de ser tratada. Ni aquel ensayo demostraba en el autor dotes de poeta dramático, ni se concebía cómo la crítica había podido seguir los impulsos de la benévola y descuidada gacetilla que había puesto por las nubes semejante cosa. Polimnia leía versos y más versos de un diálogo en el que era difícil —valga ahora también la verdad— seguir el pensamiento de los interlocutores, que se interrumpían mutuamente para decir a su vez frases cortadas por puntos suspensivos. Los ripios eran de tal calibre, que hacían reír al mismo Mercurio, el cual solía prestar poca atención a las lucubraciones literarias. Abundaban las frases pedestres, de una vulgaridad molesta, repugnante, los dicharachos callejeros que no deben llevarse jamás al verso, y menos al del teatro; las pocas veces que el autor vencía en la lucha por el consonante, era no más para decir trivialidades en forma prosaica o en metáforas consistentes en ripios o en prendas de guardarropía, o todo junto. Abundaban las incorrecciones gramaticales, los solecismos más estupendos especialmente, y la propiedad de las palabras andaba por los suelos. Y con todo esto, aún había allí algo peor, y era la pobreza de concepto y de frase, y algo peor todavía, la insignificancia de todo aquello, la ausencia total de vida, la tristeza lóbrega que causa la buena voluntad haciendo esfuerzos inútiles por suplir el ingenio y la habilidad artística con recursos extraños a la naturaleza de la poesía. Polimnia, la Musa de la Retórica, no pensaba en aquel momento en el autor bien intencionado; trituraba la comedia, en los comentarios que iba haciendo, como si fuese ella, Polimnia, hembra sin entrañas. Y dicho sea en honor suyo, aquella hermosura fría de sus facciones tomaba expresión y calor de pasión noble y comunicativa, según se engolfaba en su discurso. Hasta Hermes comenzó a mirarla con interés. Cañete sonreía, con la cabeza un poco torcida, en señal de irónico respeto; parecía estar esperando una pausa de la irritada y elocuente Musa para meter la meliflua cucharada y anonadar a la diosa del Pindo, en buenas palabras, con los eufemismos de ordenanza y con la cortesía a que juzgaba acreedora a Polimnia por Musa y por hembra. Y vociferaba ella:
—¡En mí no hay encono de ningún género! ¿Por qué he de querer yo mal a este joven, a quien ni de vista conozco; que, según he oído decir, ha dado en otras ocasiones pruebas de discreción y buen gusto? ¿Que ha hecho una comedia mala? ¿Y qué? Una de tantas. Tampoco me irrito contra los gacetilleros, que no son más que un eco material de las galerías... en las que incluyo los palcos y las butacas. Mi cólera descarga sobre la crítica, sobre usted singularmente, Sr. Cañete, que, diciéndose representante de la censura ilustrada, concienzuda, basada en principios científicos, en severa disciplina retórica, en erudición escogida, en la sabia experiencia de lo selecto, en la parsimonia prudente y justiciera del crítico ducho en tales juicios y de sangre fría, gracias a los años, se ha dejado llevar como los demás por la corriente de la opinión impuesta, no se sabe cómo, ni a punto fijo por quién siquiera, y ha elogiado La fiebre del día, y ha pronosticado para su autor triunfos, laureles, y hasta ha copiado con fruición versos y más versos de la comedia infeliz, sin pararse a ver que lo mismo que copiaba era mala prosa disfrazada de poesía. Sr. Cañete, usted que habla de decadencia del arte y recuerda los tiempos de los Comellas a cada paso, ¿por qué un día y otro día elogia obras dramáticas incorrectísimas, anodinas, absurdas por lo insustanciales, símbolos de la nada artística? ¡Señor Cañete!...
La musa echaba espuma por la boca; y como se puso en pie de un salto y dio un paso hacia el crítico académico... Hermes y yo temimos que le quisiera pegar.
—Sosiéguese usted, señora, me atreví yo a decir; este caballero no lo ha hecho por mal.
—¿Y usted quién es?
—Señora, yo soy Clarín, el gran agradador de todos los Segismundos; y me gusta ver cómo va por la ventana el palaciego que lo merece; pero en esta ocasión, ni se trata de palaciegos, ni el caso es para tanto...
—¿Ha visto usted esta comedia?
—No, señora, yo no veo comedias nuevas hace algunos años, en buena hora lo diga, a no ser por rara excepción; y de alguna que vi me pesa, porque al autor le pareció mal que su obra no me hubiera parecido bien, ni medio bien; y me mandó dos padrinos para preguntarme si le había querido ofender, y yo le mandé otros dos (porque hay que vivir con el mundo, y donde fueres haz lo que vieres) para que dijesen a los otros que no; que qué había de querer ofenderle; que Dios me librase. Ya ve usted, no se puede ver comedias.
—Pero al menos, ¿ha leído usted ésta?
—Sí, señora; el autor tuvo la amabilidad de mandármela al pueblo...
—¿Conoce usted al autor?
—De vista no; pero sé que es un buen muchacho, amante del arte, capaz de comprender que la crítica teatral en Madrid es cosa perdida. Si usted le llamara, y con buenos modos le fuera haciendo notar los defectos de su comedia...
—¿No cree usted que estará envanecido con los aplausos de estos señores?
—No lo creo; aunque no tendría nada de particular... porque tales han sido las alabanzas... Sin embargo, este caballero, a quien no tengo el honor de tratar, ha sido de los más parcos en el elogio.
—¿Cómo? ¿Le parece a usted poco lo que dijo?
—No, señora; me parece demasiado; pero otros han dicho mucho más.
—Pero esos tienen menos autoridad, y no están obligados, como éste, a saber lo que es escribir en verso...
—Señora, ¿se me permiten dos palabras? preguntó Cañete con una humildad, tal vez aparente, pero de todos modos de muy buen ver.
—Diga usted lo que quiera, pero sin imitar a los que imitan a los clásicos y sin rodeos y sin preámbulos... Porque esa es otra: escribe usted unos artículos que todo se vuelven introducción y decir qué es lo que vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer, a manera de opositor krausista... No, no señor; no consiento preliminares ni prolegómenos... ¡al grano!
—Pues bien, señora: ya que aquí se trata de un juicio en toda regla... comienzo por recusar al juez como mejor proceda en derecho y con el respeto debido; usted, señora, es la Musa de la retórica; pero aquí se trata de una comedia, y el juez competente es Talía...
—¡Alto el carro, señor mío! Aparte de que mi jurisdicción abarca los dominios de la mayor parte de mis hermanas, pues viene a ser el mío a manera de tribunal de alzada; en punto a comedias, yo puedo conocer de todo lo que al lenguaje y al estilo y a la forma métrica se refiere. Y aquí se me ocurre ponerme otra vez furiosa, recordando las mil sandeces que se escriben y publican por cien y mil majaderitos metidos a críticos y a autores respecto de la crítica al por menor, de la censura nimia, de la forma. ¿Qué quiere decir, tratándose de obras de arte en que la belleza se manifiesta en forma literaria, que es nimia la cuestión del lenguaje y del estilo? Tanto valdría decir que un pintor no necesita saber dibujo ni entender de colores. Sólo a los profanos, a los bárbaros, se les puede permitir que hablen con tono despectivo de la forma literaria, del material de este arte. En ningún país civilizado se tiene por cosa secundaria, si se trata de verso, el ritmo y la rima, si la hay, ni los demás elementos formales de la poesía, ni tratándose de prosa se olvida la gramática o se pasa por alto, ni las leyes del bien decir se arrinconan. Burlarse de las figuras, v. gr., es mucho más fácil que saber cuáles son; cometer solecismos y barbarismos, mucho más llano que averiguar en qué consisten. No son artistas, no lo serán nunca, no pueden serlo los que no tienen el sentido y el sentimiento de la forma como inseparable del objeto artístico y esencial en él como lo más esencial.
El crítico que al llegar a estas cosas se dice: aquila non capit muscas, es un ostrogodo, un silingo, un alano, un suevo metido a Quintiliano, es un salvaje, mejor dicho... Usted, Sr. Cañete, está a la cabeza de los que debieran dedicarse a colaborar en el Alcubilla, recopilación administrativa, y que, sin embargo, a pesar de sus excepcionales condiciones para el caso, se dedican a juzgar, como ustedes dicen, obras puramente literarias, como la Academia de Ciencias Morales y Políticas juzga, y da informes de libros de texto.
Hay críticas de usted, Sr. Cañete, en que parece que va a presentar, para obtener la absolución del autor de quien habla, el certificado de buena conducta y la cédula de vecindad del acusado. Para usted, como para otros muchos, es una gracia del poeta que el personaje tal o cual sea simpático o antipático...
—Cuidado, Polimnia, que eso ya pertenece a la jurisdicción de Talía... se atrevió a decir Mercurio; no porque a él le importase la cuestión de competencia, sino por evitar el discurso de la Musa.
La verdad es que estábamos aturdidos con tanta charla.
Por fortuna, Apolo volvió a presentarse en aquel instante. Ya no estaba en mangas de camisa. Vestía cazadora corta, muy ajustada al cuerpo, de una tela para mí desconocida, de un color claro atrevido; pero que a él le sentaba bien. Era un real mozo, en efecto, lleno de vida, sanguíneo. Sonreía, sin duda de felicidad. ¡No lo extrañé! Del brazo izquierdo traía materialmente colgada a Venus, a la misma Afrodita en persona.
La cual, aunque os asombre, se parecería mucho a Sara Bernhardt, si Sara se convirtiese en una mujer hermosa y de buenas carnes, sin dejar de ser tal como es. Imaginaos ese milagro realizado, y así era Venus: su traje, de color de carne con polvos de arroz, era de corte semejante a los que suele lucir la gran cómica francesa, obra del capricho divino, forma talar de jitón griego, mezclada con pliegues y ondulaciones de coquetería moderna; en tal fruncido la línea pura defendía la honestidad, que un sesgo excéntrico y lúbrico convertía, por el contraste, en una picante expresión de latente lascivia; y a pesar de parecer el traje cortado y cosido por el más humano de los pecados capitales, la gracia y elegancia suprema del conjunto rescataban para el arte aquella divina estatua vestida, que sólo tenía de casta lo que tenía de bella.
Apolo y Venus, enlazados, apoyados suavemente uno en otro, hombro con hombro, inmóviles, no hacían más que sonreír y pasear la mirada distraída, llena de felicidad, de Cañete a Polimnia y de Polimnia a Cañete. Tal vez pensando en la dicha de amarse esperaban asistir a una riña de gallos como entremés gracioso de sus juegos de amor. Polimnia se había puesto de pies al ver entrar a Venus. Parecía una linterna apagada de repente; ya no brillaba en ella nada más que el reflejo indeciso del cristal de sus ojos, cargados de lectura. Seguía siendo hermosa, pero como la luna de día.
En cuanto a Cañete, ni más feo ni más guapo que antes, volvió los ojos al dios de Delfos implorando socorro.
Apolo así lo entendió, y benévolo, porque era feliz, exclamó:
—Polimnia, a lo que entiendo, este es el señor Cañete, un reincidente de mi mayor aprecio que yo te había destinado. Sí, Polimnia, el Sr. Cañete es para ti una buena proporción; si le otorgas tu mano, os pondré casa en Madrid, en la calle de Valverde. Hablaré a Cánovas para que se le dé a este caballero la Secretaría de la Academia... aunque haya que quitársela a Tamayo y Baus, para quien yo tengo reservados más altos destinos.
—Ni yo me caso con nadie, amado Apolo, ni el Sr. Cañete debe de estar dispuesto a casarse conmigo, ni en la calle de Valverde puede vivir Polimnia, la musa de la retórica, o sea el arte del bien decir.
—¡Señora! exclamó Cañete, metiendo dos dedos entre el cuello de la camisa y la bien señalada nuez. ¡Señora!...
—Señorita, dijo Apolo sonriendo.
—Concedido. Señorita, pude, mientras se trató de mi personalidad humilde, abstenerme, por respeto a las varias prerrogativas que en usted concurren, de contestar, siquiera fuese en legítima defensa, a los ataques durísimos de que he sido víctima; pude, y puedo, pasar en silencio ofensa tan grave como la de echarme a freír espárragos, que tanto vale mandarme a despachar expedientes en una oficina y a colaborar en una recopilación administrativa...
—¡Cómo! ¿Eso ha dicho Polimnia? gritó Apolo. ¡Oh, Sr. Cañete! Usted perdone... esta loca... esta... Polimnia, ¿cómo ha sido? ¡Qué apasionamiento! ¡Qué exageraciones! El Sr. Cañete, amiga mía, es un erudito que ha demostrado grandes conocimientos en varios... eso... en varios ramos del saber humano, y singularmente del saber académico. Yo... no recuerdo en este momento nada suyo... pero no importa, sé que es un erudito; me lo ha dicho Menéndez Pelayo, aunque no sé si en el seno de la confianza; pero él me lo ha dicho. Y este caballero... que es también español, acaso sepa... ¿Ha leído usted algo del Sr. Cañete, amigo... Cornetín?...
—Clarín...
—Eso, Clarín.
—Sí, señor; algo he leído... y aun algos...
—¿Y qué tal, eh? ¿Cosa rica, verdad?
Antes de contestar fijé la vista en el suelo, y me puse a dar vueltas al sombrero entre los dedos. Por fin, dije:
—Como útil... lo es algo de lo que ha hecho el Sr. Cañete... Debe haber de todo en literatura. Sus trabajos de erudito, dicen los inteligentes que son muy apreciables. Parece ser que sabe mucho de comedias antiguas, y aun de las modernas entiende más que cuatro o cinco gacetilleros que le hacen la competencia. Comparado con ellos es un águila...; pero comparado con un crítico de veras, lo que se llama crítico, que hasta tenga gusto y sepa distinguir el arte de todo lo demás, comparado con un crítico así... ya no es un águila, no, señor; pero siempre resultará que esta señorita, cuyos pies beso, ha estado demasiado fuerte con él... y con el autor de La Fiebre amarilla.
—Del día, rectificó Cañete.
—Corriente; de la fiebre de marras.
—¿Y qué fiebre es esa?
Hubo que enterar a Apolo de la comedia, y hasta se leyeron algunos versos. Y el dios Esminteo, que lanza a lo lejos sus saetas y que es benévolo con los escritores malos por cierto escepticismo muy largo de explicar, arrugó el ceño cuando oyó versos como estos:
Es injusto hablar así
a quien mil veces te probó.
—¡Re-Jove! gritó; ese verso no puede pasar. Yo perdono muchas clases de pecados; pero en punto al metro y a la rima, hilo más delgado; Euterpe, Terpsícore y Erato son mis favoritas, y en todo lo que sea medida, ritmo, compás, igualdad de sonidos y soltura de movimientos, soy tan exigente como en los días de mis buenos Homéridas.
—Oye, hijo de Latona, prosiguió la Musa, que era quien leía; oye lo que un amante le dice a su amada, pintándole el cuadro de su felicidad en la pobreza que les aguarda.
Todos dirán:
—Mirad; esos se han casado
por amor; aún está vivo
ese afecto primitivo
que hemos supuesto agotado,
y en tanto nosotros dos
en nuestra casa estaremos,
y allí juntos viviremos
en paz y en gracia de Dios.
—¡Ave María Purísima! interrumpió Apolo, olvidándose de que era pagano.
—¡Qué veladas! ya verás
cómo a la luz del quinqué
a tu lado escribiré,
mientras que tú bordarás.
—¡Bien bordado! exclamó el de Claros.
—Y en aquel instante no
se oirá en nuestro aposento.
—Ese verso es como las Súplicas, cojo.
más que el leve movimiento
del péndulo del reló,
y el de nuestros corazones
que henchidos del mismo afán,
seguramente tendrán
iguales palpitaciones.
—¿Qué te parece? preguntó Polimnia triunfante.
—¡Acaba!
—Entonces te diré aquellas
palabras dulces y hermosas
que expresan tan grandes cosas
aún siendo tan breves ellas.
—¿Eh?
—¡Acaba!
—Mientras que tendré apoyada
en la mano la mejilla
y el codo sobre la silla
donde te encuentres sentada.
—¡Rayos y truenos! ¡Por las barbas de mi Padre! ¿Y eso se escribe y se aplaude en Castilla, en Madrid, en aquellos teatros donde hablaron aquellos poetas cuya lengua era digna de los dioses? ¡Donde quiera que se encuentre, sentado o de pie, a ese poeta, cójasele y tráiganle a mi presencia!...
—¡Calma, calma! dijo Polimnia sonriendo, serena y compasiva. El poeta no tiene la culpa de esto.
—¿Cómo que no?
—No, Apolo, no; él hace lo que ve, sigue el camino que le señalaron; los críticos le han dicho que eso estaba bien; ha oído alabar en otros tamañas atrocidades, escándalos de dicción semejantes, y se ha dejado llevar por el ejemplo y el mal gusto. El no saber gramática es pecadillo venial para la censura del día, y a los versos rastreros, zafios, ramplones, prosaicos y desmadejados, cacofónicos y cursis, nadie, o casi nadie, les conoce los defectos; y se llama naturalidad y sencillez la vulgaridad y hasta la chocarrería, la insipidez y la insignificancia. Al poetastro que zurce redondillas atrabiliarias, de aleluya, y romances de ciego, se le aplaude porque huye del lirismo impropio del teatro.
Los críticos de ahora no tienen gusto, ni oído, ni lectura sana y abundante; son incapaces de coger al vuelo en el estreno un solecismo o un verso cojo, o un hiato. Así como no hay en Madrid verdaderos críticos de pintura, porque no los hay metidos de veras en el arte y sus misterios, tampoco los hay para la poesía, que les parece a los más una antigualla inverosímil, con la que hay que transigir por ahora.
—¡Fuego en ellos! Razón tienes, Polimnia; la culpa no es del pobre mozo que escribiendo comedias malas no hace mayor mal que otros tantos; la culpa es de la crítica que se precia de sensata e instruida y de gusto, y aplaude tales adefesios.
—Vamos a ver, Sr. Cañete: ¿es esto castellano? dijo Polimnia, y leyó:
—Pero ¿murmuran las gentes?
—Unos a otros se desdicen.
¿Puede esto pasar? ¿Cabe desdecirse... unos a otros? ¿Le puedo yo desdecir a usted, ni usted a mí?
Y ¿qué dignidad de lenguaje es esta?
—Pero la voz general.
—Da a usted un bombo pasmoso...
que despilfarra el dinero
por darles en los hocicos.
—¡Basta! gritó Apolo; en mi presencia no se puede leer cosa así. Pasemos a otro asunto.
—Pero conste, prosiguió Polimnia, que si he hablado tanto y con semejante calor de esta infeliz comedia, no ha sido por ensañarme con el autor, joven simpático y capaz de escribir de otra manera... Si esta obra por sí no tiene importancia suficiente para que nosotros pensemos siquiera en que existe, por accidente tiene la importancia de haber sido piedra de escándalo, materia de absurdos elogios, en los que han demostrado notoria incompetencia y falta de aprensión multitud de críticos incapaces.
—Bueno, bueno; doblemos la hoja.
— III —
En aquel momento se oyó hacia el vestíbulo rumor de muchas voces, como el que suele estallar en los teatros, entre bastidores, cuando hay que fingir que el populacho se alborota.
—¿Quién está ahí? ¿Qué ruido es ese? preguntó Afrodita a Ganimedes, un tanto picada aunque sin dejar de sonreír. ¿Qué gente se me mete hoy en casa? ¿Quién ha traído a mi silencioso bosquete de Pafos estos ruidos del mundo necio, feo y aburrido? Por culpa de tus Musas ¡oh Febo! mancha la hermosura de mi mansión veraniega la presencia de todos estos mortales de ridícula catadura. ¿Quién anda ahí? ¿Quién grita? ¿Qué quieren?
—Señora, dijo Ganimedes, son los académicos de la lengua española que vienen a rescatar a su compañero Cañete (y Ganimedes, como un día la misma Venus en poder de Anquises, volvió la cabeza y humilló los ojos).
—Sí, dijo Hermes; dicen que está aquí prisionero y que se lo quieren llevar de grado o por fuerza.
—¡Hola! ¡Hola! exclamó Apolo: ¿conque esas tenemos? ¿de grado o por fuerza? A ver, que pasen esos caballeretes; y entiéndete tú con ellos, Polimnia.
Abriéronse de par en par las puertas del comedor, que la Academia llama triclinio, y entró la multitud académica hecha una malva, o una colección de malvas, y deshaciéndose en cortesías y zurdas genuflexiones. Iba delante de todos el conde de Cheste, con uniforme de capitán general; y con gran reposo en la voz y en los ademanes, parándose en medio de la estancia, dijo:
—¡Oh Febo! Quien quiera que seas de estos próceres que presentes veo, oye nuestra súplica, y antes permite que te dé un poco de jabón, como entre nosotros los inmortales de la calle de Valverde se usa. ¿Cómo te alabaré a ti, el más digno de alabanza? Tú eres ¡oh Febo! quien inspira los cantos, ya sea sobre la tierra firme que nutre las terneras, ya sea en las islas. Las empingorotadas rocas te cantan, y las cumbres de las montañas, y los ríos que se llevan a la mar en veloz corrida, y los promontorios que avanzan sobre los dominios de Anfitrite y los puertos. Por lo pronto, diré como te parió Leto o Latona, alegría de los hombres mortales, estando acostada cerca de la montaña de Kintios, en una isla áspera, en Delos, rodeada por las olas... Y de ambos lados el agua negra azotaba la tierra, empujada por los vientos que armoniosamente soplaban...
—Mi general, interrumpió Apolo, demasiado sé yo que me parió mi madre, y cómo fue; al grano...
—¡Oh! Tú que mandas, como Cánovas, a todos los mortales, a los de Creta y a los de la isla Egina, y a los de Euboia, ilustre por sus naves, y en el Atos, y en el Pelios, y en Samos, y en Lemnos... y en la divina Lesbos...
—¡Rejúpiter! ¡Por las barbas de mi Padre! Le he dicho a usted que se fuera al grano. ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos? ¿Qué tripa se les ha roto a ustedes?
—¡Tripa! ¡Oh, tripa! ¡Qué tripa! Hijo de Latona, que reinas en Claros, y en Micala, y en Mileto, y en la encumbrada Knidos, y en Cárpatos, batida de los vientos, y en Naxos y en Paros...
—¡Por Cristo vivo! Ahora mismo se me ate codo con codo a este loco rematado, y se me le meta en la cárcel...
—Prefiero el Erebo...
—¡Pues en el Erebo!... ¡Y hable otro y diga pronto lo que pretenden, que no estoy yo para templar gaitas!
Mientras en el director de la Academia se cumplían las órdenes de Apolo, se adelantó otro académico, de largas patillas, melifluo y negligente, y con voz en que silbaba una ligera ironía como una brisa retozona, exclamó:
—Preguntabas, divino Arquero, qué tripa se nos había roto; pues bien, se nos han roto las tripas de oveja que Hermes, que me escucha, ató, bien estiradas, a la sonora tortuga, el día feliz en que, inspirado, inventó la cítara; quiero decir, que se nos han roto las cuerdas de la lira académica; que un aire de descrédito corre por el mundo, amenazando derribar la literatura académica, matar la Musa oficial. Se te habrá dicho que veníamos en son de motín a rescatar a Cañete... no lo creas. Ya podéis freírlo; de la grasa de un Cañete nacerían ciento. Nosotros, además, tenemos un gran espíritu de cuerpo, pero unos a otros nos despreciamos; amamos la Academia y aborrecemos al rival literario. No nos importa el renombre personal de los nuestros, sino la fama colectiva. Venimos, pues, a ti para que pongas remedio a los desmanes de que somos víctima allá abajo. No se nos respeta. Hemos dejado de ser sagrados. El misterio de la autoridad ya no nos rodea. Un rey de derecho divino había delegado en nuestros antecesores la potestad de decir al idioma: «de aquí no pasarás;» la Inquisición ataba el pensamiento, y nosotros atábamos la lengua. Un escritor satírico, que no fue académico, y que por consiguiente no será inmortal, aunque lo sea, dijo un día: «la Academia es una autoridad cuando tiene razón.» ¡Deletéreo aforismo! Por ahí entró la muerte: la Academia, para ser, necesita tener razón, porque tiene autoridad. Discutirnos es matarnos. Yo no cobro para que me discutan. Si tú ¡oh Febo! amante de la virgen Azantida, no pones remedio a este oleaje de indisciplina, a este universal clamoreo de insurrección y a estos insultos de procaces bocas, te juro por la laguna Estigia, que es un juramento terrible, que todos nosotros dejaremos de crear el verbo nacional, abandonaremos nuestras tareas académicas, consentiremos que se pudra el idioma; siquiera, por tesón, sigamos cobrando dietas.
—Pero ¿qué es ello? ¿Qué pasa?
—Ello es que multitud de escritorzuelos desvergonzados se nos echan encima un día y otro, con pretexto de que nuestro Diccionario es malo; y es en vano que salgamos a la tela a defender la obra de los inmortales, porque a los que tal osamos nos descalabran singularmente, sin perjuicio de seguir minando el monumento maravilloso de nuestro léxico oficial.
—A ver, Polimnia: ¿qué hay de esto?
Sonrió Polimnia, y mirándome a mí de hito en hito, dijo:
—Este caballero, que es de por allá y no es académico, acaso esté más enterado que yo de esas menudencias, y nos podrá decir algo.
Ruboriceme al oír tal, como era de esperar, viéndome obligado a hablar entre tantos dioses y entre tantos académicos; y no pudiendo hallar mejor salida, porque la de la puerta estaba tomada, exclamé balbuciente:
—Señores... yo no soy digno... no soy quién... no soy nadie apenas; y aquí está el Sr. Balaguer, que es ministro y académico, y hombre de seso e imparcial. En España, a lo menos, no se hace caso del que no sea capaz de ser ministro, y a este señor, que lo es ahora, deben ustedes oírle si quiere hablar.
—¡Que hable, que hable! dijo Apolo.
Entonces Balaguer se distinguió de la multitud académica dando un paso adelante; y después de una ceremoniosa inclinación de medio cuerpo arriba, llena de dignidad, exclamó con voz de cuyo tono solemne no cabe dar idea:
—Apolo: señoras y señores: no voy a pronunciar un discurso. Se quiere saber mi opinión concreta sobre el punto o materia puesto o puesta (porque a mí no me duelen concordancias) a discusión. Entiendo yo, señores, que aquí viene como anillo al dedo recordar lo que yo decía acerca del realismo el año 82 en mi discurso resumen del Ateneo. He o hed aquí lo que yo decía en esa fecha memorable: «Señores, acerca del realismo decía yo en el año de gracia de 1864: todo lo ideal es real, todo lo real es ideal. Homero...»
—¡Basta, basta! gritó Apolo, con música de El Barbero de Sevilla. Por ese camino de citas retrospectivas va usted a llegar a la época del hombre alalo. Que hable otro.
—¡Otro! ¿Cómo? ¿Por qué? Esto es un desaire; murmuró Balaguer volviéndose a sus compañeros.
Arnau tomó sobre sí la tarea de enterarle de que no se trataba allí de lo ideal y lo real, sino del Diccionario.
Y entonces fue cuando Balaguer, haciéndose cargo al fin y al cabo, prorrumpió en aquella exclamación que lleva impreso el sello de su genio peculiar. Y fue lo que exclamó:
—¡Ah!
Se propuso a Tamayo que hablase él, y contestó en buenas palabras que no le daba la gana.
—¿No hay por ahí uno, preguntó Venus, que se llama Alejandro Pidal? Creo que es buen orador; a ver, que hable ése...
—Señora, dijo Alejandrito; con mil amores... pero soy un padre de familia con diez u once hijos, y además, padre de la patria; y estoy muy ocupado, y lo que es al idioma... por mí... que lo esquilen; lo que yo quiero es quitarle un estanquillo a Torono, porque me lo llevó mal llevado; y aplastar la cabeza de la víbora provincial, digámoslo así, que allá en mi tierra me está minando la influencia... Yo soy un chico listo, no lo niego, y guapo, y buen creyente a ratos, y hablo bien; pero... mi carrera es la de cacique. Déjenme a mí sembrar credenciales y recoger votos, que lo demás es vanidad de vanidades y todo Ruiz Gómez.
—Que hable el marqués, dijo Catalina el amarillo.
—¿Qué marqués? preguntó Mercurio.
—El marqués hermano.
—Dirá usted el de las Dos Hermanas...
—No, señor, no; el marqués de Pidal, hermano de Pidal el que no es marqués...
—¡Eso sí que no! grité yo. Antes de tolerar tamaña oratoria, prefiero sacrificarme; yo hablaré, puesto que Polimnia me ha escogido, por lo mismo que no soy académico.
—Sea, exclamó Apolo.
—Señores, no voy a pronunciar un discurso, como decía el Sr. Balaguer el año 64; en esto (y Dios quiera que en nada más) me parezco a Balaguer; no soy orador. Pero no tengo pelos en la lengua, en buena hora lo diga. Yo creo que la Academia ni pincha ni corta. Creo más: que en la Academia hay muchos hombres ilustres de verdad, unos por un concepto, otros por otro, algunos por varios. Pero da la pícara casualidad de que esos señores ilustres no toman cartas en el asunto del Diccionario. Uno de ellos me decía a mí, no ha mucho: «El Diccionario es muy grande y nadie lo puede leer todo.» Y es verdad; muchos de los disparates de abolengo que figuran allí, no han desaparecido porque no los ha visto nadie. Los señores académicos quieren que su obra tenga un mérito extraordinario, no por su valor intrínseco, sino por un derecho privilegiado; pues bien, ya se sabe que los derechos privilegiados son de interpretación estricta; in dubiis contra fiscum; in dubiis, digo yo, contra Academiam. Vamos a ver, ateniéndonos a una interpretación estricta de la lógica en sus leyes y reglas relativas al crédito del testimonio ajeno, vamos a ver en qué puede fundar la Academia su pretensión de filóloga indiscutible...
—Usted me dispense, dijo interrumpiéndome un académico muy fino a quien yo no conocía; la Academia no pretende ser indiscutible, no se tiene por infalible; lo que no puede tolerar es que se la tache de ignorante y se la compare con los pollinos y se la insulte como la ha insultado desde las columnas de El Imparcial Antonio Valbuena...
—Dispénseme usted a mí, interrumpí yo; pero el tono con que se ha contestado a Valbuena, y las artes que se emplearon para levantar una cruzada contra él, demuestran que la Academia tomaba muy a mal las censuras, sólo por ser censuras. Ella dice en el prólogo de su libro que admite advertencias, vengan de quien vengan, pero esto no basta; es necesario que las admita vengan como vengan.
Supongamos que los adalides de la Academia llegaran a demostrar que no había un solo académico que tuviera pelo gris en el vientre: ¿y qué? No era eso lo que se discutía. Supongamos que se prueba que a Escalada o Valbuena se le va la burra cuando maltrata a los autores del Diccionario: ¿y qué? Con eso no se demuestra que los disparates apuntados no sean disparates; los defensores han creído que era probar a sabiduría académica demostrar tal o cual equivocación de Escalada. ¡Aberración insigne! La multitud de palabras que queda visto que están plagadas de errores en el Diccionario, ahí se están tan llenas de disparates después como antes de atacar en falange macedónica a Valbuena. Esta ha sido la gran ilusión de los académicos en tal contienda; han creído que por aniquilar, si tanto podían, —que no pudieron,— al enemigo, que era un caballero particular, aniquilaban los adefesios que él había hecho patentes. No hay tal cosa; los adefesios demostrados, que son muchos, no dependen de la autoridad del censor; el mismo bobo de Coria que dijese que los pollinos no siempre tienen el pelo gris, tendría razón contra los siete sabios de Grecia. La Academia está obligada, si quiere cumplir su deber, a admitir todas las lecciones que se le den, délas quien las dé y délas como quiera que las dé; si entre cien insultos viene una lección buena, hay que admitir la lección. Nadie me negará que algunas de las advertencias de Escalada (yo creo que muchísimas) están en su punto; exigen una rectificación en el texto del Diccionario oficial. ¿Va a dejar de hacerse la variación necesaria por ser Escalada el que la enseñó? ¿Va a ser castellano en adelante lo que no debe serlo, sólo por mortificar a Valbuena? Esto es absurdo. Pues si la Academia toma el otro camino, el único justo, el de seguir las lecciones de su censor y cambiar lo que se debe cambiar, conforme él demostró, no parece bien que se ponga tanto empeño como se ha puesto en probar que Escalada es un ignorante, un entremetido, etc., etc. ¿Que en tal o cual palabra no ha lugar a las rectificaciones de Escalada? Corriente, pues no se hacen. ¿Que Escalada se excede en la forma, al censurar? ¿Y eso qué? Al país no le importa eso; lo que le importa es que el Diccionario diga lo que debe decir; de los errores y de las malas formas de un caballero particular no tiene para qué cuidarse. Esta desventaja siempre la tendrá la Academia cuando luche contra cualquiera que le demuestre que ha cometido un lapsus. Lo único que interesará al público será este lapsus de la Academia, no los de quien no cobra por hablar bien.
Y dejando esta digresión, a que me ha traído ese señor académico al interrumpirme, diré que sí es verdad que la Academia sufre mal que se la discuta; yo mismo soy prueba viviente de ello. Porque me consta, aunque no me lo han dicho las personas que intervinieron en el asunto, que cuando yo publiqué ciertos articulejos contra ciertas etimologías de la Academia, no faltó estiradísimo académico que descendiese a ocuparse en impedir, si podía, la inserción de mis humildes renglones insurgentes; y se necesitó la energía de quien yo me sé y el estar el tal muy por encima de las vanidades académicas, para que los dichosos artículos no se quedaran en las pruebas. ¡Vaya, vaya, señores, que todo se sabe!
Sí; se sabe todo. Hasta se sabe cómo se hacen los diccionarios y las gramáticas en las Academias; y hasta cómo se hacen muchos académicos. Y se sabe, porque lo dicen algunos de los mismos inmortales que se ríen, como Cicerón arúspice, de su inmortalidad con librea, y se la buscan por otra parte más segura y más independiente. Y para que no se diga que vengo con chismes y cuentos, en vez de citar con vivos y españoles, como pudiera, citaré con un muerto extranjero; y conste que lo que dice Sainte—Beuve, de la Academia francesa, madre de la criatura, de la nuestra, se puede decir, y ainda mais, de la Academia Española. Es el caso que Edmundo Goncourt ha publicado hace poco un Diario en el que él y su difunto hermano Julio copiaron sus conversaciones con los literatos eminentes de Francia; y entre otras, algunas de las que solían tener con Sainte—Beuve, el primer crítico de su tiempo. En uno de aquellos paliques íntimos, el autor de Volupté, el eminente escritor de Los Lunes, decía hablando de la Academia francesa: (Leo): «Hay sesiones, cuando Villemain2 no está allí, que comienzan a las tres y media y se acaban a las cuatro menos cuarto. Si no hubiese un hombre de iniciativa como Villemain, aquello no marcharía.
«...Lo mismo es Patin para el diccionario; no lo hace bien, pero lo hace, y sin él no se haría nada. No es esto mala voluntad de la Academia, es ignorancia. El otro día, a propósito de la palabra chapeau de fleurs, M. de Noailles ha dicho que era una palabra desconocida, que él no la había encontrado en ninguna parte. Y es que no ha leído a Teócrito.
«¡Ahí tienen ustedes! Y lo mismo que en esto, sucede en todo. No conocen un nombre nuevo desde hace diez años. Y además la Academia tiene un miedo atroz a la bohemia. De hombre que ellos no hayan visto en sus salones, no hay que hablarles; le temen, no es de su esfera. Por lo mismo Autrán tiene probabilidades de ser nombrado académico. Es un candidato de baños de mar. Se le ha encontrado en las aguas de... etc...» (Hablado): Todo esto que yo traduzco se puede también traducir de la realidad francesa a la realidad española. ¿Quién me niega que, v. gr., Catalina es un académico de aguas?
En la Academia Española también se hace el Diccionario él solo, o gracias a unos pocos aficionados; ¡y cómo se hace! Por aparentar (y por cobrar), los inmortales se juntan de cuando en cuando y pasan revista a unas cuantas palabras para ver si están limpias o no, y votan si aquello es español o deja de serlo.
¡Decidir por votación si un vocablo pertenece a una lengua o no pertenece, si cabe admitirlo o no! ¡Cuán lejos está semejante proceder de aquella historia natural de las palabras que el buen Horacio exponía en fáciles y elegantes versos!
Horacio recuerda en la expresión clara, enérgica y precisa a los ilustres jurisconsultos de su pueblo, que nos han dicho, hablando del valor de las costumbres en general: mores sunt tacitusconsensus populi longa consuetudine inveteratus. El poeta, refiriéndose a la vida del lenguaje, escribía:
.....Licuit, semperque licebit
Signatum praesente nota producere nomen.
Ut silvae foliis pronos mutantur in annos,
Prima cadunt: ita verbarum vetus interit aetas,
Et, juvenum ritu, florent modo nata vigentque.
«Fue y será siempre lícito (permítaseme la traducción, porque alguno me oirá que no sepa latín) introducir en el discurso palabras que lleven el sello de la novedad.
»Como las hojas de los bosques se mudan al correr de los años, y caen primero las que primero brotaron, así las palabras antiguas se marchitan y mueren, y otras nacen y florecen vigorosas.»
Pues diga lo que quiera el amigo de los Pisones, nuestros académicos deciden por votación qué hojas del bosque han caído y cuáles han brotado, en vez de tomarse el trabajo de darse una vuelta por la selva para ver lo que en realidad sucede. A la Academia le pasa con las palabras lo que a la iglesia con la ciencia moderna (con la diferencia de que la Iglesia ya sabe lo que se hace). Roma no admite que la tierra gire alrededor del sol hasta principios del siglo XIX, cuando ya a la tierra la van dando ganas de pararse; la Academia no tolera ciertas palabras hasta que ya el uso las va abandonando. ¿Qué criterio tiene la Academia para admitir o desechar palabras? Probablemente ninguno.
Un republicano exaltado, amigo mío, me aseguraba que la Academia es sistemáticamente reaccionaria.
«Lo prueba, me decía, en la palabra presidente; después de explicarla en cuantas acepciones se le ocurren, la deja para el apéndice por lo que toca al presidente... de la República. En cuanto al club, dice que es sociedad clandestina generalmente; y, por último, cuando se trata de elegir un académico federal, así, como de limosna, en vez de elegir, como era natural, al jefe del partido, elige a D. Eduardo Benot, un capitán ilustre, pero no jefe...»
Interrumpiome Venus, riendo a carcajadas la salida de mi amigo el federal; no sé si riendo de buena fe o por enseñar los dientes.
—Ahí tienes, dijo el académico de las patillas ¡oh, Apolo! una prueba de nuestra imparcialidad: la Academia cuenta en su seno hasta federales...
—Pero no es el jefe, advirtió Venus.
—Mi federal, añadí yo, decía que tal elección era contraria a la disciplina del partido; y aunque esto sea un disparate, lo cierto es que ya que los académicos tuvieron el valor de votar a un federal, pudieron haber escogido, no por jefe, sino por ser quien es, a D. Francisco Pi y Margall, del cual pueden decirse muchas cosas, pero no negarle una rectitud moral muy hermosa, y un gran talento, y una ilustración vastísima y escogida. No niego al Sr. Benot servicios suficientes para merecer un puesto en la Academia, ni se los negaría aunque sólo llegasen a tal distinción las verdaderas notabilidades; es más, protesto enérgicamente contra el chiste frustrado de otro amigo mío, según el cual el Sr. Benot es un sabio de segunda enseñanza; pero es lo cierto que los méritos literarios del Sr. Pi son todavía superiores a los de su ilustrado correligionario.
—Queda discutido ese incidente. Siga usted, dijo Apolo.
—Decía que, en mi sentir, la Academia no tiene un criterio constante para hacer su Diccionario. Tratar este asunto con todo el detenimiento que merece, es empresa superior a mis fuerzas, e impropia de la ocasión.
—Gracias, interrumpió Apolo, mirando a Venus, sonriente.
—Sólo haré algunas indicaciones desordenadas respecto de los principales puntos del debate como si dijéramos.
Hasta los salvajes siguen alguna ley, reflexiva a veces, para la transformación del lenguaje; así, nos habla Max Müller de la prohibición que hay en muchas tribus poco cultas de usar las palabras que tengan tales o cuales analogías con el nombre del rey últimamente muerto. Nuestros académicos ni esto han discurrido; Cánovas podía haber mandado que se prohibiera usar palabras semejantes a las primeras sílabas de su apellido sagrado, poniendo en entredicho, verbigracia, las voces ¡canastos! canesú, canícula, canónigo, canuto, etc., etc.; pero no lo ha hecho, porque no se da por muerto todavía. En la discusión de los defensores anónimos de la Academia con Valbuena, se apuntó la idea de que la ilustre Corporación admitía todas las palabras que se encuentren en nuestros escritores castellanos, por antiguas que sean, porque así se puede saber lo que han querido decir aquellos señores. Este criterio latitudinario, que consistiría en embarcar de todo, sería absurdo, no sería siquiera criterio; pero además no es cierto que la Academia lo siga. Con la arbitrariedad que la distingue, conserva, como anticuadas, muchas palabras del más remoto castellano, pero prescinde —y hace bien en esto, es claro— de muchísimas voces de este género, de la inmensa mayoría de ellas. Para convencerse de ello, basta coger un vocabulario de los que suelen acompañar a los libros escritos en español vetusto, verbigracia, el que acompaña a ciertas ediciones de Mío Cid, o el de Las tres toronjas de amor, etc. etc., y a ver cuántas de aquellas palabras figuran en el Diccionario; y de fijo no faltan sus equivalentes actuales. La Academia, en esto como en otras muchas cosas, carece de idea sistemática y carece de método; pero en tal particular casi se le debe agradecer que no haya sido consecuente, porque ¡dónde íbamos a parar con un Diccionario del siglo XIX que contuviera todas las escorias, todos los detritus, de las trabajosas tentativas de nuestra lengua bárbara y balbuciente en tiempos de informe literatura; todos los conatos desgraciados, todas las torpezas, todos los tropiezos del benemérito saber de clerecía