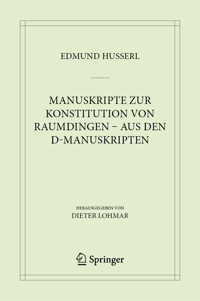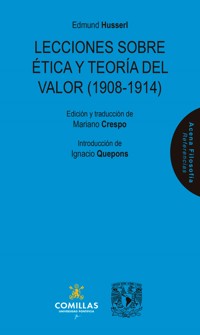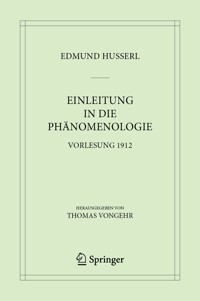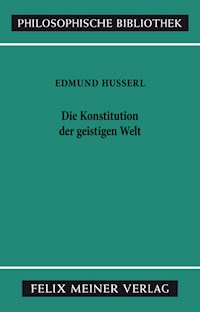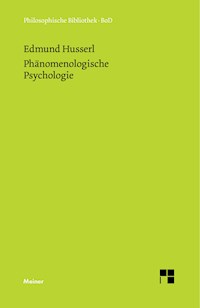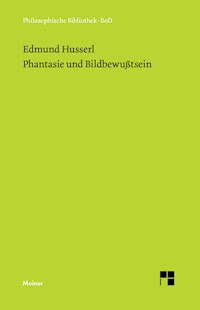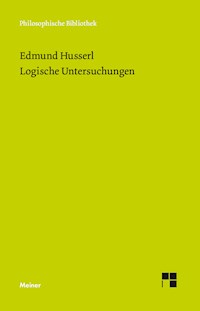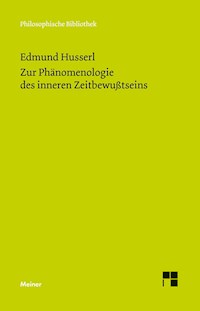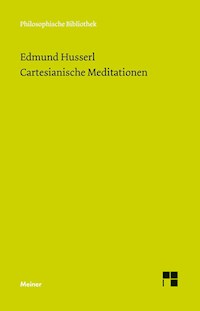26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fenomenología
- Sprache: Spanisch
Este libro reúne las investigaciones más avanzadas de Edmund Husserl sobre la moral y la ética, elaboradas en sus últimos años. En este libro, el fundador de la fenomenología desplaza su atención desde los valores como objetos ideales hacia la voluntad concreta que se dirige a fines. Este giro ético, impulsado por el trauma de la Gran Guerra, abre paso a una comprensión de la persona como centro activo de sentido, en la que el amor —antes que el deber— se convierte en la base misma de la vida moral. A partir de este desplazamiento, Husserl aborda nociones como el sacrificio, la entrega amorosa y la dignidad, no como abstracciones normativas, sino como experiencias vividas que revelan la estructura profunda del sujeto ético. Lejos de una ética formal, estas lecciones tardías dan cuerpo a una fenomenología existencial, íntimamente ligada a la vida concreta y a la posibilidad de una renovación interior del mundo a través de la voluntad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edmund Husserl
Reflexiones sobre ética de los años de Friburgo(1916-1935)
Edición, traducción, notas e introducción de Urbano Ferrer e Ignacio Quepons
Herder
Título original: Reflexionen zur ethik aus den freiburger Jahren
Traducción: Urbano Ferrer e Ignacio Quepons
Diseño de la cubierta: Toni Cabré
Edición digital: www.voringran.com
© 2014, Springer Science + Business Media, Dordrecht
© 2025, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN: 978-84-254-5342-7
1ª Edición digital, 2025
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
Índice de contenido
Cubierta
Portada
Estudio introductorio
I. Autonomía y heteronomía en las esferas teórica, práctica y religiosa
II. Virtud
III. Concepto de deber
IV. Valor de la vida y valor del mundo. Valor del mundo. Eticidad (virtud) y felicidad
V. Decisiones de valor y la llamada al yo. Conflictos de valor y sacrificio de valores
VI. La naturaleza como esfera de autopreservación teórica y práctica. Autopreservación ética respecto de las exigencias absolutas de lo debido
VII. Lo absolutamente debido en el desarrollo de la humanidad y en la vida del individuo. El nuevo imperativo categórico
VIII. Llamada individual a una vida en autenticidad personal. La vida auténtica como la vida en el amor, en el absoluto deber. Llegar a ser infiel a uno mismo. La vida auténtica frente al destino, la enfermedad y la muerte
IX. ¿Hay una consolatio philosophica? Memento mori. Destino (Mi deber individual en relación con los poderes contrarios del destino. La creencia en un mundo pleno de sentido como fuerza de Dios en la superación de las irracionalidades del mundo)
X. (Los ideales prácticos de la razón y los valores personales del amor). La razón – la ciencia. La razón y la moral. Razón y metafísica
XI. Meditación trascendental sobre el conjunto del existir humano y la teleología que yace en él. Desarrollo de la autonomía como desarrollo de la idea de la razón de la humanidad auténtica
XII. Ética. Preceptiva universal. Entrenamiento de sí mismo. Responsabilidad total de sí mismo y lo debido absolutamente. Decisión por la tarea vital de un existir en autenticidad. La norma de vivir con seriedad ética
XIII. Valores personales y valores de cosa. Amor en sentido auténtico. Valores individuales absolutos y relativos. Sacrificio de valores y absorción de los mismos
XIV. Consideración ética universal sobre la humanidad y el mundo. Mundo como campo de la praxis de la humanidad y la tarea del desarrollo de una humanidad ética universal
XV. El ideal del existir personal auténtico, de una vida en satisfacción total auténtica
XVI. Situación extrema – Ruptura de la completa desesperanza para permitir una existencia – Angustia existencial – Después desesperación sorda, parálisis. Un caso de miedo mortal. (Dormir como somnolencia mundana, morir como desprenderse del mundo)
XVII. Meditación práctica universal sobre la vida humana con miras a su felicidad y satisfacción vital duradera[]
Sobre el libro
Sobre el autor
Otros títulos
Hitos
Cover
Estudio introductorio
Hacia una ética existencial: pasos previos, rectificaciones
Husserl mostró interés por la ética desde sus primeros años docentes en la Universidad de Halle, dedicándole seis lecciones entre 1891 y 1902. Su itinerario ético-axiológico estuvo marcado al principio por el magisterio de las Lecciones de ética de Brentano cursadas en Viena entre 1884 y 1886, y compendiadas en la conferencia El origen del conocimiento moral (1889), aunque ciertamente fuera mostrando con el tiempo significativas discrepancias, por encontrar en su maestro abundantes lastres psicologistas, de los que no había llegado a desprenderse por completo. Lo que en principio asume de él en esta su etapa inicial es, básicamente, el esquema de la clasificación de los actos de conciencia en representaciones, juicios y valoraciones, de los cuales cada género de ellos se funda en el inmediatamente anterior. Así lo hacía Husserl patente en sus Vorlesungen über Ethik und Wertlehre 1908/1914 dictadas en Gotinga.[1] Por ejemplo, un acto estimativo, como felicitar a alguien, tiene su justificación en el estado de cosas afirmado en el juicio correspondiente que motiva el acto de felicitación, pues, en el caso de que no hubiera verdad en ese juicio, la felicitación o celebración como acto fundado se frustraría. Por su parte, el deber moral implica la referencia a unos valores dispuestos jerárquicamente: sin llegar a formular unos criterios de valor pormenorizados en los que fundar la jerarquía, como es el caso de Scheler, sí establece Husserl como axiomática la superioridad de los valores referidos a la persona sobre los valores de cosas, así como la diferenciación cualitativa entre los valores por sí o de suyo y los valores de medios, en cuanto que subordinados estos esencialmente a los fines.
En 1909, en carta de Moritz Geiger a Husserl, se encuentra con la objeción al planteamiento ético-axiológico anterior de que las diferencias de rango entre los valores no se dejan medir en términos cuantitativos, así como que en ocasiones resulta difícil establecerlas en términos cualitativos por la diversidad de factores y circunstancias que concurren en las distintas acciones. Además, la captación de los deberes básicos, prototípicamente los cuidados de la madre hacia su hijo, no se sigue de la aprehensión judicativa previa de unos valores, sino que es una aprehensión inmediata o cuasi-instintiva como deber incondicional. Esto parece que contribuyó a que en adelante Husserl pusiera en un primer plano en el orden ético el imperativo categórico del deber, en un sentido que no es el kantiano.[2] Lo había formulado desde los comienzos como Handle immer nach bestem Wissen und Ge-wissen! («¡Actúa siempre con la mejor ciencia y conciencia!»),pero en adelante dará distintas versiones del mismo, partiendo de la observación de que lo mejor no se rige por la ley de la absorción brentaniana de lo inferior en lo superior, como si se pudieran comparar los valores subyacentes tras los imperativos para decidirse por los más altos, en los que se integrarían los inferiores en la escala. Más bien, lo mejor hay que tomarlo como aquello que implica al sujeto en una tarea que trae consigo la renuncia y la dedicación sacrificada. A este respecto se suele decir que lo mejor es enemigo de lo bueno, en vez de subsumirlo.
A principios de la década de 1920 podría fijarse el inicio de la siguiente fase de la ética husserliana,[3] a medida que desliga el fin que inicia el acto moral de los valores que le sirven de apoyo como base material. La propia voluntad se constituye en garante de la transformación moral, al pronunciarse o tomar una posición (Stellungnahme) característicamente ética, como se advierte, entre otros, en los actos de agradecer, prometer, perdonar, aprobar. Más explícitamente puede tratarse de un pronunciamiento que inaugure como tal una renovación moral decisiva para ulteriores tomas de posición. El tema de la renovación está particularmente presente en el tercer artículo de la serie Kaizo —nombre japonés que traduce precisamente la voz «renovación» (Erneuerung)—, escrita entre los años 1922 y 1923[4] y que venía ya anticipada en las tres lecciones sobre Fichte, Fichtes Menschheitsideal,[5] que Husserl había dictado en Friburgo entre los días 8 y 17 de noviembre de 1917 ante un público compuesto por participantes en la Gran Guerra. Es un nuevo rumbo que lo va a acompañar en lo sucesivo y al que se le suele denominar etapa «personalista» por contraposición a la etapa «racionalista» anterior (más propiamente la etapa anterior es un tipo de análisis basado en la intencionalidad objetivante como fundante de las estimaciones y las voliciones).
La renovación de la voluntad marca el tránsito de la objetivación de los valores a la voluntad directriz de fines, en la que se manifiesta de modo inmediato la persona. Justamente de Fichte toma la unidad teleológica entre los fines parciales que eventualmente se propone el sujeto. Como dice: «Cada objetivo es un telos, pero todos los objetivos deben concordar en la unidad del telos, en unidad teleológica. Y solo esto puede ser el fin ético supremo».[6] En estas conferencias se está refiriendo al telos del desarrollo ético de la humanidad bajo el signo del ideal común, pero en otros lugares, como en la Introducción a la ética (que corresponde a los semestres de verano en Friburgo entre 1920 y 1924), también lo hace valer individualmente para la vida de cada cual:
Como se puede ver desde un principio, aquí aparece la pregunta acerca de si y en qué medida la multiplicidad de fines que un agente se propone o se puede proponer y entre los cuales elige o puede, respectivamente, elegir, hay un fin que no sea solo de hecho, sino que sea legítimamente un fin último y superior.[7]
Es la vida en su globalidad la que está cualificada con el coeficiente ético, que se extiende asimismo a la vida social y política de los pueblos. Se encuentran en Husserl a este respecto términos ya empleados por Fichte, que hará propios de ahora en adelante, tal como seliges Leben («vida bienaventurada»), tomado de las fichteanas Anweisungen zum seligen Leben (1806), en las que aquel exhortaba a la unidad corporativa del pueblo alemán en los años de las guerras napoleónicas (la misma temática que en los Discursos a la nación alemana). Pero en todos los casos se trata de decisiones que conciernen al horizonte de la vida futura entera, tanto del individuo como de las naciones y de las unidades culturales. Más allá de que los correspondientes discursos tengan en común que hayan sido escritos en un ambiente bélico, resultan también convergentes los dos motivos indicados de la renovación vital y de la unificación por el fin rector en cuanto que pretenden conducir en conjunto la vida ética.
Por lo que hace a las Lecciones de ética, son también anteriores en su mayor parte a los manuscritos aquí presentados. El recorrido de estas lecciones es histórico-filosófico, poniendo especial énfasis en las concepciones éticas británicas de la modernidad y teniendo a la contraposición entre lo empírico y lo a priori en la ciencia moral como su principal hilo conductor. Se reafirma en sus páginas la aprioridad de las leyes éticas que había mantenido hasta el momento y la crítica al psicologismo ético a propósito de algunos de los autores estudiados, como es el caso de los utilitaristas clásicos y del naturalismo de los buenos sentimientos de Hume. En relación con el esteticismo ético del sentir puro en Shaftesbury y F. Hutcheson, acusa la falta del pronunciamiento ético correspondiente en un juicio para el obrar moral. En el extremo opuesto al empirismo está el apriorismo extremo de Henri More, R. Cudworth y J. Buttler, quienes equiparan las leyes éticas a las idealidades lógico-objetivas, prescindiendo del «para mí» que está implícito en todo juicio moral y dando así ocasión a Husserl para resaltar lo peculiar de las motivaciones activas éticas en comparación con las leyes pasivas de la asociación.
Pero la mayor cercanía a su concepción tardía se advierte en esta obra cuando examina, en contraste con Kant, que la cualificación moral no se queda en las acciones aisladamente, sino que acaba incidiendo en el sujeto que las cumple y se corresponde con la vocación singular de este. En este sentido, los deberes profesionales son sintomáticos de este carácter biográfico-existencial de la ética, bien lejos de lo que en Kant era un imperativo general y abstracto. En alemán resalta más explícitamente, dado el estrecho parentesco entre los términos profesión (Beruf) y vocación (Berufung). La profesión no se compone de acciones separadas a radice, sino que responde a una llamada —más o menos nítida, cuando menos acorde con las predisposiciones innatas de cada uno— a labrarse el conjunto de la vida en acuerdo con sus dotaciones singulares.
Otro aspecto a considerar en estas Lecciones es la realimentación o feedback de quien ha adquirido la virtud moral, que lo inclina a la actuación, eximiéndolo de tener que reiterar los actos deliberativos y electivos primeros. La virtud se comporta ya para Aristóteles como una segunda naturaleza, facilitadora de la realización de los actos conducidos por la razón práctica. He aquí un texto husserliano en un sentido próximo a esta noción de virtud, si bien poniendo el acento no tanto en la naturaleza humana, al modo aristotélico, como en el agente singular:
También todo acto nuevo de la voluntad obra retroactivamente sobre el carácter, deja un sedimento en el ámbito de lo habitual que, por su parte, después obra nuevamente en la praxis futura; por ejemplo, toda buena voluntad, todo acto de superación ética de sí mismo, eleva en el alma el fondo habitual de energía para nuevas obras buenas, así como toda obra mala lo disminuye.[8]
Aunque no se mencione ciertamente de un modo expreso la virtud en este lugar, es notable la proximidad a ella del «fondo habitual de energía para nuevas obras buenas».
Esta y las otras nociones aludidas implican una patente transformación respecto de la posición mantenida en Ideen i en 1913 sobre la posible conversión de los actos politéticos en monotéticos, que entonces era sostenida. Veámoslo. Sea el querer plurirradial de «yo quiero a, b y c», equivalente a la pluralidad de actos «yo quiero a, quiero b y quiero c», si es que la segunda expresión es la descomposición de la primera en sus tres miembros conjuntivos, antes asociados en un solo querer con el mismo correlato noemático. Sencillamente donde aparecían multiplicados los actos de querer con el único sujeto del yo, luego están concentrados en un único querer. Pues bien, esta equivalencia es la que ahora deja de ser válida desde la nueva noción de sujeto, toda vez que el yo que quiere a, siendo el mismo que el que quiere b y c, no coincide sin más con ellos, ya que con cada volición se potencia el yo en sus posibilidades de querer, por lo que no podrían acumularse en él de modo separado los actos de querer a, b y c. Esta noción se vislumbra tanto en la Erneuerung o renovación de la voluntad, dado que se actualiza con cada acto de querer, como en la adquisición del hábito operativo, que sedimenta en el yo y lo predispone a nuevos actos, haciendo, por ejemplo, del yo que se decide un yo ya decidido en adelante, incrementado no solo en sus determinaciones, sino sobre todo en sus aptitudes volitivas para el futuro.
Las Reflexiones sobre ética de los años de Friburgo: aspectos generales de una sistematización preliminar
Los motivos anteriores reaparecerán y se consolidarán junto con otros inéditos que hemos vertido en castellano bajo el título Reflexiones sobre ética de los años de Friburgo,en concordancia con la denominación con la que aparecen agrupados en el volumen XLII de la colección Husserlianaintitulado Problemas límite de la fenomenología.[9] No en vano cubren un arco dilatado de tiempo entre 1916 y 1935. Es importante considerar los materiales en los que trabajaba Husserl casi de forma simultánea con la redacción de estos manuscritos. Por un lado, el año 1916, que coincide con su mudanza a Friburgo,[10] todavía está trabajando, por lo menos hasta 1924, en el volumen conocido como Ideas II,[11] a lo que se suma la redacción de diferentes manuscritos de investigación del proyecto, también inédito, Estudios sobre la estructura de la conciencia, que coinciden con la redacción de varios manuscritos de esta época. El capítulo intitulado «Autonomía y heteronomía en las esferas teórica, práctica y religiosa» corresponde a este período. Aquí podemos observar algunas transiciones con respecto a la ética más racionalista (en el sentido ya indicado) del período temprano y algunas menciones del tema del imperativo categórico. La serie de manuscritos que constituyen los capítulos intitulados «Virtud. Concepto de deber», y «Decisiones de valor y la llamada al yo. Conflictos de valor y sacrificio de valores» son de la década de 1920, que coinciden por tanto con las lecciones tardías de ética. En el caso del manuscrito «Valor de la vida y valor del mundo. Valor del mundo. Eticidad (virtud) y felicidad», es del mismo año que los artículos de Kaizo, señalado antes. Muchas de las descripciones que encontramos en estas reflexiones involucran aspectos propios de la evolución de la fenomenología genética, desarrollada, entre otros escritos, en sus lecciones de Lógica trascendental conocidas como Análisis sobre las síntesis pasivas.[12]
Finalmente, a la década de 1930 no solo corresponde el desarrollo de «La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental», sino una intensa discusión con Heidegger. Temas típicamente asociados con exploraciones de corte existencial, que incorporó Heidegger en gran medida en la tradición fenomenológica, encuentran presumiblemente cierta recepción y balance crítico en los últimos capítulos del volumen. A continuación presentamos una agrupación temática de algunos de los tópicos más importantes tratados en los manuscritos, mostrando la continuidad con las investigaciones anteriores y los nuevos rumbos, así como las circunstancias que eventualmente los favorecen. Por último, veremos en qué sentido se mantiene la inspiración anterior derivada de la reducción fenomenológico-trascendental, pese a que apenas se emplee ya el término.
Papel del amor en ética
El amor como motivo central del obrar moral se abre camino en las consideraciones éticas husserlianas de su etapa tardía. Hay dos datos biográficos decisivos que ayudan a entenderlo. Uno es la pérdida de su hijo Wolfgang en batalla durante la Gran Guerra. Fue un hecho que marcaría la vida familiar, especialmente en su madre Malvine. Esto lleva a Husserl a una relevante inflexión en las bases del concepto de deber, asentándolo ahora en el amor, en este caso el amor maternal. Las obligaciones hacia el hijo en su singularidad personal durante toda la vida, pero en particular en los años en los que necesita del sostén de la experiencia y del cariño de los padres, no se basan en una deliberación previa, ni tampoco en una comparación jerárquica entre distintos valores a priori, sino que brotan del ser de quien se vive a sí mismo obligado o requerido por el amor selectivo hacia su hijo, que conduce creativamente a querer lo mejor para él y a brindarle la guía de la experiencia de quienes son sus progenitores. La entrega amorosa se acredita precisamente en las renuncias que trae consigo, sin que en ningún momento se planteen las abnegaciones que supone el amor entregado como un antídoto para renunciar al amor ni a las obligaciones que lo acompañan. Diríamos que la magnitud del sacrificio es el baremo jerárquico que reemplaza a la comparación objetiva.
El otro motivo biográfico —al que ya se ha aludido en otro contexto— está en la elección profesional, corroborada por el ideal de la autenticidad (Echtheit). En ella se confirman las dotaciones y aptitudes personales conexas con la vocación singular. Tampoco aquí se precisa un cálculo de posibilidades para averiguarla, sino más bien descubrir lo que en el fondo y realmente quiere aquel que orienta su vida futura al elegir una u otra profesión. Beruf, «profesión», está relacionado lingüísticamente con Ruf, «llamada», que convoca a una dedicación que es fuente de deberes y encomiendas, gustosamente asumidos por quien responde a ella empleándose con todas sus fuerzas y afrontando sus incertidumbres y riesgos.
El tema del amor ya estaba abordado en Zur Phänomenologie der Intersubjektivität en 1920,[13] donde es puesto en relación con la empatía y con las comunidades fundadas en él, particularmente la familia. Por la empatía me dirijo al alter ego como un alter que nunca se me despejará a modo de objeto, por más que lo vaya comprendiendo cada vez mejor y aplicándole según ello rasgos tipológicos nuevos. Pero su centro originario, que lo hace ser otro, es irreductible y, por tanto, nunca puede hacérseme propio, ni siquiera en la forma de un correlato noemático. Sus cualidades y aptitudes son de él, no mías.
Entonces, ¿a qué se refiere la unificación que se opera en el amor hacia él? Para Husserl, esta unificación en los actos y en las vivencias no intencionales significa que espiritualmente me transpongo en ellas o las hago mías. Véase el siguiente texto de la Späte Ethik:
Amor espiritual y comunidad amorosa, en la que varios sujetos viven una vida unificada por identificación personal afectiva y volitiva. Lo que tú deseas, lo deseo yo, a lo que tú aspiras aspiro yo también, lo que quieres es querido también por mí, en tu sufrir sufro yo y tú sufres en el mío, en tu alegría encuentro mi alegría, etc. (p. 68)[14]
Pero si puedo ponerme en el lugar del otro, queriendo lo mejor para él, es porque por principio el yo personal originario es distinto en cada uno, empezando por la primera diversificación como yo masculino y yo femenino. Puedo sufrir con el otro que padece ciertas molestias digestivas, pero el dolor de estómago que motiva el sufrir no puede transmigrar a mí; o bien con otro ejemplo de signo contrario, el amor lleva a que me alegre de la mejora moral del otro y mejore yo también, pero su mejora no es la mía.
Ligada al amor está la dignidad del hombre, en cuanto que de suyo merece ser amado. Es la primera vez que hemos encontrado expresamente reiteradas veces el término Würde o «dignidad» en Husserl, significando el valor objetivo adecuado a la persona y que se traduce en un comportamiento ajustado al deber, como cuando dice:
Seguir su vocación y vivir según ella da a la persona el elevado valor de la dignidad. Por tanto, las personas tienen valor objetivo ante todo porque siguen su deber individual. Los valores individuales, los valores relativos al yo como persona ética, son, pues, decisivos para la valoración objetiva verdadera de las personas, en cuanto convierten en tarea vital el bien personal que las distingue, al cual son llamadas. (p. 128, n. 9)
No es, pues, la dignidad de la humanidad ni la de la naturaleza humana, la Menschentum, que retoma el concepto clásico de humanitas de Cicerón, sino que está refiriéndose a la dignidad moral debida a la persona en razón de su vocación singularizadora.
Los planos de la coexistencia en el yo
Llama la atención el potente acento existencial de gran parte de esta obra. Es significativo, por ejemplo, el uso normalizado del término Dasein en el sentido del existir humano, a partir de 1927, justo el año en que lo consagra Heidegger en Ser y tiempo, frente al empleo más corriente de la misma voz para designar lo que está ahí. Parece que en este punto pesa la influencia directa de su anterior ayudante, al que desde luego no cita en ningún lugar. Sí cita en algún momento a Kierkegaard. También hace uso del existenciario «co-ser», Mitsein, aunque nombrando un carácter original del existir práctico, bien lejos de designar la existencia inauténtica heideggeriana; otro tanto habría que decir del término Sorge, empleado por Husserl en contextos éticos y no en el sentido heideggeriano de la preocupación mundana cotidiana. He aquí lo que podríamos llamar una descripción existenciaria: Das praktische Dasein des Menschen unter seiner Mitmenschheit in seiner Umwelt (o.c., p. 425) («la existencia práctica del hombre entre sus semejantes en su entorno mundano»), o más lapidariamente: Ich bin Mitmensch mit Mitmenschen (o.c., p. 404). El término equivalente, empleado en Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, es Koexistenz, sobre el que vuelve en textos del año 1924 para exponer la coexistencialidad del hombre con el cuerpo propio (Leib), con la naturaleza externa y con los otros.
A la vez, una ética como la husserliana unificada por el telos del bien supremo trae consigo la inclusión del bien pertinente a su cuerpo, al entorno natural que habita y a los otros seres humanos. No basta con una satisfacción egocéntrica de la que estén excluidos los componentes existenciales que acompañan a cada ser humano. Pero ¿no se oponen a ello —se argüirá a sí mismo repetidamente—, por un lado, las enfermedades y los contratiempos que acarrea la condición corporal y sobre todo la muerte irreparable, y, por otro lado, las catástrofes naturales, las incidencias no pretendidas, las resistencias en general en el mundo externo, no menos que la desdicha ajena, que hace que no sea plenamente lograda la propia? ¿No se está aspirando teleológicamente a una concordancia armónica en los fines naturales y personales, que no es posible alcanzar en este mundo? ¿No estamos sometidos a los azares de un destino que escapa a toda previsión racional y que solo en escasa medida es encauzable en conformidad con nuestra dicha racional?
He aquí uno de tantos textos husserlianos al respecto:
Pero tenemos la posibilidad esencial de un ser humano y de una humanidad que no solo se sabe de modo único en su mundo, que en general hace posible una acción racional y para el individuo un orden vital racional-moral, sino que también, como dominio de contingencias irracionales, insondables, perturba tal razón práctica y con ello acarrea la posibilidad de que los azares, imprevisibles como tales, se acumulen y hagan desaparecer o amenacen con ello, para los seres humanos, la esperanza de poder ser racional. (p. 90)
¿Cómo afronta Husserl está antítesis entre el deber ético y los poderes adversos?
Si se examinan detenidamente los dos términos de la antinomia, se ve que la condición racional humana y los azares del destino no se enfrentan en el mismo plano como opuestos, sino que el segundo solo se revela en su carácter antinómico a la luz del primero, pero no al revés. Sucede, en efecto, que para que se nos muestre algún suceso como irracional o como lesivo para los fines humanos hemos de presuponer lo que es racional o el orden de fines adecuado al hombre y correspondiente a su dignidad. Pero esto significa que el ideal de lo debido a priori no deja de ser tal por el hecho de que tope con resistencias contingentes en el mundo o con inclinaciones en pugna en el propio hombre. En ello se cifra la incondicionalidad del deber, que se afirma también en las circunstancias adversas que amenazan con aniquilarlo. En todo caso no deja de tener mucho de enigmático la oposición del destino al ideal.
Por ello dice Husserl a continuación del texto citado:
Esto no debe ser tomado muy estrictamente. En todo momento persiste para el ser racional la exigencia categórica, y para ella es suficiente con aspirar a lo mejor posible y llevar por esa vía; aunque fracase, está ante sí mismo justificado.
Esto es válido tanto para la aspiración infinita a lo mejor posible en el individuo como para el progreso de la humanidad en conjunto, a través de los distintos pueblos y civilizaciones, que patentemente no sigue un curso lineal.
Con tintes igualmente dramáticos se presenta la situación en la que el otro con el que coexisto es infiel a su ideal y se malogra como ser racional. Igual que antes, no se trata de un hecho enteramente ajeno —sea porque me es dado vivencialmente, sea en cuanto que hecho humano con el que empatizo—, al que yo asistiera como un espectador desinteresado, sino que mi propia dicha no es completa si no es compartida de algún modo por quienes forman comunidad conmigo. Según Husserl: «Yo puedo ser plenamente dichoso solo si puede serlo la humanidad como un todo» (p. 102). Aquí no se da carta de naturaleza al tema de la armonía leibniziana sistemática de las mónadas en el infinito, sino que en clave existencial podemos apelar a la esperanza de que el prójimo se conforme a su ideal, la cual forma parte de la autenticidad exigida, a la vez que como esperanza se integra en la dicha a que puede aspirar el hombre en las condiciones finitas de esta vida. Una vida sin esperanza en la mejora de lo torcido o desviado no es humana. En la esperanza se integran el bien moral auténtico y la satisfacción humanamente exigida cuando se está obrando, en vez de operarse la unidad en una síntesis a priori externa a los dos términos antitéticos al modo kantiano. La esperanza subsiste en el yo incluso en los casos extremos, como cuando se ha hundido lo más querido, y hace comparecer la verdad de la persona:
La voluntad de seguir viviendo se quiebra en el hijo (que muere en el frente) y sin embargo no es aniquilada de modo efectivo: en la medida en que el amor, la decisión voluntaria inseparable del yo solo ha cambiado de modo. (p. 186)
Extensión del cumplimiento fenomenológico al obrar ético
Desde las Investigaciones lógicas empleaba Husserl el esquema intención-cumplimiento para esclarecer el paso de las menciones significativas a las evidencias cognoscitivas, así como el avance concorde de la experiencia del mundo —y de los objetos que lo tienen por horizonte— que nunca acaba de cerrarse. En el orden ético hablamos paralelamente de cumplir o dar cumplimiento a una exigencia, sea una tarea, una promesa o un deber en general. ¿Es posible incluirlo en el esquema inicial del cumplimiento como plenificación de una intención? Para ello habrá que hacer algunos ajustes tanto en el sujeto a quien el deber requiere como en aquello que es lo debido, en lo que el deber llega a cumplimiento. Se parte del deber como de un imperativo incondicionado para la libertad, pero no desvelado inicialmente en su plenitud. Según Husserl, contiene irracionalidades, que han de ser superadas incorporándolas al deber y con ello racionalizadas. Se entiende aquí por irracionalidades todo lo que escapa a la previsión intencionada, como una contingencia, un azar, la enfermedad, etc.
Un ejemplo de cumplimiento sería el de los esposos que se prometen fidelidad, sin poder tener todavía una experiencia vivida de lo que supone ser fieles. O bien la lealtad en la amistad contiene unos implícitos que solo se van despejando desde los horizontes que ella misma abre, eventualmente en colisión con resistencias o imprevisibles. También la humanidad en conjunto pasa por momentos y épocas de declive en los choques entre los diversos pueblos para sobrepasarlos ella misma si quiere no solo seguir subsistiendo, sino avanzar como humanidad hacia una mayor humanización. Pero incluso en el momento presente los distintos deberes que interpelan a los distintos seres humanos no los recluyen a cada uno en su individualidad, sino que están entrelazados, en la medida en que forman parte de la única comunidad universal de la humanidad, que asciende o bien desciende como humanidad en cada uno de sus miembros.
He aquí un texto de Husserl en tal sentido:
Todo sujeto personal es sujeto ético y tiene como tal un universo de valores y disvalores éticos. Pero este universo ético no es asunto privado. Todos estos universos están en la comunidad humana referidos unos a otros y forman una única conexión universal. (p. 174)
El deber en su máxima generalidad se formula como «¡da lo mejor de ti!». No es un deber más junto a los otros, sino aquel del que los deberes particulares extraen su fuerza como deberes. No se trata de universalizar la máxima de mi actuación, según el proceder kantiano, sino justamente al revés: lo que se busca es mostrar con las obras debidas concretas la aspiración imborrable a la autenticidad incondicionada de la vocación singular, y en lo incondicionado confluyen el deber y el amor, ya que dejan de ser tales si se los convierte en imperativos hipotéticos.
La vida auténtica es, sin duda, vida en el amor. Lo que es completamente sinónimo de ello se llama vida en el deber absoluto. (p. 182)
Reaparece así el motivo vital de la esperanza, que excede las esperanzas particulares y se asocia al sentido de mis afanes y tareas, más allá de los logros puntuales.
Solo puedo vivir en la esperanza, puedo vivir verdaderamente solo en la vocación y en la esperanza que aquella presupone (p. 193).
En la medida en que vivo en la fe y en la dirección de mi vocación, vive en mí la fuerza de Dios. (p. 194)
Podemos dar así respuesta a la pregunta fenomenológica que nos guiaba en este apartado: el cumplimiento en el caso de las acciones debidas es la confirmación o verificación del aspirar incondicionado —implícito en el deber en general— en el ejercicio de los deberes particularizados por parte del sujeto que tiene intenciones; y por parte de su término correlativo, es decir, de lo debido tanto como de lo amado, el cumplimiento se da en la renuncia o sacrificio, en cuanto que conlleva la adhesión incondicional a ello.
Todo bien amado más elevado es más elevado sobre la base del sacrificio. El conocimiento de su preferibilidad incluye la representación de un posible conflicto. (p. 203, n. 2)
1 Husserliana, xxviii. Existe traducción reciente, Lecciones sobre ética y teoría del valor, Pontificia Universidad Católica de Comillas, Universidad Veracruzana, Universidad Nacional Autónoma de México, 2023.
2 Sobre los distintos aspectos de la crítica de Husserl al imperativo categórico kantiano, pese a adoptar ambos una misma denominación, véase G. Heffernan, «The development of Husserl’s Categorical Imperative: from Universal Ethical Legislation to Individual Existential Exhortation», The Existential Husserl. A Collection of Critical Essays, M. Cavalaro y Heffernan (eds.), Cham, Springer, 2022, pp. 87-114.
3 Un catálogo detallado de las distintas etapas que atravesó Husserl en su trayectoria ética se encuentra en U. Melle, «From Reason to Love», Phenomenological Approaches to Moral Philosophy, John J. Drummond, L. Embree (eds.), Dordrecht/Boston/Londres, Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 229-248. Al respecto, véase también U. Melle, «The development of Husserl’s Ethics», Études phénomenologiques, 1991, núm. 13-14, pp. 115-35; U. Melle, «Husserl’s Personalistic Ethics», Husserl Studies, 2007, vol. 23, pp. 1-15.
4 E. Husserl, Renovación del hombre y de la cultura, Barcelona, Anthropos, 2002 [«Fünf Aufsätze über Erneuerung», Aufsätze und Vorträge [1922-1937], Hua xxvii, 1988, pp. 3-94].
5Id., «Fichtes Menschheitsideal», Aufsätze und Vorträge (1911-1921), Th. Nenon, H-R. Sepp (eds.), Hua XXV, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1987, pp. 267-293.
6 E. Husserl, «Fichtes Menschheitsideal», op. cit., p. 375.
7Id., Introducción a la ética, Madrid, Trotta, 2020, p. 40 [Einleitung in die Ethik, Hua xxxviii].
8Ibid., p. 43.
9 El material que hemos editado y traducido corresponde al apartado IV, textos 21 a 37 del volumen. Hemos mantenido solo algunas notas de los editores relativas a la datación aproximada de los manuscritos, a lo que hemos agregado por nuestra parte algunas notas aclaratorias o de contexto para facilitar el estudio del lector en castellano, así como notas propias de la traducción.
10 Husserl obtuvo la posición de profesor ordinario el 1 de abril de 1916 en la Universidad de Friburgo. Karl Schuhmann, Husserls Chronik,Husserliana Dokumente (Hua Dok), 1, p. 199.
11 Stein trabaja en el manuscrito de Ideas II, en 1917. Hua Dok I, p. 206.
12 Hua XI.
13 E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität 1905-1920, I, Hua XIII, La Haya, Martinus Nijhoff, 1973; ZPI, II 1921-1928, Hua XIV; ZPI, III 1929-1935, Hua XV.
14 Citamos en este «Estudio introductorio» por la paginación del presente volumen. (N. de los T.)
I. Autonomía y heteronomía en las esferas teórica, práctica y religiosa[15]
Contenido: el pensamiento racional propio, el estimar y el actuar. Ciencia y reconstrucción de la intuición. El intelectualismo falso y el auténtico. La praxis de las fórmulas muertas. El sabio y el experto en fórmulas en todas las esferas de actividad espontánea. La controversia con el intelectualismo. La necesidad de una autoridad.
§1. Praxis racional propia e impropia. El tipo específico general del sabio y sus tipos especiales en las esferas de la actividad espontánea
La tensión entre «deber» e «inclinación»: cuando hay el pasivo dejarse llevar por los impulsos, el pasivo ceder a toda clase de «estímulos» o de «inclinaciones» en vista de una interpretación por analogía, pero sin penetrar libremente en las analogías ni perseguir su alcance, entonces uno se queda en los horizontes oscuros sin poner en claro el analogado, sin traerlo a claridad mediante su cubrimiento coincidente con lo que es dado, que se acepta tomado al vuelo, sin explicitarlo, no contemplándolo en su necesaria pluralidad de lados ni desglosado en su sentido. Por tanto, importa traer a consideración la vida en su oscuridad, en su carácter signitivo no descifrado, en su administrarla con sus horizontes no explicitados, y por cierto en contextos en los que estos horizontes hayan de ser explicados con claridad —aunque solo según determinadas líneas— y confirmados y determinados más de cerca. Se procede racionalmente en sentido propio cuando uno no deja que se imponga la pasividad, sino que piensa y valora con libertad y opera, ya sea tomando resoluciones pragmáticas, ya sea absteniéndose, etc.
Todo esto es posible sin que el pensamiento tenga que desempeñar un papel de primer orden. Ante todo, sin que tenga que desempeñar su papel en forma de razón científica. Para ello el rendimiento del pensamiento tendría que ser expuesto por principio cuidadosamente en todo respecto, destacando ante todo la función y el fin de la ciencia. La ciencia lleva a cabo una transformación de los horizontes vacíos y, al internarse en ellos, construye sistemas simbólicos que, por cierto, constan también de puras representaciones vacías, pero que poseen sistemas de «significados lógicos» fijamente determinados; en relación con ellos se pueden reconstruir en todo momento las representaciones intuitivas que coincidan en su tipo con las representaciones impletivas[16] y que con la intuitivación[17] traigan a evidencia también las esencias conceptuales de las objetividades y sus conexiones, en su dependencia efectiva y en su secuencia escalonada. Pero aquí sería necesario algo distinto para poner en claro el rendimiento de la ciencia y su efecto fáctico, teórico y práctico que es preciso y que falta para la comprensión teórica y práctica y para la elevación de la humanidad: el falso intelectualismo y el auténtico.
El atenerse a lo simbólico: el propio arte de instruirse o más bien de proseguir la teoría simbólica, la técnica metódica, etc., se sitúa en contraposición al saber acabado: este <se caracteriza por> su dominio del significado intuitivo, la aplicación de la teoría y la capacidad de seguir uno teorizando en conexiones intuitivas, de proyectar nuevas figuras teóricas y de no quedarse en las consecuencias lógicas en lo simbólico, acreditándose en este aspecto como un inventor matemático. El tejido legal simbólico viene a ser <para el saber> un poder extraño e inflexible, al que uno se somete y conforme al cual se puede operar y proseguir sin un discernimiento más profundo de las indicaciones metódicas que el inventor del método ha diseñado interiormente.
El formalismo en la esfera práctica: un aprendizaje de reglas (que son verdades simbólicas y preceptos) y un subsumir bajo reglas, a falta de toda comprensión intuitivo-interna; se mecanizan entendimiento y voluntad. El conocimiento, la sabiduría y la destreza se tienen por presuntos.
La sabiduría del hombre sencillo: lo entiende todo en su círculo realmente limitado, pudiendo orientarse, y no está falto de ayuda cuando carece de reglas y de modos prácticos de comportarse (lo simbólico práctico), previamente aprendidos unas y otros. El hombre sencillo está por encima del instruido en la escuela, el cual se limita a lo aprendido, después de haber sido iniciado y educado en ello y no pudiendo prescindir de ello; con todo, este segundo sabe mucho menos y no sabe todo lo que la ciencia presupone.
El sabio vive libremente su actividad inmanente:[18] incluso cuando aprende de los otros, asumiéndolo, no asume ninguna regla formal muerta, ningún recurso aprendido mecánicamente, sino que también ahí lleva las reglas a la intuición y renueva desde dentro el sentido y el fundamento de su comportamiento. Y así es como lo hace propio. La experiencia es en él un sedimento de la productividad libre. Cuando sigue sus «inclinaciones» y hace lo correcto inadvertidamente, sin examen adicional, esta pasividad es sedimento de su propia libertad y discernimiento [ya ejercidos]. Se comporta en todas sus decisiones y acciones como el auténtico matemático, que no recurre a ningún teorema sin «conciencia sedimentada» de la prueba, que él mismo ha traído a conciencia, y de aquello, de lo que es consciente, que puede traer en todo momento a su conciencia. La oscura intelección «reproducida», esto es, «oculta» en el horizonte oscuro no es una nada vacía, sino que está ahí de un modo muy distinto que el vacío, en el que alguien reproduce la proposición aprendida ciertamente con la oscura conciencia de haberla aprendido una vez e incluso de haberla inteligido, pero sin que la conciencia se incluya en lo que está dentro del propio poder y sin vivirla como «intelección» oculta. El nexo demostrativo es un nexo que se constituye en espontaneidades.
Estas espontaneidades pueden estar ocultas en la conciencia oscura y, sin embargo, ser potencialidades articuladas en ellas, caracterizándose en la conciencia del «poder», de un poder enteramente determinado y seguro. Pero también pueden ser oscuras de otra manera: puedo suponer vagamente que todavía podría, y no poder hacerlo. Y puedo tener un vago recuerdo de haber aprendido una vez la prueba en la escuela, pero sin poder ahora llevarla a cabo. Correlativamente, tengo todavía conscientes —aunque oscuramente— los pasos de la demostración y el nexo demostrativo, o bien tengo solo el «pensamiento» general e indeterminado de un nexo demostrativo, pero no ya el «recuerdo» de ese nexo determinado.
El sabio no solo «puede», sino que tiene en su esfera vital la conciencia determinada del poder; es sabio, es el que sabe; y esto es una potencialidad determinada que se anuncia en él. Frente a ello el no sabio, que también puede ser un ignorante sin más, puede muchas cosas, pero su poder y su conciencia del poder conciernen a las proposiciones y recursos aprendidos, a los juicios aprendidos que no brotan espontáneamente en él, sino «sin intelección», esto es, son asumidos con una indeterminación vacía: allí donde una vez brotaron han perdido su «reproductividad» en el sentido literal. Le falta el poder más profundo, el de la espontaneidad originaria y el de la productividad, de la que sus conocimientos, destrezas, etc., extraen su razón.
Desde luego también en esta falta de razón vive la razón, en la medida en que también este pensar, estimar, querer y hacer «sin comprender» remiten a espontaneidades de la razón: a saber, <la razón> de aquellos que son los que pueden, los que saben, los originarios estimadores, la gente de «gusto» formado, de voluntad formada, de carácter práctico. Quien no sabe, fallará fácilmente en la aplicación de sus conocimientos impropios, de sus reglas de la habilidad y hasta de sus habilidades, cuando haya que trasladarlos a casos nuevos. Seguirá falsas analogías, se quedará sin ayuda allí donde no encuentra casos exactos que se acomoden a sus reglas y formas de acción o, dicho de otro modo, si no quiere errar, ha aprendido solo a subsumir y a estar atado de un modo servil a los tipos que le han sido presentados.
Otros tipos: el lector de periódicos y el que juzga por el periódico. El científico que es instruido metódicamente y está atado como un esclavo a los tipos metódicos, pero que no ha penetrado en sus más íntimas profundidades. El homo religiosus en sentido impropio, que se atiene a las fórmulas, se santigua, visita regularmente la iglesia y ejerce los usos sagrados, pero sin «comprender» el espíritu interno. También el sentimiento religioso tiene su impropiedad y es, con todo, sentimiento religioso y no otra cosa —como un juicio es juicio, sea que tenga su fuente originaria en el que juzga y de ahí su carácter fenomenológico (aunque no sea emitido comprendiéndolo «claramente»), sea un juicio aprendido o leído en el diario.
Por tanto, el tipo del «sabio» es en principio un tipo específico, que tiene a su vez sus tipos especiales en todas las esferas de la actividad espontánea: el «entendido en arte», el entendido en religión, el sabio en la ciencia natural, en general el sabio en las teorías y el artista sabio. El artista auténtico y enteramente original (pues aquí hay grados, como en la ciencia) es perspicaz, experto, activo, capaz de creación poética. En cambio, el mero «entendido en arte» es capaz de hacer apreciaciones, estimar, comprender la creación artística y sus obras de arte como correlato suyo. El religioso auténtico es originariamente contemplativo de las conexiones divinas que se detectan dentro de su ámbito de la vida y en el círculo más amplio de la historia y que él entiende vivamente en profundidad desde su experiencia vital; además, en su sentir y en su querer lleva a cabo originariamente las pertinentes tomas de posición motivadas por ello. De igual forma ocurre con el carácter moral, con el hombre moral en su esfera puramente moral. Patentemente es un tipo más alto cuando el hombre es más sabio también teóricamente respecto de todos los nexos que se plantean en la subjetividad y respecto de las objetividades éticas y religiosas. La universalidad del saber amplía su horizonte de sabiduría y esto también en el aspecto ético y religioso: no es solo una preeminencia infinita, un crecimiento infinito en extensión, sino que también es posible <ganar en> altura y profundidad y, según ello, hay un crecimiento sin límite de las estimaciones vividas y de los valores vivientes de las personalidades que estiman y actúan.
§2. Actuar con intelección autónoma y actuar por autoridad
Entonces, ¿qué hay de la controversia frente al «intelectualismo unilateral» de la época de la Ilustración y también de nuestra época? ¿Qué hay de la controversia frente al racionalismo en religión, moral y política? Sí, vuelve a ser de nuevo la tensión entre la mirada originariamente constituyente, el sentimiento originariamente constituyente del valor, la actuación originaria que surge de la intuición originaria del valor y, por otra parte, el adiestramiento mediado teóricamente, que realiza lo verdadero, lo bello y lo bueno, pero simbólicamente, como algo que realizaría originariamente un sujeto activo espontáneo de acuerdo con un fin y que lo podría realizar con comprensión, pero que el meramente adiestrado no lo realiza precisamente así, en su comprensión como ello mismo. Queda, pues, «pobre de espíritu». Y a ello se añade que el teórico imperfecto muchas veces no es consciente de su imperfección, de la imperfección de su teoría y de que hay que precaverse de la inclinación a defender teorías demasiado unilaterales, demasiado tempranas, generalizadas con mucha rapidez; las cuestiones de actualidad solo pueden ser traídas al nivel de la auténtica teoría muy poco a poco y en largos períodos.
Todas las ciencias y en especial las ciencias de un grado inferior de desarrollo están repletas de generalizaciones exageradas, de teorías unilaterales, que pretenden por principio hacer una norma de una comprensión limitada. Piénsese en la teoría de la sociedad de Hobbes, en la teoría del juicio de Brentano y en otras. (Para Hobbes) todo hombre es egoísta: no puede sino ir detrás de lo que le depara «placer» (mejor dicho, contento humano); el placer es su placer. Egoísta significa aquel que solo busca placer; por tanto, según ello todo hombre es egoísta, en todo y en cada cosa. La imperfección de los análisis de lo dado intuitivamente de modo originario no permite que vengan a validez las diferencias realmente mostrables; no son tenidas en cuenta conceptualmente, no determinan las argumentaciones en curso, siendo que desempeñan un papel en las palabras usadas y en sus significados. La palabra «egoísta» designa un tipo señalado de hombre, pero analizado más de cerca, no todo hombre lo es. Se lo describe con las palabras: el hombre que va tras su provecho, el que se hace determinar por su placer. Argumentaciones como las indicadas parten de algo que va de suyo: que todo hombre que se plantea objetivos los estima y que en ello reside el hecho de que solo él aspira, y puede aspirar, a lo que, si lo consigue, le procuraría satisfacción. Esto suena como si se dijera: «todo hombre es egoísta». En la esfera de aquellos significados (verbales) pensados que no están completamente aclarados y no han extraído de la intuición sus diferencias y sus límites, se llega a falsas identificaciones. Los significados pensados tienen por base, en vez de sus intuiciones originarias o en vez de un saber originario, un embrollo vago en el que todo se mezcla con todo.[19] (En todas partes desempeña un papel fundamental el saber originariamente determinado, la potencialidad originariamente plena de valor). La con-fusión es la fuente principal de los errores. Hacerse determinar de modo semejante en circunstancias semejantes es con seguridad una propiedad fundamental de la conciencia práctica. Coincidencia de lo semejante: lo semejante provoca tendencias semejantes. En la pasividad prevalece enteramente la semejanza. Pero en el dominio de los horizontes oscuros se pierde alguna articulación, que cuando accedemos a la claridad se destaca como plenitud perteneciente a ese dominio y que hasta nuevo aviso transforma el horizonte de nuevo en articulado.
En esta dirección se necesita especialmente y por todos lados una aclaración fenomenológica de las relaciones. ¿Por qué permanecen distintos los significados entremezclados? Aunque se entremezclen, tienen en sí intenciones que remiten a campos separados. ¿Por qué se entremezclan? Puede haber una tendencia duradera oscura, pero que no es tenida en cuenta porque en lo que se destaca tiene lugar la coincidencia por semejanza y esta coincidencia trae consigo una tendencia al juicio o una tendencia práctica a la que se cede pasivamente. Pero la espontaneidad del comportamiento trae a la luz lo diferencial en lo emparentado, y esto puede determinar racionalmente la acción de un modo muy distinto. El concepto nos eleva más allá del caso singular, constituyendo en este lo universal a partir de lo semejante al caso singular. El objetivo es obtener la pura universalidad y de nuevo la pura diferenciación dentro de lo universal, creando significados universales con símbolos universales, que tienen sus horizontes originarios en el modo del saber valioso, de tal modo que se pueda acudir a los significados originarios en su realización «intuitiva».
Una buena teoría en el modo subjetivo del saber auténtico es la que guía el sentir y el actuar según la razón con pleno entendimiento, liberando las capacidades para conseguir y alcanzar valores racionales, que en otro caso serían inaccesibles. Pero su justo valor, como valor de las personalidades que hacen teoría y que actúan conforme a la teoría (siguiendo máximas, leyes, normas y derivaciones deductivas), reside en que estas personalidades están ciertas originariamente de poseer o de querer el bien, de conseguirlo y alcanzarlo. También hay que considerar la aplicación de la teoría a los casos singulares dados y abarcables con el pensamiento. Puedo actuar de acuerdo con normas teóricas porque las considero correctas, pero correctas porque sigo a la autoridad o a la tradición o porque recuerdo o creo recordar que las he examinado e incluso encontrado una vez, mientras que mi saber ahora no es un saber auténtico. Entonces, no obro mal, actúo con «buena conciencia», pero no actúo de modo autónomo y según el mejor saber y la mejor conciencia.[20]Cuando tengo comprensión autónoma, soy responsable de mi actuación y tengo que poder dar cuenta y cuenta última.
Ciertamente, el hombre culto se enfrenta aquí a una disyuntiva. Si quisiera realizar este principio estrictamente, entonces no podría usar ninguna tabla de logaritmos o ninguna calculadora, sin poseer la teoría como saber en serio. Me abandono —y sin embargo, no arbitrariamente— a testimonios indirectos, a autoridades legítimas o a la garantía en la praxis racionalmente presupuesta. (Me digo): «los instruidos se han convencido desde hace tiempo de que tales tablas no son de provecho, etc.». Pero precisamente porque no es menester que remolque conmigo por todas partes las teorías con su comprensión y porque puedo utilizar resultados teóricos sin intelección y sin su saber efectivo, me llegan a quedar libres las capacidades para intelecciones y logros más altos que son dependientes de los inferiores, pero de una manera que no merma esencialmente su valor. Desde luego sería más bello si no necesitara de testimonios. Pero ¿es esto posible por principio? ¿No son limitadas las capacidades humanas y no es mejor que quede una carencia en este nivel más bajo (que se sirve de la verosimilitud racional para la comprensión originaria) a que haya una limitación en la escalada a niveles más altos?[21] Pero de hecho esto también se puede hacer comprensible como necesidad de principio. Cuando tengo la intelección de esta necesidad y basándome en ello la hago consciente como norma en el saber efectivo, soy de nuevo racional de un modo práctico y no meramente el inmaduro que se atiene a la ley, sin poder responder de ella. ¡No actúes por una inclinación ciega! ¡Haz lo bueno y lo mejor que puedas! Pero lo mejor con intelección autorresponsable. ¡Trata de actuar de modo que puedas responder ante ti de tu objetivo como siendo lo mejor en la esfera de tu poder, comprendiéndolo así! Y esto lo puedes también cuando no haces nada, ni en vista de fines, ni en vista de medios, respecto de aquello de lo que no tienes auténtico saber, tal que lleve consigo la conciencia segura del poder responsabilizarse.[22]
Ciertamente el ideal sería un actuar cuya autorresponsabilidad fuera directa, que no exigiera, por tanto, ningún testimonio indirecto, ni ninguna autoridad testificante. Pero allí donde veo que con ello desaparecerían de mi esfera práctica valores más altos, actuaría irresponsablemente si no tomara en cuenta la verosimilitud de la validez de los testimonios y no me apoyara en ellos, como cuando en otros casos no lo hago en la esfera del saber. Tal actuar es prácticamente más alto, aunque según su idea se halle más en lo profundo. Pero todo esto son evidencias esenciales, y según ello el ideal del actuar individual socialmente responsable tiene una apariencia del todo distinta.
A esto se añade lo siguiente: ¿qué ocurre cuando he de actuar en la vida práctica y no puedo obtener ninguna intelección? Debo renunciar a mi voz como ciudadano, dependiendo en parte de cada uno. Supongamos que están en juego condiciones económicas, sobre las que carezco de un juicio originario. Se quema la casa y debo tomar posición en relación con alguien que está en apuros, sea una familia que se muere de hambre. ¿Qué debo hacer? Estoy por principio mal enterado de sus circunstancias. Puedo abstenerme de hacer cualquier cosa. Pero puedo también dirigirme a los entendidos en la práctica, cuya sabiduría práctica podrá enjuiciarlo originariamente de otro modo, e ir a buscar su consejo. Por tanto, aquí actúo correctamente si actúo conforme a la autoridad. Pero entonces tengo libertad para hacerme instruir y apropiarme comprensivamente su experiencia práctica, de modo que adquiera para el futuro un saber propio, por más que incorporado por instrucción, pero precisamente con un pensar y una intuición originaria. Si esto no es posible, sigue manteniendo la autoridad su valor práctico y seguirla puede ser un deber. Ello en la esfera precientífica de la sabiduría inferior. De este modo, puedo dejarme guiar y me dejaré guiar también por el hombre científico, ante la imposibilidad de intelección propia.[23]
§3. Tensión y reconciliación entre religiosidad libre y confianza en la Iglesia
En la esfera de la religión también hay una guía. La cosmovisión del otro, la contemplación de la teleología del mundo, de la testificación divina en el mundo y en la propia alma se extiende más lejos en uno, menos en otro. Puedo cerciorarme de que el otro tiene una «experiencia religiosa» más comprensiva, una vida religiosa más rica y plena de valor, una referencia a Dios más íntima de las que tengo yo. Puedo empatizar y comprender lo que ellos me transmiten. Hasta donde puedo, se traslada a mí una riqueza creciente de experiencia religiosa. Más allá de hasta donde yo mismo puedo, tengo una anticipación originaria, evidente y empírica, una verosimilitud legítima de que son hombres «más elevados», más cerca de Dios, de que están llamados a guiarme y yo estoy llamado a seguirles, también en aquello que no acabo de entender. Pero ¿es esto posible aquí y en la esfera propiamente moral, en cuanto que no se trata de meros medios? Lo que se pone en duda es naturalmente si puedo alcanzar evidencia por mi propia responsabilidad y si tengo tiempo para ello, si no exigen más bien el momento y las circunstancias una decisión. Puedo estar ciertamente en la hora de la muerte y pueden depender, en términos morales, de mi decisión actual el bien y el mal del otro, su bienaventuranza eterna, etc.
Por tanto, la guía puede consistir en que, una vez que he podido seguir <al otro> hasta un cierto límite y he tenido que reconocer su mayor profundidad moral y religiosa, me incline además modestamente, lleno de veneración, y aspire a alcanzar también comprensión en lo que todavía no he acabado de comprender exhaustivamente, dejándome guiar por la presunción de verdad. También puede consistir en que asiento por el momento internamente y asumo con ello la convicción, respecto de las teorías de las ciencias de la naturaleza, de que no las puedo en persona examinar y de que quizá nunca podré. También en el aspecto ético-religiosopueden estar para mí las cosas demasiado elevadas, habiendo de dejarlas que sean interiormente creíbles, determinantes. La fe no solo hace bienaventurado, también es una exigencia; eleva a una mayor evidencia, aunque no originariamente, sino solo indirectamente como fe racionalmente consciente.
Así se entiende la tensión y, no obstante, conciliación entre la religiosidad libre, asunto del individuo y de su experiencia religiosa originariamente propia, y, de otro lado, «la Iglesia» y la confianza en ella. La Iglesia como comunión de los «santos» es una autoridad y una autoridad razonable. La Iglesia como institución política mundial, a la que se acude y se acudía humanamente —y muchas veces demasiado humanamente—, donde el santo, que conducido por motivos valiosos puramente internos entra en concurrencia práctica con quien busca dominar, movido por intereses de poder político, yo la tomaré a ella como aquello que se me ofrece precisamente a mí. Y quizá diré entonces: a pesar de todo, en el desarrollo histórico de la Iglesia reside una herencia de rica experiencia religiosa e igualmente una importante armazón teórica tomada en serio; y ya que sé lo uno y lo otro, me haré determinar congruentemente, no asintiendo sin más ni rechazando sin más.
Pero quien ha experimentado, como hombre sencillo, la imponente fuerza religiosa de aquellos que en la Iglesia han llegado a ser bienaventurados y la excelente fuerza del cuidado pastoral y de la doctrina de la Iglesia, se confiará legítimamente a su dirección y tendrá que reconocer con razón a la «Santa Madre Iglesia» como autoridad que conduce a la bienaventuranza. Solo tal comportamiento puede ser el responsable. Y en qué grado puedo enderezar en sentido positivo o negativo mi anterior estimación de él, depende una vez más de mi autorresponsabilidad, la cual de ningún modo está decidida de antemano en el sentido de la Ilustración.
La Iglesia es una institución administrativa con fines práctico-religiosos. Es una organización que tiene su fin en el fomento práctico-religioso de los individuos, que, por su parte, han de ser tenidos en cuenta como sujetos religiosos con autorresponsabilidad religiosa, como sujetos libres. Es una especie de Junta o Consejo, análogamente a las Juntas y los Consejos escolares. Idealmente no podemos pensarla equipada con potestades coactivas.
¿Qué es lo que da autoridad a la Iglesia ideal? Pensemos en un organismo pertinente a las ciencias de la naturaleza, que tuviera por finalidad valorar el conocimiento de estas ciencias y sacar provecho de su aplicación. ¿No tendríamos que pensar en una ciencia teórica de la religión, una teología, y en una Iglesia como organización de su praxis, que cuida de las individualidades de un modo práctico-religioso, adaptándose a los distintos niveles en los individuos, de modo que les proporcione gradualmente la medida adecuada a su comprensión religiosa: en el nivel más bajo por mera intuición, en un nivel superior acercándoles la teoría teológica; con ello se los educa pedagógicamente, en el nivel inferior plastificándolo mediante símbolos e imágenes y, por tanto, proporcionándoles medios de veneración humilde, que a un nivel más elevado puede ser moldeado como comprensión teórica y prácticamente directiva en su más alto sentido?
Idea de una meta final de la humanidad, que reside en lo infinito: ciencia perfecta omnilateral y praxis perfecta fundada en ella. Pero ¿qué es lo correcto en el nivel en el que nos encontramos?
15 Primera etapa de Friburgo (tiempo de guerra, 1916-1918).
16 Por «impletivo» se traduce comúnmente la voz erfüllende, participio presente de erfüllen, «cumplir» o «dar cumplimiento»; aquí, las representaciones intuitivas que plenifican a aquellas otras representaciones que son meramente signitivas o vacías de componentes intuitivos. (N. de los T.)
17 Vale decir, al hacer intuitivos los significados simbólicos directrices… (N. de los T.)
18Selbsttätigkeit