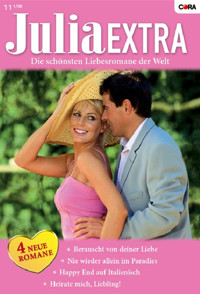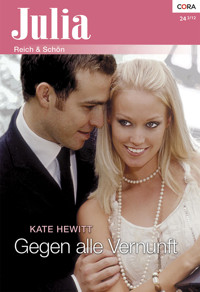6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Bianca 448 Regreso a palacio Kate Hewitt En la cama con el príncipe… Seis años antes, Phoebe recibió una oferta de cincuenta mil dólares por marcharse del palacio de Amarnes y dejar atrás al hombre al que creía amar. Pero se negó y ahora que el pasado ha vuelto para perseguirla tendrá que soportarlo una vez más. El orgulloso príncipe Leopold no está interesado en Phoebe, pero sí está interesado en su hijo, el hijo de su primo, heredero del trono de Amarnes. Leo sabe que no puede comprar a Phoebe, pero podría persuadirla para que se convirtiera en su esposa. Chantaje a una inocente Jacqueline Baird La deuda era de un millón de libras… el pago, su inocencia. Ninguna mujer se había atrevido jamás a rechazar al implacable magnate italiano Zac. Pero la dulce e inteligente Sally vivía en un mundo propio, en el que sólo había lugar para su madre enferma y para su trabajo. La joven no se dio cuenta de que su indiferencia estaba provocando la furia del temible y apuesto empresario; sobre todo porque su padre era el responsable de un importante fraude en la empresa del millonario. Como había una deuda que saldar, Zac iba a darle un ultimátum: o accedía a convertirse en su amante o su padre terminaría en la cárcel. Tormenta de pasiones Carole Mortimer Una tormenta de nieve la hizo quedarse atrapada con su despiadado jefe… El atractivo de Linus Harrison era demasiado para su sensata y respetable secretaria Andrea. Hacía que su corazón se acelerase sin poder controlarlo. Y lo último que Andi esperaba era tener que pasar el fin de semana a solas con él. El multimillonario Linus disfrutaba con cualquier desafío y deseaba aprovechar la oportunidad que representaba la ingenua Andrea. Sólo hacía falta una tormenta de nieve en Escocia para encender las llamas de su deseo… ¿Cómo podría resistirse Andi?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 448 - abril 2023
© 2010 Kate Hewitt
Regreso a palacio
Título original: Royal Love-Child, Forbidden Marriage
© 2009 Jacqueline Baird
Chantaje a una inocente
Título original: Untamed Italian, Blackmailed Innocent
© 2010 Harlequin Enterprises Ulc
Tormenta de pasiones
Título original: The Virgin Secretary’s Impossible Boss
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-6718-536-2
Capítulo 1
CUÁNTO?
Phoebe Wells miró al hombre que estaba frente a ella y que la observaba con los ojos entrecerrados, estudiándola. Tenía el cabello ligeramente despeinado, los dos primeros botones de la camisa desabrochados, revelando un retazo de piel dorada.
–¿Cuánto? –repitió ella.
La pregunta no tenía sentido. ¿Cuánto qué? Nerviosa, apretó la correa del bolso. Mientras dos agentes del gobierno la «acompañaban» al salón había tenido que hacer un esfuerzo para no preguntar si estaba detenida. En realidad, había tenido que hacer un esfuerzo para no ponerse a gritar.
No le habían dado explicación alguna, ni siquiera la habían mirado mientras la llevaban a uno de los salones del palacio para hacerla esperar durante veinte aterradores minutos antes de que aquel hombre, Leo Christensen, el primo de Anders, hiciera su aparición.
Y ahora le estaba preguntando cuánto y ella no sabía a qué se refería.
Ojalá Anders estuviera allí. Ojalá no la hubiera dejado sola para sufrir el desprecio de aquel primo suyo, el hombre que acababa de dar un paso adelante para colocarse frente a ella, alto como una torre. Ojalá, pensó, con el pulso acelerado, lo conociera mejor.
–¿Cuánto dinero, señorita Wells? –le aclaró entonces Leo Christensen–. ¿Cuánto dinero hace falta para que deje en paz a mi primo?
La sorpresa dejó a Phoebe helada por un momento, pero enseguida recuperó la calma. Debería haber esperado aquello; ella sabía que la familia Christensen, la familia real de Amarnes, no deseaba que una sencilla chica americana tuviese relación con el heredero al trono.
Claro que no sabía eso cuando lo conoció en un bar de Oslo. Había pensado entonces que era un chico normal, o tan normal como podía serlo un hombre como Anders. Rubio, encantador, con una confianza en sí mismo y una simpatía que atraía la atención de todo el mundo. E incluso ahora, abajo la mirada irónica de Leo Christensen, se agarró a ese recuerdo, sabiendo que lo amaba y él la amaba también.
¿Pero dónde estaba? ¿No sabía que su primo estaba intentando chantajearla?
Phoebe se obligó a sí misma a mirarlo a los ojos.
–Me temo que no tiene suficiente dinero.
–Inténtelo –dijo él–. Dígame una cantidad.
–No tiene dinero suficiente porque no hay dinero suficiente en el mundo, señor Christensen –replicó ella.
–Excelencia, en realidad. Mi título oficial es el de duque de Larsvik.
Phoebe tragó saliva, recordando con qué clase de gente estaba tratando. Gente rica, poderosa, miembros de una familia real. Gente que no la quería allí… pero Anders sí la quería. Y eso era más que suficiente.
Cuando Anders dijo que quería presentarle a sus padres, Phoebe no sabía que se trataba del rey y la reina de Amarnes, un principado en una isla en la costa de Noruega. Y también a aquel hombre, un hombre al que reconocía porque lo había visto innumerables veces en las revistas del corazón, normalmente el protagonista de algún drama sórdido que incluía mujeres, deportivos y casinos… o las tres cosas a la vez.
Anders le había hablado de Leo, le había advertido contra él y después de unos minutos de conversación Phoebe creía todo lo que le había dicho.
«Es una mala influencia. Mi familia ha intentado reformarlo, pero nadie puede ayudar a Leo».
¿Y quién iba a ayudarla a ella?, se preguntó Phoebe. Anders le había hablado a sus padres de ella por la noche, a solas. Y, evidentemente, esa conversación no había ido como esperaba. De modo que habían enviado a Leo, la oveja negra de la familia, a lidiar con ella… con el problema.
Phoebe sacudió la cabeza, intentando controlar los nervios.
–Muy bien, excelencia. Pero ya le he dicho que no hay suficiente dinero en el mundo para que deje a Anders.
–Ah, qué admirable. ¿Entonces es amor verdadero?
Phoebe tragó saliva. Por su expresión irónica, parecía creer que lo que había entre Anders y ella era algo sórdido, barato.
–Sí, lo es.
Leo metió las manos en los bolsillos del pantalón mientras se acercaba a la ventana para mirar la plaza del palacio de Amarnes. Hacía una mañana clara, soleada, con algunas nubes dispersas sobre la capital de Amarnes, Njardvik. Y las estatuas de bronce de dos águilas, el emblema del país, brillaban bajo el sol.
–¿Desde cuándo conoce a mi primo?
–Desde hace diez días.
–Diez días.
Leo se volvió arqueando una ceja y Phoebe sintió que le ardían las mejillas. Diez días era muy poco tiempo. Incluso sonaba ridículo, pero Anders y ella estaban enamorados. Lo había sabido cuando él la miró en aquel bar… y sin embargo ahora, bajo la mirada ámbar de aquel hombre, se daba cuenta de que diez días no eran nada.
¿Pero qué le importaba a ella lo que pensara Leo Christensen? Él era un hombre que buscaba placeres, vicios. Y estando tan cerca notaba algo más oscuro en él, algo peligroso.
–¿Y cree que diez días son suficientes para conocer a alguien, para saber que uno está enamorado?
Phoebe se encogió de hombros. No iba a defender lo que sentía por Anders o lo que él sentía por ella.
–Imagino que se dará cuenta –siguió Leo– de que si se casara con él sería usted la reina de Amarnes. Y eso es algo que este país no está dispuesto a aceptar.
–No tendrán que hacerlo –dijo Phoebe. La idea de convertirse en reina era aterradora–. Anders me dijo que pensaba abdicar.
–¿Abdicar? –repitió Leo–. ¿Él le dijo eso?
–Sí.
–Entonces nunca será rey.
Phoebe no pensaba dejar que aquel hombre la hiciera sentir culpable.
–Anders no quiere ser rey…
Leo soltó una carcajada.
–¿No quiere ser rey cuando es lo único que sabe, lo único que conoce? Le han preparado para ello desde que nació, señorita.
–Él me dijo…
–Anders no sabe lo que quiere –la interrumpió Leo.
–Ahora sí lo sabe –lo defendió Phoebe, con más determinación de la que sentía en realidad–. Anders me quiere.
Había sonado tan infantil, tan poco creíble…
Leo la miró un momento, su expresión peligrosamente neutral.
–¿Y usted lo quiere a él?
–Pues claro que sí –contestó Phoebe, apretando la correa del bolso para agarrarse a algo.
¿Dónde estaba Anders?
Aquel salón, con las cortinas de terciopelo y las antigüedades, resultaba opresivo, asfixiante. ¿Podría marcharse de allí?, se preguntó. Era consciente de ser una extranjera y estaba frente a un hombre con autoridad y que sin duda la usaría para salirse con la suya.
¿Sabría Anders que Leo estaba hablando con ella? ¿Por qué no la había buscado? ¿Por qué no estaba a su lado como debería? Desde que anunció su relación a la familia había desaparecido y, a pesar de sí misma, Phoebe empezaba a dudar.
–¿Lo ama suficiente como para vivir en el exilio durante el resto de su vida?
–Exiliado de una familia que ni lo acepta ni lo quiere –replicó ella–. Anders nunca ha querido ser rey, nunca ha querido nada de esto… –Phoebe señaló alrededor.
–Ya, claro –murmuró Leo, volviéndose hacia la ventana de nuevo–. ¿Diez mil dólares serán suficiente? ¿O cincuenta mil?
Phoebe se irguió, una ola de rabia reemplazando el miedo.
–Ya le he dicho que no hay dinero suficiente…
–Phoebe –Leo se volvió para mirarla, tuteándola por primera vez–. ¿De verdad crees que un hombre como Anders podría hacerte feliz?
–¿Y cómo podría saber eso un hombre como usted? –replicó ella.
–¿Un hombre como yo? ¿Qué quieres decir con eso?
–Anders me ha hablado de usted… y sé que no sabe nada sobre el amor. Sólo le importa pasarlo bien y que nadie le moleste, así que imagino que yo soy un estorbo.
–Podría decirse así –asintió él. Por un segundo, Phoebe se preguntó si lo había herido con sus palabras… no, imposible. Leo estaba sonriendo; una sonrisa muy desagradable, aterradora–. Eres un inconveniente, desde luego. Pero, ¿qué habría pasado si tú y yo nos hubiéramos conocido antes de que conocieras a Anders?
Phoebe lo miró, perpleja.
–Nada –contestó, nerviosa. ¿Qué había querido decir con eso?
Daba igual, no pensaba dejarse intimidar. Decidida, levantó la mirada hacia los botones de su camisa y la columna de su cuello, donde latía el pulso, sintiendo un cosquilleo en su interior… un cosquilleo de deseo.
Y sintió que le ardían las mejillas de vergüenza.
Leo levantó una mano para apartar el pelo de su cara y Phoebe dio un respingo.
–¿Estás segura?
–Sí.
Pero en aquel momento no lo estaba y los dos lo sabían. No debería afectarla de esa forma si amaba a Anders, pensó.
¿Lo amaba?
–Estás muy segura de ti misma –dijo Leo entonces, rozando su garganta con un dedo.
Phoebe dejó escapar una exclamación de… ¿sorpresa? ¿Indignación?
¿De placer?
Se había apartado, pero aún podía sentir el calor de ese dedo, como si hubiese tirado de una cuerda de su alma, el sonido reverberando por todo su cuerpo.
–¡Phoebe!
Lanzando una exclamación de nuevo, esta vez de alivio, Phoebe se volvió hacia la puerta para ver a Anders, que había aparecido como el dios Baldur del mito noruego.
–Llevo una hora buscándote por todas partes. Nadie me decía dónde estabas…
–Estaba aquí –dijo ella, apretando sus manos– con tu primo.
Anders miró a Leo y su rostro se oscureció, no sabía si de rabia o tal vez de celos. Pero Leo miraba a su primo con total frialdad, casi con odio. Y Phoebe recordó entonces el final del mito noruego que había leído durante su viaje a Escandinavia: Baldur había sido asesinado por su propio hermano gemelo, Hod, el dios de la oscuridad y el invierno.
–¿Para qué querías ver a Phoebe, Leo? –le preguntó, con tono frío, casi petulante.
–Para nada –sonrió su primo, abriendo los brazos en un universal gesto de inocencia–. Está claro que te quiere de verdad –añadió, con una sonrisa que negaba sus palabras.
–Por supuesto que sí –afirmó Anders, pasándole un brazo por los hombros–. No sé por qué has querido hablar con ella, pero debes saber que estamos decididos a casarnos…
–Y tal determinación es admirable –lo interrumpió Leo–. Se lo diré al rey.
La expresión de Anders se endureció, pero parecía más el gesto de un niño enfadado que el de un adulto.
–Haz lo que te parezca. Si mi padre quiere que me convenzas para que no me case…
–Evidentemente, no puedo hacer nada.
–Nada –repitió Anders, volviéndose hacia Phoebe–. Es hora de irnos, querida. Aquí no hay nada para nosotros. Podemos tomar el ferry a Oslo y luego el tren hasta París.
Phoebe asintió, aliviada. Sabía que debería sentirse feliz, entusiasmada…
Y, sin embargo, mientras salían del salón, con el brazo de Anders sobre sus hombros, sentía la mirada penetrante de Leo clavada en su espalda y esa extraña emoción que emanaba de él y que parecía extraña, imposiblemente… casi una mirada de pesar.
Capítulo 2
Seis años después
Estaba lloviendo en París, una llovizna que teñía de gris a los invitados al funeral real y que hacía borrosas las imágenes de televisión.
Aunque Phoebe no había conocido a nadie de la familia real de Amarnes… salvo a Leo. Incluso ahora, seguía inquietándola recordar la mirada que había lanzado sobre ellos mientras salían del palacio. Ése fue el último contacto de Anders con su familia y con su país.
Seis años atrás… una eternidad, le parecía. Desde luego, más de una vida se había visto afectada por el rumbo de los acontecimientos.
–¿Mamá? –Christian se volvió para mirar a su hijo de cinco años, que miraba la pantalla con el ceño fruncido–. ¿Qué estás viendo?
–Nada, sólo…
¿Cómo podía explicarle al niño que su padre, el padre al que no había conocido, había muerto? No significaría nada para Christian, que había aceptado mucho tiempo atrás que no tenía un papá. No necesitaba uno y era muy feliz con su madre, sus parientes, sus amigos y su colegio en Nueva York.
–¿Qué? –insistió su hijo.
–Estaba viendo una cosa, nada más –sonrió Phoebe, levantándose del sofá para abrazarlo–. ¿No es la hora de la cena?
–¡Sí!
Al otro lado de la ventana en su apartamento de Greenwich Village brillaba el sol. Sin embargo, mientras sacaba una cacerola del armario y su hijo le contaba algo sobre un nuevo súper héroe o súper robot, Phoebe no dejaba de pensar en el funeral.
Anders, su marido durante un mes, había muerto.
Phoebe sacudió la cabeza, incapaz de sentir más que pena por un hombre que había aparecido y desaparecido de su vida con la misma brusquedad. Anders había tardado muy poco tiempo en darse cuenta de que aquello no era más que una aventura pasajera y Phoebe había entendido también lo superficial y caprichoso que era el hombre del que se había creído enamorada. Y, sin embargo, ese breve romance le había dado algo que no tenía precio: Christian.
–Me gustan más los verdes… –Christian tiró de su manga–. Mamá, ¿me estás escuchando?
–Sí, cariño –sonrió Phoebe.
Debía dejar de recordar el pasado, se dijo. Hacía años que no pensaba en Anders, pero su funeral había despertado recuerdos de aquel tiempo… y de la horrible entrevista con su primo Leo en palacio. Incluso ahora recordaba la mirada fría de aquel hombre, cómo la había tocado y la sorprendente respuesta que había despertado ese roce.
Atónita, Phoebe se dio cuenta de que estaba pensando en Leo y no en Anders, que se había convertido para ella en una imagen borrosa, como una vieja fotografía. Sin embargo, Leo… lo recordaba tan claramente como si lo estuviera viendo en aquel instante.
Phoebe miró la cocina de su modesto pero cómodo apartamento, casi como si pudiera ver a Leo entre las sombras. Y luego rió, pensando que era una ridiculez. Leo Christensen estaba a miles de kilómetros de distancia.
Anders y ella se habían separado poco después de que Leo le ofreciese dinero por decirle adiós y nunca había vuelto a verlo. Y en cuanto a Anders… después de su ruptura, Phoebe se había ido a Nueva York con Christian para empezar de nuevo con el apoyo de su familia y sus amigos.
–¿Sabes una cosa? No me apetece cocinar hoy. ¿Te apetece una pizza?
–¡Sí! –gritó su hijo, saliendo a la carrera de la cocina.
Phoebe fue tras él para buscar los abrigos, pero se detuvo, sorprendida, al ver a Christian frente al televisor. Estaba mirando la procesión de dignatarios y familiares por una famosa avenida parisina, la bandera con las dos águilas cubriendo el ataúd…
–¿Ahí dentro hay un muerto?
Ella tragó saliva.
–Sí, cariño, es un funeral.
–¿Por qué sale en televisión?
–Porque era un príncipe.
–¿Un príncipe? –repitió Christian–. ¿Uno de verdad?
–Sí, uno de verdad –sonrió su madre.
No iba a decirle que Anders había abdicado o que era su padre, por supuesto. Siempre había querido que el niño supiera la verdad, pero aún no había llegado el momento. Además, Christian sabía lo más importante: que su madre lo quería por encima de todo.
De modo que apagó el televisor, cortando en seco las palabras del comentarista.
«El príncipe de Amarnes conducía bajo los efectos del alcohol… su acompañante, una modelo francesa, falleció de forma inmediata a su lado».
–Vamos, hijo. Hora de cenar.
Estaban a punto de salir cuando sonó el timbre y luego dos golpecitos secos en la puerta. Christian y Phoebe se miraron. Qué curioso, pensaría ella después, que a los dos les hubiera parecido algo extraño. Dos golpes secos, seguidos, no como los golpecitos que daba su vecina, la señora Simpson.
Dos golpes que sonaban como una advertencia y, por alguna razón, los dos lo habían intuido.
–¡Abro yo! –gritó Christian por fin, corriendo hacia la puerta.
–No, espera –Phoebe lo sujetó–. Te he dicho que no debes abrir nunca sin preguntar quién es, hijo.
Cuando abrió la puerta se le encogió el corazón al ver a dos hombres con traje oscuro. Tenían la expresión neutral de funcionarios del gobierno. De hecho, eran hombres como aquéllos los que la habían llevado al salón del palacio seis años antes.
–¿Madame Christensen?
Era un apellido que Phoebe no había escuchado en mucho tiempo porque usaba su apellido de soltera desde que se separó de Anders. Pero la presencia de aquellos hombres y ese apellido la llevó de nuevo al palacio de Amarnes…
Incluso ahora podía sentir la presencia de Leo, el roce de aquel dedo en su garganta. Incluso ahora, seis años después, recordaba la fascinación que había sentido por él; su cuerpo traicionándola de la manera más inesperada.
–Me llamo Phoebe Wells.
El hombre le ofreció su mano y ella la estrechó, en silencio, apartándola enseguida.
–Mi nombre es Erik Jensen. Somos representantes de Su Majestad, el rey Nicholas de Amarnes. ¿Le importaría venir con nosotros?
–Mamá…
Phoebe vio que su hijo estaba asustado. Como ella se había asustado seis años antes. Pero entonces era muy joven, ahora era una mujer madura, más fuerte.
–No pienso ir a ningún sitio.
–Madame Christensen…
–¿Por qué llama así a mi mamá? – le espetó Christian.
–Lo siento –se disculpó Jensen–. Sería mejor que viniera con nosotros, señora Wells. El cónsul de Amarnes la espera y…
–Yo no tengo nada que hablar con el cónsul –lo interrumpió ella–. De hecho, cualquier relación terminó hace seis años.
Cuando Anders firmó los papeles de abdicación ningún miembro de la familia había dicho una palabra, nadie los había acompañado, nadie les había dicho adiós. Habían salido del palacio como dos sombras.
–Las cosas han cambiado –dijo Jensen–. Y es necesario que hable con el cónsul, señora Wells.
«Las cosas han cambiado». Una frase tan inocua como siniestra. Christian se agarró a su pierna y Phoebe se enfureció con los hombres que asustaban a su hijo.
–Mire, ya le he dicho…
–¿Mami, quiénes son estos señores?
–No te preocupes, hijo –dijo ella, intentando sonreír.
¿Por qué estaban allí esos hombres? ¿Por qué querían que hablase con el cónsul de Amarnes?
Pero no había razón para asustarse, se dijo. Y, sin embargo, mientras intentaba convencerse de ello, una garra parecía apretar su corazón. Sabía que la familia real de Amarnes era capaz de muchas cosas. Había visto cómo le daban la espalda a Anders sin piedad alguna, lo había visto en lo fríos ojos de Leo.
–Mamá…
–Luego te lo explicaré, cariño. Pero no debes tener miedo. Estos señores quieren hablar conmigo, nada más. ¿Por qué no te quedas un rato con la señora Simpson?
Christian arrugó la nariz.
–Su apartamento huele a gatos. Y yo quiero estar contigo.
–Lo sé, pero… –Phoebe acarició el pelo de su hijo, aún tan suave como el de un bebé–. Muy bien, de acuerdo, puedes venir conmigo.
No debía asustarse. Ella había rehecho su vida en Nueva York y no tenía por qué darle explicaciones a nadie.
Iría al consulado de Amarnes y después se olvidaría del asunto para siempre.
–Muy bien, de acuerdo –dijo por fin, mirando a Jensen.
Phoebe tomó la mano de Christian, que debía estar asustado de verdad porque no se soltó como hacía siempre, y miró a los agentes del gobierno, que estaban en la puerta como cuervos.
–Voy a buscar un par de cosas, esperen un momento. Pero me gustaría resolver lo que haya que resolver lo antes posible porque tengo que dar de cenar a mi hijo.
El silencio de los dos hombres, pensó Phoebe, era tan siniestro como elocuente.
Sólo tardó un minuto en guardar algunos juguetes en una bolsa y después siguió a los hombres por la escalera. La señora Simpson salió al descansillo en bata, mirándolos con cara de sorpresa.
–Phoebe, ¿ocurre algo?
–No, no pasa nada, señora Simpson –intentó sonreír ella–. Volvemos enseguida.
Un coche negro con las ventanillas tintadas esperaba en la calle y otro hombre, también vestido de negro, salió para abrirles la puerta.
Y cuando se cerró, Phoebe se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida o si estaría siendo exageradamente melodramática.
Firmaría un papel renunciando a todo lo que pudiera corresponderle por su matrimonio con Anders y luego volvería a casa, se decía.
El sol empezaba a ponerse, tiñendo los edificios de Greenwich Village de un color dorado mientras el coche se deslizaba por las calles, frente a las elegantes boutiques y las terrazas en aquella fría tarde de noviembre.
Pasaron frente al edificio de las Naciones Unidas y, por fin, el coche se detuvo frente a un edificio con la bandera de Amarnes.
Phoebe bajó del coche tomando a Christian de la mano y siguió a los dos hombres. El interior parecía más una mansión que un consulado, con cortinas de seda y antigüedades decorando el vestíbulo, sus pasos silenciados por una espesa alfombra Aubusson.
Una mujer de traje oscuro y pelo rubio se acercó a ellos entonces.
–Madame Christensen, la están esperando –anunció, mirando luego a Christian–. Yo puedo quedarme con el niño…
–Nadie va a quedarse con mi hijo –la interrumpió Phoebe.
La mujer miró a los hombres, confusa.
–Hay una habitación arriba con juguetes y una televisión. Tal vez sería mejor… –empezó a decir Jensen.
Phoebe se mordió los labios. Debería haber dejado a Christian con la señora Simpson, pensó. Pero no había querido separarse del niño y no quería hacerlo ahora. Aunque tampoco quería que Christian presenciase una desagradable discusión con algún funcionario sobre las posesiones de Anders.
–Muy bien –dijo por fin–. Pero quiero que me lo devuelvan en quince minutos.
–De acuerdo.
–Christian, ¿te importa quedarte un ratito con esta señora? Yo tengo que hablar con una persona, pero sólo tardaré unos minutos.
–Bueno –dijo el niño.
La mujer tomó a Christian de la mano y lo llevó hacia una escalera de mármol, mientras Jensen le indicaba que lo siguiera.
–Por aquí, por favor.
La llevó a un salón lleno de retratos, con el emblema del país por todas partes, desde la alfombra a las copas sobre un elegante mueble bar.
–¿Quiere un café, un té?
–No, no quiero nada, gracias. Sólo quiero hablar con quien tenga que hablar y volver a mi casa cuanto antes.
Jensen asintió con la cabeza.
–Espere aquí, por favor.
Phoebe miró alrededor cuando se quedó sola. Aquello se parecía tanto a lo que ocurrió seis años antes… pero entonces se había dejado manipular, ahora no lo haría. Ella no quería el dinero de Anders; no había querido nada de él cuando estaban juntos y no lo quería ahora. Firmaría el maldito papel y volvería a su casa.
Cuando oyó que se abría la puerta tragó saliva, temiendo volverse para ver a la persona que acababa de entrar.
Porque en ese momento supo, como lo había sabido cuando oyó los golpes en la puerta de su casa, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Y porque sabía por el frío que sentía en el corazón que quien la esperaba no era un simple funcionario. Phoebe sabía, incluso antes de volverse, a quién habían enviado a Nueva York para lidiar con ella, un inconveniente, un estorbo otra vez.
Se volvió despacio, con el corazón latiendo a toda velocidad, rezando para estar equivocada, para que después de todos esos años no fuera él…
Pero era él.
En la puerta, con una sonrisa irónica en los labios y esos ojos helados que Phoebe recordaba tan bien, estaba Leo Christensen.
Capítulo 3
QUÉ…? –la exclamación escapó de sus labios sin que pudiera evitarlo–. ¿Qué está haciendo aquí? –le preguntó luego, haciendo un esfuerzo para calmarse.
Leo arqueó una ceja y dio un paso adelante, cerrando la puerta tras él.
–¿No es éste el consulado de Amarnes?
–Entonces supongo que lo que debo preguntar es qué hago yo aquí.
–Ésa sí es una pregunta interesante –murmuró Leo, con esa voz fría y, a la vez, tan seductora.
No había cambiado nada, pensó Phoebe. Los mismos ojos de color ámbar que parecían burlarse de ella, la misma seguridad en sí mismo y ese algo tan sensual, incluso vestido con un traje de chaqueta oscuro.
–¿Cómo ha llegado aquí? He visto el funeral en televisión, en París.
–El funeral ha sido esta mañana. Y luego he tomado un avión para venir aquí.
–¿Tan importante soy?
–No –contestó Leo, acercándose a una mesa con copas y decantadores de cristal–. ¿Puedo ofrecerle una copa? ¿Jerez, coñac?
–No quiero una copa –respondió ella–. Quiero saber por qué estoy aquí y luego irme a casa.
–A casa –repitió Leo, sirviéndose una copa de coñac–. ¿Y dónde está su casa exactamente?
–Mi apartamento…
–Un apartamento de un solo dormitorio en un edificio de segunda categoría…
–No recuerdo haber pedido su opinión al respecto –lo interrumpió Phoebe, negándose a dejarse insultar–. Además, pensé que había venido a firmar algún papel…
–¿Un papel? –repitió Leo–. ¿Qué clase de papel?
–No lo sé, yo no he venido aquí por voluntad propia. Unos señores han ido a buscarme a casa –dijo ella, con los dientes apretados–. Pensé que tendría que firmar un papel renunciando a las posesiones de Anders.
–¿Anders tenía posesiones?
–Nunca pareció tener problemas de dinero.
–Ah, sí, gastaba mucho dinero, pero no era suyo sino de su padre, el rey Nicholas –Leo tomó un sorbo de coñac–. En realidad, Anders no tenía un céntimo a su nombre. Estaba en la ruina.
–Ya entiendo –murmuró Phoebe. Aunque no era verdad, no lo entendía. Si Anders no tenía dinero, ¿qué hacía ella allí?
–No sé si lo entiende –murmuró Leo.
–¿Qué quieren de mí, que firme un papel prometiendo no contar mi historia a la prensa?
–¿Sus memorias serían… comprometedoras?
Phoebe se puso furiosa. Furiosa y asustada… y ésa no era una buena combinación.
–Dígame de una vez qué estoy haciendo aquí… Excelencia.
–En realidad, mi título ahora es el de Alteza. Desde que Anders abdicó, yo soy el heredero al trono.
Phoebe se quedó perpleja. No sabía que Leo fuese el heredero al trono de Amarnes. Claro que no había nadie más… Anders y Leo eran hijos únicos, por eso habían sido criados como hermanos.
Por segunda vez, recordó el mito de Hod y Baldur. Gemelos, uno moreno, el otro rubio. Uno bueno, el otro malo. Salvo que ahora sabía qué clase de persona había sido Anders de verdad y nadie podría decir que había sido bueno. Tampoco malo, sólo egoísta, superficial, egocéntrico.
–¿Qué quiere de mí? Prefiero que me lo diga claramente para poder irme a casa. Mi hijo está esperando y es la hora de su cena.
Valientes palabras, aunque ella no se sentía muy valiente en aquel momento. Cuanto más tiempo permanecía en compañía de Leo, soportando el peso de su silencio, más sentía que estaba poniéndola a prueba.
–No quiero nada de usted en particular –replicó Leo, con frialdad–. Pero mi tío, el rey Nicholas, ha sufrido mucho por culpa de Anders.
–Sí, claro –murmuró Phoebe, mirando hacia la ventana. Se había hecho de noche y cada vez estaba más inquieta–. Pero yo tengo que irme y quiero ver a mi hijo.
–El niño está arriba, con Nora, pero le pediré que lo traiga en cuanto hayamos terminado de hablar.
–Mire, yo comprendo el sufrimiento del rey, pero el pasado es el pasado y no se puede cambiar. Y, francamente, nada de esto tiene que ver conmigo.
–¿Está segura?
Phoebe tragó saliva. Esas dos palabras, pronunciadas con su típica frialdad, habían sido como un jarro de agua fría. De repente, deseaba no haber ido al consulado. Casi deseaba no haber conocido nunca a Anders.
–Estoy segura –le dijo, sin embargo–. Supongo que sabrá que Anders y yo llevábamos mucho tiempo sin vernos. Nos separamos un mes después de casarnos y prácticamente nos divorciamos…
–¿Prácticamente? –la interrumpió Leo–. ¿Pidieron el divorcio oficialmente o no?
Un inexplicable temor se instaló en la boca de su estómago.
–No, pero…
¿Qué podía decir?
–¿Pero qué? ¿No quiso cortar del todo con él? ¿No quiso alejarse del todo de un hombre como Anders? –Leo dio un paso adelante y Phoebe descubrió que no podía moverse. Estaba como hipnotizada por el brillo de sus ojos, por esa profunda emoción que había intuido en él cuando lo conoció. Ahora estaba tan cerca como entonces, cuando acarició su garganta con un dedo–. ¿Esperabas que volviese contigo, Phoebe?
Ella parpadeó varias veces, obligándose a reaccionar. Ese comentario estaba tan lejos de la verdad… y sin embargo, la verdad era algo que no quería contarle.
–No, desde luego que no. Y que Anders y yo nos divorciásemos o dejásemos de hacerlo no es asunto suyo.
–En realidad, sí lo es –dijo Leo.
–No fue asunto de nadie que nos casáramos –le recordó ella, clavándose las uñas en las palmas de las manos– así que no veo por qué lo sería el divorcio. Y ya estoy cansada de este juego, Alteza. Puede que a usted le divierta, pero yo tengo otras cosas que hacer. No tengo nada más que decirle ni a usted ni a nadie de Amarnes…
–Phoebe…
–¡Yo no le he dado permiso para tutearme!
Leo echó hacia atrás la cabeza, casi como si lo hubiera abofeteado.
–Pero somos parientes… o casi.
–No somos parientes en absoluto, Alteza.
–Pero eso –dijo Leo entonces, dejando su copa sobre la mesa– está a punto de cambiar.
Estaba intentando asustarla, pensó, pero no iba a dejar que lo hiciera. Podía ser un príncipe y tener todo el dinero del mundo, pero ella tenía a su hijo, sus recuerdos y la fuerza que le daba haber salido adelante sola durante esos seis años. Y no dejaría que aquel hombre le arrebatase nada de eso.
–¿Por qué no lo dices claramente en lugar de intentar asustarme, Leo? Porque te advierto que no está funcionando. ¿Para qué me has traído aquí?
–Era el deseo del rey –contestó él.
–¿Por qué?
–El rey Nicholas lamenta mucho haberse alejado de Anders. Supongo que siempre fue así, pero no se ha dado cuenta hasta que lo ha perdido del todo.
Estaba sonriendo y Phoebe se preguntó qué clase de hombre sonreía mientras hablaba del dolor de un padre. Pero sabía la respuesta: un hombre como Leo Christensen.
–Como te he dicho antes, todo eso no tiene nada que ver conmigo.
–Tal vez contigo no, pero sí con tu hijo –Leo hizo una pausa, dejando que la frase pesara con toda su gravedad–. El nieto del rey.
Phoebe no dijo nada. No se le ocurría nada que decir, de modo que se volvió hacia la ventana como si allí pudiera encontrar las respuestas que buscaba. Pero sólo veía un borrón. Al principio pensó que había empezado a llover… luego se dio cuenta de que tenía los ojos llenos de lágrimas.
Pero respiró profundamente, dándose valor. Lo último que deseaba era que Leo la viese llorar porque estaba segura de que usaría esa debilidad contra ella.
Y, sin embargo, no estaba sorprendida del todo. La familia real de Amarnes no iba a dejarla en paz; no iban a dejar a Christian en paz. No habían mostrado el menor interés por el niño mientras Anders vivía, pero ahora que había muerto…
Su hijo era todo lo que les quedaba de él. Pero era su hijo, de nadie más.
Iba a darse la vuelta para decírselo pero, de repente, Leo estaba allí, a su lado, como una sombra. Fue una inesperada sorpresa, como la mano que puso sobre su hombro, el calor de sus dedos traspasando la tela del abrigo.
–Lo siento.
Esa frase era lo último que Phoebe había esperado escuchar. O la compasión que había en su voz.
Pero no podía confiar en él y no iba a hacerlo. Había confiado en Anders, pero no confiaría en su primo. Y, sobre todo, no iba a confiar en sí misma. Porque en aquel momento quería creer que Leo lo lamentaba de verdad, quería creer que podía ser un amigo.
La idea era tan risible como ofensiva. Phoebe se volvió, apartando la mano de su hombro.
–¿Qué es lo que sientes, Leo? ¿Haberme traído aquí, disgustar a mi hijo? ¿Haber pensado que tenías algún poder sobre mí sólo porque seas el príncipe de un país situado a miles de kilómetros de Nueva York?
Él se encogió de hombros, aunque parecía un poco sorprendido por su valiente reacción.
–Nada de eso. He dicho que lo siento porque está claro que quisiste a Anders.
Había tal sinceridad en su voz que Phoebe asintió con la cabeza, aceptando el pésame.
–Gracias, pero el amor que sentía por Anders acabó hace seis años. Siento mucho que muriese de manera tan trágica, pero… lo que hubo entre él y yo quedó en el pasado. Yo he rehecho mi vida con Christian y el rey de Amarnes no se ha puesto en contacto con nosotros ni una sola vez en estos seis años. ¿Qué pensaría mi hijo si supiera que tiene un abuelo que jamás se ha preocupado por él?
–Imagino que se sentiría contento de tener una familia.
–Ya tiene una familia, la mía.
–Me refiero a la familia de su padre. Pero tú no le has hablado de Anders, ¿verdad? Ni siquiera sabe que su padre era un príncipe.
–No, no lo sabe –contestó Phoebe–. ¿Por qué iba a decírselo? ¿Para qué? Anders abdicó del trono porque no tenía la menor intención de ser rey. Y tampoco tenía la menor intención de ser padre, lamentablemente. Pero Christian me tiene a mí y tiene a mi madre, que es una abuela maravillosa. No le falta de nada.
–¿De verdad? –murmuró Leo, arqueando una ceja.
–No hay que tener un Rolls Royce y una mansión para ser feliz. Y Christian es un niño feliz.
–Es el hijo de un príncipe, el nieto de un rey –le recordó él–. ¿Y tú crees que no debe saberlo?
–Ninguno de vosotros se ha preocupado nunca por él –le recordó Phoebe.
–Porque nadie sabía nada sobre Christian. Cuando descubrimos su existencia, tú ya te habías separado de Anders… o él se separó de ti. En cualquier caso, desapareciste de su vida y la familia real no tenía interés en ti… hasta que descubrimos que habías tenido un hijo. ¿Cuántos años tiene, Phoebe, cinco, seis?
–Cinco –contestó ella. No le dijo que estaba a punto de cumplir los seis. No tenía intención de contarle la verdad.
–Debiste quedar embarazada enseguida. ¿O eso ocurrió después de que rompieras con Anders? ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos, unas semanas?
–Más de un mes –contestó ella–. Pero cuándo quedase embarazada no es asunto tuyo.
–¿Qué pasó, Phoebe? –le preguntó Leo, su voz tan dulce como una caricia–. ¿Anders te dijo que lo sentía, como hacía siempre? ¿Te pidió perdón para que volvieras con él por una noche?
–Te lo repito: no es asunto tuyo.
Lo último que deseaba era que Leo supiera la verdad sobre la concepción de Christian. Era mejor dejarlo creer que Anders y ella habían hecho las paces durante unos días. La idea le resultaba repelente, pero también lo era la alternativa, que supiera la verdad.
–Tal vez, pero Christian sí es asunto mío o al menos de mi tío, el rey.
–No lo es.
–Sí lo es –insistió él–. Y me temo que no hay nada que puedas hacer al respecto.
Phoebe tuvo que agarrarse a la mesa. No estaba preparada para aquello. No tenía fuerzas para un segundo asalto con Leo.
–Quiero ver a Christian –le dijo, alegrándose de que su voz sonara firme–. A solas. Y luego podremos seguir con esta conversación.
Algo brilló en los ojos de Leo, algo casi como admiración o al menos respeto.
–Muy bien –asintió, presionando un botón. Unos segundos después apareció un funcionario con el que habló en voz baja–. Sven te llevará arriba. Cuando hayas comprobado que Christian se encuentra bien, seguiremos hablando.
Phoebe asintió. Pero antes de salir vio que Leo se había dado la vuelta y estaba sirviéndose otra copa, mirando hacia la ventana como si también él estuviera buscando repuestas en la oscuridad.
La puerta se cerró suavemente y Leo tomó un trago de coñac, el alcohol quemando su garganta. Necesitaba esa sensación, sedarse para no sentir. Para no recordar.
Para no lamentar.
Anders había muerto y eso era suficiente para condenarlo. Muerto. Una vida perdida tontamente… y ni una sola vez Leo había intentado controlarlo, enseñarle a portarse como debía. No, ése no había sido su trabajo. Su trabajo, pensó con amargura, había sido apartarse de su camino, estar a mano por si acaso y, por supuesto, mantener a Anders contento, entretenido.
Incluso ahora recordaba los constantes rechazos. «No te metas en eso, Leo. Cállate y haz lo que se te dice. No enfades al rey».
Los ruegos de su madre, los intentos desesperados por congraciarse con una familia que la había apartado a un lado en cuanto se quedó viuda. Su madre no había querido lo mismo para Leo…
De modo que su destino, su deber, había sido convertirse en la sombra de Anders. Había acompañado a su primo en sus escapadas, en sus juergas, y lo había pasado bien…
Pero ahora esos días habían terminado y su deber estaba en otra parte.
Leo se volvió, impaciente consigo mismo. Sentía admiración por Phoebe Wells, una mujer a la que no había podido comprar seis años antes y que seguía mostrándose firme a pesar de que la muerte de Anders pudiese afectar a su vida.
Muchas veces se preguntaba si algún día se verían libres de Anders, de los desastres que había organizado, de la gente a la que había decepcionado.
Phoebe y su hijo eran otro problema que él debía solucionar.
Leo cerró los ojos. Sabía lo que tenía que hacer, el rey había sido del todo claro: «trae al niño, deshazte de la mujer».
Tan sencillo, tan frío, tan traicionero.
Pero dudaba del éxito de ese plan. Phoebe era una mujer de carácter y una oferta de dinero la enfurecería, como ya había ocurrido seis años antes. Haría falta una táctica más sutil, un engaño más sofisticado hasta que decidiera qué iba a hacer con ella.
Leo sintió un cosquilleo al recordar cómo había respondido al más mínimo roce… su deseo era transparente. Y él lo sentía también, un deseo profundo, crudo…
Pero apartó ese pensamiento de su cabeza. No podía permitirse desear a Phoebe Wells. Ella era un problema que debía resolver, un inconveniente, como lo había sido seis años antes. Pero incluso ahora recordaba cada palabra de aquella conversación, podía sentir la piel de seda bajo sus dedos…
No.
Leo irguió los hombros, tomando el resto del coñac de un trago. Y, mientras las primeras estrellas empezaban a asomar en el cielo, consideró cuál debía ser el siguiente paso.
Capítulo 4
PHOEBE siguió a Sven por la escalera de mármol. Todo estaba en silencio en aquella zona del consulado, tanto que podía oír los latidos de su propio corazón.
Al llegar al final de la escalera, el hombre la llevó por un pasillo y se detuvo frente a una puerta.
–¡Mami! –Christian se levantó de la alfombra en la que estaba jugando con unos Lego.
–¿Lo estás pasando bien, cariño? –murmuró ella, abrazándolo con todas sus fuerzas, cuando lo que quería era tomarlo en brazos para sacarlo del consulado y alejarlo de la familia real de Amarnes, con todo su poder y su arrogancia.
–Sí –admitió Christian.
Mirando alrededor, Phoebe comprobó que tenía todo lo que un niño podía necesitar para pasarlo bien: una televisión de pantalla plana, juguetes y un montón de películas infantiles en dvd.
–¿Podemos irnos? Tengo hambre.
–Puedes cenar aquí –sugirió Phoebe–. Seguro que te dejarán pedir lo que quieras. Puedes pedir esa pizza que querías –añadió, mirando a la mujer que lo acompañaba.
–Sí, por supuesto –asintió ella.
–Pero yo quiero irme ahora…
También ella quería irse, pensó Phoebe.
–Pronto, te lo prometo. ¿Por qué no ves una película?
–No quiero ver una película –protestó Christian.
Y ella, suspirando, se puso en cuclillas para mirarlo a los ojos.
–Cariño, lo siento, pero tenemos que quedarnos un ratito más. Tengo que hablar con el príncipe Leopold…
–¿Un príncipe? –preguntó el niño–. ¿Como el de la televisión, el que se murió?
Phoebe maldijo por primera vez la astucia y la rapidez mental de su hijo.
–Sí, algo así. Un príncipe que tiene una televisión enorme –le dijo, intentando distraerlo–. Volveré enseguida, ya verás.
–Bueno –asintió el niño, a regañadientes.
Phoebe se incorporó, preparándose para otro asalto con Leo. Sin embargo, lo único que podía recordar de su conversación era esa mirada de compasión y cómo sus dedos la habían quemado por encima del abrigo.
Sven volvió a acompañarla al piso de abajo, pero en lugar de ir al salón en el que se había reunido con Leo la llevó a una salita pequeña.
–¿Qué significa esto?
–¿No te apetece cenar? –sonrió Leo.
La habitación estaba suavemente iluminada y había una mesa para dos frente a la chimenea encendida, con un mantel de damasco, cubertería de plata y copas de cristal. El rostro de Leo, al otro lado de la habitación, estaba en sombras…
Aquello parecía una escena de seducción. Y él tenía un aspecto demasiado sensual. Porque no se podía negar que Leo Christensen era un hombre sensual.
Se había quitado la chaqueta y desabrochado dos botones de la camisa y la mirada de Phoebe, como había ocurrido seis años antes, se deslizó hasta la columna de su cuello.
–No tengo apetito –consiguió decir.
–¿De verdad? –murmuró él.
Y Phoebe se puso colorada. No sólo de deseo sino de vergüenza porque algo en Leo invocaba en ella una respuesta que detestaba.
Deseo.
Lo sentía entre ellos; adormilado, seductor y demasiado poderoso. No, no era deseo, se corrigió a sí misma, era una especie de extraña fascinación. Era como un niño fascinado por el fuego, deseando tocar las llamas, tan prohibidas y peligrosas. No significaba nada. Ni siquiera le gustaba Leo. ¿Cómo iba a gustarle aquel hombre?
Mientras recordase eso y mantuviera las manos lejos de las llamas, no pasaría nada.
Pero ahora la fuente de calor caminaba hacia ella con una copa de vino en la mano. Y Phoebe la aceptó, sin saber qué hacer.
–Te has esforzado mucho –le dijo.
–Debo admitir que no he hecho más que dar algunas órdenes, pero he pensado que hablaríamos más cómodamente mientras comemos algo.
–¿Ah, sí? –Phoebe, nerviosa, tomó un sorbo de vino. Sin darse cuenta, deslizó la mirada por sus largas piernas, las estrechas y masculinas caderas y los anchos hombros, quedándose por fin en sus labios…
Aquello era ridículo. Y peligroso.
–Sí, así es –dijo Leo, con un brillo burlón en los ojos.
Phoebe dejó la copa sobre la mesa y, al hacerlo, vio que tenía el emblema de la casa real de Amarnes. Y recordó lo que eso significaba.
–Pues agradezco mucho tus esfuerzos, pero será mejor que terminemos con nuestra conversación de una vez porque tengo que volver a casa.
–Sí, lo sé. Pero me temo que no va a ser tan sencillo. Y yo he tenido que cruzar el Atlántico hace unas horas, así que estoy muerto de hambre. Siéntate, por favor.
Leo empezó a levantar las tapas de varias bandejas y el delicioso aroma que salía de ellas hizo que el estómago de Phoebe protestase.
–No hay ninguna razón para negarse a comer, ¿no te parece?
–Yo no…
–¿No tienes hambre? Pero si puedo oír tu estómago desde aquí –sonrió Leo–. Y si te preocupa Christian, creo que Nora va a pedir una pizza…
A pesar de su irritación, Phoebe agradeció esa consideración hacia el niño. Era un detalle pequeño, casi irrelevante, y sin embargo…
–Gracias –murmuró, a regañadientes–. A mi hijo le encanta la pizza.
–Ven –dijo él, apartando una silla.
Phoebe estuvo a punto de resistir, sencillamente para no darle la razón. No quería ser seducida por Leo. Estaba jugando con ella al gato y al ratón porque se daba cuenta de ese algo que había entre ellos. Ese algo que Phoebe no podía controlar y que detestaba.
Lo había sentido entonces, seis años antes, cuando la tocó y lo sentía ahora.
–Muy bien –por fin, se sentó a la mesa y aceptó el plato que le ofrecía–. Y ahora puedes decirme de qué va todo esto.
–Por supuesto –Leo tomó un sorbo de vino–. Dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que viste a Anders?
–No creo que eso sea relevante.
–Siento curiosidad.
–Me da igual –replicó ella, probando la ternera bourguignon. Pero tenía el corazón acelerado y le temblaban un poco las manos… ¿por qué dejaba que Leo Christensen la afectase de esa forma?
–¿Anders conoció a su hijo?
–Digamos que no estaba interesado.
–Ya veo –a Phoebe no le gustó nada esa mirada de compasión. No quería ser compadecida, sólo quería que la dejasen en paz–. Muy bien, es muy sencillo –empezó a decir Leo entonces–. El rey Nicholas lamenta mucho haberse alejado de Anders. Hace seis años estaba furioso con él ya que, como probablemente sabrás, existía un matrimonio arreglado con una princesa europea cuando te conoció. Habría sido un matrimonio conveniente para todos.
–Evidentemente, Anders pensaba de otra forma.
–Tal vez –dijo él.
Y a Phoebe le molestó la ironía que había en su voz, aunque estaba en lo cierto. Anders había pensado de otra forma… durante un mes.
–Ya sé que el rey lamenta haber roto con Anders, pero sigo sin ver qué tiene eso que ver conmigo.
–No tiene que ver contigo sino con tu hijo –dijo él entonces–. El rey desea ver a su nieto.
Phoebe no dijo nada. Le horrorizaba que el rey de Amarnes quisiera ver a Christian, pero no la sorprendía. ¿No era eso lo que, en secreto, había temido siempre?
–En Amarnes –aclaró Leo entonces–. Y tú puedes acompañarlo, por supuesto.
–¡Pues claro que iría con él! –exclamó ella, indignada–. Eso si fuera a algún sitio, pero no vamos a ir.
–¿De verdad crees que puedes negarte?
–Es mi hijo.
–Y mi tío es el rey de un país pequeño, pero muy rico y con contactos en las más altas instancias, como te puedes imaginar. Ningún tribunal en el mundo te daría la razón a ti…
–¿Un tribunal? –Phoebe, angustiada, pensó en batallas legales, en juicios que ella no podría pagar–. ¿Tu tío piensa llevarme a los tribunales?
Leo se encogió de hombros.
–Si no permites que vea al niño…
–¿Y por qué voy a permitírselo cuando no se ha interesado nunca por él? –lo interrumpió ella, levantándose de la mesa.
Leo se levantó también para poner una mano sobre su hombro y, durante un segundo, Phoebe quiso apoyarse en él, poner la cabeza en su hombro para encontrar allí algo de consuelo.
¿En Leo? Estaba loca si pensaba que podría encontrar algún consuelo en ese hombre.
–Lo siento –dijo él–, pero las cosas son como son y tú no puedes cambiarlas. Míralo como unas vacaciones en Amarnes. Podrías pasarlo bien.
Phoebe se dio la vuelta, furiosa.
–Durante seis años tu familia nos ha ignorado completamente y ahora, de repente, quieren algo de mí y yo tengo que obedecer…
–Esencialmente, es así –dijo Leo. Pero en su voz notó de nuevo esa traza de compasión y Phoebe se agarró a ella como a un clavo ardiendo.
–Leo, escúchame. No tiene sentido apartar a Christian de su mundo, el único mundo que conoce. ¿Y para qué? No es justo ni para Christian ni para mí.
Leo vaciló y, durante una décima de segundo, Phoebe pensó que existía alguna posibilidad.
–Lo siento, pero yo no puedo hacer nada. Sólo serán dos semanas.
Dos semanas. Dos semanas en Amarnes, enfrentándose a la familia real, reviviendo aquel triste episodio de su vida. ¿Y terminaría allí? ¿Se sentiría satisfecho el rey Nicholas?
–¿Sólo quince días? –le preguntó–. ¿Volveremos a casa y el rey no volverá a molestarnos? ¿De verdad esperas que crea eso?
–Tal vez sea así. No lo sé.
–¿Y esperas que eso me tranquilice? ¡Seguro que a Christian le hará mucha ilusión conocer a su abuelo y ser descartado luego como si fuera una basura!
–Te estás poniendo melodramática. Estamos hablando de un viaje de quince días a un país precioso… unas vacaciones para ti y para tu hijo –suspiró Leo–. Además, pareces cansada y creo que te vendría bien relajarte un poco.
–No creo que vaya a relajarme en…
–Podrías intentarlo –la interrumpió él–. Así el viaje sería más placentero para ti.
Hablaba con impaciencia, como si no estuviera dispuesto a seguir discutiendo, y Phoebe supo que su destino y el destino de Christian estaban sellados.
Ella no podía enfrentarse a una familia real en los tribunales, ni a los paparazzi y los periódicos sensacionalistas que se lanzarían sobre su pequeña familia como buitres.
–¿Por qué no comes algo? –insistió Leo, volviendo a sentarse.
–No, ya no tengo apetito.
–Como quieras. Pero que no te guste la situación no significa que no puedas disfrutarla.
Phoebe miró la suntuosa habitación, la chimenea encendida… y pensó en las cosas que Anders le había contado de su primo años atrás, preguntándose cuántas cenas como aquélla habría disfrutado con modelos y aspirantes a actrices.
–Como las disfrutas tú, imagino.
–Por supuesto.
Ella respiró profundamente, intentando calmarse. Leo tenía razón; aunque no le gustase nada aquello tendría que aceptarlo. Porque no quería ni pensar en los problemas que su negativa podría crear en la vida de su hijo.
Decidida, volvió a la mesa y empezó a comer. Y cuando terminaron se echó hacia atrás en la silla.
–Bueno, ¿qué ha pasado en Amarnes durante estos seis años?
–Más de lo mismo. En esos países tan pequeños no pasan muchas cosas.
–Supongo que la abdicación de Anders sería una gran noticia.
–Más o menos.
–Y te convirtió a ti en rey.
–En heredero –la corrigió él–. El rey Nicholas sigue vivo, que yo sepa.
–El príncipe play boy se convertirá en el rey play boy –murmuró Phoebe–. Tu reputación es bien conocida. Al menos lo era cuando…
–Sí, lo sé –la interrumpió él–. Aunque en ese sentido supongo que han cambiado muchas cosas.
Phoebe lo miró con curiosidad. ¿Estaba intentando decirle que había cambiado? Parecía el mismo y, sin embargo, había cambios en él, era cierto. Llevaba el pelo más corto y tenía canas en las sienes. Y aunque la había tratado con la misma arrogancia que seis años antes, Phoebe notaba algo nuevo, más maduro en él. ¿O sería su imaginación?
Claro que ella no conocía a Leo Christensen. Lo había visto durante diez minutos y había leído noticias sobre él en los periódicos sensacionalistas. Y ahora, de repente, empezaba a preguntarse qué clase de hombre era. Qué clase de hombre había sido y, sobre todo, en qué modo había cambiado.
–¿Qué has estado haciendo estos años? –le preguntó.
–Un poco de todo.
–Ésa no es una respuesta.
–Supongo que una respuesta más específica te aburriría. ¿De verdad quieres conocer los monótonos detalles de la vida en la Corte?
–¿Ya no eres un play boy?
La sonrisa de Leo hizo que sintiera escalofríos.
–Ya sabes lo que dicen, la gente no cambia nunca.
–¿Entonces no has cambiado?
–Juzga por ti misma –dijo él, encogiéndose de hombros–. Pero ya hemos hablado suficiente sobre mi aburrida y sórdida vida.
–¿Algo puede ser sórdido y aburrido a la vez?
–Desde luego que sí. Pero ya hemos hablado de mí más que suficiente. Quiero que me hables de tu vida… aunque ya sé algunas cosas.
–¿Cómo lo sabes?
–Phoebe, yo siempre hago mis deberes.
–¿Me has estado investigando?
–Por supuesto. Así fue como descubrí la existencia de Christian. Me temo que cuando Anders murió, dejó muchas cosas sin resolver. Tú eres una de ellas.
–Y ahora, de nuevo, soy un inconveniente.
–Pero uno muy interesante –dijo él–. He descubierto que tienes tu propio negocio de diseño de joyas.
Phoebe asintió, orgullosa de lo que había conseguido.
–Tengo una pequeña boutique en St. Mark’s Place, es verdad.
–Has conseguido triunfar en la vida.
–¿A pesar de mi apartamento de una sola habitación en un edificio de segunda categoría?
Leo sonrió.
–Supongo que es un apartamento… adecuado –dijo luego.
Y Phoebe tuvo que disimular una sonrisa. Era increíble estar allí, hablando con Leo Christensen casi como si fueran amigos.
Y se dio cuenta entonces de que le gustaría que fuera así. Porque a pesar de estar contenta con su vida, en ella no había habido un hombre en mucho tiempo. Un compañero. Teniendo que criar un hijo y llevar un negocio, no había tenido tiempo para conocer a nadie. Tal vez porque su desastroso matrimonio de un mes con Anders la había hecho desconfiar de los hombres.
Leo alargó la mano para tocar su colgante, un ágata engarzada en un cordón de oro. Pero al hacerlo rozó su garganta con los dedos y Phoebe tuvo que tragar saliva.
–¿Lo has hecho tú?
–Sí.
–Es precioso… y original. Entiendo que tu negocio vaya bien.
Seguía tocándola y Phoebe sabía que debería apartarse o pedirle que apartase la mano, pero no podía hacerlo. Estaba disfrutando demasiado del roce de sus dedos sobre su piel.
¿Por qué se sentía tan débil con aquel hombre?
Leo la miró a los ojos y un segundo después, con desgana, apartó la mano.
–¿Cómo empezaste con el asunto de la joyería?
–Mi madre es ceramista, de modo que el arte siempre ha formado parte de mi vida. En verano solíamos ir a Long Island y yo solía recoger piedras y caracolas para hacer collares y pulseras… en fin, cosas de niña –Phoebe se encogió de hombros–. Pero así es como empezó mi interés por la joyería.
–Imagino que no será barato alquilar un local en pleno Manhattan.
–No, desde luego que no. Y los apartamentos tampoco son baratos.
–Touché –sonrió él, sus ojos de color ámbar volviéndose más claros entonces–. No vas a olvidar ese comentario, ¿verdad?
–No, no lo creo –tuvo que sonreír Phoebe.
Cuando un empleado del consulado pidió permiso para recoger la mesa Phoebe pensó que debía irse. Sin embargo, no lo hizo. Quería quedarse allí, con Leo, escuchando el crepitar de los troncos en la chimenea, viendo la cálida sonrisa de Leo Christensen, tan nueva para ella.
Cerró los ojos un momento, angustiada. Desear a Leo era absurdo, peligroso. No podía permitírselo en aquella situación.
Tenía que pensar en lo que era mejor para Christian, eso era lo único importante.
Pero en alguna parte del consulado un reloj dio las nueve y, por fin, se levantó.
–Tengo que irme. Es muy tarde y podemos seguir con esta conversación en otro momento…
–No, me temo que no –dijo Leo, y su tono era sinceramente pesaroso–. El rey no se encuentra bien de salud y quiere ver a Christian lo antes posible. Tenemos que irnos a Amarnes mañana mismo…
–¿Qué? –exclamó Phoebe–. No, eso es imposible. Christian tiene que ir al colegio y yo tengo mi trabajo… además, el niño ni siquiera tiene pasaporte.
–Eso no es un problema. Viajaremos en el jet privado de la Casa Real y el consulado puede solucionar el asunto del pasaporte ahora mismo. Al fin y al cabo, Christian es miembro de la familia real.
Miembro de la familia real. Phoebe no estaba preparada para procesar esa información.
–¿Y mi trabajo?
–Como tú eres la propietaria, tampoco creo que sea un problema. Sólo serán quince días.
–Tengo clientes a los que atender…
–¿Y no pueden esperar dos semanas? –Leo levantó una ceja.
–¡Pues claro que no pueden esperar! ¿Qué clase de negocio cierra durante quince días un mes antes de Navidad?
–¿No tienes un ayudante, alguien que pueda hacer tu trabajo?
–Pero…
–Si no es así, contrata a alguien de confianza. El gobierno de Amarnes pagará su sueldo.
–Tengo una ayudante, pero sólo trabaja a tiempo parcial y no puedo pedirle…
–Sí puedes pedírselo, Phoebe.
Ella tuvo que morderse los labios. Sabía que no tendría sentido discutir porque dijera lo que dijera, Leo le recordaría una y otra vez el poder de la familia real de Amarnes.
De modo que la había vencido… por el momento.
–Muy bien –asintió por fin–, pero después de quince días volveré a Nueva York con Christian y a partir de ese momento no quiero saber nada de vosotros.
Sus palabras sonaban petulantes y un poco desesperadas, lo sabía. ¿Podría garantizarle a Christian tal cosa?
Leo la miró, inclinando a un lado la cabeza, y de nuevo le pareció ver un brillo de compasión en sus ojos.
–Sí, claro –dijo, sin expresión– por supuesto que sí.
La chimenea se había apagado y la luna estaba en lo más alto del cielo mientras Leo se servía otra copa de coñac. Phoebe se había marchado con Christian horas antes y ahora la imaginaba metiendo al niño en la cama, sentándose sola en el sofá de su apartamento mientras contemplaba los cambios en su incierto futuro.
Y ella no sabía lo incierto que era.
El rey Nicholas no había querido que Phoebe fuese a Amarnes, sólo quería ver a su nieto. Pero Leo se había dado cuenta de que separar a la madre del niño sería una tarea imposible.
Y él sabía algo de eso, pensó, recordando que su madre tuvo que volver a su país de origen, Italia, mientras él, a los seis años, la miraba silenciosamente desde la ventana de su habitación, intentando no llorar.
Desde ese momento había consagrado su vida a servir a la corona… para no llevarla nunca. Durante seis años se le había considerado el heredero del trono de Amarnes, para furia de Nicholas. Leo sabía que su tío preferiría que la monarquía se hundiera antes que tenerlo a él como sucesor. Y, por eso, durante los últimos seis años, había hecho lo imposible por demostrarle a su tío y a la gente de Amarnes que merecía la corona.
«¿Has cambiado?».
Phoebe no lo creía. Seguía viéndolo como un cínico play boy, igual que Anders. Y tal vez lo era. El antiguo y familiar sentimiento de culpa se lo comía por dentro cada vez que pensaba en ello.
«Tú no mereces ser rey».
Había oído esa frase muchas veces, pero lo sería, lo mereciera o no. Era el heredero de su tío y nada podría cambiar eso. La abdicación de Anders lo había colocado en aquel puesto y seguiría sirviendo a su soberano y a su país, haciendo lo que se le pedía… significase lo que significase para Phoebe.
Después de tomar el coñac, se levantó de la silla. No quería pensar en los sentimientos de Phoebe, pero durante un momento recordó el brillo de sus ojos grises, en su cuerpo temblando de deseo.
Y también él había sentido ese deseo como una corriente eléctrica desde el brazo al corazón. Seguía sintiéndolo ahora, pero sabía que debía olvidarlo. Seducir a Phoebe no era parte de su plan. No podía serlo.
¿Pero cuál era su plan? Los llevaría a Amarnes, aunque Nicholas se pondría furioso. Tal vez el viejo se cansaría y los dejaría ir, como Phoebe esperaba, pero lo dudaba. ¿Y qué haría Phoebe entonces?