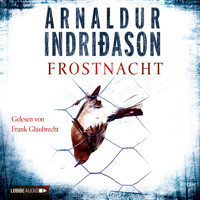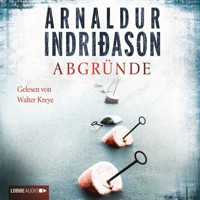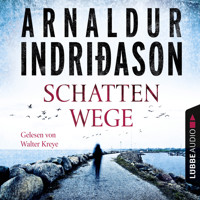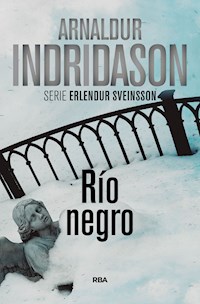
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
CRIMEN Y CASTIGO EN LA GÉLIDA ISLANDIA. El cadáver de un joven degollado aparece en su casa del centro de Reikiavik. No ha habido lucha. No hay arma. Los únicos indicios que encuentra la policía son un chal de mujer y unas pastillas que sugieren una oscura historia de violación y venganza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Myrká
© Arnaldur Indridason, 2008.
© de la traducción: Enrique Bernárdez Sanchis, 2016.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2016. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO996
ISBN: 9788490567425
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Notas
1
Se puso vaqueros negros, camisa blanca y chaqueta cómoda, se calzó los zapatos de fiesta que tenía desde hacía tres años y pensó en los locales del centro que una de ellas había mencionado.
Se hizo un combinado con dos bebidas y se lo bebió delante del televisor mientras esperaba el momento de bajar al centro. No quería ponerse en camino demasiado pronto, porque alguien podía fijarse en él si se demoraba demasiado en lugares apenas transitados. Quería evitarlo. Lo fundamental era fundirse con la multitud, no llamar la atención, ser solo uno más de la concurrencia. Tenía que hacer todo lo posible para no resultar demasiado fácil de recordar por nada especial, por no destacar lo más mínimo. En el caso improbable de que alguien preguntara, estuvo solo en casa toda la velada, viendo la televisión. Si todo iba según sus deseos, nadie recordaría haberlo visto en ningún sitio.
Cuando llegó la hora, apuró lo que quedaba en el vaso y salió. Estaba un poco achispado. Vivía cerca del centro y se dirigió hacia el pub en la oscuridad otoñal. El centro estaba ya atestado de gente en busca de marcha de fin de semana. Habían comenzado a formarse colas de espera ante los locales más populares. Los porteros hacían ostentación de su fuerza física. La gente intentaba engatusarlos para que les dejaran entrar. La música se oía desde la calle. El olor a comida de los restaurantes se mezclaba con el aroma de alcohol de los pubs. Unos estaban más borrachos que otros. A él le daban asco.
Entró en el pub después de una espera relativamente corta. El local no era de los más populares, aunque esa noche allí no cabía ni un alfiler. Estupendo. Ya había empezado a echarles el ojo a las chicas y a las mujeres jóvenes mientras paseaba por el centro. Las prefería de treinta y pocos años, y preferiblemente que no estuvieran del todo sobrias. No había problema si ya estaban un poquito puestas, aunque tampoco las quería borrachas en exceso.
Procuró no destacar demasiado en el grupo y volvió a darse una palmadita en el bolsillo de la chaqueta para cerciorarse de que lo tenía allí. Se había dado varios golpecitos en aquel bolsillo durante el paseo, pensando que parecía uno de esos neuróticos que estaban siempre comprobando si habían cerrado bien la puerta, si se habían olvidado las llaves, si habían apagado la cafetera o si se habían dejado encendido alguno de los fuegos de la cocina. Él también padecía esa clase de obsesión, y recordaba haber leído un artículo al respecto en una revista femenina muy popular. En ese mismo número había un artículo sobre otra de sus obsesiones. Se lavaba las manos veinte veces al día.
Casi todos bebían jarras de cerveza, y él también pidió una. El camarero apenas se fijó en él, y tuvo la precaución de pagar en efectivo. No le resultó nada difícil perderse en la multitud. La mayoría de los asistentes eran personas de su misma edad, que iban con sus amigos y compañeros de trabajo. El ruido era atronador, pues los clientes del local intentaban hacerse oír por encima de la enloquecedora música de rap. Miró tranquilo a su alrededor y comprobó la existencia de unos cuantos grupos de amigas y de unas cuantas mujeres a las que parecían acompañar sus maridos, pero no encontró a ninguna con aspecto de estar sola. No había terminado aún su jarra cuando salió a la calle otra vez.
En el tercer local vio a una mujer que conocía de vista. Le echó unos treinta años, y parecía sola. Estaba sentada a una mesa de la zona de fumadores, y a su alrededor había mucha gente pero saltaba a la vista que ella no iba con nadie. Bebía un margarita, y se fumó dos cigarrillos en el rato en que él la estuvo mirando desde lejos. El local estaba a rebosar, pero ninguno de los que se acercó a ella parecía ser su acompañante. Dos hombres hicieron avances pero ella sacudió la cabeza y se fueron. El tercero siguió encima de ella, como si no estuviera dispuesto a aceptar un no por respuesta.
Era morena, agraciada y una pizca rellenita. Vestía con elegancia: falda y camiseta de manga corta, de color claro, y un bonito chal sobre los hombros. En la parte delantera de la camiseta ponía SAN FRANCISCO, con una florecita asomando de la F.
Consiguió librarse del hombre, que pareció soltarle alguna grosería. Dejó un momento a la mujer para que se calmara antes de dirigirse a ella.
—¿Has estado allí? —preguntó.
La morena levantó la mirada. No conseguía ubicarlo del todo.
—En San Francisco —dijo él, señalando la camiseta.
Ella se miró el pecho.
—¿Te refieres a esto? —preguntó ella.
—Es una ciudad preciosa —dijo él—. Deberías ir allí alguna vez.
Ella le miraba como si no acabara de saber si debía decirle que ahuecase el ala, como a los otros. Y además tenía la vaga sensación de haberle visto alguna vez.
—Allí pasa de todo —dijo él—. Allí, en Frisco. Muchísimo que ver.
La chica sonrió.
—¿Tú por aquí? —dijo.
—Sí, me alegro de verte. ¿Estás sola?
—Sí, estoy sola.
—¿Y qué hay de Frisco? Tienes que ir.
—Ya, he...
Sus palabras se ahogaron en el estruendo. Él se pasó la mano por el bolsillo de la chaqueta y se inclinó hacia ella.
—El vuelo sale un poco caro —dijo—. Pero bueno... Yo fui una vez, fue estupendo. Una ciudad preciosa.
Utilizaba ciertas palabras con toda intención. Ella levantó los ojos hacia él, que imaginó que estaría contando con los dedos de una mano los chicos jóvenes que conociera y utilizaran palabras como «precioso».
—Ya lo sé, he estado allí yo también.
—Vaya. ¿Te importa que me siente contigo?
La joven vaciló un instante, pero luego se desplazó a un lado para dejarle sitio. Nadie del local se fijó en ellos, ni tampoco cuando salieron juntos, como una hora más tarde, y fueron a casa de él por calles poco transitadas. La droga había empezado a hacer efecto. Se la había puesto en una de las copas de margaritas. Al volver de la barra con la tercera bebida, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó la droga y se la echó en la bebida. Se habían caído bien, y él sabía que la chica no le causaría ningún problema.
El aviso llegó a la policía de investigación dos días después. Elínborg lo tomó a su cargo y pidió la asistencia de un grupo de apoyo. Los agentes de la policía de tráfico ya tenían cerrada la calle del barrio de Þingholt cuando Elínborg llegó al lugar, y los técnicos estaban ya entrando. Vio al forense salir de su coche. Tan solo la sección técnica estaba autorizada a entrar en la vivienda en un primer momento, para llevar a cabo la investigación. En su jerga lo llamaban «congelar el escenario».
Elínborg se ocupó de organizar todo lo necesario mientras esperaba con paciencia una señal de los técnicos para entrar en la vivienda. En el lugar se habían congregado periodistas de medios escritos y audiovisuales, y ella miraba cómo trabajaban. Algunos se mostraban insistentes, y otros incluso groseros con los agentes de policía que les impedían acceder al escenario. Ella conocía a dos o tres de la televisión, un tipejo de programas de entrevistas que se había pasado a los informativos hacía muy poco, y un moderador de debates políticos. Elínborg no acababa de entender por qué andaba allí en medio de los reporteros. Recordaba sus propios comienzos, cuando era una de las pocas mujeres de la sección de investigación criminal, los periodistas eran más amables, y su número, mucho más reducido. Prefería a los que trabajaban en periódicos. Los de los medios escritos no tenían tanta prisa, eran más tranquilos y mucho menos cargantes que los que iban con la cámara de televisión sobre el hombro. Algunos incluso sabían escribir.
Había vecinos asomados a las ventanas o delante de las puertas, con los brazos cruzados, en pleno frío otoñal. En sus gestos se podía discernir que no tenían ni la menor idea de lo que había sucedido. Algunos agentes les preguntaban si habían notado algo extraño esa noche en la calle, algo fuera de lo común en los alrededores de la casa, gente que iba o venía, si conocían a quienes vivían allí, o si habían entrado alguna vez en la casa.
En tiempos, Elínborg había vivido en un piso alquilado en Þingholt, antes de que la zona se pusiera de moda. Le encantaba aquel barrio residencial tan tradicional que se erguía sobre las laderas de la colina que comenzaban en la vaguada del centro. Las casas pertenecían a distintas épocas y contaban la historia de la edificación de la ciudad a lo largo de un siglo entero: unas eran humildes viviendas proletarias; otras, grandes mansiones de empresarios. Allí siempre habían vivido juntos trabajadores y clases superiores, en paz y tranquilidad, hasta que el barrio comenzó a atraer a jóvenes que se negaban a irse a vivir a los barrios periféricos de la capital, que crecían sin cesar uno tras otro hasta lo alto de los páramos, y que prefirieron crear sus nidos en pleno corazón de la ciudad. Artistas y toda clase de beautiful people se fueron a vivir a aquellas casas mientras los multimillonarios y los nuevos ricos compraban las enormes mansiones de los comerciantes mayoristas. Los nuevos habitantes llevaban el código postal como señal de su identidad: Reikiavik 101.
El jefe de la sección técnica apareció por una esquina de la casa y llamó a Elínborg. Le advirtió que fuera con cuidado y le recordó que no debía tocar absolutamente nada.
—Esto es bastante feo —dijo.
—¿Por qué?
—Porque parece un matadero.
El apartamento tenía una entrada por el patio trasero, que no se veía desde la calle. Estaba al nivel del suelo y se entraba directamente por un sendero empedrado que había detrás de la casa. Lo primero que vio Elínborg al entrar en el apartamento fue el cuerpo de un hombre joven que yacía en el suelo, con los pantalones bajados hasta los tobillos, vestido solamente con una camiseta ensangrentada en la que ponía SAN FRANCISCO, con una florecita asomando de la F.
2
De camino a casa, Elínborg se pasó por una tienda de alimentación. Habitualmente empleaba un buen rato en hacer las compras y evitaba los comercios baratos porque contaban con una oferta muy limitada y la calidad iba pareja con el precio. Pero ahora tenía que darse prisa. La habían telefoneado los dos chicos para preguntar si no pensaba preparar cena como les había prometido, y ella les aseguró que sí, aunque dijo que tendría que ser un poco tarde. Intentaba preparar la cena todos los días para poder sentarse a pasar un rato con la familia, aunque solo fueran los quince minutos que sus chicos tardaban en devorar la comida. También sabía que si no guisaba algo apetecible, los chicos se lanzarían a por carísima comida basura con el poco dinero que habían ahorrado del trabajo de verano, o se lo sacarían a su padre. Teddi, su marido, mecánico de automóviles, era una auténtica calamidad culinaria, sabía preparar gachas de avena y huevos fritos, pero ahí se acababa todo. Eso sí, estaba siempre dispuesto a recoger la mesa y fregar, y no remoloneaba a la hora de hacer las demás tareas de la casa. Elínborg buscó algo rápido y vio un preparado de pescado bastante decente, cogió un paquete de arroz, cebolla, un par de cosas más que necesitaba en casa y al cabo de diez minutos estaba otra vez en el coche.
Una hora más tarde estaban sentados a la mesa de la cocina. El chico mayor protestó por las albóndigas de pescado, porque el día anterior también habían cenado pescado. No le gustaba nada la cebolla y la dejaba en el borde del plato. El pequeño era más del estilo de Teddi y se comía todo lo que le echaban. La chica, que era la más pequeña de los tres, y que se llamaba Theodóra, había telefoneado para pedir permiso para quedarse a cenar en casa de una amiga. Estaban estudiando juntas.
—¿No hay más que salsa de soja? —preguntó el mayor. Se llamaba Valþór y acababa de empezar la secundaria. Ya sabía perfectamente lo que quería ser en la vida: al terminar la enseñanza obligatoria había optado por la Escuela de Comercio. Elínborg tenía la impresión de que estaba saliendo con una chica, aunque él no decía ni una palabra al respecto. No hizo falta investigar mucho para confirmar las sospechas. Un preservativo cayó del bolsillo del pantalón cuando Elínborg iba a meterlo en la lavadora, hacía apenas unos días. No le preguntó absolutamente nada, eran cosas de la vida, pero se alegró de que fuera prudente. Nunca había conseguido ganarse plenamente su confianza. La relación que existía entre ambos siempre estaba llena de tiranteces, el chico era siempre muy independiente y en ocasiones un tanto descarado. Aquella era una característica de su temperamento que Elínborg no aguantaba y que no sabía de dónde podía haber salido. Teddi le manejaba mejor. Los dos eran aficionados a los coches.
—No —dijo Elínborg sirviéndose el resto del vino blanco en una copa—. No tenía ganas de hacer salsa.
Miró a su hijo y pensó una vez más si sería conveniente decirle algo acerca de su descubrimiento, pero decidió que estaba demasiado cansada como para iniciar una discusión con su hijo en ese momento. Estaba segura de que el chico se sentiría molestísimo por lo que había hecho.
—Dijiste que esta noche ibas a hacernos un filete —le recordó el muchacho.
—¿Qué cadáver es ese que habéis encontrado? —preguntó el pequeño, que se llamaba Aron. Había visto las noticias de la televisión, y salía su madre delante de la casa de Þingholt.
—Un hombre de unos treinta años —dijo Elínborg.
—¿Lo mataron? —preguntó el mayor.
—Sí —dijo Elínborg.
—En las noticias dijeron que aún no se sabía si había sido un asesinato —explicó Aron—. Solo que se sospechaba que era un asesinato.
—A ese hombre lo asesinaron —dijo Elínborg.
—¿Quién era? —quiso saber Teddi.
—Nadie que conozcamos.
—¿Cómo lo mataron? —preguntó Valþór.
Elínborg la miró.
—Sabes que no debes preguntar esas cosas.
Valþór se encogió de hombros.
—¿Fue por asuntos de drogas? —preguntó Teddi—. ¿Que él...?
—¿Queréis dejar de hablar de eso? —les rogó Elínborg—. Todavía no sabemos nada.
Todos sabían que no debían insistir, pues a Elínborg no le parecía adecuado hablar de su trabajo. Los hombres de la familia siempre habían sentido mucho interés por el trabajo de la policía y, cuando sabían que ella estaba trabajando en algo que pudiera parecer emocionante, eran incapaces de reprimir sus preguntas sobre los menores detalles del caso, e incluso se permitían opinar. Por regla general solían perder el interés si la investigación se prolongaba, y le concedían una tregua.
Eran seguidores adictos de las series policiacas de la televisión, y cuando los chicos eran más pequeños les parecía de lo más emocionante y aventurero que su madre fuera detective de investigación criminal como los protagonistas de las series. Pero pronto se dieron cuenta de que había algo que no acababa de encajar, o bien por lo que ella les contaba de su trabajo o bien por lo que sabían por propia experiencia. Los héroes de las películas policiacas parecían modelos por su aspecto y sus movimientos, eran espléndidos tiradores y capaces de mantener agudas discusiones con serviles delincuentes, solucionaban en un abrir y cerrar de ojos los casos más complicados y charlaban de literatura universal en medio de una persecución de coches que te ponía los pelos de punta. En cada episodio se cometían crímenes de lo más horripilante, dos, tres o cuatro, y al criminal siempre lo capturaban al final y le daban su merecido.
Los chicos sabían que Elínborg trabajaba muchísimo a horas y a deshoras, y que tenía un sueldo bastante flojo, como ella misma decía. Según ella, nunca había participado en una persecución en coche. No tenía pistola, y no digamos fusil, pues la policía islandesa no utilizaba armas de fuego en su trabajo. Los criminales eran las más de las veces unos pobres desgraciados, unos miserables, como los llamaba Sigurður Óli, y la policía los conocía a casi todos ellos. Los casos más importantes eran atracos y robos de vehículos. Agresiones a personas. La sección de estupefacientes se encargaba de las drogas, y delitos muy serios, como las violaciones, solían llegar con regularidad a la mesa de Elínborg. Asesinatos había pocos, aunque su número variaba de un año a otro: algunos años no se cometía ninguno, y otros años podía haber hasta cuatro. En los últimos tiempos, la policía había apreciado una tendencia peligrosa: los delitos estaban mejor organizados, era más frecuente el recurso a las armas, y la violencia se estaba generalizando.
Por regla general, Elínborg volvía a casa por la tarde, muerta de cansancio, y preparaba la cena y echaba un vistazo a las recetas en que estaba trabajando, porque la cocina era su hobby, o se tumbaba en el sofá y se quedaba dormida delante del televisor.
En esos momentos, había veces en que los chicos dejaban de mirar la serie policiaca y observaban de reojo a su madre, y la policía islandesa no les resultaba demasiado emocionante.
La hija de Elínborg no era de la misma madera que sus hermanos. Enseguida se puso de manifiesto que Theodóra era superdotada, lo que le acarreaba ciertos problemas en el colegio. Elínborg se oponía a que adelantara un curso, porque quería que creciera junto a niños de su misma edad, pero los estudios le resultaban excesivamente sencillos. La chica tenía que estar siempre haciendo algo más, jugaba al balonmano, tomaba clases de piano y estaba en los boyscouts. No veía mucho la televisión y, a diferencia de sus hermanos, no le gustaban especialmente ni las películas ni los juegos de ordenador. Era un verdadero ratón de biblioteca y leía de la mañana a la noche. Elínborg y Teddi se pasaban el tiempo llevándole libros de la biblioteca cuando era más pequeña y, en cuanto tuvo edad para ello, se encargó por su cuenta de sacar los libros. Tenía once años, y hacía unos días había intentado explicarle a su madre las ideas esenciales de la Historia del tiempo.
En ocasiones, Elínborg hablaba con Teddi de sus compañeros de trabajo, cuando creía que los niños no estaban escuchándoles. Estos sabían que uno de sus colegas se llamaba Erlendur y les resultaba un auténtico misterio: a veces era como si Elínborg no tuviera la menor gana de trabajar con él, y a veces era como si no pudiera vivir sin él. Los chicos habían oído a su madre decir varias veces que le extrañaba que un padre de familia tan nefasto y un solitario con tan mal carácter pudiera ser un policía de investigación criminal tan magnífico. Admiraba su trabajo, aunque el hombre como tal no siempre acababa de caerle bien. Otro cuyo nombre le mencionaba a veces a Teddi al oído se llamaba Sigurður Óli, y lo primero que los niños sacaron en claro era que debía de ser un bicho raro. Algunas veces, su madre suspiraba con fastidio si lo mencionaba.
Elínborg estaba conciliando ya el sueño cuando oyó un leve ruido en la casa. Todos se habían ido ya a la cama menos el mayor, que seguía pegado a su ordenador. Elínborg no sabía si estaría haciendo algún trabajo para el colegio o simplemente chateando o escribiendo en su blog. El chico no se iba a dormir hasta medianoche. Valþór seguía su propio reloj, se acostaba de madrugada y era capaz de quedarse en la cama hasta la tarde si se le presentaba la oportunidad. Elínborg estaba preocupada, pero sabía que no servía de nada discutir con el muchacho. Lo había intentado muchas veces pero él era terco e independiente, y no le hacía caso a nadie.
Pasó toda la noche pensando en el hombre de Þingholt. En el espectáculo que no habría podido describirles a sus hijos aunque hubiese querido. Le habían cortado el cuello y había sangre en las sillas y las mesas del salón. El forense haría un informe exhaustivo, que aún no estaba listo. Los policías opinaban que el asesino debía de haberlo planificado todo de antemano: tuvo que llegar al lugar con la idea de llevar a cabo aquella agresión. No había huellas de pelea. Y el corte se había realizado en el punto exacto del cuello donde podía causar mayores daños. En el cuello había también cuchilladas más pequeñas, que indicaban que el cuchillo había sido presionado contra la víctima varias veces. Es muy probable que el asalto fuese rápido y pillase a la víctima totalmente por sorpresa. La puerta de la vivienda no estaba forzada, lo que podía significar que fue él mismo quien la abrió a su asesino. Pero también podía pensarse que alguien hubiera entrado en el piso con el hombre, o que algún invitado suyo hubiera realizado aquel brutal ataque sin previo aviso. No habían robado nada y no había objetos desplazados de su sitio. No cabía pensar en un atraco, aunque tampoco podía excluirse que el interfecto se hubiera topado de manera inesperada con los atracadores, con las visibles consecuencias.
En el cuerpo del hombre apenas quedaba una gota de sangre, que había encharcado el suelo de la vivienda. Aquello indicaba que siguió vivo, y con el corazón latiendo, algún tiempo después del ataque.
Elínborg ni se planteaba ponerse a freír unos filetes crudos después de aquella visión, por mucho que su hijo mayor se quejara.
3
El hombre de Þingholt se llamaba Runólfur y tenía unos treinta años. Nunca había tenido roce alguno con la policía y no figuraba en el listado de delincuentes. Trabajaba en una empresa telefónica, se había ido a vivir a Reikiavik hacía más de diez años, vivía solo y su madre no tenía demasiada relación con él. La madre seguía viviendo en su aldea natal. Un policía y un sacerdote fueron a su casa a comunicarle la noticia de la muerte de su hijo. Resultaba que el padre del joven había fallecido en accidente hacía unos años, en un violento choque con un camión en el páramo de Holtavörðuheiði. Runólfur era hijo único.
El casero habló bien de él. Pagaba siempre a su debido tiempo, era limpio y ordenado, no se oía nunca ruido procedente de su casa, e iba a trabajar todas las mañanas. El casero casi no tenía palabras para ensalzar sus virtudes.
—Toda esa sangre... —dijo mirando a Elínborg con gesto de asco y enfado a la vez—. Tendré que llamar a una empresa de limpiezas. Y probablemente tendré que tirar el revestimiento del suelo. ¿Quién es capaz de hacer algo semejante? Después de esto no va a ser nada fácil alquilar el piso.
—¿No oíste nada procedente de la casa? —preguntó Elínborg.
—Nunca oía nada —dijo el casero, de grueso vientre y con barba de tres días, calvo y de hombros caídos y brazos cortos. Vivía solo, en el piso de arriba del de Runólfur, y dijo que llevaba años alquilando el piso inferior. Hacía uno o dos años que Runólfur había entrado a vivir de inquilino.
Fue el casero quien encontró el cuerpo e informó a la policía. Había bajado a casa de Runólfur a llevarle correo que habían dejado por error en su buzón, y lo metió en el bocacartas de la puerta. Al pasar delante de la ventana del salón vio unos pies descalzos en el suelo, en medio de un charco de sangre. Pensó que lo más prudente era llamar de inmediato a la policía.
—¿Estabas en casa el sábado por la noche? —preguntó Elínborg, quien imaginó que la curiosidad del casero fue lo que le empujó a mirar al interior. Debía de resultar bastante difícil. Las cortinas estaban echadas, y solo se podía ver algo a través de una rendija entre las cortinas.
La inspección de urgencia indicaba que el crimen debió de cometerse en la noche del sábado o la madrugada del domingo. Señalaba igualmente que una persona debió de estar en casa antes de la agresión, pero no que alguien hubiera entrado por la fuerza. Debía de tratarse de una mujer, y al parecer Runólfur mantuvo relaciones sexuales poco antes de su muerte. En el dormitorio encontraron un condón en el suelo. Era probable que la camiseta que llevaba puesta cuando lo encontraron no le perteneciera a él, sino a la mujer. Lo indicaba la talla, pues la camiseta era demasiado pequeña para aquel hombre, y además en ella aparecieron cabellos femeninos morenos, idénticos a los hallados en el sofá de Runólfur. En la chaqueta de este también se encontraron cabellos, probablemente de la misma mujer. Cabría pensar que la había invitado a pasar la noche en su casa. En la cama del dormitorio al que se accedía desde el salón se encontró vello púbico.
Era fácil salir de la casa a través del patio y el jardín vecino. Este pertenecía a una casa de cemento de tres pisos que se hallaba en la calle colindante. Nadie había visto a nadie en los jardines dos días atrás.
—Yo suelo estar en casa siempre —dijo el casero.
—Nos dijiste que Runólfur había salido esa noche, ¿cierto?
—Sí, lo vi en la calle, ahí delante. Debían de ser las once. Después no volví a verlo.
—¿De modo que no te fijaste cuando volvió a casa?
—No. Probablemente estaría ya dormido.
—¿Y no sabes si lo acompañaba alguien?
—No.
—Runólfur no vivía con ninguna mujer, ¿verdad?
—No, ni con ningún hombre —puntualizó el casero con una sonrisa enigmática.
—¿Nunca, en el tiempo en que fue tu inquilino?
—No.
—Pero ¿sabes si había mujeres que se quedaran a dormir en su casa?
El casero se rascó la cabeza. Era poco después del mediodía y acababa de zamparse una salchicha de carne de caballo, y estaba sentado muy tranquilo en un sofá enfrente de Elínborg, que había visto en la cocina un plato con los restos. El olor a rancio de aquel guiso inundaba la vivienda, y Elínborg temía que impregnara su abrigo nuevo, que había comprado en las rebajas. No quería permanecer en el piso del casero más tiempo del imprescindible.
—No mucho —respondió al final—. Yo creo que nunca lo vi con una mujer. No lo recuerdo, al menos.
—¿No lo conocías demasiado bien?
—No —dijo el casero—. Enseguida me di cuenta de que prefería que lo dejase en paz, quería estar a su aire. De modo que... No, no tenía mucho trato con él.
Elínborg se puso en pie. Vio a Sigurður Óli en la puerta de la casa de enfrente hablando con los vecinos. Había más agentes tomando declaración a otras personas del vecindario.
—¿Cuándo podré limpiar el piso? —preguntó el casero.
—Pronto —dijo Elínborg—. Ya te avisaremos.
El cuerpo de Runólfur había sido retirado la noche anterior, pero los científicos seguían trabajando cuando Elínborg llegó a la casa, en compañía de Sigurður Óli, la mañana después del hallazgo. El piso mostraba a las claras que era un joven de buen gusto quien lo había convertido en un hogar agradable y cálido. Elínborg notó que se había tomado la molestia de colocar adornos de porcelana en las paredes, algo que apenas solía verse en las casas de gente joven, había una bonita alfombra encima del parqué, un sofá y un sillón a juego. El cuarto de baño era pequeño pero elegante, en el dormitorio había una cama de matrimonio, y no se veía ni una mancha en la cocina, aneja al salón. No había estanterías para libros, ni fotos de familia, pero sí una gran pantalla de plasma y tres pósters enmarcados con superhéroes del cómic: Spiderman, Superman y Batman. Sobre la mesa había unas estupendas figuritas de colección de diversos superhéroes famosos.
—¿Y dónde estabais vosotros cuando pasó? —quiso saber Elínborg dirigiendo su mirada a un póster tras otro.
—Una chulada —dijo Sigurður Óli, observando a los héroes.
—Pero si no es más que basura —repuso Elínborg.
Sigurður Óli se inclinó sobre el modernísimo sistema de audio. A su lado había un teléfono móvil y un reproductor de iPod.
—Un nano —dijo Sigurður Óli—. Lo mejor de lo mejor.
—¿Este tan fino? —preguntó Elínborg—. Mi chico pequeño dice que es solo para niñas. No sé lo que querrá decir eso, nunca he tocado un aparato de estos.
—Muy propio de ti —dijo Sigurður Óli, sonándose la nariz. Estaba ya bastante recuperado de una fuerte gripe que no acababa de desaparecer.
—¿Algún problema? —dijo Elínborg mientras abría la nevera. No contenía demasiadas cosas y no decía nada bueno sobre las artes culinarias del propietario. Un plátano y un pimiento, queso y mantequilla de cacahuete americana, huevos. Un brik de leche desnatada, abierto.
—¿No tenía ordenador? —le preguntó Sigurður Óli a uno de los dos de la científica que estaban trabajando en la vivienda.
—Nos lo llevamos para allá —respondió—. Aún no hemos encontrado nada que pueda explicar este baño de sangre. ¿Ya sabéis lo del Rohypnol?
El técnico les miró. Tenía unos treinta años, estaba despeinado y sin afeitar...; desastrado, esa era la palabra que estaba buscando Elínborg. Sigurður Óli, que siempre tenía un aspecto impecable, le había explicado con desdén que ese aspecto tan descuidado era el no va más de la moda.
—¿Rohypnol? —dijo Elínborg, sacudiendo la cabeza.
—Llevaba unas pastillas en el bolsillo de la chaqueta, y hay bastantes más en la mesa del salón —dijo el técnico, que llevaba bata blanca y guantes de látex.
—¿Te refieres a la droga de las violaciones?
—Sí —dijo el técnico—. Nos acaban de llamar para informarnos. Tenemos que organizar la investigación con arreglo a ese dato. La llevaba en un bolsillo de la chaqueta, como acabo de decir, lo que puede indicar que...
—... la utilizó el sábado por la noche —dijo Elínborg—. El casero lo vio esa noche bajando hacia el centro. Así que lo llevaba en el bolsillo cuando se fue de marcha, ¿no?
—Eso parece, si es que llevaba puesta esa chaqueta, como todo parece indicar. El resto de su ropa está perfectamente colocada en el armario. La chaqueta y la camisa están encima de esa silla, y los calzoncillos y los calcetines en el dormitorio. Estaba tirado aquí en el salón con los pantalones por los tobillos, pero no llevaba calzoncillos. Es como si se hubiera levantado un momento, quizá para coger un vaso de agua. Está al lado del fregadero.
—¿Se iba de marcha llevando Rohypnol? —dijo Elínborg, pensativa.
—Tenemos la impresión de que debió de mantener relaciones sexuales justo antes de morir —dijo el técnico—. Creemos que el condón es suyo. Y se le notaba exteriormente, si podemos expresarlo así, aunque la autopsia lo dejará todo claro.
—La droga de las violaciones —dijo Elínborg, y a su memoria acudió un caso reciente cuya investigación le habían encargado, y en el que también estaba implicada la droga de las violaciones. Un compasivo conductor que pasaba por Nýbýlavegur, en el barrio de Kópavogur, atendió a una mujer de veintiséis años de edad, medio desnuda, que estaba vomitando en el arcén. La joven no fue capaz de decir de dónde venía, no recordaba dónde había pasado la noche. Le pidió al hombre que la atendió que la llevara a su casa. Supuso que pensaba llevarla a urgencias. Le dijo que no era necesario.
La mujer no tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo en aquel lugar. Se quedó dormida en cuanto llegó a su casa y durmió doce horas seguidas. Al despertar le dolía todo el cuerpo. Sentía un dolor punzante en los órganos sexuales, y la piel de las rodillas estaba enrojecida e hipersensible, pero seguía sin recordar lo que había sucedido durante la noche. La mujer padecía el mismo tipo de amnesia que produce el consumo de alcohol y, aunque le resultaba totalmente imposible recordar dónde había ido, estaba convencida de no haber bebido en exceso. Se dio una larga ducha y se lavó a fondo. Esa tarde llamó una amiga suya para preguntarle qué había sido de ella. Las dos habían estado de marcha con otra amiga la noche anterior y ella se fue por otro lado. La amiga la había visto marcharse con un hombre a quien no conocía.
—¡Pues vaya! —dijo la mujer—. No me acuerdo de nada. No recuerdo qué pasó.
—¿Quién era ese hombre? —preguntó la amiga.
—Ni idea.
Estuvieron hablando un buen rato y la mujer fue recordando poco a poco que había conocido en aquel local a un hombre que la invitó a una copa. No lo conocía y le era casi imposible acordarse de cómo era, pero sí que le pareció amable. No había hecho más que acabarse la copa cuando apareció otra sobre la mesa. Fue al baño y, cuando volvió, el hombre le propuso ir a otro sitio. Eso era lo último que recordaba de esa noche.
—¿Adónde fuiste con él? —le preguntó su amiga por teléfono.
—No lo sé. Solo...
—¿No lo conocías de nada?
—No.
—¿Crees que pudo meterte algo en la copa?
—¿Que si me puso algo en la copa?
—Lo digo porque no recuerdas nada. Hay...
La amiga titubeó.
—¿Qué hay?
—Violadores.
Poco después acudió con su amiga al servicio de atención a víctimas de violaciones, en el Hospital Nacional de Fossvogur. Cuando el asunto llegó a la mesa de Elínborg, la joven estaba convencida de que el hombre del pub la había violado. El examen médico puso de manifiesto que había mantenido relaciones sexuales esa noche, aunque en su sangre no se encontraron restos de la droga. No era nada extraño. La droga más empleada en las violaciones, el Rohypnol, desaparecía del cuerpo al cabo de pocas horas.
Elínborg le mostró fotos de hombres condenados por violación, pero la joven no pudo reconocer a ninguno de ellos. Fue con ella al pub donde había conocido al hombre en cuestión, pero los empleados no se acordaban ni de ella ni del hombre con el que se suponía que había estado. Elínborg sabía que las violaciones realizadas con ayuda de drogas eran casos muy difíciles de resolver. No se encontraba nada en sangre ni en orina. Por lo general, la droga ya había desaparecido del cuerpo de la víctima antes de llevar a cabo el examen médico, aunque había indicios que apuntaban a su utilización: pérdida de memoria, semen en la vagina y dolores en el cuerpo. Elínborg le dijo a la mujer que probablemente la habían intoxicado con una droga de violadores. No podía excluirse que el violador hubiese utilizado éxtasis líquido, que produce los mismos efectos que el Rohypnol: es incoloro e inodoro, y puede estar en forma líquida o en polvo. Ataca el sistema nervioso central. La víctima se queda incapacitada para defenderse y suele sufrir alteraciones de la memoria o incluso amnesia total.
—Todo eso nos hace muy difícil llevar a esos canallas ante la ley —le dijo a la joven—. Los efectos del Rohypnol duran de tres a seis horas y la droga desaparece del cuerpo sin dejar huella. Bastan unos pocos miligramos para provocar un estado hipnótico, y los efectos se ven considerablemente reforzados por la ingesta de alcohol. Los efectos secundarios son alucinaciones, depresión y mareos. Incluso ataques epilépticos.
Elínborg pasó la mirada por la vivienda de Þingholt y pensó en la agresión a Runólfur, en el odio que parecía haberla provocado.
—El Runólfur este, ¿tenía coche? —preguntó a los de la científica.
—Sí, estaba ahí fuera —dijo uno de ellos—. Lo estamos examinando en el almacén.
—Os daré muestras biológicas de una mujer que fue violada hace poco. Tengo que comprobar si ella habría podido ser víctima de este hombre, si fue él quien la llevó a Kópavogur en su coche y la dejó allí abandonada.
—Perfecto —dijo el técnico—. Y hay otra cosa.
—¿Qué?
—Todo lo que hay en el piso pertenece a un hombre: todas las ropas, el calzado, la ropa de abrigo...
—Sí.
—Excepto este trapo —dijo el técnico, indicando una tela metida en una bolsa de plástico de las que utilizaba la científica.
—¿Qué es eso?
—Por lo que yo sé, debe de tratarse de un chal —dijo el hombre, levantando la bolsa de plástico—. Lo encontramos todo enrollado en el dormitorio. De hecho, eso afianza la hipótesis de que estuvo aquí con una mujer.
Abrió la bolsa de plástico y se la acercó a Elínborg a la nariz.
—Desprende un olor un tanto peculiar —observó el técnico—. Hay algo de olor a cigarrillos, al perfume que usaba y luego algo... algo así como olor a alguna especia...
Elínborg metió la nariz en la bolsa.
—Aún no hemos podido identificarlo —dijo el técnico.
Elínborg aspiró con fuerza. El chal era de lana, de color lila. Notó el olor a humo de cigarrillos y a perfume, y el técnico tenía razón: sintió también un olor que le recordó a unas especias que conocía muy bien.
—¿Lo conoces? —preguntó Sigurður Óli, que miraba atónito a Elínborg.
Ella asintió.
—Es mi favorito —dijo Elínborg.
—¿Tu favorito? —se extrañó el técnico.
—¿Tu especia favorita? —preguntó Sigurður Óli.
—Sí —dijo Elínborg—. Pero no es una especia, sino una mezcla de hierbas y especias. De la India. Es como... me recuerda al tandoori. Creo que el chal huele a tandoori.
4
Los vecinos, en su gran mayoría, se mostraron muy dispuestos a colaborar. Se decidió interrogar sistemáticamente a todos los que vivían a una determinada distancia de la casa, con independencia de que cada cual considerase o no que tenía algo que aportar. Era la policía misma la que decidía qué le resultaba útil y qué no. Los hechos habían sucedido en la parte baja de Þingholt, y casi todos declararon que a esas horas de la noche estaban dormidos y no habían notado nada desacostumbrado. Nadie conocía al inquilino. Nadie había visto pasar a nadie por las inmediaciones de la casa ni había apreciado nada anormal en los últimos días. Primero hablaron con quienes vivían más cerca, y luego fueron ampliando el círculo. Elínborg habló con los agentes que tenían a su cargo los interrogatorios y se informó de los testimonios; se detuvo en el relato de una mujer que vivía en la periferia de la zona. Decidió ir a verla, aunque las informaciones que había proporcionado eran en realidad de muy escasa calidad.
—No sé si va a valer la pena —dijo el policía que había interrogado a aquella mujer.
—¿Por qué?
—Es un tanto rara —dijo el policía.
—¿En qué sentido?
—No hacía más que hablar de ondas electromagnéticas. Decía que le provocaban un constante dolor de cabeza.
—¿Ondas electromagnéticas?
—Dice que las mide ella misma con unas agujas que tiene. Proceden fundamentalmente del interior de las paredes de su casa.
—¿Sí?
—No sé si le sacarás nada útil.
La mujer vivía en el piso superior de una casa de dos plantas en la calle más próxima, por arriba, a la de Runólfur, aunque a distancia considerable de esta, por lo que no estaba claro que lo que ella creyera haber visto fuese a resultar de mucho interés. Pero lo que dijo había despertado la curiosidad de Elínborg, y como la policía aún no tenía mucho en qué apoyarse, no venía mal prestar un poco de atención a la mujer y ayudarla a explicar con más detalle lo que había visto.
Se llamaba Petrína, andaba cerca de los setenta años y recibió a Elínborg en bata y zapatillas de fieltro, medio rotas, con el pelo enmarañado y de punta, el rostro descolorido y arrugado, y los ojos llenos de venillas rojas. Llevaba un cigarrillo en una mano. Recibió muy cordialmente a Elínborg, dijo que se alegraba mucho de que por fin le hicieran caso.
—Ya era hora —dijo—. Ahora mismo te lo enseño. Unas ondas tremendas, de verdad te lo digo.
Petrína desapareció en el interior de la casa y Elínborg la siguió. Su olfato se vio invadido por la poderosa fetidez del humo de cigarrillo. La casa estaba a oscuras, pues todas las ventanas tenían las cortinas corridas. Elínborg calculó que por las ventanas del salón se vería lo que había por debajo y por delante de la casa. La mujer entró en su dormitorio y la llamó. Elínborg atravesó el salón, pasó por delante de la cocina y entró en el dormitorio. Petrína estaba debajo de una bombilla solitaria que colgaba desnuda del techo. La cama y la mesilla estaban en el centro de la habitación.
—Preferiría echar abajo las paredes —dijo Petrína—. No tengo dinero para poner manguitos en toda la instalación eléctrica. Debo de ser la mar de sensible. Mira, mira.
Elínborg miró intrigada las dos paredes largas del dormitorio, que estaban cubiertas desde el suelo hasta el techo con papel de aluminio, normal y corriente, del que se usa en la cocina.
—Me da unos dolores de cabeza horribles —dijo la mujer.
—¿Todo eso lo has hecho tú sola? —preguntó Elínborg.
—¿Yo sola? Claro. El papel de aluminio ayuda, pero creo que no basta. Tendrás que mirarlo tú.
Cogió dos varillas metálicas y las sostuvo en las manos sin apretar. Puso los extremos de ambas apuntando a Elínborg, que estaba inmóvil en la puerta. Y entonces se fueron moviendo lentamente hacia una de las paredes.
—Es el tendido eléctrico —dijo Petrína.
—¿Cómo? —dijo Elínborg.
—Ya ves que el papel de aluminio sirve de algo. Ven.
Petrína se abrió paso por la puerta apartando a Elínborg, con el pelo erizado y las varillas metálicas en las manos, como la caricatura de un científico. Fue al salón y encendió el televisor. En la pantalla apareció la carta de ajuste de la televisión pública.
—Súbete la manga —le dijo a Elínborg, que obedeció sin decir ni una palabra.
—Pon el brazo al lado de la pantalla. Pero sin tocarla.
Elínborg acercó el brazo a la pantalla, el vello se le erizó y notó el campo magnético creado por el aparato. Ya conocía la sensación, de cuando en casa encendían el televisor y ella estaba al lado.
—Así eran las paredes de mi cuarto —dijo Petrína—. Exactamente así. Me ponían el pelo de punta. Era como dormir todas las noches metida en una pantalla de televisor encendida. Hicieron cambios en la casa, no te vayas a creer. Paredes de madera. Planchas de conglomerado. Y por dentro todo lleno de cableado eléctrico.
—Pero ¿quién crees que soy yo? —preguntó Elínborg con cautela, volviendo a bajarse las mangas.
—¿Tú? —dijo Petrína—. ¿No eres de la compañía eléctrica? Ibais a mandar a alguien. ¿No eres tú?
—Lo siento —dijo Elínborg—. Yo no soy de la compañía eléctrica.
—Teníais que tomar medidas en la casa —dijo Petrína—. Ibais a venir hoy. No puedo seguir más tiempo en esta situación.
—Yo soy de la policía —dijo Elínborg—. Han cometido un crimen muy serio en la calle de abajo, delante de la tuya, y tengo entendido que desde aquí viste algo. Delante mismo de tu casa.
—Hablé con un policía esta mañana —dijo Petrína—. ¿Por qué volvéis? ¿Y dónde está el empleado de la electricidad?
—No lo sé, pero puedo llamarlo si quieres.
—Hace mucho que tenía que estar aquí.
—Quizá venga más tarde. ¿No te importa que te pregunte qué es lo que viste?
—¿Lo que vi? ¿Qué vi?
—De acuerdo con lo que le dijiste esta mañana al policía, viste a un hombre por la calle la noche del sábado al domingo. ¿No es así?
—He estado intentando que venga esa gente a mirar las paredes, pero no me hacen ni caso.
—¿Siempre tienes las cortinas echadas?
—Claro —dijo Petrína rascándose la cabeza.
Los ojos de Elínborg se habían acostumbrado ya a la oscuridad de la casa de Petrína, así que pudo ver mejor el destartalado apartamento, con muebles viejos, fotos enmarcadas en las paredes y fotos de la familia sobre las mesas. En una de estas había solo fotos de jóvenes y niños, y Elínborg imaginó que se trataría de nietos u otros parientes jóvenes de Petrína. Los ceniceros estaban todos llenos a rebosar de colillas, y Elínborg observó que en la moqueta clara había manchas de quemaduras aquí y allá. Petrína introdujo en uno de los ceniceros el cigarrillo que acababa de terminar. Elínborg miró las quemaduras de la moqueta y supuso que la anciana habría dejado caer cigarrillos al suelo. Pensó si no debería ponerse en contacto con Servicios Sociales. Petrína podía ponerse en peligro con aquello, y poner en peligro a otras muchas personas.
—Si tienes siempre echadas las cortinas, ¿cómo puedes ver la calle? —preguntó Elínborg.
—Bueno, pues descorriéndolas —dijo Petrína, que miró a Elínborg como si fuera un poquitín tonta—. ¿A qué dijiste que habías venido?
—Soy de la policía —repitió Elínborg—. Quiero preguntarte por un hombre que dijiste que habías visto delante de la casa el domingo de madrugada. ¿Te acuerdas?
—Con esas ondas apenas puedo dormir, como comprenderás. De modo que me dedico a dar vueltas por la casa mientras espero. ¿Ves mis ojos? ¿Los ves?
Petrína se estiró la piel del rostro para enseñarle a Elínborg sus ojos inyectados de sangre.
—Son las ondas, esto es lo que le hacen a los ojos. Malditas ondas. Y además tengo un dolor de cabeza permanente.
—¿No será más bien por los cigarrillos? —preguntó Elínborg con sus mejores modales.
—Así que me siento al lado de la ventana a esperar —continuó Petrína sin prestar la más mínima atención a lo que le acababa de preguntar Elínborg—. Me pasé toda la noche, y también todo el domingo entero, esperando; y sigo esperando.
—¿Qué esperas?
—A los de la compañía eléctrica, faltaría más. Pensé que tú eras de la electricidad.
—De manera que estabas aquí sentada al lado de la ventana, mirando la calle. ¿Pensabas que iban a venir de noche?
—No tengo ni idea de cuándo piensan venir. Así que pude ver a esa persona de la que os hablé esta mañana. Al principio pensé que a lo mejor era de la compañía eléctrica y que había pasado de largo. Estuve pensando en asomarme y llamarlo a gritos.
—¿Habías visto alguna vez a esa persona por la calle?
—No, jamás.
—¿Puedes describírmela con más detalle?
—No hay nada que describir. ¿Por qué me preguntas por esa persona?
—Han cometido un delito muy cerca de aquí. Es posible que tengamos que localizar a esa persona.
—No vas a poder —dijo Petrína sin dudarlo.
—¿Por qué no?
—Porque no sabes quién es —dijo Petrína, molesta por la estulticia de Elínborg.
—No, por eso te pido que me ayudes. ¿Era un varón? Esta mañana dijiste que llevaba chaqueta oscura y gorra. ¿Era de cuero la chaqueta?
—No, no tengo ni idea. Llevaba como una especie de gorro en el coco. Supongo que de lana.
—¿Te fijaste en los pantalones que llevaba?
—No tenían nada de especial —dijo Petrína—. De esos de deporte, con las perneras abiertas hasta las rodillas. No tenían nada de especial.
—¿Iba en coche? ¿Lo viste?
—No. No vi ningún coche.
—¿Iba él solo?
—Sí, estaba solo. Solo lo vi un momento porque iba la mar de deprisa, aunque era cojo.
—¿Era cojo? —dijo Elínborg. No recordaba haber oído ese detalle en la descripción que le hizo el policía que había hablado con Petrína por la mañana.
—Sí, cojo. Pobre hombre. Llevaba una antena enrollada a la pierna.
—¿Te dio sensación de que fuera con prisa?
—Sí, desde luego. Pero de mí escapan todos a toda prisa. Son las ondas. No quería que se le metiesen las ondas en la pierna.
—¿Cómo era la antena esa que dices?
—No tengo ni idea de cómo era.
—¿Era clarísimo que estaba cojo?
—Sí.
—¿Y que no quería que se le metiesen las ondas en la piernas? ¿Qué quieres decir?
—Por eso cojeaba. Eran unas ondas tremendas. Tenía en la pierna unas ondas realmente tremendas.
—¿Tú sentiste esas ondas?
Petrína asintió con la cabeza.
—¿Quién dijiste que eras? —preguntó luego—. ¿No eres de la compañía eléctrica? ¿Sabes lo que creo yo que es? ¿Quieres saberlo? Es por culpa del uranio ese. Un montón de uranio, que cae con la lluvia.
Elínborg sonrió. Debería haber hecho caso al agente que dijo que probablemente no valdría la pena volver a hablar con aquella testigo. Le dio las gracias a Petrína, se disculpó por las molestias y prometió que llamaría a la compañía eléctrica para apremiarlos a que enviaran a alguien por las ondas electromagnéticas que le complicaban tanto la vida. Aunque no estaba muy segura de que los empleados de la compañía fueran las personas adecuadas para solucionar el dolor de cabeza de la pobre mujer.