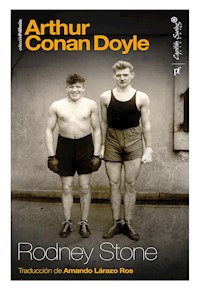
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Novela que generalmente se incluye entre sus obras históricas, pero que más bien es un cuadro vívido y fascinante de la Inglaterra previctoriana, con especial atención al boxeo, que describe en sus comienzos con notabilísima penetración. A puño limpio y sin límite de asaltos, así era este rudo deporte por aquel entonces, en el que una contienda podía prolongarse durante horas. En muchos condados de Inglaterra, el boxeo estaba prohibido: tanto público, como autoridades y representantes, e incluso los mismos púgiles eran perseguidos por la ley; pero nada pudo detener la proliferación de los nomade rings, en cualquier terreno aceptable de cualquier rincón de la ciudad. Todas estas extensas narraciones tienen un estilo decididamente decimonónico, en los moldes de la gran novela victoriana fijada por Dickens; los protagonistas nos ofrecen inolvidables retratos históricos de los personajes más peculiares del siglo XIX: Lord Nelson, John Lade, Lord Cochrane, el dandi Beau Brummell, Emma Hamilton, o el Príncipe de Gales (Jorge IV); así como de luchadores míticos: Jem Belcher, Joe Berks, John Jackson y Daniel Mendoza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prefacio
De entre aquellos libros con los que estoy en deuda por el material que de ellos he extraído en mi intento de esbozar las distintas fases del desarrollo de la vida y carácter de la Inglaterra de principios de siglo, mencionaría particularmente: Dawn of the Nineteenth Century de Ashton; Reminiscences of Captain Gronow de Gronow; Life and Times of George IV de Fitzgerald; Life of Brummell, Boxiana y Pugilistica de Jesse; Brighton Road de Harper; Last Earl of Barrymore y Old Q. de Robinson; History of the Turf de Rice; Coaching Days de Tristram; Naval History de James y Collingwood y Nelson de Clark Russell.[1]
También estoy en deuda con mis amigos, los señores J. C. Parkinson y Robert Barr, por la información suministrada sobre las cuestiones del cuadrilátero.
A. Conan Doyle
Haslemere, 1 de septiembre de 1896
[1] Ninguno de los libros citados ni obra alguna de sus autores han sido traducidos al español. Dado el alto número de referencias a personajes con existencia histórica a lo largo de la novela, se ha decidido añadir un glosario de personajes al final del libro para facilitar la consulta y evitar un exceso innecesario de notas. (N. del E.)
Friar’s Oak
En este primero de enero de 1851 llega el siglo XIX a la mitad de su camino, y muchos de los que participamos de su juventud advertimos claras señales de que nos va dejando atrás. Nosotros, los viejos de cabezas encanecidas, nos juntamos y conversamos acerca de los días gloriosos que conocimos; sin embargo, cuando tenemos que hablar con nuestros hijos nos cuesta trabajo hacerles comprender cómo eran. Nosotros, y antes que nosotros nuestros padres, hemos llevado más o menos la misma vida; pero ellos, con sus trenes y sus barcos de vapor, pertenecen ya a otra edad. Es cierto que tenemos el recurso de poner en sus manos libros de Historia para que lean en ellos lo que fue nuestra fatigosa lucha de veintidós años contra ese malvado gran hombre.[2] Pueden aprender cómo tuvo que huir la libertad de todo el ancho continente, y cómo Nelson derramó su sangre, y el noble corazón de Pitt sucumbió en el esfuerzo por evitar que nos viésemos en el trance de pedir refugio a nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Todo eso lo pueden leer conociendo las fechas de tal tratado o cual batalla; pero lo que no sé es si podrán leer acerca de nosotros, de la clase de gente que éramos, de cómo vivíamos y de cómo veían nuestros ojos el mundo cuando eran tan jóvenes como lo son ahora los suyos.
No penséis que si tomo la pluma y os cuento esto es porque tengo una historia propia. Cuando ocurrieron las cosas que os voy a relatar apenas había alcanzado la mayoría de edad, y si bien conocí varias historias de vidas ajenas, apenas podría reivindicar ninguna propia. Lo que da una consistencia de historia a la vida de un hombre es el amor de una mujer, y habían de correr muchos años antes de que yo mirase por vez primera a los ojos de la que había de ser la madre de mis hijos. Esta historia ya nos parece a nosotros cosa del pasado, y es que, mientras nuestros hijos son ahora capaces de alcanzar con sus manos las ciruelas del jardín nosotros hemos de buscar ya una escalera, y que por donde antaño caminábamos agarrándoles sus pequeñas manos con las nuestras hoy nos enorgullece pasear apoyados en sus brazos. Pero yo voy a hablar de unos tiempos en que todavía no conocía otro amor que el de mi madre, y si tú, lector, buscas en estas páginas algo más, no es para ti para quien escribo. En cambio, si quieres partir conmigo hacia aquel mundo olvidado, si quieres saber de las aventuras del Pequeño Jim, y de Harrison el Campeón; si quieres conocer a mi padre, uno de los hombres de Nelson; si quieres incluso llegar a conocer a ese mismo gran marinero; y a George, el que tiempo después se convertiría en el indigno rey Jorge IV de Gran Bretaña; pero, sobre todo, si quieres conocer a mi célebre tío, sir Charles Tregellis, El Rey de los Galanes, y a los grandes luchadores cuyos nombres te son todavía familiares; entonces dame la mano y partamos.
Pero también quiero advertirte, lector, que si esperas encontrar en quien será tu guía gran cosa de interés, te vas a llevar un chasco. Cuando repaso los estantes de mis librerías, veo que únicamente los sabios, los ingeniosos y los valientes se han arriesgado a poner por escrito sus aventuras. Por lo que a mí respecta, me hubiera dado por satisfecho con haber sido al menos tan inteligente y valiente como la mayoría de los hombres que me rodearon. Hombres diestros han tenido en alta consideración mi cerebro, y hombres de cerebro mi destreza; eso es lo mejor que puedo decir de mí. No consigo recordar ni una sola cualidad en que destaque por encima de mis semejantes, salvo quizá que nací con una disposición natural para la música y que logro dominar con facilidad y espontaneidad cualquier instrumento. He sido en todos los aspectos un hombre medio, porque soy de mediana estatura, mis ojos no son ni azules ni grises y mis cabellos, antes que la naturaleza los espolvorease con el polvo de los años, eran una mezcla entre blondos y castaños. Hay algo que sí puedo decir en mi favor, y es esto: que jamás he sentido en mi vida ni un ápice de envidia, que he admirado a los hombres de más valía que yo y que he visto siempre la realidad tal cual es, incluyéndome a mí mismo en ella; lo cual, pienso, debería ser un tanto a mi favor ahora que, llegado a mi edad madura, me pongo a escribir mis memorias. Con tu permiso, pues, lector, apartaré todo lo que pueda mi propia personalidad del cuadro. Si fueras capaz de concebirme como el hilo delgado e incoloro en el que están ensartadas las que yo quisiera fuesen perlas, me habrás valorado según mi deseo.
Nuestra familia, los Stone, viene perteneciendo desde hace muchas generaciones a la Marina. Es una costumbre establecida entre nosotros bautizar al hijo mayor con el nombre del comandante favorito del padre. Así es como podemos trazar nuestra genealogía hasta el viejo Vernon Stone, comandante en la guerra contra los holandeses de un barco de popa alta y puntiaguda proa, armado con cincuenta cañones. Pasando por Hawke Stone y Benbow Stone llegamos hasta mi padre, Anson Stone que, a su vez, me bautizó a mí con el nombre de Rodney en la iglesia parroquial de St. Thomas, Portsmouth, en el año de gracia de 1786.
Mientras escribo, veo a través de la ventana a mi muchacho en el jardín; si yo gritara ahora mismo: «¡Nelson!», verías, lector, que he seguido fiel a las tradiciones de mi familia.
Mi querida madre, la mejor madre que tuvo hombre alguno, era hija segunda del reverendo John Tregellis, vicario de Milton, una pequeña parroquia próxima a las orillas de las marismas de Langstone. Era de familia pobre, aunque de cierta categoría, porque el hermano mayor de mi madre fue sir Charles Tregellis que, después de heredar la fortuna de un rico mercader de las Indias Orientales, llegó a ser la comidilla de Londres y amigo íntimo del príncipe de Gales. Ya tendré ocasión de ir hablando de él; por ahora sólo quiero, lector, que tengas presente que era tío mío y hermano de mi madre.
Recuerdo a mi madre a lo largo de toda su hermosa vida, ya que era apenas una niña cuando se casó, y no mucho mayor cuando se grabaron por primera vez en mi memoria sus dedos hacendosos y su cariñosa voz. Veo a una mujer encantadora, de ojos dulces de paloma, y si es verdad que era algo pequeña de estatura, siempre fue muy valerosa y digna. En mis recuerdos de aquellos tiempos veo su figura ataviada siempre con alguna tela púrpura brillante, un pañuelo blanco alrededor de su cuello, largo y níveo, también veo sus dedos girando incansablemente mientras hacen punto. Vuelvo a verla en su dulce y encantadora mediana edad, siempre haciendo proyectos y logrando idear cosas para, con los pocos chelines diarios de una paga de teniente, sostener la pequeña casa de Friar’s Oak y mantener siempre la sonrisa. Y ahora, con sólo entrar en la sala, puedo verla otra vez, con más de ochenta años de vida santa a sus espaldas, los cabellos de plata, una expresión plácida del rostro, su linda cofia de cintas, sus gafas de montura dorada y su chal de lana de orillo azul. La adoraba cuando era joven y la adoro ahora que es vieja; cuando ella se vaya se llevará consigo algo que nada en el mundo podrá reemplazar. Quizá, lector mío, tengas muchos amigos y acaso llegues a casarte más de una vez, pero madre no tendrás más que una. Demuéstrale, pues, tu cariño mientras puedas, porque llegará el día en que todo acto irreflexivo y toda palabra ligera se volverá hacia ti para clavarte un aguijón en el alma.
Así era, pues, mi madre; por lo que respecta a mi padre, podré describirlo mejor cuando relate más adelante su regreso a casa de un viaje por el Mediterráneo. Durante toda mi niñez él no fue para mí más que un nombre y un pequeño rostro que mi madre llevaba colgado de su cuello. Al principio solían decirme que estaba luchando contra los franceses, pero luego mencionaban menos a los franceses y más al general Bonaparte. Recuerdo con cuánto temor vi cierto día una estampa del Gran Corso[3] en el escaparate de una librería de Thomas Street, en la ciudad de Portsmouth. Desde entonces se me apareció como el archienemigo contra el que mi padre se pasaba la vida enzarzado en un combate terrible e incesante. Para mi imaginación infantil se trataba de una cuestión personal, y veía siempre a mi padre y a aquel hombre afeitado y de labios finos, forcejeando en mortal lucha cuerpo a cuerpo durante años. Hasta que empecé a ir a la escuela no supe cuántos otros niños tenían a sus padres en esa misma situación.
Sólo una vez en tan largos años regresó mi padre a casa; comprenderás con ello, lector, lo que en aquel entonces suponía ser la esposa de un marinero. Fue al poco de habernos trasladado desde Portsmouth a Friar’s Oak. Vino a pasar unas semanas antes de volver a hacerse a la mar con el almirante Jervis para ayudarle a convertir su apellido en el de lord St. Vincent. Recuerdo que me asustaba a la vez que me fascinaba con sus relatos de batallas y todavía retengo tan vivamente como si hubiera ocurrido ayer la sensación de espanto con que contemplé una mancha de sangre en la chorrera de su camisa, aunque ahora estoy seguro de que fue un corte en el afeitado. Sin embargo, en aquel entonces, no dudé en momento alguno de que se trataba de una salpicadura de la sangre de algún francés o español herido, y cuando mi padre apoyó su mano encallecida sobre mi cabeza retrocedí horrorizado. Mi madre lloró amargamente cuando se marchó, pero yo no sentí ninguna pena al ver que su espalda azul y sus calzas blancas se alejaban por el paseo del jardín. Con el egoísmo irreflexivo propio de los niños, me daba cuenta de que ella y yo estábamos más unidos cuando estábamos solos.
Yo tenía once años cuando nos trasladamos a Friar’s Oak, una aldeíta de Sussex situada al norte de Brighton, por recomendación de mi tío, sir Charles Tregellis, uno de cuyos grandes amigos, lord Avon, tenía su residencia cerca de allí. La razón para trasladarnos fue que la vida en el campo era más barata, y que a mi madre le resultaba más sencillo mantener las apariencias que corresponden a una dama lejos del círculo de relaciones cuya hospitalidad no podía rechazar. Aquéllos fueron tiempos difíciles para todos, salvo para los agricultores, que obtenían unos beneficios tan cuantiosos que, según oí decir, se permitían dejar la mitad de sus tierras sin cultivar y darse una vida de señores con la otra mitad. El trigo se vendía a ciento diez chelines el cuarto de libra, y la hogaza de cuatro libras de pan a un chelín y nueve peniques. Ni siquiera nos habría alcanzado para vivir en la casita de Friar’s Oak de no haber sido porque en la escuadra de bloqueo[4] en que servía mi padre se presentaba de cuando en cuando la oportunidad de alguna retribución en metálico. Los marinos de los barcos de línea de Brest nada ganaban fuera del honor. Sin embargo, las fragatas en servicio se apoderaban de muchos buques costeros, y éstos, según los reglamentos, se consideraban como botín de la flota, y el producto de su venta se repartía equitativamente por cabeza.
Así es como mi padre lograba enviarnos lo suficiente como para mantener la casa y mandarme a la escuela diurna del señor Joshua Allen, en la que por espacio de cuatro años aprendí todo lo que pudo enseñarme. Fue en la escuela de Allen donde por vez primera conocí a Jim Harrison, El Pequeño Jim, nombre con que fue conocido siempre, sobrino de Harrison el Campeón, herrero de la aldea. Lo estoy viendo ahora como si fuera entonces, grandullón, desgarbado, sin haber acabado aún de crecer, como uno de esos cachorros de terranova, y con una cara que no había mujer que no se volviese a mirar cuando se cruzaba con él. De aquel entonces data nuestra imperecedera amistad, una amistad que hoy mismo, en el crepúsculo de nuestra vida, nos une con intimidad de hermanos. Yo le ayudaba con sus deberes escolares —jamás le interesaron los libros— y él me enseñaba a mí a boxear y a luchar, a pescar truchas en el río Adur y a poner trampas a los conejos en las Ditchling Downs,[5] porque todo lo que tenía de mentalmente perezoso lo tenía de habilidad de manos. Era tan sólo dos años mayor que yo y, sin embargo, se fue a ayudar a su tío a la herrería mucho antes de que yo acabase mis estudios escolares.
Friar’s Oak está situado en una depresión de Downs; el hito kilométrico que marca las cuarenta y tres millas del camino que va desde Londres a Brighton pasa por las afueras de la aldea. Es una aldea pequeña, con una iglesia de muros revestidos de hiedra, una bella casa parroquial y una hilera de casitas de ladrillo rojo, todas en el centro de su pequeño jardín. En uno de los extremos estaba la herrería de Harrison el Campeón, detrás de la herrería la casa del herrero y, al otro extremo, la escuela del señor Allen. Yo vivía en una casita amarilla que estaba un poco apartada de la carretera, con un piso superior que sobresalía de la planta baja y una serie de vigas de madera negra embutidas y entrecruzadas en el revoco. Ignoro si la casa sigue en pie, aunque lo creo probable, porque no es aquel lugar amigo de cambios.
Frente a nuestra casa, al otro lado de la ancha y blanca carretera, se alzaba la posada de Friar’s Oak; en mis tiempos el posadero se llamaba John Cummings, hombre de excelente reputación en el pueblo, pero que cuando viajaba solía solía ser presa de extraños brotes, como veremos más adelante. Aunque por la carretera pasaba una riada de carruajes, los que venían de Brighton estaban demasiado descansados para detenerse, y los de Londres estaban demasiado impacientes por llegar al final de su viaje, de modo que, salvo cuando se rompía un arnés o se aflojaba una rueda, el posadero sólo podía contar con los gaznates sedientos de los habitantes de la aldea. Por esa época, el príncipe de Gales acababa de edificar su excepcional palacio junto al mar, razón por la que, desde mayo a septiembre, cuando mejor tiempo hacía en Brighton, no bajaban ningún día de uno o dos centenares las carriolas,[6] sillas de posta[7] y faetones[8] que pasaban con estrépito por delante de nuestras puertas. Jim y yo nos pasábamos muchos atardeceres veraniegos tumbados sobre la hierba viendo pasar a todos aquellos grandes personajes, y vitoreando a los carruajes cuando se acercaban retumbando entre nubes de polvo, con los caballos guía y los de tiro lanzados a la carrera, las trompetas desgañitándose y los cocheros luciendo sus sombreros de copa baja y alas abarquilladas, con unos rostros tan escarlatas como sus chaquetillas. Los viajeros solían reírse cuando el Pequeño Jim les gritaba, pero si se hubieran percatado de sus grandes y ya casi formados miembros y sus anchas espaldas, quizá le hubieran prestado más atención y le habrían devuelto sus vítores.
El Pequeño Jim no conoció a su padre ni a su madre, y había pasado toda la vida con su tío Harrison el Campeón. Harrison era el herrero de Friar’s Oak, y debía su apodo a que sostuvo un combate con Tom Johnson cuando éste se hallaba en posesión del cinturón de Inglaterra, y con seguridad le habría derrotado si no se hubiesen presentado los magistrados de Bedfordshire para parar el combate. No hubo durante muchos años hombre que encajase tan bien el castigo ni que golpease de manera tan decisiva como Harrison, aunque tengo entendido que fue siempre poco ligero de piernas. Un día, peleando con el judío Negro Baruk, dio fin al combate con un golpe que llevaba tal fuerza, que no solamente lanzó a su adversario por encima de las cuerdas del cuadrilátero, sino que le dejó por espacio de dos o tres semanas entre la vida y la muerte. Harrison vivió esas tres semanas en una especie de delirio, pensando que de un momento a otro sentiría la mano de un alguacil de Bow Street agarrándolo por el cuello de la camisa y condenándole a cadena perpetua por asesinato. Este suceso, unido a las súplicas de su mujer, le hizo renunciar al cuadrilátero para siempre, empleando su enorme musculatura en un oficio en el que le pudiera sacar ventaja. Entre la cantidad de tráfico que pasaba por la carretera y los agricultores de Sussex, pudo hacer un buen negocio y pronto se hizo el hombre más rico de la aldea. Iba los domingos a la iglesia con su esposa y su sobrino, y parecía un respetable hombre de familia como se ven pocos.
No era muy alto, porque sólo alcanzaba los cinco pies y siete pulgadas,[9] y eran muchos los que decían que si su brazo hubiera medido tan sólo una pulgada más, habría podido ganar a Jackson o a Belcher, cuando éstos se hallaban en su mejor forma. Su pecho parecía un tonel, y no he visto nunca unos antebrazos más poderosos que los suyos, de profundas sombras entre sus músculos suavemente redondeados que hacían pensar en un pedazo de roca desgastado por la erosión del agua. Pese a su fuerza era hombre pausado, ordenado, afectuoso, y por eso es que no había en toda la zona hombre más querido. Su rostro macizo, plácido, completamente afeitado, podía parecer muy severo, según pude observar en algunas ocasiones; pero para mí y para todos los niños de la aldea tenía siempre en la boca una sonrisa y en sus ojos una mirada acogedora. No había en toda aquella zona campesina un solo mendigo que no supiera que era tan blando de corazón como duro de músculos.
De nada le gustaba hablar tanto como de sus combates de antaño, pero interrumpía los relatos si veía acercarse a su mujer. La mayor sombra que perseguía en vida a ésta era el temor siempre presente de que cualquier día él dejase de lado yunque y escofina y volviese al cuadrilátero. Es preciso, lector, que sepas de una vez para siempre que la profesión de boxeador no estaba en aquel tiempo tan mal considerada como lo ha estado después. La opinión pública se ha ido volviendo poco a poco adversa al boxeo porque esa actividad fue a parar en gran parte a manos de canallas y porque fomentó el rufianismo al otro lado del cuadrilátero. Lo mismo que un caballo de carreras, animal noble y limpio, hasta el pugil más honrado y valiente se encontraba rodeado de vileza. Ésa es la razón por la que el cuadrilátero está ahora en declive dentro de Inglaterra. Es probable que cuando Caunt y Bendigo se retiren no encuentren sucesor.
Pero en los tiempos de los que yo hablo la cosa era distinta. Gran parte de la opinión pública era favorable al boxeo, y había para ello muy buenas razones. Eran tiempos de guerra, e Inglaterra, con un Ejército y una Marina formados únicamente por aquéllos que, con espíritu guerrero, acudían voluntariamente a luchar, se tenía que enfrentar, y aún tendría que seguir haciéndolo, a una potencia enemiga que podía convertir en soldados a todos los ciudadanos mediante leyes despóticas. Si sus gentes no hubiesen estado animadas por aquel espíritu combativo es seguro que Inglaterra hubiera sido dominada. Se pensaba, y se sigue pensando, que una pelea entre dos hombres indómitos ante tres mil espectadores y tres millones más que luego hablarían sobre ello, no podía menos de contribuir a fomentar las conductas de arrojo y resistencia. Los combates de boxeo son brutales, sin duda, y por su brutalidad dejarán de existir; pero no son tan brutales como la guerra, que sobrevivirá a ellos. Cabezas más sabias que la mía habrán de resolver la cuestión de si es en la actualidad lógico el enseñar al pueblo a ser pacífico, cuando su misma existencia puede llegar a depender de que posea espíritu guerrero. Pero así era como pensábamos en tiempos de vuestros abuelos, y por esa razón podía verse al lado del cuadrilátero a hombres de estado y filántropos tales como Windham, Fox y Althorp.
El simple hecho de que hombres de firme carácter fueran promotores de boxeo era suficiente para prevenir la entrada de la vileza, como ocurrió después. Por espacio de más de veinte años, en los tiempos de Jackson, Brain, Cribb, los Belcher, Pearce, Gully y demás, los hombres más destacados del cuadrilátero fueron hombres cuya honradez estaba por encima de toda sospecha; y ésos fueron precisamente los años en los que el cuadrilátero, según he dicho ya, sirvió quizá a una finalidad nacional. Habréis oído contar que Pearce salvó a una muchacha de Bristol sacándola de una casa que estaba en llamas, y que Jackson se ganó el respeto y la amistad de los mejores personajes de su época; también cómo Gully fue elegido diputado después de la Primera Reforma Parlamentaria.[10] Éstos fueron los hombres que marcaron la pauta, teniendo su profesión la característica evidente de que ningún hombre borracho ni de vida disoluta podía triunfar en ella por mucho tiempo. Había entre ellos excepciones, sin duda alguna. Había bravucones como Hickman y brutos como Berks; pero, repito, eran en su mayor parte hombres honrados, valerosos y tenaces, que suponían un honor para el país que los produjo. Ya verás, lector, que mi destino me llevó a tratar bastante con ellos. Sólo hablo de lo que conozco.
Puedo aseguraros que en nuestra aldea estábamos muy orgullosos de un hombre como Harrison el Campeón, y los huéspedes de la posada solían acercarse hasta la herrería para poder verle en persona. Y es que, todo hay que decirlo, era un espectáculo digno de verse, sobre todo en noches de invierno cuando el rojo resplandor de la fragua reverberaba en los voluminosos músculos y en la cara altiva y aguileña de Jim Harrison —es decir, del Pequeño Jim—, o cuando tío y sobrino se inclinaban y ladeaban el busto para martillar la reja incandescente de un arado, envolviéndose en chispas a cada martillazo. Harrison golpeaba una vez a vaivén con su mandarria de treinta libras, y Jim dos con su martillo de mano. El ¡clunk! ¡clink-clink!, ¡clunk! ¡clink-clink! me llevaba volando calle abajo por la aldea, con la esperanza de que, si ambos estaban trabajando en el yunque, hubiera quizá un lugar para mí en los fuelles.
Durante todos aquellos años de aldea, sólo una vez y por un instante me dio Harrison el Campeón la oportunidad de hacerme a la idea de lo que un día tuvo que ser. Estábamos cierta mañana de verano el Pequeño Jim y yo en la puerta de la herrería, cuando vimos venir procedente de Brighton un carruaje, con sus cuatro enérgicos caballos enjaezados con adornos de metal mate, envuelto en tan alegre estrépito y tintineo, que El Campeón salió corriendo a verlo con una herradura a medio trabajar cogida con las tenazas. Las riendas del coche las llevaba un caballero ataviado con el capotillo blanco de los cocheros. En aquel entonces a ese tipo de gente les llamábamos corintios. Tras él, sobre la capota del carruaje había media docena de amigotes suyos riendo y gritando. Quizá fuera porque le llamara la atención la figura fornida del herrero y se dejara llevar por un impulso gratuito, o quizá por pura casualidad, pero el hecho es que al cruzarse el coche por delante de nosotros, oímos el silbido seco del largo látigo del cochero, y acto seguido el vivo chasquido del mismo en el delantal de cuero de Harrison.
—¡Oiga, señorito! —gritó el herrero mirando en dirección al coche—. No deberían dejarle ir en el pescante hasta que aprenda a manejar un poco mejor el látigo.
—¿Qué pasa? —gritó el conductor, tirando de las riendas a sus caballos.
—Que debe usted tener cuidado, señorito, pues de lo contrario va a dejar tuerto a cualquiera que se le cruce en la carretera.
—¡Ah!, ¿sí? ¿De modo que eso es lo que usted cree? —contesto el conductor, metiendo la empuñadura del látigo en el portalátigos del carruaje y quitándose los guantes de conducir—. Voy a decirle unas palabritas, simpático amigo.
En aquel entonces, los caballeros deportistas eran por lo general muy hábiles boxeadores. En esa época estaba de moda recibir lecciones de Mendoza, lo mismo que años más tarde no había en Londres hombre que no se entrenase con Jackson. Seguros de su propia habilidad, no dejaban pasar nunca por alto ninguna aventura que se les presentase durante sus andanzas, y la verdad sea dicha, pocos eran los barqueros o marineros que podían alardear de fuerza cuando uno de aquellos jóvenes luchadores se quitaba la chaqueta ante él para iniciar una pelea.
Éste de ahora saltó del pescante con la alegría de quien conoce de antemano el resultado de la pelea, y después de colgar su capotillo de la barra del pescante, se remangó con mucho cuidado los puños rizados de su blanca camisa de Holanda.
—Le voy a pagar lo que vale su consejo, buen hombre —dijo.
Estoy seguro de que los viajeros que estaban encima de la capota se habían dado cuenta de quién era el fornido herrero, y que encontraban divertidísimo el que su compañero fuese a caer en una trampa como aquélla. Lanzaban ruidosas carcajadas de satisfacción y le gritaban atronadores consejos:
—¡Quítele a golpes un poco del hollín que lleva encima, lord Frederick! ¡Déle a ese advenedizo su merecido! ¡Revuélquele entre sus propias cenizas! ¡Ahórrese las palabras, o sólo le va a ver la espalda!
Estimulado por aquellos gritos, el joven aristócrata avanzó hacia su hombre. El herrero ni siquiera se movió, pero sus labios se apretaron en un gesto de dureza, mientras sus tupidas cejas se fruncían sobre sus ojos grises de mirada penetrante. Había dejado caer las tenazas, y sus brazos colgaban ahora en libertad.
—Tenga cuidado, señorito —dijo el herrero—, porque si no, puede que se encuentre con lo que está buscando.
Algo observó el joven lord en el timbre sereno de aquella voz y también en la tranquilidad de su postura, que le sirvió como aviso del peligro. Vi como El Campeón clavaba la vista en su adversario, y eso bastó para que las manos y mandíbula de éste se aflojaran simultáneamente.
—¡Cielo santo...! —exclamó—. ¡Si es Jack Harrison!
—Así me llaman, señorito.
—¡Y yo que creí que me las había con algún tragapanes de Essex! Tenga en cuenta que no había vuelto a verle desde el combate en que casi dejó muerto al Negro Baruk, haciéndome con ello perder mis buenas cien libras.
¡Qué carcajadas lanzaron los del coche!
—¡Vive Dios, menudo chasco! —le gritaron—. ¡Nada menos que la bestia de Jack Harrison! ¡Lord Frederick buscando camorra con el ex-campeón! ¡Déle un golpe en el delantal de cuero, Frederick, y verá lo que pasa!
Pero el conductor había saltado de nuevo al pescante, y se reía tan ruidosamente como cualquiera de sus compañeros.
—Vamos a dejarlo por esta vez, Harrison —le dijo—. ¿Son hijos suyos esos muchachos?
—Éste es sobrino mío, señorito.
—¡Ahí va una guinea para él! No quiero que diga luego que le dejé sin su tío.
De esa manera consiguió que la risa se volviese a favor suyo por la alegría con que tomó la cosa; hizo luego restallar su látigo, y allá se fue como una exhalación, tan rápido como para cubrir el trayecto hasta Londres en menos de cinco horas. Mientras tanto, Jack Harrison regresaba silbando a su fragua con la herradura a medio forjar en la mano.
[2] Napoleón Bonaparte.
[3] Apodo de Napoleón Bonaparte.
[4] Conjunto de numerosos de buques de guerra encargado de mantener las fronteras marítimas en tiempo de guerra.
[5] Ditchlings Downs es una región situada al sur de Inglaterra. Se divide a su vez para fines administrativos en dos partes: North Downs y South Downs. «Down» en inglés significa ‘colina’, y aunque a lo largo del texto siempre alude a la región, resuena en varias ocasiones su sentido como nombre común.
[6] Carro pequeño con tres ruedas.
[7] Carruaje, de dos o cuatro ruedas, que realiza servicios de transporte.
[8] Carruaje descubierto, de cuatro ruedas, alto y ligero.
[9] Aproximadamente 1,70 m.
[10] Conocida como la «Representation of the People Act 1832» o, más comúnmente como «Reform Act 1832», introdujo importantes cambios en la política electoral inglesa; supuso un avance hacia el sufragio universal, realizando medidas eficaces para corregir los abusos antidemocráticos que habían prevalecido en la Cámara de los Comunes.
El paseante
de Cliffe Royal
Dejemos por ahora a Harrison el Campeón. De quien ahora deseo hablar más es del Pequeño Jim, no sólo porque fue el compañero de mi juventud, sino porque ya irás viendo, lector, que en este libro se relata más su historia que la mía, y porque llegó un momento en que el nombre y la fama de Jim corrían de boca en boca por Inglaterra. Así que ten paciencia, lector, mientras me extiendo sobre la manera de ser de Jim en aquel entonces y, de modo particular, sobre una aventura, por demás extraña, que ni él ni yo probablemente podamos olvidar.
Resultaba un espectáculo extraño ver a Jim en compañía de su tío y de su tía, y es que aquél daba la sensación de pertenecer a otra raza y a otra estirpe que éstos. Yo les veía con frecuencia los domingos avanzando por el pasillo de la iglesia; venía en primer lugar el varón, de maciza complexión y espalda cuadrada; tras él, la mujer, pequeña, ajada y de expresión angustiada; y por último, aquel muchacho magnífico, de perfil bien marcado, rizos negros y andar tan elástico y ligero, que producía la impresión de hallarse ligado a la tierra por algún lazo más liviano que esos aldeanos de pies pesados que lo rodeaban. Aún no había alcanzado sus actuales seis pies de estatura,[11] pero nadie que supiese valorar a un hombre (y eso al menos, toda mujer lo sabe) podía contemplar aquellas espaldas perfectas, sus caderas estrechas, y su orgullosa cabeza bien erguida sobre el cuello como un águila sobre una peña, sin sentir ese gozo sereno con el que nos inunda todo lo que hay de hermoso en la naturaleza, una confusa satisfacción interior, como si de alguna manera se hubiese contribuido a su realización.
Ahora bien, en un hombre se suele asociar la idea de belleza con la de debilidad. No sé por qué razón han de ir unidas esas cualidades; en Jim, desde luego, no lo estuvieron jamás. Yo no he conocido hombre tan duro de cuerpo y mente como él. ¿Quién de entre nosotros fue capaz de igualarle caminando, corriendo o nadando? ¿Quién de toda aquella región, fuera del Pequeño Jim, habría sido capaz de trepar hasta lo alto del risco de Wolstonbury, y descolgarse desde su altura de un centenar de pies mientras la halcona madre aleteaba violentamente ante su cara en un intento vano de apartarle de su nido? Sólo tenía dieciséis años, y sus cartílagos no se habían endurecido todavía transformándose en hueso, cuando peleó y venció a Lee el Gitano, de Purgess Hill, quien se había apodado a sí mismo El Gallo de South Downs. Entonces fue cuando Harrison el Campeón se ocupó de entrenar a Jim en el boxeo.
—Yo preferiría —le decía— que dejarás de pelear, muchacho; también lo preferiría mi señora; pero ya que deseas ser un púgil, no será culpa mía el que no puedas hacer frente a cuantos se te pongan en frente de la región del Sur.
No tardó mucho tiempo en cumplir su promesa.
He dicho ya que el Pequeño Jim no sentía afición por los libros, pero me refería a los libros de texto, porque en cuanto se trataba de leer novelas o cualquier otra cosa que contuviera un toque de gallardía y aventura, no había modo de arrancarle el libro de las manos hasta que no lo acabara. Cuando caía en manos de Jim algún libro de esa clase, Friar’s Oak y la herrería se convertían para él en lugares de ensueño, y su vida transcurría mientras surcaba el océano o recorría en compañía de sus héroes los anchos continentes. Lograba contagiarme a mí también de sus entusiasmos, hasta el punto de que me presté gustoso a representar el papel de Viernes junto a él, que era Crusoe, en una ocasión en que afirmó que el bosque de Clarton era una isla desierta, y que nosotros habíamos sido arrojados a ella por la tempestad para no salir de la misma en una semana. Pero cuando supe que, en efecto, íbamos a dormir allí al aire libre y sin mantas todas las noches, y que Jim tenía la intención de que nos alimentásemos con ovejas de Downs, a las que él llamaba cabras montesas, asándolas en una hoguera, y que teníamos que encender ésta frotando uno contra otro dos palos, me flaqueó el corazón y me escabullí la primera noche para pasarla al lado de mi madre. Jim, por el contrario, permaneció al aire libre en aquel lugar durante una larga semana, ¡semana de lluvias, además!, y regresó a su casa al cabo de ella ofreciendo un aspecto mucho más salvaje y sucio que el que presentaba su héroe en las láminas del libro. Fue una suerte el que prometiese estar allí sólo una semana, porque si hubiese prometido estar un mes, se habría muerto de frío y de hambre antes de que su orgullo cediera, permitiéndole regresar a su casa.
¡El orgullo!, ésa era la cualidad más profundamente arraigada en el carácter de Jim. Para mí, el orgullo es una cualidad en la que se mezclan lo bueno y la malo; es mitad virtud, mitad vicio; virtud porque mantiene al hombre fuera del fango, vicio porque le hace difícil salir del fango una vez que ha caído en él. Jim era orgulloso hasta la médula. ¿Recuerdas, lector, la moneda de una guinea que le tiró el joven lord desde el pescante de su coche? Dos días después la recogió no sé quién de entre el barro, a orillas de la carretera. Jim vio dónde había caído, pero ni siquiera se dignó a indicárselo a un mendigo. Tampoco se rebajaba en casos como aquél a dar una explicación; contestaba a todas las quejas con una mueca de desdén en sus labios y con un relampagueo de sus ojos negros. Incluso en la misma escuela ya se mostraba así, dando muestras de un sentimiento de dignidad tal, que hacia que el resto se pensaran las cosas dos veces ante él. Podía darse el caso de que contestase, como contestó en una ocasión, que un ángulo recto era un ángulo hecho como es debido, o que situara Panamá en Sicilia; sin embargo, el viejo Joshua Allen estuvo tan lejos de alzar su palmeta contra él como lo hubiera estado de permitirme a mí quedarme en clase si hubiese sido yo el que hubiese dado tal contestación. Por esa razón, aunque Jim era hijo de un cualquiera y yo de un oficial de la Marina Real, siempre consideré que me hizo un favor al elegirme como amigo. Fue este orgullo del Pequeño Jim el que nos llevó a una aventura que todavía me hace estremecer al recordarla.
Creo que ocurrió en el mes de agosto de 1799, aunque bien pudo ser en los primeros días de septiembre; lo que sí recuerdo es que oímos cantar al cuco en el bosque de Patcham, y que Jim dijo que seguramente fuera el último cuco. Yo asistía aún a la escuela, pero Jim la había abandonado; él tenía dieciséis años y yo trece. Era sábado por la tarde, y como era mi día libre lo pasamos en Downs, como era habitual. Nuestra excursión favorita era hasta un lugar que había más allá de Wolstonbury; allí nos tumbábamos en la hierba suave y mullida de las tierras de greda, entre las redonditas ovejas de South Downs, y charlábamos con los pastores, que se apoyaban en sus curiosos y antiguos garrotes de Pyecombe fabricados en los tiempos en que Sussex producía más hierro que todos los demás condados de Inglaterra.
Allí estábamos pues, tumbados una tarde magnífica. Si queríamos volvernos sobre el costado derecho, se nos ofrecía a la vista todo el llano, con North Downs dibujando pliegues de color verde oliva y, aquí y allá, la pincelada blanca como la nieve de alguna cantera de greda; si nos echábamos hacia la izquierda, dominábamos la enorme extensión azul del Canal.[12] Ese día, lo recuerdo perfectamente, avanzaba un convoy formado por un tímido rebaño de buques mercantes en primer término; a ambos lados, igual que perros bien entrenados en su oficio, las fragatas, y detrás, igual que pastores, dos voluminosos barcos de línea de batalla. Mis fantasías volaban sobre las aguas hacia mi padre, cuando una frase de Jim me devolvió hasta aquel pasto en que estaba echado como si fuera una gaviota con alas rotas.
—Dime, Roddy, ¿has oído decir lo de que el caserón de Cliffe Royal está embrujado? —me dijo Jim.
—¿Que si lo he oído? ¡Naturalmente que sí! ¿Habrá alguien en Downs que no haya oído hablar de El Paseante de Cliffe Royal?
—¿Conoces la historia de lo ocurrido allí?
—¿Por qué lo preguntas? —dije con un tanto de orgullo—. No puedo menos de conocerla, puesto que sir Charles Tregellis, que es hermano de mi madre, era el amigo más íntimo de lord Avon y uno de los del grupo que jugaba a las cartas cuando ocurrió el suceso. La semana pasada les oí a mi madre y al vicario hablar del asunto, y conozco todos los detalles como si me hubiese hallado presente cuando se cometió el asesinato.
—Es un caso extraño —dijo Jim pensativo—. Yo le pedí detalles a mi tía, pero no quiso contestarme, y cuando me dirigí a mi tío, éste me cortó en seco con sólo mentarlo.
—Sus razones tienen —le dije yo—. Tengo entendido que lord Avon era el mejor amigo de tu tío Harrison, y es natural que no desee hablar de lo que para él constituye un deshonor.
—Cuéntame la historia, Roddy.
—Es ya vieja, puesto que se remonta a catorce años atrás, pero todavía no ha acabado. Habían venido cuatro hombres de Londres para pasar algunos días en la vieja casa de lord Avon. Uno de ellos era su hermano menor, el capitán Barrington; otro, su primo, sir Lothian Hume; el tercero, sir Charles Tregellis, mi tío; y el cuarto, lord Avon. Los grandes señores son aficionados a jugar a las cartas apostando dinero, y en aquella ocasión jugaron durante dos días y medio. Lord Avon perdió, perdió mi tío, perdió sir Lothian y el capitán Barrington ganó hasta no poder más. Les sacó a todos el dinero, pero además, a su hermano mayor le ganó una serie de documentos que significaban muchísimo para él. Suspendieron la partida muy avanzada ya la noche del lunes. El martes por la mañana encontraron al capitán Barrington muerto junto a su cama, degollado.
—¿Lo mató lord Avon?
—Sus documentos fueron encontrados chamuscados en la chimenea, el muerto tenía aferrado en una mano el puño de la camisa de lord Avon y su cuchillo estaba en el suelo junto al cadáver.
—¿Es verdad que lo ahorcaron?
—Tardaron demasiado en ponerle las manos encima. Cuando quisieron ir a por él a su casa ya se había fugado. Nunca más se le ha vuelto a ver; se dice que está en América.
—¿Y el fantasma del muerto se pasea?
—Lo han visto muchas personas.
—¿Y por qué la casa está deshabitada?
—Porque está al cuidado de los jueces. Lord Avon no tenía hijos, y sir Lothian Hume (otro de los que estaba en la partida) es su sobrino y heredero, pero no puede tocar nada mientras no demuestre que lord Avon ha muerto.
Jim permaneció un rato callado, arrancando briznas de yerba.
—Roddy, ¿quieres acompañarme esta noche a ver el fantasma? —me dijo de repente.
Sólo con pensarlo me quedé helado.
—No me dejaría mi madre.
—Escabúllete cuando esté acostada. Yo te esperaré en la herrería.
—Cliffe Royal está cerrado.
—Me será fácil abrir una ventana.
—Tengo miedo, Jim.
—No temas cuando estés conmigo, Roddy. Te prometo que ningún fantasma será capaz de hacerte daño alguno.
Le di, pues, mi palabra de ir. Durante todo el resto del día no hubo en Sussex muchacho con la cara más larga que yo. Nada de particular tenía que el Pequeño Jim hiciese aquello. Era su orgullo el que lo empujaba. Lo hacía porque sabía que en toda aquella región no había nadie que se atreviese a semejante cosa. Pero yo no sentía esa clase de orgullo. Yo coincidía en mi manera de pensar con todos los demás, y antes se me habría ocurrido pasar la noche junto al patíbulo de Jacob, en Ditchling Common, que en la casa embrujada de Cliffe Royal. Pero tampoco podía dejar solo a Jim; y por eso anduve todo aquel día por casa tan pálido y mustio que a mi querida madre se le antojó que me había dado un atracón de manzanas verdes y me envió a la cama sin más cena que una taza de manzanilla.
En aquellos tiempos la gente se acostaba temprano, porque eran pocos los que podían permitirse el lujo de comprar velas. Cuando, después de dar el reloj las diez, me asomé a mirar por la ventana, no había en la aldea más luces que las de la posada. La ventana estaba a poca altura, de modo que salté y fui a reunirme con Jim, que me esperaba en la esquina de la herrería. Cruzamos juntos la dehesa de John’s Commons, avanzamos más allá de la granja de Ridden, sin tropezar en nuestro camino nada más que con dos oficiales aduaneros a caballo. Soplaba un viento vivo y la luna asomaba una y otra vez por entre las rendijas de los celajes; la carretera estaba a veces clara como la plata, y otras tan oscura que tropezábamos en los zarzales y aliagas que la bordeaban. Llegamos por fin a la puerta de madera con altas pilastras de piedra a orillas del camino. Espiamos por entre los barrotes, a lo largo de la gran avenida de robles, y al final de aquel túnel de mal agüero distinguimos el confuso brillo de la casa bajo la luz de la luna.
Yo habría tenido bastante con sólo aquel vistazo a la casa y los lamentos y gemidos del viento nocturno entre las ramas. Pero Jim empujó la puerta y allá fuimos. La gravilla chirriaba a cada paso que dábamos. El viejo caserón se alzaba en lo alto, con muchas pequeñas ventanas en las que brillaba la luna, y estaba rodeado en tres de sus lados por una corriente de agua. Teníamos ya enfrente la puerta arqueada de entrada a la casa. A uno de los lados de la misma se veía una persiana abierta de par en par sobre sus goznes.
—Estamos de suerte, Roddy —me susurró Jim—. Esa ventana está abierta.
—¿No crees, Jim, que hemos llegado ya bastante lejos? —le pregunté mientras me rechinaban los dientes.
—Te subiré primero a ti.
—No, yo no quiero ser el primero.
—Entonces subiré yo.
Se aferró al alfeizar y un instante después puso la rodilla en él.
—Ahora, Roddy, dame las manos.
Me alzó de un tirón y nos metimos sin más en la casa embrujada. ¡Cómo sonó todo a hueco cuando saltamos desde la ventana a la tarima del piso! Fueron tan grandes el estruendo y la reverberación que los dos permanecimos un instante callados. Hasta que Jim rompió a reír.
—¡Vaya un tambor viejo que está hecha esta casa! —exclamó—. Encendamos una luz, Roddy, y veamos dónde nos encontramos.
Había traído en el bolsillo una vela y una caja de yescas. Cuando prendió la llama distinguimos sobre nuestras cabezas un techo abovedado de piedra y, a nuestro alrededor, amplios estantes de madera llenos de platos polvorientos. Estábamos en la despensa.
—Te voy a enseñar la casa —me dijo Jim alegremente.
Y abriendo la puerta de par en par, me guió hasta el vestíbulo. Recuerdo los altos muros, revestidos de roble, adornados con cabezas de ciervos y con un busto blanco en la rinconera que hizo que me diese un vuelco el corazón. Daban al vestíbulo las puertas de muchas habitaciones y fuimos pasando de unas a otras: las cocinas, el cuarto de estar, el cuarto de desayunos, el comedor, todas ellos con un asfixiante olor a polvo y moho.
—Aquí es donde jugaron a las cartas, Jim —dije yo, susurrando—. El hecho ocurrió en esta misma mesa.
—En efecto, aquí están las mismas cartas con que jugaron —exclamó Jim.
Y levantó una servilleta marrón que ocultaba algo que había en el centro del aparador lateral. No cabía ninguna duda: era un montón de naipes, cuarenta cartas por lo menos, que habían permanecido allí desde aquella partida trágica celebrada cuando yo siquiera había nacido.
—¿Adónde conducirán estas escaleras? —preguntó Jim.
—¡No subas, Jim! —exclamé agarrándome de su brazo—. Seguramente llevan a la habitación en que se cometió el asesinato.
—¿Cómo sabes tú eso?
—El vicario dijo que en el techo vieron..., ¡oh Jim, todavía está allí!
Mi amigo alzó la vela, y, en efecto, pudo ver una mancha grande y negra en el revoco blanco por encima de nosotros.
—Creo que estás en lo cierto —dijo—. Sea como sea, voy a echar un vistazo.
—¡No, Jim, no! —exclamé.
—¡Chitón, Roddy! Si tienes miedo, quédate aquí. No tardaré más que un minuto. No vale la pena salir en busca de un fantasma si no... ¡Santo Dios, algo baja por las escaleras!
También yo lo oí. Eran unos pasos como de pies que se arrastraban en el cuarto de arriba, y luego un crujir de escalones, y otro, y otro más. La cara de Jim parecía entonces tallada en marfil, con los labios entreabiertos y la mirada fija en el negro recuadro de la abertura de las escaleras. Seguía con la luz en la mano, pero sus dedos temblaban, y a cada temblor las sombras saltaban desde las paredes hasta el techo. En cuanto a mí, sentí doblárseme las piernas, caí al suelo agazapado detrás de Jim, y un alarido de miedo se me heló en la garganta. El ruido seguía bajando lentamente como si pisase uno a uno los escalones.
De pronto, sin valor para mirar, pero incapaz de apartar mis ojos, vi una figura de perfiles borrosos en el ángulo sobre el que se abrían las escaleras. Reinó un silencio durante el cual pude escuchar los latidos tumultuosos de mi pobre corazón; cuando volví a mirar, la figura había desaparecido, y el ahogado crujir se fue repitiendo nuevamente de escalón en escalón. Jim echó a correr tras la figura, y yo me quedé medio desmayado bajo la luz de la luna.
Poco duró aquello, porque un instante después bajó Jim, y pasándome la mano por debajo del brazo, me condujo casi en vilo fuera de la casa. No abrió la boca hasta que estuvimos otra vez al fresco del aire libre de la noche.
—¿Puedes sostenerte, Roddy?
—Sí, pero estoy temblando.
—También yo —dijo Jim, pasándose la mano por la frente—. Perdóname, Roddy. Fui un estúpido haciéndote venir a semejante aventura. Pero es que yo nunca había creído en tales cosas. Ahora estoy mejor enterado.
—¿No sería un hombre, Jim? —le pregunté, sacando fuerzas de flaqueza ahora que oía los ladridos de los perros en las casas de labor.
—Era un espíritu, Rodney.
—¿Cómo lo sabes?
—Porque lo seguí y pude ver cómo desaparecía dentro de una pared, con la misma facilidad que una anguila en la arena. ¿Y ahora qué te pasa, Roddy?
Habían vuelto todos mis temores, y corría por mis nervios un escalofrío de espanto.
—¡Sácame de aquí, Jim, sácame de aquí! —exclamé.
Yo miraba fijamente hacia la avenida, y los ojos de Jim siguieron a los míos. Algo venía hacia nosotros por entre la negrura que proyectaban los robles.
—¡No te muevas, Roddy! —me susurró Jim—. Por san Jorge que, ocurra lo que ocurra, esta vez lo voy a agarrar con mis propios brazos.
Permanecimos agazapados y tan inmóviles como los troncos de los árboles que teníamos detrás. Se oyeron unos pasos pesados que avanzaban caminando sobre la suave gravilla, y de la oscuridad que nos rodeaba surgió la figura voluminosa de una persona.
Jim le saltó encima igual que un tigre.
—¡Por lo menos tú no eres un espíritu! —exclamó.
El hombre lanzó un grito de sorpresa, seguido de un bramido de furor.
—Pero ¡qué diablos es esto! ¡Suélteme o le retuerzo el pescuezo! —rugió.
Quizá la amenaza no le hubiese hecho a Jim soltar la presa, pero sí la voz.
—¡Pero, tío! —gritó.
—¡Que me muera si no eres el Pequeño Jim! ¿Y éste otro? Pero ¡si es el señorito Rodney Stone! ¡Tan seguro como que soy un pecador! Pero ¿qué diablos estáis haciendo en Cliffe Royal a estas horas de la noche?
Nos habíamos trasladado los tres a un espacio iluminado por la luz de la luna y, en efecto, aquél era Harrison el Campeón, que portaba un voluminoso paquete sobre su hombro, y que dejaba ver sobre su rostro una expresión de asombro tal, que me habría devuelto la sonrisa de no haber estado mi corazón atenazado por el miedo.
—Estábamos explorando —dijo Jim
—¿Que estabais explorando? No creo yo que ninguno de los dos vayáis a ser capitanes Cooks, porque en mi vida he visto dos caras de nabo pelado tan blancas como las vuestras. ¿Y de qué tienes miedo, Pequeño Jim?
—No tengo miedo, tío. Jamás lo tuve; pero esto de los espíritus es cosa nueva para mí, y...
—¿Espíritus dices?
—Hemos estado en Cliffe Royal y hemos visto el fantasma.
El Campeón soltó un silbido.
—De modo que hay un fantasma, ¿verdad? ¿Y le hablasteis? —dijo.
—Desapareció antes.
El Campeón volvió a silbar.
—He oído decir que en lo alto de la casa anda algo de eso, pero no os aconsejaría que os entremetieseis —agregó—. Bastante trabajo dan los individuos de carne y hueso, Pequeño Jim, sin siquiera salir de vuestro camino, como para entrometeros con los seres del otro mundo. En cuanto al señorito Rodney Stone, si su bondadosa madre lo ve tan pálido como está ahora, nunca más le permitirá que venga a la herrería. Marchad despacio, que yo ahora os acompaño hasta Friar’s Oak.
Habríamos caminado media milla quizá cuando nos alcanzó El Campeón, y yo no pude menos de fijarme en que ya no llevaba el envoltorio debajo del brazo. Estábamos llegando casi a la herrería cuando el Pequeño Jim hizo la pregunta que me andaba rondando a mí por la cabeza.
—¿Qué es lo que le llevó a usted a Cliffe Royal, tío?
—Pues verás, conforme uno se hace viejo —dijo El Campeón— le salen a uno muchos compromisos de los que a vuestra edad aún no se tiene ni idea. Cuando andéis alrededor de los cuarenta años, quizá comprendáis con exactitud lo que os digo.
Eso fue todo lo que le pudimos sacar; pero, a pesar de mis corta edad, ya había oído hablar del contrabando que se hacía por la costa y de que por la noche se dejaban paquetes en sitios solitarios. Desde aquella noche siempre que yo oía decir que los guardias aduaneros habían llevado a cabo una captura, no me tranquilizaba hasta que veía aparecer en la puerta de su herrería a Harrison el Campeón, con su cara risueña.
[11] Aproximadamente 1,80 m.
[12] Se refiere al Canal de la Mancha.
La actriz de
Anstey Cross
Te he contado, lector, parte de lo que era Friar’s Oak, y de la vida que llevábamos allí. Si mi memoria se ha entretenido de buena gana en ese viejo lugar es porque cada hilo que saco de la madeja del pasado trae enzarzados otra docena más. Cuando empecé a escribir, no estaba seguro de tener en mis recuerdos materia suficiente para un libro, pero ahora sé que podría escribirlo sólo con hablar de Friar’s Oak y de las personas con las que traté durante mi niñez. No dudo de que algunas de ellas fueran rudas e incultas; pero, sin embargo, todas ellas parecen afables y simpáticas cuando se las ve envueltas en la neblina dorada del tiempo. Teníamos, por ejemplo, a nuestro buen párroco, el señor Jefferson, que amaba a todo el mundo; salvo al señor Slack, sacerdote bautista de Clayton. También teníamos al bondadoso señor Slack, que era hermano de todos los hombres; con la única excepción del señor Jefferson, el párroco de Friar’s Oak. Además de éstos estaba monsieur Rudin, refugiado monárquico francés que vivía más allá, junto a la carretera de Pangdean. Cuando llegaban noticias de una victoria se dejaba llevar por arrebatos de júbilo porque habíamos derrotado a Bonaparte, y experimentaba al mismo tiempo convulsiones de ira porque habíamos derrotado a los franceses, de modo que, después de lo del Nilom,[13] estuvo llorando un día entero de regocijo y el día siguiente se lo pasó llorando de ira, alternando el palmoteo de sus manos con el pataleo de sus pies. Recuerdo perfectamente su figura enjuta y erguida y la manera habilidosa que tenía de hacer girar entre los dedos su pequeño bastón; ni el frío ni el hambre lograban abatirlo, aunque nosotros sabíamos que pasaba ambas cosas. A pesar de todo, era altivo y hablaba con tanto señorío que ninguno se atrevía a ofrecerle un abrigo o comida. Me parece estar viendo su cara, sonrojada hasta sus resecos pómulos, cierta ocasión en que el carnicero le regaló algunas costillas de vaca. No tuvo más remedio que aceptarlas, pero cuando se alejaba se volvió para mirar con orgullo por encima del hombro, y le dijo al carnicero: «Monsieur, tengo un perro». Sin embargo, fue monsieur Rudin, y no su perro, el que una semana después parecía un poco más rollizo.
Aparte de éstos me acuerdo del señor Paterson, el granjero. Era lo que hoy llamaríamos un extremista, aunque por aquel entonces algunos le llamaban priestleysta[14] otros foxista[15] y, casi todos, un traidor. Por aquel entonces, desde luego, me parecía a mí un gran pecado que una persona se entristeciese ante la noticia de una victoria británica. Cuando la gente quemó un muñeco de paja que representaba a Paterson en la puerta de entrada de su granja, el Pequeño Jim y yo estábamos entre esa gente. Pero tuvimos que reconocer que, traidor o no, era un hombre valiente, porque vino y se metió entre todos nosotros, con su levita marrón y sus zapatos con hebillas, mientras el resplandor de la llama iluminaba su cara adusta de maestro de escuela. ¡Qué manera de reprendernos y cuánto nos alegramos de poder escabullimos al fin y alejarnos tranquilamente!
—¡Vosotros que vivís en la mentira! —nos dijo—. Vosotros y otros como vosotros habéis venido predicando la paz por espacio de casi dos mil años mientras no habéis parado de degollar gente en todo ese tiempo. Si el dinero que se gasta en matar franceses se gastase en salvar vidas de ingleses, tendríais mayor derecho a encender luminarias en vuestras ventanas. ¿Quiénes sois vosotros para atreveros a venir aquí a ofender a un hombre que respeta las leyes?
—¡Nosotros somos el pueblo de Inglaterra! —gritó el joven hijo mayor del señor Ovington, el terrateniente conservador.
—¡Tú! ¡Tú!, que te pasas la vida entre las carreras de caballos y las peleas de gallos sin hacer jamás cosa alguna de provecho! ¿Eres tú quien presume de hablar en nombre del pueblo de Inglaterra? Este pueblo es como un arroyo profundo, fuerte y callado, y vosotros sois la escoria, las burbujas, la espuma inútil y sin sustancia que flota sobre la superficie.
Entonces nos pareció un ser malvado, pero ahora, volviendo la vista hacia atrás, no estoy seguro de que los malvados no fuésemos nosotros.
En nuestro pueblo también había contrabandistas. Downs estaban repleto de ellos, porque no existiendo entre Francia e Inglaterra un comercio legal, todo tenía que pasarse de contrabando. Me ha ocurrido estar una noche oscura en la dehesa comunal de St. John, tendido entre los helechos, y ver pasar rápidamente por delante de mí hasta setenta mulas, conducida cada una por un hombre, tan silenciosamente como una trucha nadando en una corriente de agua. Ni una sola de ellas dejaba de ir cargada con verdadero coñac francés, o fardos de sedas de Lyon o encajes de Valenciennes. Yo conocía a Dan Scales, el jefe de los contrabandistas. También conocía a Tom Hislop, el aduanero jefe. Recuerdo la noche en que ambos se encontraron frente a frente.
—¿Vas a resistirte, Dan? —preguntó Tom.
—Sí, Tom; tendrás que luchar para llevártelo.
Tom sacó rápidamente la pistola y le voló el cráneo a Dan.
—Fue una lástima —solía decir más adelante—, pero sabía que Dan era demasiado buen luchador para mí; ya lo pude comprobar en otra ocasión.
Fue el mismo Tom el que pagó a un poeta de Brighton para que escribiese el epitafio que el muerto tiene en su tumba, y que a todos nos pareció muy bueno y muy verdadero. Empezaba así:
Se disparó la bala con presteza
y atravesó al muchacho la cabeza.
Rodó por tierra y entregó el aliento,
cerró los ojos y murió al momento.
No acababa ahí. Creo que se pueden leer todavía en el cementerio de Patcham.
Me encontraba cierto día, por el tiempo en que nos ocurrió la aventura de Cliffe Royal, sentado en nuestra casita, mirando los curiosos cachivaches que mi padre había clavado en las paredes, deseando al mismo tiempo, como muchacho perezoso que era, que el señor Lilly se hubiese muerto antes de escribir su gramática latina. De pronto mi madre, que estaba sentada junto a la ventana haciendo punto, dejó escapar un pequeño grito de sorpresa.
—¡Santo Dios! —exclamó—. ¡Qué aspecto más ordinario tiene esa mujer!





























