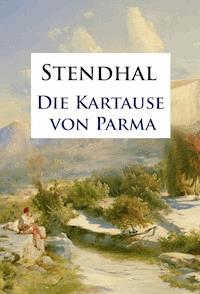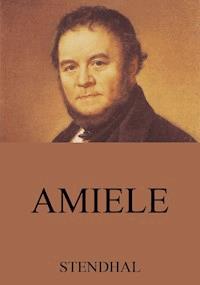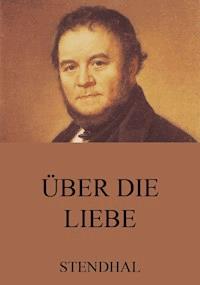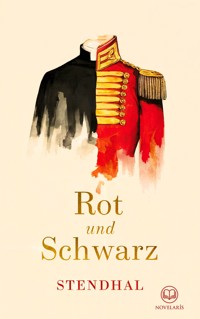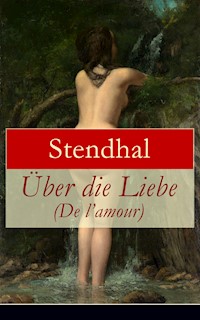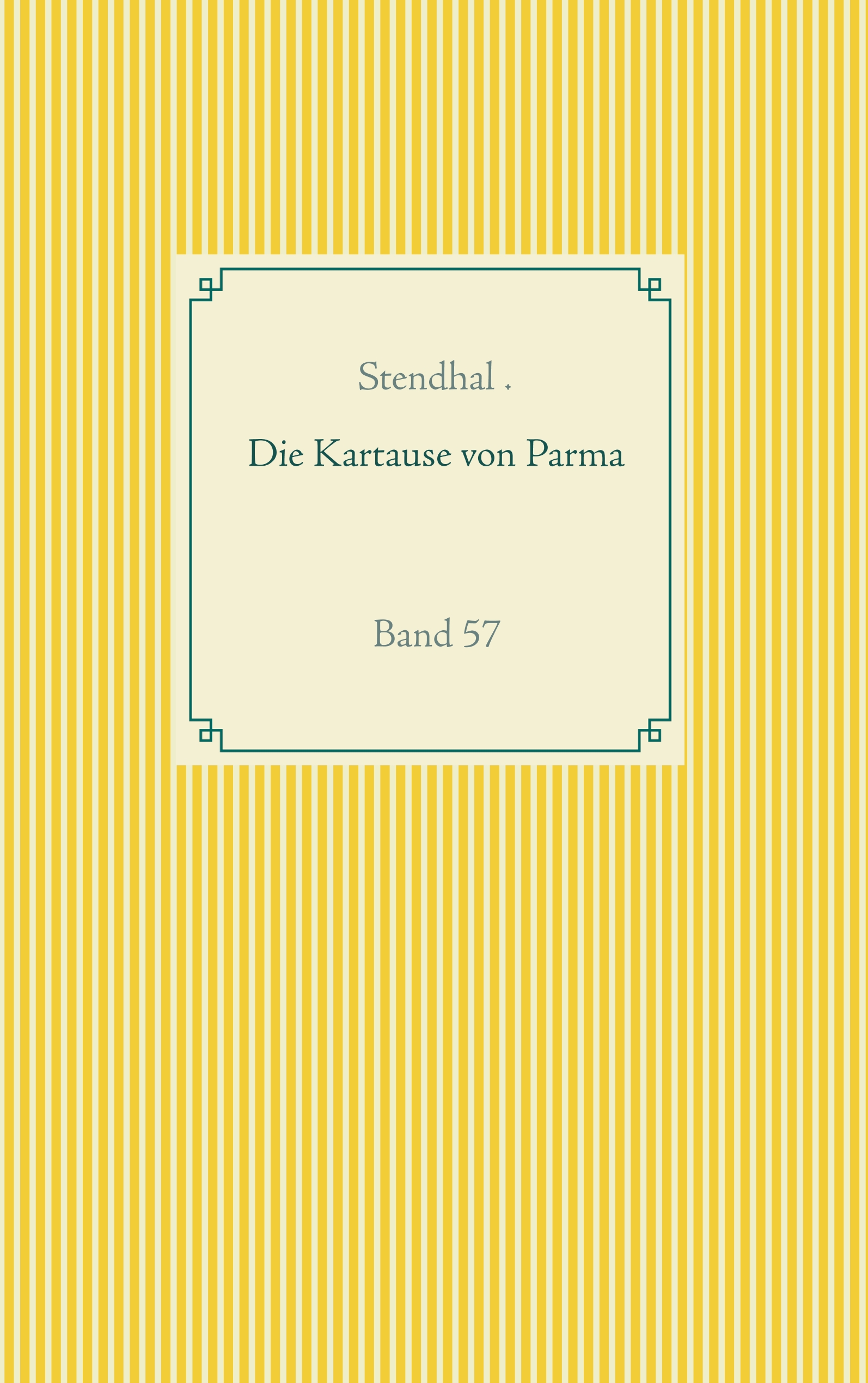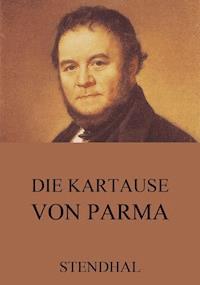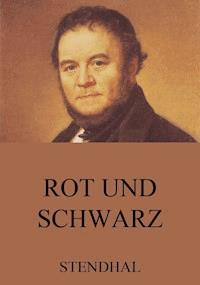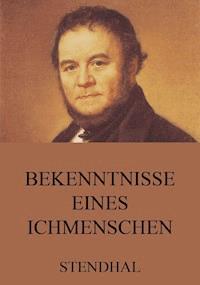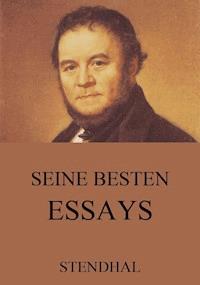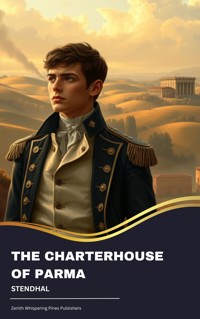Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Novela concluida en 1829 e inspirada en un hecho real, Rojo y negro (1830) trasciende el propósito declarado por Stendhal (1783-1842) -escribir una crónica de costumbres de la sociedad francesa auspiciada por la restauración borbónica- para convertirse en un portentoso relato de los movimientos del corazón humano y las pasiones del alma. La Francia desilusionada y prosaica del periodo postnapoleónico, donde los caminos del heroísmo han quedado cerrados, es el escenario de los esfuerzos de promoción social de su protagonista, Julien Sorel, plebeyo cuyos ensueños y ambiciones resultan frustrados por un mundo dominado por las jerarquías, el dinero y el clero. Traducción y prólogo de Consuelo Berges
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 993
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stendhal
Rojo y negro
Crónica del siglo XIX
Traducción, prólogo y notas de Consuelo Berges
Índice
Prólogo
Primera parte
1. Una pequeña ciudad
2. Un alcalde
3. El pan de los pobres
4. Padre e hijo
5. Una negociación
6. El tedio
7. Las afinidades electivas
8. Pequeños acontecimientos
9. Una tertulia en el campo
10. Un alma grande en un marco pequeño
11. Una velada
12. Un viaje
13. Las medias caladas
14. Las tijeras inglesas
15. El canto del gallo
16. Al día siguiente
17. El primer teniente de alcalde
18. Un rey en Verrières
19. El pensamiento duele
20. Los anónimos
21. Diálogo con un amo
22. Modos de proceder en 1830
23. Las cuitas de un funcionario
24. Una capital
25. El seminario
26. El mundo, o lo que les falta a los ricos
27. Primera experiencia de la vida
28. Una procesión
29. El primer ascenso
30. Un ambicioso
Segunda parte
1. Los placeres del campo
2. Entrada en el gran mundo
3. Los primeros pasos
4. El hotel de La Mole
5. La sensibilidad y una gran señora devota
6. Manera de pronunciar
7. Un ataque de gota
8. ¿Cuál es la condecoración que distingue?
9. El baile
10. La reina Margarita
11. El dominio de una doncella
12. ¿Será un Danton?
13. Una conjura
14. Las dudas de una doncella
15. ¿Será una conjura?
16. La una de la madrugada
17. Una espada antigua
18. Momentos crueles
19. La Ópera Cómica
20. El tibor japonés
21. La nota secreta
22. La discusión
23. El clero, los bosques, la libertad
24. Estrasburgo
25. El ministerio de la virtud
26. El amor moral
27. Las mejores sinecuras de la Iglesia
28. Manon Lescaut
29. El tedio
30. Un palco en la Ópera Cómica
31. Que tenga miedo
32. El tigre
33. El infierno de la debilidad
34. Un hombre inteligente
35. Una tormenta
36. Detalles tristes
37. Un torreón
38. Un hombre poderoso
39. La intriga
40. Serenidad
41. El veredicto
42
43
44
45
Apéndices
1. Sinopsis autocrítica
2. Algunas observaciones escritas por Stendhal en los márgenes de un ejemplar de Rojo y negro
3. Algunos datos sobre las fechas de elaboración y de publicación de Rojo y negro (extractados de Henri Martineau)
4. Juicio de Antoine Berthet
Créditos
Prólogo
No me atrevo a decir, aunque buenas ganas se me pasan, que este libro que aquí presentamos, en edición más ambiciosa que todas las hasta ahora publicadas en lengua española, es la mejor novela del siglo XIX; pero sí diré –y no creo necesario explicar la diferencia de matiz entre lo uno y lo otro– que es la mejor obra novelística del siglo XIX y uno de los mejores libros que se hayan escrito en cualquier tiempo en torno a un personaje imaginado.
Porque Julien Sorel es uno de los más genialmente concebidos y trazados desde que existe el género, y sabido es que la categoría de una obra novelística la marcó siempre sobre todo la categoría de su personaje central, su modo de ser hombre –o de ser mujer–, de definirse y de producirse ante el mundo o simplemente ante su mundo. Así fue hasta que vino lo del «personaje colectivo» y hasta que, con la llamada «novela objetivista» y su desaforado eslogan «les objets sont les objets, l’homme n’est que l’homme», se llegó a decretar –creo que por poco tiempo– la extremada deshominización de la novela.
Queda, pues, indicado que la excelencia de Rojo y negro radica principalmente en la genial creación que es su protagonista, tan mal entendido en muchos casos, incluso por algunos críticos de los que se podría esperar que calaran más hondo. Y hasta podríamos decir que este mal entendimiento, traducido en subvaloración, alcanza también al propio creador del personaje. Podríamos decirlo sin dudarlo si se pudieran tomar al pie de la letra –cosa siempre arriesgada tratándose de Stendhal– ciertas palabras sobre Julien Sorel que se leen en algunas cartas de Beyle a algunos de sus amigos y la sinopsis de Rojo y negro, escrita por el propio autor, que reproduzco en apéndice.
De esta especie de autocrítica se deduce –y no es el único caso en que esto se deduce y hasta se demuestra– no sólo que un gran libro puede nacer por pura casualidad y muy por encima del proyecto del autor –supuesto, claro está, el genio del autor–, sino que, una vez escrito, quien lo escribió no se da cuenta cabal de la magnitud de su creación.
Así parece haber ocurrido en este caso: cuando Stendhal emprendió Rojo y negro, lo emprendió, como sus otras obras, sin grandes pretensiones, y, una vez escrito y publicado, no parece que le diera nunca la importancia superexcepcional que tiene. Sin acabar de corregir las pruebas, se va a tomar posesión de su puesto consular y, en las cartas que desde Trieste escribe a los amigos que le hablan del libro –pocos, y no precisamente con elogio–, sólo de pasada y con irónico desgaire alude a él. Y, que sepamos, no vuelve a referirse a esta su segunda y primerísima novela, aparecida en 1830, hasta que, en 1832, escribe la aludida sinopsis como invitación y orientación para que el conde Salvagnoli, un abogado y escritor florentino, publique en la revista Antología un artículo sobre Rojo y negro. Estas páginas ponen de manifiesto la modestia autocrítica de Stendhal en la explicación de su novela, vista por él principalmente y casi únicamente como una crónica de las costumbres de la sociedad francesa bajo la restauración borbónica.
Después de sus andanzas en las campañas napoleónicas, después de sus veladas literario-políticas con los románticos italianos, y de sus éxtasis de melómano en el teatro de la Scala, y de sus deliquios bajo la luna ante las celosías de la esquiva Mathilde Viscontini, Stendhal lleva ocho años (1821-1829) viviendo en «la Francia grave, moral y triste que nos han legado los jesuitas, la congregación y el gobierno de los Borbones». Según Stendhal se ha perdido en las clases altas aquel «ambiente alegre, divertido, un poco libertino que, entre 1715 y 1789, es modelo de Europa), y ha muerto en las clases populares, por falta de oxígeno, aquel clima de heroísmo, aventura, entusiasmo y azar –l’imprévu, a que tanto alude en Rojo y negro como un gran valor perdido– que, en los primeros tiempos de Napoleón, ofrecía coyuntura a la energía –otra gran palabra stendhaliana– y a la genialidad individual para que el hijo de un labriego o de un artesano pudiera llegar a general a los treinta años. Y, en sustitución de todo esto, ha nacido el gris imperio del dinero asociado con el de las buenas formas y de la vanidad, un mundo –sigo glosando la crítica stendhaliana de la sociedad de su tiempo– sinuosamente y a la vez férreamente manejado por el espionaje del gobierno y del clero, especialmente de los jesuitas, gran bête noire de Stendhal.
Y Stendhal piensa que, en esta sociedad, la energía, la genialidad individual, la espontaneidad de los gestos –y de las gestas– son de mal gusto, y el genio, una inconveniencia, en el doble sentido de la palabra. Es lo que Stendhal llama una sociedad «étiolée»1 y Ortega, con adjetivo español equivalente, una «cultura anémica, una cultura sin espuela, sin la espuela del ideal, símbolo de una cultura caballeresca («Ideas sobre Pío Baroja»).
En esta sociedad que Stendhal quiere pintar en Rojo y negro, la vida toda está regida por la afectación y por la hipocresía, los caminos de la fortuna son oscuros y fríos, sinuosos y sin posibilidad de opción, y los caminos del amor –que suelen ser a la vez los de la fortuna–, mediante el matrimonio calculado– excluyen el «amor pasión», se conciertan en los salones y acaban en el despacho del notario. En esta sociedad, un joven con genio y ambición, pero sin estirpe ni dinero, no tiene otra alternativa que adaptarse o perecer.
Y en esta sociedad, frente a esta sociedad, sitúa Stendhal al protagonista de Rojo y negro, creación suprema de su genio.
Creación suprema y supremamente stendhaliana, radicalmente stendhaliana, aunque, en sus circunstancias anecdóticas, este protagonista novelesco se identifique, casi punto por punto, con el protagonista real de un suceso real.
Ya apunté en mis prólogos a Luciano Leuwen y a Lamiel2 que la invención de anécdotas y argumentos no es el fuerte de Stendhal. Ni siquiera lo es la invención de personajes en lo que pudiéramos llamar su figura externa. Por eso se ha dicho muchas veces que Stendhal carece de «invención novelística», y si por invención novelística se entiende imaginar el punto de partida y el desarrollo de una trama y las peripecias anecdóticas de sus personajes, la historia de las novelas de Stendhal –de todas las novelas de Stendhal, las que acabó, las que no acabó y las que dejó en boceto– confirma documentalmente que, en efecto, no tenía grandes dotes de inventor de fábulas. Gran pirata de caudales ajenos, de pequeños caudales ajenos que él transformaba en grandes tesoros propios, sacó siempre el punto de partida y las líneas generales de sus libros –a veces algo más, como en el caso del primero que publicó, Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio– de manuscritos y aun de libros publicados, de empolvados cronicones o de reseñas frescas de sucesos contemporáneos. Entre sus habituales fuentes, siente una especial predilección por los archivos judiciales, por los faits divers de que dan cuenta los periódicos, por todo documento, antiguo o contemporáneo, donde se registre la historia de lo que llamamos un «crimen pasional». La razón es obvia para quien conozca, más o menos, la vida y la obra de Stendhal, rezumantes una y otra de entusiasmo por las pasiones fuertes, por la energía indómita. Para él, un beau crime –un crimen por amor, por dignidad herida, por venganza– es la prueba suprema de la hombría, casi de la superhombría, y una condena a muerte, «lo único que no se compra» (Rojo y negro), «el único honor verdadero» (carta a Domenico Fiore).
Stendhal es, creo, el primero en plantear, insistentemente y a su modo, la lucha del individuo insumiso contra la sociedad, esa lucha que, después de él, ha dado tanto juego en la literatura –con particular y destacada importancia, aunque de modo más indirecto, en la gran novela rusa del XIX y principios del XX–. Y aquí se encuentra el significado profundo de esa afición de Stendhal a ciertas historias tenebrosas encerradas en los archivos –como las que sacó de los del Vaticano para sus tremebundas Crónicas italianas3–, a las gacetas de tribunales, a ciertas anécdotas curiosas, a todo un mundo muy caracterizado de tintes fuertes que, desde sus primeros libros, pulula en toda su obra.
No es un gusto trivial o malsano por lo pintoresco o por lo truculento: es una trascendental vocación de sociólogo –cuando todavía no se había inventado la sociología– y, sobre todo, de psicólogo. Ya veremos en su diario que, desde muy joven, se aplica con empeño persistente y casi obsesivo a la observación de los caracteres y de las reacciones del hombre en relación con el medio, empezando por las reacciones y el carácter del hombre que es él mismo. Fundamentalmente, por descubrir y analizar lo que él llama «los movimientos del corazón humano»; prácticamente, por aplicar ese conocimiento a un teatro de caracteres que, durante sus primeros años de adulto, intentó escribir, y del que no escribió sino fragmentos, planes y esquemas. Y es que, para la obra teatral, le sobraba densidad «ideológica» y le faltaba soltura constructiva y dominio del verso, instrumento casi obligado entonces para la obra dramática –y por esto, entre otras razones, polemizó, especialmente en su Racine y Shakespeare, contra el teatro de su tiempo, que él no consideraba de su tiempo.
No fue trabajo perdido este trabajo suyo de futuro dramaturgo frustrado. A los cuarenta y tantos años, su temprana y nunca abandonada exploración de los caminos de la psicología –caminos nuevos, caminos que, en gran parte, abrió él– encuentra el campo abierto, hondo e ilimitado de la novela, no cultivada por los clásicos y libre por tanto del rígido corsé modelístico que una tradición ilustre y duplicada –la de los clásicos griegos y la de los clásicos franceses– imponía al teatro4.
La novela era, pues, el género de la nueva época. Y Stendhal, ya muy maduro, de años, de inteligencia y de experiencia, se lanza a este camino libre. Y después de Armancia (1827), su primera novela5 –una novela muy curiosa y ya diferente–, Stendhal, cuando, además de Armancia, ha publicado siete libros de biografía, psicología del amor, crítica de arte y viajes –que también, en su caso, son crítica de arte y sociológica–, logra su insuperable diana: Rojo y negro, esta novela escrita en 1829 y publicada en 1830.
Cotejando con ella la reseña del proceso judicial que damos en apéndice, salta a la vista la directa relación entre el suceso de la reseña y la novela en cuanto a la anécdota y a los personajes principales. Antoine Berthet, como Julien Sorel, es un muchacho de humilde cuna, hijo aquél de un herrador y éste de un carpintero. Berthet, como Sorel, tiene una estampa delicada y frágil, finos los rasgos, esmerado el vestir, con unos grandes ojos negros que resaltan sobre la intensa palidez del rostro. Como Julien Sorel, Antoine Berthet tiene una inteligencia «superior a su posición» (!) que gana el interés protector del cura del pueblo, el cual «le adopta como a un hijo querido, le enseña los rudimentos de la ciencia» y le hace entrar en un seminario. Como Sorel, Berthet entra de preceptor en una familia distinguida y pretende, y al parecer conquista, el amor de la madre de sus discípulos. Berthet, como Sorel, tiene que salir de la casa porque una sirvienta descubre al marido lo que en la casa ocurre. Como Sorel, Berthet entra después al servicio de otra familia y la hija de esta familia se prenda del extraño empleado del padre. Y Berthet, como Sorel, viendo cortada su carrera –ya veremos después que no es éste el verdadero motivo, aunque lo parezca, del crimen de Sorel–, adquiere dos pistolas, se dirige a la iglesia en que está oyendo misa su examante, se sitúa detrás del banco que ella ocupa y, en el solemne momento del alzar, dispara dos tiros contra la señora, que se derrumba gravemente herida. Sólo ahora se acusa una diferencia, de detalle pero muy importante: Berthet vuelve el arma contra sí mismo y se hiere también gravemente. Sorel, no: cuando la recia garra de un gendarme le despierta de su estado de sonambulismo, Julien intenta, sí, recurrir a las pistolas, pero, dada la psicología del personaje y la violenta reacción de su orgullo ante el vejamen de la mano encima, es de suponer que requiere el arma para descargarla contra el gendarme y no contra sí mismo, lo que le habría parecido una cobarde huida.
En el proceso Berthet encontramos, además del «argumento» de Rojo y negro, sus principales personajes y aun algunos de los secundarios, pero sólo en sus líneas y circunstancias exteriores –sólo en la «anécdota», pues la «categoría» la pone Stendhal–. Además de la ecuación Sorel-Berthet, el matrimonio Rênal tiene su contrafigura en el matrimonio Michoud, el cura Chélan en el cura de Brangues –aunque, en cuanto al carácter e incluso en el nombre, superpuso Stendhal a éste el recuerdo de un buen cura, «juramentado» de la Revolución, que él conoció en su infancia–; Mathilde de La Mole tiene un leve parecido inicial con mademoiselle de Cordon; madame Marigny, la amiga de madame Michoud, a la que socorre cuando cae herida por los disparos de Berthet, nos recuerda a madame Derville, la prima de madame de Rênal que, en Rojo y negro, auxilia a ésta en parecido trance…
Sobre la armazón de una anécdota histórica y de unos personajes reales levantó, pues, Stendhal esta novela que permanece viva como ninguna otra de su tiempo, que Taine leyó –nos dice sesenta veces que casi todos los que la hemos leído la hemos leído más de una, que nos conmueve más cuanto más la leemos.
Y es que a la historia del asunto Berthet le puso Stendhal su propia enjundia, todo lo esencial y mucho de lo accesorio de lo que después se ha llamado el beylismo, su penetrante visión de la vida, de los hombres y de la sociedad de su tiempo a través de su propia experiencia. Se puso, en fin, él mismo, todo él mismo. Se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo: Julien Sorel, más que Fabrizio del Dongo y que Lucien Leuwen, es una transposición del propio Stendhal, es ese biombo tras el que los novelistas de poderosa subjetividad acostumbran a esconder el cuerpo para enseñar el alma. Y lo que Stendhal dice de Byron –«Lord Byron no supo nunca pintar más que un hombre, él mismo»– se podría decir de Stendhal si éste no hubiera sabido pintar en sus novelas, además de los protagonistas, en cuya piel se metió siempre él, otros muchos personajes de muy varia vitola, aunque también partiendo de modelos reales, metiendo en la farándula novelesca a gente muy conocida suya, a veces sin cambiarles siquiera el nombre –como aquí ocurre con el cura Chélan, con el geómetra Gros, con el seminarista Chazel, con el impresor Falcoz…
Se pudiera pensar que una novela construida con tan diversos y al parecer incongruentes materiales como son una causa criminal por homicidio, los tipos observados en distintas épocas y lugares, los recuerdos de la propia lucha de infancia y adolescencia con el medio hostil –la ciudad, la familia y la gente de Grenoble–, los partis pris de unas ideas muy personales sobre el hombre, sobre los hombres y sobre las mujeres, tenía que resultar un edificio sin consistente trabazón. Se pudiera pensar esto y se ha pensado. Y se ha dicho.
El primer desconcertado por Rojo y negro fue Mérimée, cercano amigo de Stendhal que le decía crudamente lo que pensaba de sus libros, como Stendhal se lo decía a Mérimée de los de éste. Mérimée la toma especialmente con el carácter de Julien Sorel. «¿Por qué –apostrofa a Stendhal en una carta cuando aparece Rojo y negro– ha elegido un carácter que tiene un aire imposible? ¿Por qué, una vez elegido ese carácter de apariencia imposible, le ha adornado con detalles de su propia invención? [...]. Yo, que, según Gall, tengo la facultad de la sagacidad comparativa, creía haber entendido a su Julien, y no hay uno solo de sus actos que no contradiga el carácter que yo le atribuía…»
Pese al autodiagnóstico frenológico d’après Gall, la verdad es que Mérimée acusa aquí poca sagacidad, «comparativa» o no. Porque nada hay en los actos de Julien Sorel que resulte no ya imposible, pero ni siquiera fundamentalmente contradictorio con su carácter –no con el que le «atribuía» Mérimée–; nada que no esté dentro de la lógica más rigurosa en relación con la psicología del personaje en sus planos profundos; nada, por otra parte, que no esté perfectamente explicado en la novela misma, y no sólo implícitamente, sino muy a las claras. Lo último que se le puede negar a Stendhal es precisamente el empeño y el arte de explicar hasta los últimos entresijos las motivaciones psicológicas de los actos de sus personajes.
Y las motivaciones psicológicas de los actos de Julien Sorel, por muy extravagantes, por muy incongruentes que a veces puedan parecer estos actos, resultan claras como el agua. Quien encuentre los actos de Sorel en desacuerdo radical con lo que él preveía es que había previsto mal porque había visto mal la estructura psicológica del personaje, aunque, desde el principio al fin, se manifieste con impecable consecuencia; es que, sin pasar de la «apariencia» del personaje, se ha encastillado en el supuesto erróneo de que Julien Sorel es un simple escalador de las cimas sociales, un simple Tartufo, un frío ambicioso, un hipócrita nato, cuando es en realidad un impulsivo que se refrena –cuando se refrena– con terrible esfuerzo, un sentimental casi neurótico, un ansioso de heroísmos complicados –porque, nacido para héroe, encuentra ya cerrados los caminos de los heroísmos fáciles–, con un tortuoso sentido caballeresco que, «por deber» hacia sí mismo, se impone un duro, un dificilísimo aprendizaje de la hipocresía como único medio de triunfar sobre la hipocresía que rige y domina el mundo de su tiempo6.
En su prólogo a la edición Champion de Rojo y negro, dice Paul Bourget que «el punto íntimo de esta novela, su significado general y típico» radica en que Julien Sorel es un plebeyo en transfert de classe. Su significado general y típico, sí, por supuesto, pero no su punto más íntimo. Si Julien Sorel fuera solamente eso o principalmente eso, un plebeyo en ascenso de clase, no tendría esta novela la profunda originalidad que la distingue. El conflicto sería casi corriente, casi tópico, a fuerza de repetido. En todos los estadios sociales –no sólo en la democracia, como afirma Bourget– se ha dado el individuo que pugne por ascender de los patios del castillo a la torre del homenaje.
El «punto íntimo» de Rojo y negro, más aún que la lucha del protagonista con la sociedad adversa, una lucha muy patente y declarada –«era el hombre desgraciado en guerra con la sociedad entera», dice el autor–, es el entrecruzamiento –y aquí la complicación del personaje y la aparente incongruencia de sus actos– entre esta lucha individuo-sociedad y la mucho más compleja y difícil que, cada minuto, libra Sorel consigo mismo dentro de sí mismo: el conflicto entre su voluntad trabajosamente cultivada y su impulso espontáneo, entre su técnica y su inspiración, entre su fuerza mental y su debilidad –o su fuerza sentimental–, entre la dignidad y la ambición, entre la tentación y el deber, entendiendo por deber no las consabidas normas morales, sino la obligación, en cierto modo deportiva, de la victoria. Julien Sorel, como su creador, excluye de la vida el código moral convencionalmente establecido y lo sustituye por una especie de moral estética. Para él, el triunfo es una creación, es como realizar una obra de arte. (Pero entonces –se lee también en este libro– adiós carrera, adiós porvenir para su imaginación»7.) Julien Sorel pone su ambición, mucho más que en las ventajas económicas y sociales subsiguientes al triunfo que pretende, en el goce artístico de librar la batalla y de ganarla. Hasta tal punto lleva este sentido «deportivo» de la lucha, que cuando, sin buscarlo ni pensarlo, se encuentra con el amor en la persona de madame de Rênal, conquistar la mano de ésta, simplemente la mano, en el sentido más inmediato y literal, es para él como conquistar un reino. Y no por la mano misma, no por la dueña de la mano, que no ha llegado aún a interesarle el corazón, sino como ejercicio de su propio poder y como triunfo de su honor. «En el instante mismo en que den las diez cumpliré lo que durante todo el día de hoy me he prometido hacer esta noche [cogerle la mano a madame de Rênal y que ésta se la deje] o subiré a mi cuarto a pegarme un tiro.» ¿No es ésta la reacción del honor superpundonoroso de un capitán antiguo que pierde una batalla o un barco? En todo caso, nada más lejos de la psicología de un trepador, de un plebeyo «en transfert de classe».
Y más tarde, cuando por segunda vez se le ofrece, también sin que él lo busque, el amor de una mujer infinitamente por encima de su clase, no ve en Mathilde de La Mole un magnífico medio de escalar la cumbre social –aunque, sin pretenderlo, a esto habría llegado de no traicionarle precisamente su sensibilidad de artista–, sino un enemigo fuerte y orgulloso con el que hay que luchar y al que hay que vencer, a riesgo de dejar la vida en la batalla. Y pone en juego las complicadas reglas de aquel barroco arte militar de conquistar mujeres que tantas veces formuló él con originalidad en sus escritos y practicó sin éxito en su vida amorosa. Y llegado a la meta, a punto de ser yerno del poderoso marqués de La Mole, ennoblecido y capitán, como soñó en su infancia, el supuestamente frío estratega de la ambición y de la hipocresía, que habría podido fácilmente consolidar su formidable victoria superando el incidente de la carta de madame de Rênal al marqués de La Mole, sobrepone a todo otro interés la venganza de su honor y de su verdadero amor, y cambia el triunfo por la guillotina.
Este desenlace, que a tantos ha parecido incongruente con el carácter de Sorel someramente visto, está en la cima de la más profunda lógica dramática. Es el quiebro supremo, magistral, en un camino que de otro modo habría sido la ruta consabida del ambicioso típico y tópico. Julien Sorel no sería Julien Sorel y Rojo y negro no sería Rojo y negro si el hijo del carpintero de Verrières hubiera acabado su tránsito con los entorchados de coronel de húsares y la ejecutoria de marqués.
Julien Sorel –personaje contradictorio, sí, pero como todo ser humano y no más que todo ser humano de alguna enjundia– muere sin contradecirse, aunque, miradas por encima las cosas, parezca que se contradice; muere de acuerdo con la más rigurosa lógica de su verdadera psicología, vencido, más que por la sociedad contra la que se rebela y a la que se había impuesto ya, por su propia sensibilidad exacerbada –al principio de su historia, Stendhal advierte que fue «traicionado por la súbita irrupción del fuego que le devoraba el alma»–, una sensibilidad casi psicopática, más fuerte que su fuerte inteligencia8, obnubilada ésta en el último tramo por la carta de madame de Rênal.
Y cuando el carcelero le lleva la noticia de que madame de Rênal ha sobrevivido a las balas que él le disparó, la inteligencia y la sensibilidad, antes en colisión durísima y sin tregua, resurgen ahora en prodigioso acuerdo: la sensibilidad y la inteligencia ya no son en él enemigas a muerte, sino amigas sobre la muerte, y la inteligencia, esta lucidez de ahora, plenamente humana, le sirve, no para domeñar la sensibilidad, sino para recrearse en ella.
Nunca Julien Sorel fue tan libre como ahora, encerrado en el húmedo calabozo de Besançon a la espera de la guillotina. Nunca tampoco tan feliz, liberado de aquel férreo «deber» de triunfar que se había impuesto, encontrada la pura verdad del amor de madame de Rênal y entregado a la dulce orgía de la rêverie, ya sin miedo de traicionar al honor. «La ambición había muerto en su corazón y otra pasión había nacido de sus cenizas [...]. Nunca pensaba en sus éxitos de París: le aburrían [...]. ¿Qué me importan los demás? Mis relaciones con los demás han quedado cortadas bruscamente [...]. En realidad, parece que mi destino es morir soñando [...]. Es curioso que no he conocido el arte de gozar de la vida hasta que he visto tan cerca el término de la misma…».
Y ahora el heroísmo le parece intempestivo cuando las heroicas visitas de Mathilde vienen a perturbar su dulce estado de rêverie, de ensueño, de deliquio. Verdad es que, de vez en cuando, aún viene a interrumpir esta especie de estado de gracia –el estado de gracia de los incrédulos– algún rebrote del orgullo, que le impone un último «deber»: ir a la muerte, pública y espectacular, como a una última batalla de previsto final, con impecable apostura de hombre de valor. Este demonio del orgullo, disfrazado de dios del «deber», había sido su única compañía de solitario sin remedio –«era demasiado diferente»–, y no puede abandonarle del todo en esta hora de la definitiva soledad. «¡Vivir solo! ¡Qué tormento!... Me estoy volviendo loco o injusto. Estoy solo aquí, en este calabozo, pero no he vivido solo en el mundo: tenía la poderosa idea del deber. El deber que yo me había prescrito, con razón o sin ella, ha sido el tronco de un árbol fuerte en el que me apoyaba durante la tormenta. Vacilaba, me sentía sacudido –después de todo no era más que un hombre–... Pero no me arrastraba la tormenta…»
¡Julien Sorel, inmenso personaje, personaje clarísimo y fidelísimo a ti mismo, qué malparada dejas la «sagacidad comparativa» de Mérimée, escritor discreto y, por lo visto, crítico menos que discreto! Sí, pero y tu creador, tu padre Beyle, ¿por qué, en aquella carta a su examante Albertine de Rubempré, admite, aunque sólo sea como supuesto táctico, que eres un coquin9 –algo así como un tunante–, y por qué, en su larga sinopsis de Rojo y negro, no te da importancia mayor? Sólo una explicación plausible encuentro a que tu creador te negara como San Pedro negó a Cristo –y son, curiosamente, muy frecuentes las alusiones de Stendhal a este episodio evangélico, que hasta da título a un capítulo de Rojo y negro–. Sólo una explicación: el cuidado que Beyle tuvo siempre, según dice, de no descubrirse –«cache ta vie» era su lema–, de no revelar su íntimo ser, y desvelar el íntimo ser de Julien Sorel a los que no supieron verlo habría sido como descubrirse él mismo a los amigos que, ya que no otra perspicacia crítica, tuvieron la de ver a Henri Beyle en Julien Sorel.
La personalidad deslumbradora de Julien Sorel suele empalidecer y relegar a muy segundo plano la de las otras dos protagonistas, magníficas figuras novelísticas, sobre todo la de Mathilde de La Mole, y que me perdonen los enamorados, muy mayoritarios, de la fácilmente enamoradora madame de Rênal.
En mi prólogo a Lamiel escribí que Stendhal noveliza habitualmente, y contrapone de manera eminente en Rojo y negro y en La Cartuja de Parma10, dos diferentes tipos de mujer. Y planteé la cuestión de cuál de estos dos tipos prefería él. Alguien, zanjando la duda con muchas menos palabras que yo, me dijo: «Las dos». Y esta respuesta, que parece una humorada, encierra una gran enjundia: expresa nada menos que la consabida dualidad entre el corazón y la cabeza –pase esta tan gastada simplificación–, dualidad que vemos dramáticamente encarnada y actuante en Julien Sorel.
Si hemos de creer una explícita declaración del propio Stendhal que se verá en apéndice, él, en sus relaciones amorosas vividas, prefería lo que Jean Prévost llama «la divina simplicidad de madame de Rênal», el tipo de mujer que, tradicionalmente, ha considerado el hombre que debe ser la mujer ideal: bella, tierna, muy maternal... e intelectualmente inferior a él.
Los stendhalistas hemos repetido muchas veces que Stendhal, siempre más o menos obsesionado –el más o menos se re fiere a la distancia temporal– por su fracasada relación amorosa con Mathilde Viscontini-Dembowski, revivió a ésta en sus principales heroínas novelísticas. Esto es evidente y por él mismo confesado, pero también lo es que la revivió a su modo, no exactamente como era, sino como él hubiera querido que fuera. Y esto se puede decir rotundamente en cuanto al parecido entre Mathilde Dembowski y madame de Rênal. Por lo que sabemos de la figura histórica de Mathilde Dembowski, la dulce, la entregada, la sumisa, la amorosísima madame de Rênal tiene poco que ver con la enérgica milanesa que puso su pasión actuante en la lucha de los carbonari contra la tiranía austriaca, que trató duramente a Stendhal y que si, como éste afirma en Recuerdos de egotismo11, le amaba y no quiso decirle que le amaba, probablemente no quiso decírselo porque, sabiendo o presintiendo que dos grandes pasiones no caben simultáneamente en una misma vida, decidió no superponer otra pasión a su «poco femenina» pasión por la lucha política.
Sí, Stendhal puso en madame de Rênal su proyección, ideal e idealizada, de Mathilde Viscontini. Pero se me ocurre que también puso en ella, consciente o inconscientemente, la imagen de otra mujer de su propia vida: la imagen de su madre (y no me gustaría que se viera en esto un toquecito más al tan manoseado complejo de Edipo, aunque el propio Stendhal, en su Vida de Henry Brulard, lo declara explícita y crudamente, claro que sin el nombre, muy posterior, al hablar de su amor infantil por su madre). La imaginada madame de Rênal y la histórica Henriette Gagnon-Beyle son el mismo suave, el mismo amable tipo de mujer provinciana distinguida12, bellas mujeres treintañeras, hijas las dos de la misma región francesa, con ciertas alusiones al tipo ideal de la mujer italiana amado por Stendhal, y hasta con el detalle de hablar ambas italiano; las dos están ligadas a un marido antipático, burdo de sensibilidad y «ultra». Detalles exteriores, desde luego, detalles que no bastan para definir por entero un carácter ni, por consiguiente, para unir en ecuación estos dos caracteres, el de la madre real y el de la amante novelada, pero que, en este caso, permiten subrayar una misma ternura, de evocación y de creación. Lo más significativo en apoyo de mi sospecha –que no tesis– es esa efusión de maternidad que madame de Rênal rezuma por todos los poros, y no sólo en el amor a los hijos, sino en el amor al amante, que nace de un enternecimiento enteramente maternal cuando la señora que espera y teme la llegada de un zafio y sucio preceptor para sus hijos «vio detrás de la puerta de entrada [al jardín] a un mozuelo de humilde condición [Julien Sorel], casi niño aún y con trazas recientes de haber llorado». Y cuando, en su alegato ante el tribunal y ante el jurado que le van a juzgar, dice Julien: «Madame de Rênal fue siempre para mí como una madre», estas palabras, que, en la dura y antitópica dialéctica del libro, nos disuenan como una frase hecha y de circunstancias, encierran una profunda realidad. Porque en ellas emerge la predestinación del niño maltratado y falto de ternura materna que quiso suplir el desvalimiento de su corazón con la fuerza de su inteligencia. Que quiso y que no pudo.
Goethe –uno de los pocos grandes escritores de su tiempo que valoraron a Stendhal, aunque no en la medida que le correspondía–, en un breve juicio sobre Rojo y negro considera que algunos de los caracteres de mujeres de esta novela están tratados de manera «un poco aventurada». Seguramente se refería sobre todo al de Mathilde de La Mole. Y es curioso que Stendhal, por boca de Julien Sorel en trance de muerte, aplique a Mathilde la misma palabra: «Esta gran catástrofe –le escribe desde el calabozo– habrá agotado por varios años lo romancesco y demasiado aventurado que yo veía en tu carácter...»13.
Sí, el carácter de Mathilde de La Mole es «aventurado»; la manera de tratarlo creo que no. La manera de tratarlo me parece un récord entre los grandes caracteres que Stendhal pintó d’après nature y d’après imagination. D’après nature y d’après imagination, me parecen magistrales los rasgos de este carácter «aventurado y romancesco» que quiso presentar en Mathilde de La Mole, este individuo «singular» –palabra esta de la que tanto usa y abusa Stendhal– que, frente a Julien Sorel y, en muchos aspectos, como contrafigura de Julien Sorel, representa y practica la energía rebelde y rebelada contra la debilidad, la afectación, el convencionalismo del mundo a que pertenece.
Si madame de Rênal es la mujer sensible y dócil al amor, la mujer sencillamente amante y maternal que a Stendhal debía de gustarle sentimentalmente para la plácida facilidad de la relación erótica, Mathilde de La Mole es el prototipo de mujer que Stendhal admiró siempre intelectualmente, el personaje stendhaliano superenérgico –indistintamente masculino o femenino, pero femenino en muchos casos, quizá la mayoría de los casos– visto por él en el renacimiento italiano y en las supervivencias del mismo que creía encontrar en la Italia de su tiempo y, por extensón, en toda tierra meridional –muy particularmente en Espana, que sólo conoció a través de la literatura de la historia y de Mérimée–. En Mathilde de La Mole culmina –porque culmina en Rojo y negro la obra de Stendhal– ese carácter de mujer en el que seguirá insistiendo hasta su muerte (Mina de Vanghel, Vanina Vanini, las principales protagonistas de sus Crónicas italianas, la Sanseverina, Lamiel).
Mathilde de La Mole es un magnífico brote extemporáneo –y no solo por su declarada identificación con Margarita de Navarra– trasplantado de tiempo y de lugar para desafiar, como Sorel, al lugar y al tiempo. Como Sorel, pero por móviles menos profundos, más limitadamente personales, más caprichosamente impulsivos, sin mayor trascendencia sociológica. De todos modos, por encima –o por debajo– de las razones profundas, el plébéien révolté y la aristócrata inadaptada, dos artistas vocacionales de la energía que comienzan por ser dos adversarios en ese enfrentamiento amoroso que Stendhal vio siempre como una batalla, acaban siendo, sin quererlo, dos aliados, más que por amor –el amor entre ellos fue siempre bastante artificial, una manera de desviación del amor propio–, por tendencia común a lo extraordinario, a lo heroico, a «lo imprevisto».
Pero guardemos las distancias. Y distingamos los matices. Entre estos dos personajes parejamente enérgicos, igualmente rebeldes a las imposiciones y a las limitaciones del medio social, hay, además de la diferencia de nivel en las motivaciones, otra muy acusada que pudiéramos llamar de estilo. Esta diferencia está principalmente en la teatralidad de Mathilde, ausente en Julien –aunque Julien sea un doble de Stendhal y Paul Valéry; creo que erróneamente o por lo menos exageradamente, atribuya a Stendhal en todo su comportamiento una teatralidad muy acusada–. Todos los actos de Mathilde de La Mole son en efecto puro teatro, puro gran teatro; toda Mathilde de La Mole es una gran actriz dramática, de esas que llegan a creérselo, a meterse tan de veras en el papel que lloran verdaderas lágrimas cuando al personaje que representan le toca llorar. Todos sus hechos, todos sus gestos están pidiendo a gritos el coro helénico y el aria de bravura, desde la crencha de pelo arrojada por la ventana al intrépido amante que acaba de bajar de su cuarto por la escalera de mano, hasta ese acto final de tragedia bíblica en que, doblando el doble papel de Salomé y de Margarita de Navarra, levanta la hermosa cabeza de Julien guillotinado y se arrodilla ante ella, mucho más como ante un trofeo de su propia proeza de desafío al mundo que como un homenaje de enamorada enloquecida al amante decapitado. «El alma de Mathilde –piensa Julien en sus postreros días– necesita siempre de un público y de los demás.» Y aquí la gran diferencia con Sorel. Sorel no necesita de los demás, al menos como espectadores de sus proezas. Sólo como enemigos sobre los que ejercer su fuera, su heroísmo, su «deber» de vencerlos, de vencerse.
Añadiré que este carácter «aventurado y romancesco» de Mathilde de La Mole no es pura invención stendhaliana. En realidad, y contra lo que Ortega afirma, ningún personaje de Stendhal es pura invención –aunque sí sean todos verdadera creación–: están siempre inspirados en un personaje, o en varios, que él conoció de muy cerca. Y muchos rasgos del carácter de Mathilde de La Mole fueron identificados en los de Albertine de Rubempré, fugaz y extraña amante de Stendhal que, cuando éste se puso a escribir Rojo y negro, acababa de dejarle por el barón de Mareste, y de la que, pasados los años, Stendhal escribirá en sus autobiográficos lo mismo que Sorel dice de Mathilde de La Mole: que «no era una muñeca». Por otra parte, la declaración y la entrega de Mathilde a Julien coincide exactamente con la declaración y la entrega de Giulia Rinieri a Stendhal, hecho ocurrido precisamente cuando Stendhal está escribiendo Rojo y negro.
Stendhal pone a Rojo y negro un subtítulo muy significativo: «Crónica del siglo XIX». Esto nos hace suponer que se propuso, fundamentalmente, escribir lo que antes llamábamos una novela de costumbres, lo que hoy, con más ambiciosa perspectiva cuando no se trata de costumbres simplemente «folclóricas», llamamos novela testimonio, novela social, novela histórica.
Y sin embargo he comenzado y casi terminado este prólogo destacando y procurando definir los caracteres de los protagonistas de la novela, lo que quiere decir considerándola como lo que creo que es principalmente: una novela «de caracteres», una novela psicológica, la primera gran novela psicológica, la mejor novela psicológica, por lo menos hasta Proust. Lo cual no quiere decir que no sea además una novela de gran alcance sociológico, una novela histórica, una novela política, como la considera Aragon –a cuyo minucioso ensayo «La lumière de Stendhal», en el libro del mismo título14, remito al lector que se interese especialmente por lo que de historia política del momento hay en Rojo y negro.
La mayoría de los críticos y comentaristas de este libro coinciden en restarle méritos en cuanto a la eficacia descriptiva del mundo que pretende pintar. Dice Pierre Martino, en su libro Stendhal, que «en Rojo y negro la sociedad contemporánea no está pintada sino como la ve Julien Sorel, o sea Stendhal». Lo que no deja de sonar un poco a perogrullada, sin que esto disminuya la importancia de los excelentes estudios stendhalianos de Pierre Martino. Y dice Paul Bourget en su citado prólogo: «Si los hechos interesan a Stendhal por su valor expresivo, se preocupa mucho menos de situarlos exactamente. Su derecho de novelista es indiscutible. No hay que confundir la novela con la historia».
No, no hay que confundir la novela con la historia. Y aunque a Stendhal le interesó siempre mucho la historia –entre sus más juveniles proyectos incluía el de escribir obras históricas y, más tarde, llegó a escribir muchas páginas para una historia de Napoleón–, lo que le interesa de la historia es el fondo de la historia, el hombre, y los cuadros de historia no son su fuerte. Analítico por excelencia, es un inquiridor del detalle, del detalle significativo, del detalle interior, en la historia como en la novela. Por eso es un gran pintor de retratos en profundidad, de retratos como radiografías, y tal vez por detenerse tanto en el interior de los individuos le falle el exterior de los conjuntos. Y el arte descriptivo, que por otra parte le parece secundario. En un artículo sobre Walter Scott y La princesa de Clèves, «los dos extremos en cuestión de novelas», publicado por Stendhal el mismo año que Rojo y negro, enfrenta los dos tipos de novela, el que ya entonces se llamaba novela histórica y el que después se llamó novela psicológica. Y él se pronuncia rotundamente por ésta –que es la suya–. «¿Hay que describir la indumentaria de los personajes, el paisaje o el medio en que se encuentran, las formas de sus rostros, o será mejor pintar las pasiones de sus almas? [...]. Es más fácil describir el atuendo y el collar de un siervo de la Edad Media que los movimientos del corazón humano [...]. Infinitamente menos difícil describir de una manera pintoresca el traje de un personaje que decir lo que este personaje siente y hacerle hablar...». Y adelantándose a su tiempo, en esto como en tantas otras cosas, profetiza: «Este mérito histórico ha gustado mucho, no lo niego, pero será el primero en marchitarse. El siglo avanzará un paso hacia el mérito sencillo y verdadero, y las amaneradas imprecisiones de Sir Walter Scott le desagradarán tanto como antes le encantaron…».
Y el «estilo» –lo pongo entre comillas porque es una palabra o un concepto ya de dudosa vigencia, al menos como se ha venido entendiendo–. Tengo que recordar lo que apunté en mi prólogo a Lucien Leuwen sobre el estilo de Stendhal, descuidado, desgarbado, picudo –lo que no quiere decir, forzosamente, malo– no sólo en aquel libro inacabado, sino también en éste. Así lo juzga el propio autor cuando, pasados unos años, relee Rojo y negro, y así lo declara al margen de un ejemplar del mismo en unas anotaciones que reproduzco en apéndice como complemento de la citada sinopsis autocrítica.
Pero sobre el estilo de Stendhal, sobre sus defectos –que para muchos son excelencias– y sobre sus excelencias –que para muchos son defectos–, se ha escrito tanto que no cabe glosarlo, confirmarlo ni desmentirlo aquí. Remitimos para ello al prólogo a nuestra traducción de La Cartuja de Parma15, novela esta a la que Balzac, en las setenta y dos páginas laudatorias que le dedicó, sólo le pone reparos en cuanto al estilo.
Consuelo Berges
1. Aquí mismo, en Rojo y negro, el conde Altamira habla de «sociedad envejecida».
2. Stendhal, Luciano Leuwen, pról., trad. y notas de Consuelo Berges, Madrid, Alianza Editorial, 19812; ídem, Lamiel, pról., trad. y notas de C. Berges, Madrid, Alianza Edit., 19903.
3. Stendhal, Crónicas italianas, pról., trad. y notas de C. Berges, Madrid, Alianza Editorial, 1979.
4. «Imposibilidad del drama, reinado de la novela», escribe Stendhal en 1833 al margen de un ejemplar de su libro Paseos por Roma.
5. Stendhal, Armancia, pról., trad. y notas de C. Berges, Madrid, Alianza Editorial, 1980.
6. «¡Qué inmensa dificultad –se dice Sorel a sí mismo– esta hipocresía de cada momento. Deja chicos todos los trabajos de Hércules!...».
7. El subrayado es mío.
8. «Pero tengo un corazón fácil de impresionar –se dice en su últimos momentos–; las palabras más corrientes, pronunciadas con acento sincero, pueden enternecer mi voz y hasta arrancarme lágrimas.»
9. «Hace tres días recibí una carta como la suya y peor aún, pues, en vista de que Julien es un coquin y es mi retrato, se enfadan conmigo [...]. El recurso de la envidia cuando un pintor pinta un carácter enérgico y, por consiguiente, un poco coquin, es decir, el autor se ha pintado. ¿Qué queréis que se conteste a esto?...» (Carta a Albertine de Rubempré, fechada en Trieste el 19 de febrero de 1832.)
10. Stendhal, La Cartuja de Parma, pról., trad. y notas de C. Berges, Madrid, Alianza Editorial, 2020 [1978].
11. Stendhal, Vida de Henry Brulard. Recuerdos de egotismo, pról., trad. y notas de C. Berges, Madrid, Alianza Editorial, 1975.
12. «Mame de Rênal es una mujer encantadora como hay muchas en provincias», dice Stendhal en su sinopsis de Rojo y negro.
13. La cursiva es mía.
14. Louis Aragon, La lumière de Stendhal, Éditions Denoël, París, 1954.
15. V. supra n. 10.
Advertencia
A punto de aparecer esta obra, los grandes acontecimientos de julio vinieron a darnos a todas las mentes una orientación poco favorable a los juegos de la imaginación. Tenemos motivo para creer que las páginas siguientes se escribieron en 182716.
16.* Esta nota, que figura al frente de la primera edición de Rojo y negro, hay que interpretarla como una de tantas precauciones, casi siempre ingenuamente ineficaces, que Stendhal tomaba para despistar sobre posibles intenciones y alusiones políticas –en este caso en relación con los acontecimientos de julio de 1830 que derrocaron la monarquía borbónica–. Como explicamos en apéndice, Stendhal escribió el boceto de esta novela en 1829 y la fue completando durante este año y el siguiente. Por lo demás, el título del capítulo I, 22, y las alusiones que al propio año 1830 se hacen en los capítulos II, 8, 22 y 23, desmienten taxativamente la fecha de 1827 en que, según la advertencia, «hay motivo para creer que estas páginas fueron escritas».
Primera parte
La verdad, la dura verdad.
Danton
1. Una pequeña ciudad
Put thousands together Less bad, But the cage less gay.
Hobbes
Se puede decir que la pequeña ciudad de Verrières es una de las más bonitas del Franco Condado. Sus casas blancas, con los tejados puntiagudos, de tejas encarnadas, se extienden por la falda de una colina, en cuyas más leves sinuosidades resaltan unos manchones de recios castaños. Varios centenares de pies más abajo de las fortificaciones, antaño construidas por los españoles y hoy día en ruinas, corre el Doubs.
Al norte, Verrières está protegida por una alta montaña, una de las estribaciones del Jura. En cuanto llegan los primeros fríos, las cimas truncadas del Verra se cubren de nieve. Un torrente que se precipita desde la montaña atraviesa Verrières y, antes de morir en el Doubs, pone en movimiento gran número de aserraderos, una industria muy sencilla y que proporciona cierto bienestar a la mayoría de los habitantes de la comarca, más campesinos que ciudadanos. Pero lo que ha enriquecido a esta pequeña ciudad no son los aserraderos. Esta holgura general de las fortunas que, desde la caída de Napoleón, ha permitido reconstruir las fachadas de casi todas las casas de Verrières, se debe a la fabricación de telas estampadas llamadas de Mulhouse.
Apenas llegados a Verrières, nos aturde el estrépito de una máquina ruidosa y tremebunda en apariencia. Una rueda movida por el agua del torrente levanta veinte pesados martillos que vuelven a caer con un estruendo que hace temblar el pavimento. Cada uno de estos martillos fabrica cada día qué sé yo cuántos miles de clavos. Unas mozuelas lozanas y bonitas someten a los golpes de estos enormes martillos los trocitos de hierro que rápidamente quedan transformados en clavos. Este trabajo, tan duro en apariencia, es uno de los que más llaman la atención del viajero que por primera vez penetra en las montañas que separan Francia de Suiza. Si, al entrar en Verrières, pregunta el viajero a quién pertenece esa hermosa fábrica de clavos que ensordece a las gentes que suben por la calle Mayor, le contestan en un tonillo despacioso:
–Pues... del señor alcalde.
A poco que se detenga el viajero en esta gran calle de Verrières, que sube desde la orilla del Doubs en dirección a la cumbre de la colina, se puede apostar ciento contra uno que verá aparecer a un hombre alto con aire atareado e importante.
A su paso se alzan rápidamente todos los sombreros. Tiene el pelo canoso y viste de gris. Es caballero de varias órdenes, su frente es amplia, la nariz aquilina y, en conjunto, su rostro no carece de cierta regularidad: hasta se nota, a primera vista, que además de la dignidad de alcalde, tiene esa especie de atractivo que se puede hallar aún en personas de cuarenta y ocho o cincuenta años. Pero el viajero parisiense no tarda en descubrir con desagrado cierto aire de satisfacción de sí mismo y de su ciencia, unido a un no sé qué de limitado y de falta de personalidad. Se nota, en fin, que el talento de este hombre no pasa de hacer que le paguen con gran puntualidad lo que le deben y de pagar lo más tarde posible lo que debe él.
Así es el alcalde de Verrières, monsieur de Rênal. Atraviesa la calle con aire grave, entra en el ayuntamiento y desaparece de la vista del viajero. Pero si éste continúa su paseo, cien pasos más arriba descubre una casa bastante notable y, a través de una verja cercana al edificio, unos magníficos jardines. Más allá, la línea del horizonte, formada por las colinas de Borgoña, parece hecha de encargo para recreo de los ojos. Esta vista hace olvidar al viajero la pestilente atmósfera de los pequeños intereses de dinero que ya comienza a asfixiarle.
Le dicen que esta casa pertenece a monsieur de Rênal. La hermosa mansión de piedra sillería que el alcalde de Verrières está terminando ahora se la debe a los beneficios que le produce su gran fábrica de clavos. Dicen que monsieur de Rênal desciende de una antigua familia española establecida en el país mucho antes de la conquista de Luis XIV.
Desde 1815 este aristócrata se avergüenza de ser industrial: 1815 le hizo alcalde de Verrières. Los muros en terraplén que sostienen las diversas parcelas del magnífico jardín que, de bancal en bancal, desciende hasta el Doubs, son también una recompensa a la ciencia de monsieur de Rênal en el comercio del hierro.
No esperéis hallar en Francia esos pintorescos jardines que rodean las ciudades industriales de Alemania: Leipzig, Fráncfort, Núremberg, etc. En el Franco Condado, cuantos más muros se levantan, cuanto más se eriza la propiedad de piedras colocadas unas encima de otras, más derechos se adquieren al respeto de los vecinos. Los jardines de monsieur de Rênal, con muchísimos muros, son admirados además porque algunas de las parcelas que ocupan las ha comprado a peso de oro. Por ejemplo, aquel aserradero cuya irregular situación a la orilla del Doubs llamó la atención del viajero al entrar en Verrières y en el que leyó el nombre de Sorel, escrito en caracteres gigantescos en una tabla que domina el tejado, ocupaba hace seis años el lugar en que actualmente se levanta el muro del cuarto terraplén de los jardines de monsieur de Rênal.
A pesar de su orgullo, el señor alcalde tuvo que dar muchos pasos cerca del viejo Sorel, campesino duro y tenaz; debió de costarle hermosos luises de oro conseguir que trasladara su fábrica a otro sitio. En cuanto al riachuelo público que movía la sierra, monsieur de Rênal, gracias a la influencia de que goza en París, consiguió que fuese desviado. Esta merced la obtuvo después de las elecciones de 182...
Dio a Sorel cuatro arpentas por una quinientos pasos más abajo, a la orilla del Doubs. Y aunque esta situación era mucho más ventajosa para su comercio de tablas de pino, el tío Sorel, como le llaman desde que es rico, tuvo el secreto de obtener de la impaciencia y de la manía de propietario que animaba a su vecino una cantidad de seis mil francos.
Verdad es que este trato ha sido criticado por las buenas cabezas del lugar. Una vez –era un domingo, hace de esto cuatro años–, al volver de la iglesia monsieur de Rênal, en atuendo de alcalde, vio de lejos que el viejo Sorel, rodeado de sus tres hijos, se sonreía mirándole. Aquella sonrisa iluminó con una claridad fatal el alma del señor alcalde: desde entonces cree que habría podido obtener el cambio con mayor ventaja.
En Verrières, para conquistar la consideración pública, lo esencial es no adoptar, sin dejar por eso de construir muchos muros, algún plano traído de Italia por esos albañiles que cada primavera atraviesan los collados del Jura camino de París. Semejante innovación echaría sobre el imprudente constructor una eterna fama de fantasioso, y perdería para siempre la estimación de las personas sensatas y moderadas que en el Franco Condado distribuyen prestigios.
De hecho, esas gentes sensatas ejercen el más molesto despotismo; precisamente por esta fea palabra resulta insoportable la estancia en las ciudades pequeñas para quien ha vivido en esa gran república que se llama París. En las ciudades pequeñas de Francia la tiranía de la opinión –¡y qué opinión!– es tan estúpida como en los Estados Unidos.
2. Un alcalde
¡Y la importancia, señor mío!, ¿no es nada? El respeto de los tontos, el pasmo de los niños, la envidia de los ricos, el desprecio del discreto.
Barnave
Por fortuna para el prestigio de monsieur de Rênal como alcalde, al paseo público que bordea la colina a cien pies sobre el curso del Doubs le hacía falta un inmenso muro de contención. Gracias a tan admirable situación, desde este paseo se domina uno de los paisajes más pintorescos de Francia. Pero, todas las primaveras, las lluvias abrían surcos, ahondaban precipicios y hacían impracticable el paseo. Este inconveniente, lamentado por todos, puso a monsieur de Rênal en la venturosa necesidad de inmortalizarse como alcalde levantando un muro de veinte pies de alto y de treinta o cuarenta toesas de largo.
El parapeto de este muro, que obligó a monsieur de Rênal a hacer tres viajes a París, pues el penúltimo ministro del Interior se había declarado enemigo mortal del paseo de Verrières; el parapeto de este muro sobresale cuatro pies por encima del suelo. Y, como para desafiar a todos los ministros presentes y pasados, en este momento lo están ornando con unas losas de piedra de sillería.
¡Cuántas veces, pensando en los bailes de París dejados la víspera, y apoyado el pecho en estos grandes bloques de piedra de un hermoso gris tirando a azul, he sumergido la mirada en el valle del Doubs! Allá lejos, a la orilla izquierda, serpentean cinco o seis valles en el fondo de los cuales la vista distingue muy bien unos riachuelos. Se les ve perderse en el Doubs después de correr de rabión en rabión. El sol calienta mucho en estas montañas; cuando cae a plomo, unos magníficos plátanos protegen en esta terraza la abstraída contemplación del viajero. Su rápido crecimiento y su hermoso verde tirando a azul se lo deben a esta tierra que el señor alcalde ha mandado echar detrás de su inmenso muro de contención, pues a pesar de la oposición de los concejales, ha ensanchado el paseo en más de seis pies (aunque él sea ultra y yo liberal, me merece alabanza; en su opinión y en la de monsieur Valenod, el afortunado director del refugio de mendigos de Verrières, esta terraza, así ensanchada, puede sostener la comparación con la de Saint-Germain-en-Laye).
En cuanto a mí, sólo una objeción tengo que oponer al PASEO DE LA FIDELIDAD; se lee este nombre oficial en quince o veinte lugares, grabado en unas letras de mármol, que han valido una cruz más a monsieur de Rênal; la tacha que yo pondría al Paseo de la Fidelidad es esa bárbara manera como la autoridad hace podar y rapar hasta lo vivo estos recios plátanos. En vez de parecerse, con sus cabezas bajas, redondas y chaparras, a la más vulgar de las plantas hortícolas, no desearían otra cosa que exhibir esas formas magníficas que tienen en Inglaterra. Pero la voluntad del señor alcalde es despótica, y dos veces al año todos los árboles pertenecientes al municipio sufren una despiadada amputación. Los liberales del lugar pretenden, pero exageran, que la mano del jardinero oficial es mucho más severa desde que el señor vicario Maslon ha tomado la costumbre de apropiarse los productos de la poda.
Este joven eclesiástico fue enviado, hace unos años, a Besançon, para vigilar al abate Chélan y a otros curas de los alrededores. Un viejo cirujano castrense del ejército de Italia, retirado en Verrières y que en vida era a la vez, según el señor alcalde, jacobino y bonapartista, se atrevió un día a ir a quejarse a éste de la mutilación periódica de tan hermosos árboles.
–A mí me gusta la sombra –contestó monsieur de Rênal con el matiz de altivez que conviene cuando se habla a un cirujano, miembro de la Legión de Honor–; a mí me gusta la sombra; mando podar mis árboles para que me den sombra, y no comprendo cómo un árbol puede existir para otra cosa, a no ser que rente, como el productivo nogal.
Ésta es la gran palabra que lo decide todo en Verrières: RENTAR; representa por sí sola el pensamiento habitual de más de las tres cuartas partes de la población.
Rentar es la razón que todo lo decide en esta pequeña ciudad que al viajero le parece tan bonita. En el primer momento, el viajero, seducido por la belleza de los valles lozanos y profundos que la rodean, se figura que sus habitantes son sensibles a lo bello; como hablan hasta demasiado de la belleza de su país, no se puede negar que cuenta mucho para ellos; pero es porque atrae a algunos forasteros cuyo dinero enriquece a los fondistas, y esto, gracias al mecanismo del impuesto de consumos, constituye una renta para la ciudad.
En un hermoso día de otoño paseaba monsieur de Rênal por el Paseo de la Fidelidad llevando del brazo a su esposa. Madame de Rênal, sin dejar de escuchar a su marido, que hablaba con solemne empaque, miraba con inquietud los movimientos de tres niños. El mayor, de unos once años, insistía demasiado en acercarse al parapeto con visible intención de encaramarse a él. Una voz dulce pronunciaba el nombre de Adolphe, y el niño renunciaba a su ambicioso proyecto. Madame de Rênal parecía una mujer de treinta años, pero bastante bonita todavía.