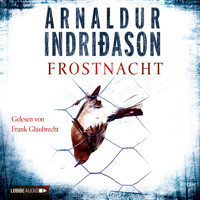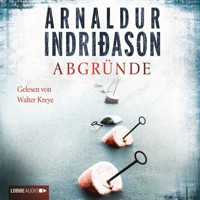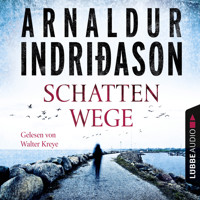Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
A los pies de la tumba de Jón Sigurðsson, el histórico héroe de la independencia islandesa, yace el cadáver de una joven desnuda. Nadie sabe quién es ni por qué la han abandonado en un lugar tan emblemático rodeada de flores. La policía ha averiguado que era drogadicta y que abusaron de ella. Al frente de la investigación, Erneldur Sveinsson va a ir descubriendo que la chica tan solo es una pieza más en un juego de corrupción, negocios turbios y afán desmedido de poder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Dauðarósir
© Arnaldur Indridason, 1998.
© de la traducción: Fabio Teixidó Benedí, 2020.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2020. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO772
ISBN: 9788491877530
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Crèditos
Portadilla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ARNALDUR INDRIDASON
OTROS TÍTULOS DE ARNALDUR INDRIDASON EN RBA
¿Dónde se perdió el color de tus días?
Y los versos que corrían
de un sueño a otro por tu sangre,
¿en qué tempestad cayeron?
¡Oh, pequeño! ¡Y tú que te creías portado
por la milagrosa fuerza inagotable
del pozo que alberga tu pecho!
¿Dónde...?
Nostalgia,
JÓHANN JÓNSSON (1896-1932)
1
Encontraron el cadáver en la tumba de Jón Sigurðsson, el héroe de la independencia, en el cementerio de la calle Suðurgata. Ella lo vio antes que él porque estaba sentada encima.
Después de salir del hotel Borg, habían subido por Suðurgata caminando de la mano. Él la abrazó y la besó. Ella le devolvió los besos, primero con dulzura y luego con una pasión creciente que desembocó en puro frenesí. Habían salido del hotel hacia las tres y se habían abierto paso entre la muchedumbre del centro. Era junio, poco después del día más largo del año, y hacía un tiempo espléndido.
La había invitado a cenar en el Borg. Todavía no se conocían muy bien. No era más que su tercera cita. Ella era accionista de una empresa de software de la que él también poseía una parte. Desde siempre habían sido unos cerebritos de la informática y se habían caído bien nada más conocerse. Al cabo de unas semanas, él tomó la iniciativa y le propuso verse fuera del trabajo e invitarla al Borg. Repitieron el encuentro en un par de ocasiones y, desde el momento en que se sentaron a la mesa aquella noche, se palpaba en el ambiente que la velada no terminaría como las otras, cuando él la llevara a casa y se despidieran. Ninguno de los dos había cogido el coche. Ella le sugirió por teléfono que podrían ir andando a su casa después de cenar para tomar un café. «¡Conque un café!», pensó él con una sonrisa.
Estaban acalorados y sudorosos después de haber bailado en el Borg. Ella, rubia, delgada, con la cara redonda y el pelo corto, lucía un elegante conjunto de color beis con las medias a juego. Por su parte, él llevaba un pañuelo de seda alrededor del cuello, lo cual a ella le pareció un detalle un tanto vanidoso, y un traje de Armani que se había comprado unos días antes en una boutique para impresionarla. Y lo había conseguido.
A él le sorprendió que, después de cruzar el centro, le hubiera sugerido cruzar el cementerio de Suðurgata para atajar hasta su casa. Él se vio en apuros al besarla cuando se le crearon problemas de espacio bajo los calzoncillos, y temía que ella lo hubiera notado. Y, en efecto, no le pasó desapercibido. Ella se acordó de las fiestas del instituto, cuando los chicos que la sacaban a bailar tenían siempre una erección. «Qué poco les hace falta a los pobres», pensó ya en aquel entonces, y volvió a pensarlo en esa ocasión. Apenas había un alma en Suðurgata. Saltaron el muro de la sección noreste del cementerio, donde yacía la familia Thoroddsen. Mientras bordeaban tumbas y lápidas, él puso todo su cuidado en que no se le estropeara el traje recién comprado.
Además de honorables ciudadanos del pasado, en el camposanto descansaban también proletarios, poetas, funcionarios, comerciantes con apellidos de ascendencia danesa, políticos y bandidos. Para ella, el cementerio era como un remanso de paz en medio del bullicio urbano, un oasis verde en pleno verano. Aunque había entrado con la intención de acortar el camino, de pronto se le pasó por la cabeza otra idea. La noche era cálida y luminosa; llevaba unas copas de más y, viendo que él estaba más que dispuesto, le sugirió sentarse un rato a descansar. Ella leyó en su cara una expresión de estupefacción. No era que le hubieran entrado ganas porque se encontraran en un cementerio. No era esa clase de persona. Por el amor de Dios, los cadáveres no le despertaban esa clase de instintos. Sin embargo, en más de una ocasión había sentido el deseo de hacerlo en plena naturaleza, bajo el sol de la noche estival; más tarde tendría que explicárselo a aquel desagradable agente de la Policía Judicial: Erlendur. «Allí estábamos tan tranquilos —se justificaría—, y un cementerio es, de algún modo, un entorno natural».
En realidad, al hombre no le hizo falta pensárselo dos veces, aunque por un instante sí le vino a la mente el dineral que le había costado su traje nuevo. Se tumbaron sin desvestirse sobre la hierba, al abrigo de un árbol. Ella le bajó la cremallera del pantalón, se quitó la ropa interior y se sentó encima. «Joder, qué raro hacerlo rodeado de muertos», pensó él. «Mi amado esposo —leyó ella en la lápida cubierta de musgo que tenía enfrente—. Descanse en paz».
La mujer no vio el cuerpo de inmediato. Pasado un momento, apenas un minuto o dos, le pareció escuchar un sonido distante y se volvió rápidamente hacia el lugar de donde procedía. Ahogó los gemidos del hombre con la mano y aguzó el oído sentada sobre él, completamente inmóvil. Escudriñó los alrededores y le pareció ver que alguien salía corriendo por una de las verjas del cementerio. Giró levemente la cabeza hacia la derecha y recorrió el recinto con la mirada hasta detenerla en un bulto blanco medio enterrado en el suelo.
Se levantó y se puso la ropa interior. Él se subió la cremallera de la bragueta antes de que lo asaltara una nueva erección.
—¿Qué pasa? —susurró él.
—Ahí hay alguien —respondió en voz baja, angustiada—. Vámonos de aquí.
Caminaron a paso lento hacia el lado oeste del cementerio. Sin apartar la mirada del bulto blanco, ella lo señalaba mientras se preguntaban qué podía ser y ambos se debatían entre acercarse para verlo de cerca o continuar su camino a casa.
—Vale —dijo él.
—Vale, ¿qué? ¿Que le echemos un vistazo?
—No, que vayamos a tu casa.
—¿No será...? ¿Un cadáver? ¿Crees que podría serlo?
—No alcanzo a verlo.
Ella se moría de curiosidad. Más tarde desearía no haberse entrometido, pero en ese momento no contemplaba la opción de quedarse de brazos cruzados. ¿Y si era alguien que necesitaba ayuda? Seguida del hombre, se dirigió hacia el bulto blanco, que aumentaba de tamaño a medida que se aproximaban. Ella soltó un jadeo al ver de qué se trataba.
—Es una chica —murmuró, como si estuviera hablando consigo misma—. Una chica desnuda.
Se acercaron hasta llegar al cuerpo.
—¿Está muerta? —preguntó él—. ¿Hola? ¿Hola? ¡Muchacha! ¿Hola?
A ella le pareció que él actuaba como estuviera llamando a una camarera. Ya le había visto aquel gesto en el hotel Borg. Había levantado la mano y había llamado a una de las chicas en mitad de la sala. La había hecho sentirse incómoda, como si con ello hubiera tratado de seducirla. En ese momento se lo había dejado pasar, pero allí, en el cementerio, no estaba dispuesta.
No cabía duda de que la joven estaba muerta. Lo veía y lo sentía. Se acercó y se agachó para examinar su cara: una espesa capa de sombra de ojos azul oscuro, las cejas negras, las mejillas cargadas de colorete, los labios pintados de un rojo intenso. Como mucho acababa de cumplir veinte años. Tenía los ojos cerrados.
Todo en la joven estaba muerto. Enclenque y pálida, yacía de lado, ligeramente encogida, de espaldas a ellos. Sus brazos, delgados como los tallos de una flor, reposaban junto a la cabeza. Tenía las piernas largas y esbeltas, y se le marcaban tanto las costillas que podían contarse. Su pelo negro y sucio le caía sobre los hombros. En una de sus nalgas se apreciaba una mancha roja, una J tatuada.
Pasaron un momento en silencio junto al cadáver, cada cual sumido en sus pensamientos. «Pobre chica», se decía ella. «Vete olvidando del café esta noche», se mentalizaba él.
—¿Te has fijado en quién es? —preguntó ella.
—¿Yo? ¡Pero si no la conozco de nada! —respondió sorprendido—. ¿Cómo se te ha podido ocurrir?
—No digo la chica, sino él —lo corrigió mientras señalaba la lápida—. Jón Sigurðsson. El honor, la espada y el escudo de Islandia. Jón el Presidente.
El cadáver se hallaba sobre la tumba del héroe de la independencia. La parcela estaba bordeada por una pequeña verja de hierro pintada de negro. La columna conmemorativa, de mármol ocre, medía unos tres metros de altura. En el centro del monumento había una placa circular con el perfil en relieve de Jón el Presidente. A ella le dio la impresión de que el célebre personaje los miraba desde arriba con desprecio. Los empleados del cementerio procuraban mantener la parcela limpia y decorada con flores. Solo habían pasado unos días desde el 17 de junio y todavía no habían retirado la gran corona de flores que, como cada año, el presidente del consejo municipal había depositado sobre la tumba durante la mañana del día nacional de Islandia. El cuerpo de la chica, blanco y desnudo, descansaba en un mar de flores que habían comenzado a marchitarse. En el aire flotaba un ligero olor a descomposición.
—¿Llevas el móvil? —preguntó la mujer.
—No, no lo he cogido.
—Creo que yo llevo el mío —dijo mientras sacaba un diminuto teléfono de su elegante bolso y se disponía a llamar—. Oye, ¿cuál es ahora el número de la policía? No hacen más que cambiarlo. ¿Sigue siendo el 11166 de toda la vida o ahora hay que llamar al nuevo 112?
—Ni idea —respondió él.
«Pero ¡mira que llega a ser desustanciado! —pensó ella—. Está en Babia».
—Voy a probar con el 112 —decidió.
Marcó el número.
—Emergencias.
De repente, se ofuscó. Pensó que su número quedaría registrado. Hasta los móviles más simples podían almacenar una o varias decenas de llamadas. «La línea de emergencias debe de contar también con un sistema parecido», supuso. No estaba segura de querer verse involucrada en el hallazgo de aquel cadáver más allá del mero hecho de haberlo descubierto.
—Emergencias —repitieron.
—Emmm, he encontrado el cadáver de una chica en el cementerio de la calle Suðurgata, en la tumba de Jón Sigurðsson —anunció—. Sí, el cementerio de Hólavallagarður —aclaró antes de colgar.
Pero sabía perfectamente que eso no era todo. Pensó en el hombre que había visto salir por la verja, no muy lejos de la tumba de Jón Sigurðsson. Sabía que se había convertido en una testigo y no le hacía ninguna gracia. Volvió a sacar el móvil.
—Emergencias —respondieron de nuevo.
2
El teléfono atronó.
Al inspector de la Policía Judicial Erlendur Sveinsson, hombre divorciado y solitario de unos cincuenta años, le sacaba de quicio que lo despertaran en plena noche, especialmente cuando le había costado dormirse, como era el caso. El condenado sol de medianoche lo había mantenido en vela hasta muy tarde. No sabía cómo remediar el problema. Había intentado que su dormitorio no fuera invadido por la claridad nocturna mediante unas gruesas cortinas, pero la luz se las arreglaba para filtrarse igualmente. En su último intento, había hecho de tripas corazón y se había comprado un antifaz. Había visto a las mujeres elegantes de las películas emplear tan preciado objeto y de ahí le vino la idea. Pero, como no sabía de dónde podía obtener uno, le preguntó a Elínborg, una de sus compañeras de trabajo.
—¿Un antifaz? —repitió, sorprendida.
—Ya sabes, uno de esos para taparte los ojos —especificó Erlendur en voz baja.
—¿Quieres decir como los que llevan las mujeres en las películas? —le preguntó ella mientras se regodeaba viendo cómo Erlendur se retorcía de vergüenza.
—Es por el sol de las narices —le explicó él.
Elínborg no pudo resistir la tentación y le recomendó una corsetería en la calle Laugavegur. La dependienta, una mujer mayor de mirada severa, le preguntó para qué quería un antifaz. Allí no vendían esa clase de artículos.
—¿A qué tipo de antifaz te refieres? —inquirió con una voz atronadora que resonó por toda la tienda—. ¿Como los que llevan las mujeres en las películas?
Al regresar al despacho, Elínborg ya se había marchado, pero le había dejado sobre la mesa una nota con un antifaz debajo. Su compañera no se había podido contener y le había comprado uno de satén rosa con delicados bordados blancos.
Sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad. Erlendur se puso el antifaz después de haber cerrado bien las cortinas y haberse tumbado en la cama. Pero la goma le apretaba alrededor de su enorme cabeza y le hacía daño. Además, siempre se lo colocaba mal y, cuando por fin conseguía ajustarlo, la luz se colaba por el hueco que quedaba entre la tela y su prominente nariz. Tras una pérdida de tiempo considerable, había logrado conciliar el sueño y quedarse dormido como un bendito.
Cuando el teléfono comenzó a sonar, le pareció que solo había dormido durante una fracción de segundo. Era Sigurður Óli, su compañero de la Policía Judicial.
—Han encontrado un cadáver en el cementerio de la calle Suðurgata —anunció Sigurður Óli, a quien también habían despertado. Ambos trabajaban codo con codo. Ningún otro miembro de la Judicial se habría atrevido a llamar a Erlendur a esas horas de la noche.
—¿Y en qué otro sitio quieres que haya un cadáver? —respondió Erlendur con un humor de perros, sin entender por qué no veía ni torta aun sabiendo que tenía los ojos abiertos. Palpó a su alrededor hasta que dio con el antifaz y se lo quitó. Miró el reloj: había dormido una hora.
—Bueno, es que no se trata de un cadáver enterrado, es el cuerpo de una joven. ¿Quieres saber dónde la han encontrado? —preguntó Sigurður Óli.
—Pues en el cementerio. ¿No me lo acabas de decir?
—En la tumba de Jón Sigurðsson, el Presidente. El honor, la espada... y todo eso.
—¿Jón el Presidente?
—Por lo que me ha parecido entender, alguien la ha dejado en la tumba de Jón. Está desnuda y la mujer que la ha encontrado dice que ha visto a un hombre salir corriendo por la verja poco antes de descubrir el cadáver.
—¿Por qué Jón el Presidente?
—¡Eso digo yo!
—¿No se llamará Ingibjörg?
—¿Quién? ¿La testigo?
—No, la chica.
—Desconocemos su identidad. ¿Por qué Ingibjörg?
—Tú siempre tan ignorante —le recriminó Erlendur, todavía de mal humor—. La esposa del Honor de la nación se llamaba Ingibjörg. ¿Llamas desde el cementerio?
—No. ¿Te paso a buscar de camino?
—Cinco minutos.
—¿Qué tal el antifaz?
—¡Cierra la boca!
Erlendur vivía en un pequeño apartamento de la zona más antigua del barrio de Breiðholt, en las afueras de Reikiavik. Se había mudado allí después de su divorcio, muchos años atrás, y a veces sus dos hijos, ambos en la veintena, le hacían una visita cuando necesitaban un lugar donde refugiarse. Su hija era drogadicta y su hijo alcohólico. Erlendur había hecho todo lo posible por ayudarlos, pero tras sus reiteradas tentativas, había dado la batalla por perdida. Finalmente se había aferrado a una filosofía muy simple: la vida debe seguir su curso. Cuando sus hijos lo fueron conociendo mejor, enseguida se dieron cuenta de que su madre les había mentido cada vez que lo ponía verde en su presencia y se lo describía como un monstruo. El divorcio lo había convertido en el peor enemigo de su exmujer y, al mismo tiempo, de sus hijos.
Cuando llegaron al cementerio, la policía había acordonado la zona con cinta amarilla y había cortado el tráfico de la calle Suðurgata. Los perros rastreadores olisqueaban los alrededores de la verja. Un grupo de trasnochadores que volvía a casa después de salir de fiesta observaba la escena en la distancia. Los miembros de la Científica examinaban la tumba de Jón el Presidente. Uno de ellos fotografiaba el cadáver desde distintos ángulos. También había llegado un grupo de periodistas que fotografiaba todo lo que pasaba por delante de sus cámaras, pero la policía los mantuvo fuera del cementerio. Eran más de las cuatro de la madrugada y el sol brillaba en lo alto del cielo. En la calle Suðurgata se alineaba una fila de coches patrulla y ambulancias cuyas luces apenas se veían debido a la intensa claridad nocturna.
Cuando Erlendur y Sigurður Óli se acercaron a la tumba, los recibió un leve olor a descomposición procedente de la corona de flores y los ramos que habían dejado con motivo de la celebración del día nacional. La luz del sol matutino bañaba el cuerpo pálido y huesudo de la joven. Nadie había movido el cadáver. Elínborg y Þorkell, compañeros de Erlendur y Sigurður Óli, se hallaban junto a la chica.
—Aquí hay muchos hilos de los que tirar —anunció Erlendur sin dar los buenos días—. ¿Alguien sabe algo?
—No conocemos su nombre, pero el médico la acaba de examinar y baraja ya algunas hipótesis —le informó Elínborg—. Todo apunta a un caso de homicidio.
Un hombre inclinado sobre el cadáver se puso en pie. De la edad de Erlendur, lucía una espesa barba y unas gafas de pasta. Erlendur sabía que atravesaba una mala época: su mujer había fallecido a causa de un cáncer dos años atrás. Habían trabajado mucho juntos y se llevaban muy bien, pero nunca habían hablado de sus asuntos personales. Erlendur procuraba entrometerse lo menos posible en la vida de los demás. Ya tenía bastante con la suya y las de sus seres queridos.
—Evidentemente, aún debo examinarla en profundidad, pero me atrevería a decir que ha muerto ahogada. Puede que también la hayan violado y agredido. Me ha parecido distinguir restos de semen en la vagina, pero no se aprecian indicios visibles de violencia por ahí abajo.
—¡Por ahí abajo! —farfulló Elínborg.
—Se pinchaba —continuó el médico—. Puede que llevara tiempo haciéndolo. Se observan marcas en los brazos y en otros lugares. Sin duda se detectarán drogas en los análisis de sangre. Heroína, intuyo. Su cuerpo todavía no se ha enfriado, así que habrá fallecido hace cosa de una hora o una hora y media, pero no más.
—Será una chica de la calle —supuso Elínborg—. Seguramente se prostituía.
—Lleva un maquillaje espantoso —reparó Þorkell.
—¿Hay alguien que haya denunciado la desaparición de una chica de su edad? —preguntó Erlendur.
—En nuestros registros no aparece nada —respondió Elínborg—. En caso de que nos hallemos ante la clásica tragedia, quizá la chica se fue de casa hace unos años, viviera o no en un hogar feliz, y pasó un tiempo en la calle ejerciendo la prostitución hasta que encontró algún refugio, la metieron en un centro de acogida de menores o la enviaron a terapia. Después regresó a la calle, retomó la prostitución para poder pagarse las drogas y vuelta a empezar. Conocemos muchos casos similares. Puede que cometiera robos u otros delitos menores. Y no hablo de una clientela especialmente exquisita, sino de una panda de viejos babosos. Estoy segura de que guardamos un extenso archivo sobre ella en nuestros ordenadores. Solo hay que encontrarlo.
Los cuatro observaron al médico mientras examinaba el cuerpo. Ninguno de ellos, salvo quizá Erlendur, tenía experiencia con homicidios de verdad, pero trataban de estar a la altura de las circunstancias. Los pocos asesinatos que tenían lugar en Reikiavik se cometían en estado de embriaguez y se resolvían rápidamente, se arrestaba al desventurado criminal y se le enviaba a la cárcel de Litla-Hraun. A veces tardaban unos días en encontrar al asesino, que solía terminar entregándose, o daban con él tras una breve investigación. En cualquier caso, siempre lo encontraban. En las últimas décadas, los homicidios premeditados, cometidos a sangre fría y sin dejar huellas habían sido escasos, por no decir inexistentes. Pero cuando se trataba de desapariciones, ocurría lo contrario: eran muy frecuentes y nunca se resolvían.
—El Honor de la nación no estará muy contento —comentó Erlendur levantando la mirada hacia el perfil verdoso de Jón Sigurðsson, en la columna de mármol.
—¿Qué tiene que ver él en todo esto? —preguntó Elínborg.
—Dudo mucho de que la chica esté aquí por mera casualidad.
—Puede que se llame Ingibjörg, como decías —sugirió Sigurður Óli.
—¿Por qué Ingibjörg? —preguntó Þorkell.
—La mujer de Jón se llamaba Ingibjörg —respondió Sigurður Óli con ínfulas de sabiduría.
—Pero ¿no se llamaba Áslaug? —cuestionó Þorkell.
—¡Áslaug! —exclamó Erlendur— ¿Cómo que Áslaug?
—Ah, ¿era Ingibjörg? —rectificó Þorkell, cambiando súbitamente de opinión.
—Dios mío de mi vida —suspiró Erlendur.
—¿Qué es eso que tiene en el trasero? —preguntó Sigurður Óli mientras se agachaba—. A lo mejor estaba enamorada de algún chico cuyo nombre empezaba por J —se respondió a sí mismo—. ¿Dónde se puede hacer uno un tattoo? Un tatuaje, quiero decir. No es que haya muchos tatuadores en Reikiavik.
—Igual se llama J-algo —opinó Þorkell.
—O sea, que según tu consabida capacidad deductiva, la chica es de Reikiavik, no ha salido en su vida de la capital y, evidentemente, tampoco del país —ironizó Erlendur con la mirada clavada en Sigurður Óli.
—Ojalá nadie asesinara por la noche para que pudieras seguir durmiendo, ¡don Antifaz! —le replicó Sigurður Óli volviéndose hacia Elínborg.
—Parece obvio que la han traído hasta aquí —prosiguió Elínborg—. No hay indicios de pelea ni tampoco hay rastro de su ropa. Es como si la hubieran querido dejar expuesta.
—Puede que la misión de Jón fuera protegerla —opinó Sigurður Óli—. O resucitarla.
—¿Dónde está la mujer que la ha encontrado? —preguntó Erlendur.
—La hemos acompañado a su casa —respondió Þorkell—. Me ha parecido que no habría ningún problema en hacerlo. Te está esperando.
—¿Estaba sola?
—Eso ha dicho, y también que ha visto a alguien salir corriendo por la verja del cementerio.
—Averiguad si algún vecino de la zona ha visto a esa persona —ordenó Erlendur antes de marcharse.
Sigurður Óli salió con él del recinto.
—¿Sabías que hace un tiempo llamaban a la calle Suðurgata el camino del Amor? —preguntó Erlendur mientras salía del cementerio bajo el radiante sol de la mañana. Ambos podían llegar a comportarse como verdaderos críos cuando trataban de medir sus conocimientos. Erlendur tenía complejo de inferioridad por no haber llegado a cursar el bachillerato, mientras que Sigurður Óli se enorgullecía de su licenciatura y de su curso de posgrado en Estados Unidos. No lo podía evitar. Era insoportable.
—Sí, claro —respondió a pesar de no tener ni idea—. ¿Y sabías que en otra época también la llamaban el camino de la Morgue?
—Por supuesto —respondió Erlendur pese a no haber oído aquel nombre en su vida.
3
Se llamaba Bergþóra y se había puesto una ropa más cómoda cuando Erlendur y Sigurður Óli tocaron el timbre de su casa. En cuanto había llamado a la policía, el desustanciado se había despedido de ella diciéndole que ni quería ni le apetecía meterse en líos, algo que ella podía entender. «¡Menudo caballero! —había pensado de todos modos—. ¡Me deja sola con todo el marrón!». Él le había pedido que lo mantuviera al margen de aquello en la medida de lo posible, y ella no le había puesto objeciones. Los efectos del alcohol habían desaparecido al encontrar el cadáver y ya le remordía la conciencia. No se veía dando explicaciones sobre sus andanzas en el cementerio, ni a la policía ni a quien fuera. Deseaba poder borrar la última hora de su existencia. Solo esperaba que su compañero de trabajo mantuviera la boca cerrada. ¡Qué pesadilla! ¿En qué estaría ella pensando? ¡Hacerlo en el cementerio! ¿Es que se había vuelto loca?
Vivía en la calle Aflagrandi, en un pequeño y elegante apartamento decorado con antigüedades y unas alfombras persas extendidas sobre un suelo de madera de haya. En las paredes del salón colgaban unas reproducciones de las serigrafías de Marilyn Monroe de Andy Warhol. Le pidió a Erlendur que no fumara dentro y el policía se guardó el paquete de tabaco en el bolsillo. «El apartamento con que soñaría cualquier joven promesa», se dijo el policía mientras pensaba en su propia casa, cuya decoración consistía en una mezcolanza de objetos y muebles escogidos sin ningún tipo de gusto ni criterio.
Al principio, Bergþóra trató de mentir pese a no haber tenido tiempo de ensayar su discurso.
—La verdad es que no tengo mucho que contar —comenzó a explicar, procurando que su frase sonara lo más natural posible, después de que los agentes hubieran tomado asiento en el salón.
—No, claro. Lo que ha ocurrido es algo muy común en el barrio oeste —ironizó Erlendur—. Me imagino que aquí os encontráis un cadáver cada dos por tres.
—Quiero decir que nada de lo que os pueda contar os va a servir de gran ayuda. Había salido de marcha por el centro y serían las tres cuando, al volver a casa por Suðurgata, vi que un hombre salía corriendo del cementerio, cruzaba la calle y desaparecía por Skothúsvegur. Cuando me acerqué al muro del recinto, vi a la chica en la tumba de Jón Sigurðsson y llamé a la policía inmediatamente.
—De hecho, llamaste dos veces —precisó Sigurður Óli—. ¿Por qué?
—Supongo que me agobié. Estaba estresada. Mi primera reacción fue llamar a la policía, pero no quería meterme en líos. No quería ser testigo. Pero luego cambié de opinión.
—¿Qué aspecto tenía el hombre que viste salir corriendo? —le preguntó Erlendur.
—No lo vi muy bien y no podría daros una buena descripción. Iba vestido con ropa oscura.
—¿Ropa oscura? ¿No te fijaste en nada más? ¿A qué altura de Suðurgata estabas cuando lo viste?
—Por la parte de abajo —respondió mirando a Erlendur a los ojos. No estaba acostumbrada a mentir y se le notaba demasiado. Estaba cansada y lo único que quería era terminar cuanto antes para poder irse a dormir. El deseo de guardar su secreto era demasiado evidente. Erlendur lo percibió y ella se dio cuenta.
—Así que puede que no lo vieras muy bien —reparó Sigurður Óli, más pendiente de quedar bien ante aquella joven tan atractiva que de seguir los detalles de la conversación. «Qué guapa», pensó. Por su parte, él no se consideraba feo, y en ese momento acudió a su cabeza una expresión que había escuchado recientemente y que le había parecido de muy mal gusto. Un amigo suyo la empleaba cada vez que le contaba sus líos de faldas. Hablaba de «trincarse a las chicas». También llamaba a las mujeres «pibas», aunque esa palabra era más común.
—No lo vi muy bien. Corría muy rápido y desapareció de repente. Además, no me fijé con atención porque todavía no había descubierto el cadáver.
—¿Estás segura de que se trataba de un hombre? —preguntó Erlendur.
—Sin ninguna duda.
—Se te ve sorprendentemente tranquila. ¿No te aterroriza el hecho de haberte encontrado un cadáver mientras caminabas sola en plena noche? —preguntó Erlendur, avanzando con cuidado hacia donde quería llegar—. Por si fuera poco, siempre se ha dicho que hay fantasmas en ese cementerio.
—No creo en los fantasmas y, además, apenas se puede hablar de «noche» en esta época del año —matizó con una sonrisa—. Ya lo creo que estoy asustada. Todavía no me he recuperado. No he visto muchos cadáveres en mi vida. Y me parece trágico que muera una chica tan joven y la dejen tirada al aire libre. ¿Tenéis alguna idea de las causas de su muerte?
—De momento preferimos no desvelar muchos detalles —explicó Sigurður Óli.
—La han matado, ¿verdad?
—¿Llevabas ese conjunto cuando encontraste el cuerpo? —le preguntó Erlendur sin responder a su pregunta mientras miraba una silla donde Bergþóra había dejado su ropa deprisa y corriendo nada más llegar. Había olvidado ordenarla—. ¿Te caíste? Parece sucio.
—Me resbalé, sí.
—Espero que no te hayas hecho daño.
—No.
—¿Y eso de ahí no es hierba? ¿Te caíste en el césped de la plaza Austurvöllur?
—No, es que... bueno, vale —suspiró—. Me pidió que lo mantuviera al margen, pero me importa un carajo. ¡Va y me deja ahí sola! Estaba con un hombre en el cementerio. Los dos somos copropietarios de una empresa, junto con otras personas. Me había invitado al hotel Borg y de camino a casa se me ocurrió acortar por el cementerio. Nos detuvimos para tumbarnos en la hierba y hacernos arrumacos. Entonces oí un ruido y paramos.
—¿Te da morbo hacer arrumacos en los cementerios?
—¿Te da morbo hacer esa pregunta?
—Estamos tratando de averiguar...
—¿Qué estáis esperando que diga? ¿Que me pone hacerlo en los cementerios? Pues muy bien. Me gusta hacerlo al aire libre, y estar en un cementerio es casi como estar en la naturaleza. Ya lo habéis conseguido. ¿No es eso lo que queríais oír? No tiene nada que ver con que haya cadáveres. ¿Entendido? Que quede bien claro.
—¿Y tu don Juan salió por patas cuando encontrasteis el cuerpo? —preguntó Erlendur sin inmutarse. Su hija le había contado historias mucho peores que aquella bonita aventura nocturna de dos yupis informáticos.
«Se la trincó en el cementerio», pensó Sigurður Óli mientras desconectaba por unos segundos y visualizaba mentalmente la escena. Estaba soltero y hacía tiempo que no pasaba nadie la noche en su casa.
—Mi don Juan no se fijó en el hombre que vi salir corriendo —respondió mientras se ponía en pie. Le incomodaba estar sentada delante de esos dos hombres y contarles lo que había hecho. El de mayor edad la miraba fijamente y el joven parecía ausente. «Muy atractivo —se dijo—, pero de momento parece idiota».
—Es decir, que estabas dentro del cementerio y solo viste una sombra negra en la distancia que salía disparada antes de que descubrierais el cadáver. ¿Podrías describir mejor esa sombra? ¿Apreciaste algo que nos pudiera ayudar? ¿Edad? ¿Color de pelo? ¿Ropa? No pudiste ver si se metió por Skothúsvegur, como has dicho antes, ni si iba en coche. Me extrañaría mucho que hubiera caminado por toda la ciudad con un cuerpo desnudo a cuestas. Tendrías que haber visto algún vehículo. Las mentiras hay que llevarlas preparadas, ¿sabes?
—Vale, no vi en qué dirección salió. Me precipité al decir lo de Skothúsvegur. Pero no vi ningún vehículo ni escuché ningún ruido de motor. Apenas pasaban coches por Suðurgata.
—Una cosa más para terminar —anunció Erlendur con una sonrisa—. Nos has sido de gran ayuda y debes saber que todo lo que nos acabas de contar es de carácter confidencial y no va a salir de aquí. Puedes estar tranquila. No tenemos el menor interés en tu vida privada. Pero ¿tienes idea de si él te vio a ti?
—¿Quién?
—El hombre del cementerio.
—Dios mío, ¿crees que podría haberlo hecho?
4
Hacia el mediodía, la joven todavía no había sido identificada. Los vecinos de Suðurgata y Skothúsvegur no habían visto a nadie deambulando por el cementerio. Todos habían dormido a pierna suelta aquella noche. Por la mañana, el hallazgo del cadáver acaparó los informativos de todas las cadenas de radio. En verano escaseaban las noticias y el descubrimiento del cuerpo en la tumba de Jón Sigurðsson había sido un bombazo para todas las agencias de prensa del país. En un telediario bautizaron a la chica con el mejor de los gustos: «el cadáver del Presidente». En otro, se hablaba del «homicidio de Jón», como si fuera Jón Sigurðsson quien había sido asesinado.
Ningún amigo de la víctima denunció la desaparición de una joven morena que llevaba un pequeño tatuaje en una nalga. Ninguna madre llamó preocupada por su hija. Ningún padre ni hermano preguntó por ella. Puede que todavía fuera demasiado pronto para que se manifestaran sus seres más cercanos. O puede que nadie la estuviera buscando. El cadáver había sido trasladado a la morgue de la calle Barónsstígur y reposaba sobre una mesa de acero mientras el forense practicaba la autopsia. Enseguida elaboraría un informe preliminar.
Los miembros de la Policía Judicial regresaron malhumorados a comisaría, un edificio resquebrajado de un barrio industrial de Kópavogur que, según Erlendur, podía desmoronarse en cualquier momento. «Al más mínimo temblor de tierra, esto se viene abajo», repetía en cada pausa para el café. Más bien parecía deseoso de que se produjera el terremoto.
Era domingo y habían llamado a trabajar a casi toda la plantilla. En el cementerio, la Científica continuaba investigando en los alrededores de la tumba de Jón Sigurðsson, pero no habían encontrado ningún indicio que permitiera conocer la identidad de la chica ni habían averiguado en qué circunstancias había perdido la vida. En el transcurso de la mañana reabrieron al tráfico la calle Suðurgata y una muchedumbre se acercó a la zona para curiosear. Conductores y pasajeros estiraban el cuello para poder ver por encima del muro y observar la labor de técnicos y policías.
—¿Qué mensaje querrá transmitir alguien dejando el cadáver de una joven en la tumba de Jón el Presidente? —se preguntaba Erlendur, sentado en su escritorio frente a Sigurður Óli.
Las paredes del despacho estaban revestidas de madera, y en las estanterías se amontonaban carpetas con dosieres amarillentos de casos olvidados, tanto cerrados como pendientes de resolver. En un rincón, un armario gris de acero contenía viejos informes archivados por orden alfabético. La alfombra, en otros tiempos de color verde, estaba desteñida y rota. Erlendur no tenía objetos personales. Ni fotos de su familia ni de él jugando al golf o en el club de bridge o de vacaciones en España. Si hubiera una fotografía de Erlendur, saldría en el salón de su casa, de noche o durante el fin de semana, leyendo a oscuras o durmiendo iluminado por el resplandor del televisor. Llevaba una vida solitaria y austera. Hacía años que no se tomaba vacaciones en verano. No tenía muchas amistades y prácticamente solo se veía con sus compañeros de la policía. En realidad, tampoco buscaba amigos. No sentía la necesidad.
—¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes el nombre de Jón Sigurðsson? —se preguntó Sigurður Óli.
—Que fue el héroe de la independencia —respondió Erlendur confiando en sus conocimientos del colegio—. El héroe que liberó a los islandeses. Un político de renombre. Una figura sagrada. Un hombre íntegro cuyo nombre nadie pudo manchar. Sus actos y sus palabras eran el fiel reflejo de sí mismo. Ayudó a los islandeses a trasladar sus deseos a Copenhague. La fiesta nacional de Islandia se celebra coincidiendo con su cumpleaños. Dudo mucho de que este caso guarde alguna relación con la lucha por la independencia.
—¿Y con su vida personal? —preguntó Sigurður Óli—. Era oriundo de los fiordos del noroeste. Nació en Hrafnseyri, en Arnarfjörður.
—Lo más conocido es su relación con su mujer, Ingibjörg, que pasó doce años sin moverse de Islandia mientras su marido andaba de picos pardos en Copenhague. Tenía más paciencia que cualquier mujer de nuestros días. Así es como debió de ganarse su fama de promiscuo.
—Si la chica se prostituía, puede que esa sea la conexión que buscamos. ¿No se veía con prostitutas en Copenhague?
—Me parece demasiado rebuscado. Me inclino más por una motivación de índole política. Jón era ante todo una figura política. Quien haya dejado a la chica en su tumba quiere transmitirnos un mensaje en esa dirección. Ha escogido un lugar de indiscutible relevancia. El mensaje es obvio. Quizá deberíamos hablar con un historiador.
—Un asesino nacionalista.
—No sería descabellado. Un nacionalista romántico. Quizá sea alguien que no esté contento con los cambios que se han producido en Islandia en los últimos veinte o treinta años. Puede que la chica lo simbolice de alguna manera. Yo también llevo mal esos cambios, como tantos otros de mi generación, aunque los yupis como tú recibís con los brazos abiertos todo lo que proceda de Estados Unidos. Poco a poco, Islandia se ha convertido en una pequeña América.
—No me vengas otra vez con esa canción —suspiró Sigurður Óli, quien conocía a la perfección la opinión de Erlendur respecto a todo lo estadounidense. Durante el tiempo que pasó estudiando en Estados Unidos, se sintió como pez en el agua. Podía pasarse el día entero hablando de los tiempos en que se tumbaba en el sofá de su casa de Atlanta a ver partidos de béisbol. Le contaba a todo el mundo lo mucho que echaba de menos no solo el béisbol, sino también el fútbol americano, el hockey sobre hielo y los mil y un canales de televisión—. Te da miedo el mundo —continuó—. Solo quieres encerrarte, apagar la luz y taparte los ojos con un antifaz. De hecho, ya te has comprado uno.
—Este invierno vi un anuncio en el periódico —explicó Erlendur, a quien ya le resbalaban las bromitas sobre su antifaz—. Uno de los mejores restaurantes de Reikiavik anunciaba su bufé especial del Þorrablót, ya sabes, con criadillas, despojos curados y cabezas de cordero. En la fotografía, los empleados posaban detrás de esos manjares tradicionales vestidos con camisas rojas de cuadros, pantalones vaqueros, pañuelos alrededor del cuello y sombreros blancos del Oeste americano. —Erlendur se inclinó sobre su escritorio y miró a Sigurður Óli con el ceño fruncido—. ¿Y qué tendrá que ver Estados Unidos con la comida que se sirve en una celebración tan islandesa como el Þorrablót?, me pregunté. ¿Qué vulgaridad es esa? Pero luego lo entendí. Nadie valora la comida tradicional si no se relaciona mínimamente con Estados Unidos. En Islandia nada es cool, por usar una de esas irritantes palabras que ahora dice todo el mundo, si no se americaniza. Los aviones a reacción y los ordenadores son sin duda los inventos más relevantes del siglo XX, pero igual de relevante me parece que hayamos creado nuestras propias palabras con raíces islandesas para designarlos. Sin embargo, nadie se preocupa de preservar nuestra cultura, que está ya de capa caída.
—No creo que nada de eso tenga que ver con Estados Unidos en particular, sino con el hecho de que el mundo se está haciendo cada vez más pequeño —discrepó Sigurður Óli a sabiendas de que Erlendur se negaba a gastar dinero en McDonald’s—. A menudo los estadounidenses son quienes lideran los cambios en el modo de vida, y luego el resto del planeta los imita. ¿A qué viene esa obsesión tuya con preservarlo todo? Los franceses son de lo más nacionalistas y mira lo arrogantes que son, no hay quien los aguante. ¿Quieres que nos volvamos como ellos? A mí el aislamiento me parece una condena a muerte. Además, los islandeses son y serán siempre unos vulgares. Esa espantosa comida del Þorrablót es el mejor ejemplo: criadillas y cabezas de cordero. ¿Quién come esas guarradas? Por lo demás, no tengo nada claro que los jóvenes de hoy conozcan a Jón Sigurðsson o sepan lo que hizo.
—Todo el mundo sabe quién es Jón Sigurðsson. Los islandeses no se han vuelto tan zoquetes.
—En las páginas amarillas aparecen cinco tatuadores registrados en Reikiavik —informó Elínborg tras irrumpir en el despacho. La puerta estaba abierta, como era habitual cuando Erlendur no dirigía ningún interrogatorio. Era difícil adivinar la edad de Elínborg. Tendría entre cuarenta y cincuenta años. Rellenita pero sin estar gorda, era la agente que mejor vestía de toda la comisaría y era famosa por sus dotes culinarias. Todo el mundo le pedía sus recetas y, aunque a veces fuera nefasta para las relaciones humanas, las compartía de buena gana. Su especialidad era el pollo y conocía innumerables formas de prepararlo. Sus tres hijos comían como reyes y su marido, dueño de un pequeño taller mecánico, sentía por ella un inconmensurable amor gastronómico.
—Deberías ir con Þorkell a hablar con ellos y describirles a la chica para ver si alguno sabe quién es —le ordenó Erlendur—. Digo yo que tendremos alguna foto de esa obra de arte que tiene en el trasero, así que llévate una copia por si algún tatuador reconoce el dibujo. ¿Ha preguntado alguien por ella?
—Todavía no —respondió Elínborg antes de salir del despacho—. ¿Crees que los tatuadores trabajan los domingos?
—Ni idea —respondió Erlendur.
—Ya iré yo sola. No hay quien aguante a Þorkell estos días.
—¿Y eso? —preguntó Sigurður Óli.
—Líos de faldas. Lo ha dejado la rubia aquella, Sigríður, la dentista. Se ve que conoció a alguien en un congreso sobre problemas dentales en la tercera edad en Londres y le dio calabazas. Me lo contó anoche. Se puso a llorar y me arruinó el pollo tandoori que había cocinado al horno. Paso de tragarme otra vez el mismo rollo —concluyó mientras salía al pasillo.
—Elínborg, siempre tan considerada —comentó Erlendur.
—¿Crees que deberíamos vigilar el domicilio de Bergþóra, la testigo? —preguntó Sigurður Óli, que llevaba toda la mañana pensando en ella y en la historia del cementerio—. Si te parece, puedo hablar otra vez con ella. ¿No crees que podría estar en peligro? El asesino podría saber que tenemos un testigo ocular.
—No entiendo por qué el asesino ha escogido ese lugar —dijo Erlendur sin responder a su compañero—. Ha dejado el cuerpo expuesto en un lugar emblemático que, con toda probabilidad, esconde algún significado para él o para la chica. No ha tratado de ocultarlo, sino más bien todo lo contrario: nos lo ha puesto en bandeja para encontrarlo. Nos lo ha entregado de esa forma tan extraña.
—Puede que fuera el primer lugar que encontrase para dejar el cuerpo —aventuró Sigurður Óli.
—Puede, pero ¿no trataría un asesino de ocultar su acto? Está claro que este no tiene nada que esconder. No quiere ocultarnos nada. Parece querer comunicarse con nosotros en lugar de evitarnos. Si uno quiere deshacerse de un cadáver, lo más lógico es hacerlo desaparecer.
—Entonces, ¿por qué no se entrega directamente?
—Ni idea, solo estoy pensando en voz alta. ¿Te crees que tengo todas las respuestas? La chica está desnuda, excesivamente maquillada, y en su cuerpo hay restos de semen. Puede que Elínborg tenga razón y se prostituyera. Puede que cayera en manos de un mal cliente que se pasó de la raya. Puede que tuviera un amigo que no llevara bien que se prostituyera y la matara. Tampoco podemos descartar que ese amigo fuera, de hecho, su chulo. A veces mi hija me cuenta historias de ese mundo, ya sabes la vida que lleva.
Sigurður Óli asintió.