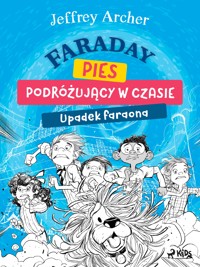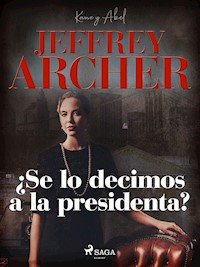
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kane y Abel
- Sprache: Spanisch
Quedan 6 días, 13 horas y 37 minutos… al final de «La hija pródiga», Florentyna Kane llega a la Presidencia de los Estados Unidos. La primera mujer de la historia en conseguirlo. Tras décadas de esfuerzos, sacrificios y tragedias personales, por fin ha conseguido su objetivo. Sin embargo, ni siquiera ha terminado su discurso inaugural y aquellos que se le oponen empiezan ya a planear el modo de silenciarla para siempre. Una noche a las 19:30, el FBI descubre un complot para asesinarla. Es la amenaza número 1.572 de ese año. A las 20:30, cinco personas conocen todos los detalles. A las 21:30 cuatro de ellas han muerto. Solo un hombre, el agente del FBI Mark Andrews, sabe el momento en que atacarán los asesinos, aunque desconoce el lugar y, lo más importante, quiénes son. Solo tiene seis días para encontrar al senador en torno al que se trama toda esta conspiración despiadada. Seis días en los que no puede perder tiempo. Seis días en los que no puede dejar huella alguna de su paso. Seis días en los que no puede confiar en nadie. Seis días para salvar a la presidenta de una muerte segura. Una palabra equivocada, un paso en falso, y una nación entera podría derrumbarse junto con el sueño americano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
¿Se lo decimos a la presidenta?
Traducción de Jesús Cañadas
Saga
¿Se lo decimos a la presidenta?
Original title: Shall We Tell the President?
Original language: English
Copyright © 1977, 2022 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491951
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
NOTA DEL AUTOR A LA PRESENTE EDICIÓN REVISADA
Cuando escribí ¿Se lo decimos al presidente?, ubiqué la historia seis o siete años en el futuro. Ahora que ese futuro se ha convertido en pasado, parte de la credibilidad de la historia se ha visto dañada.
Desde aquella época también he escrito La hija pródiga, cuyo personaje principal, Florentyna Kane, se convirtió al final de la novela en la primera mujer que llegaba a la presidencia de Estados Unidos. Por lo tanto, me pareció lógico modificar los personajes de ¿Se lo decimos al presidente? y cambiar al Edward M. Kennedy de la vida real, a quien había usado como presidente en ella, por mi presidenta ficticia. Esta maniobra nos proporciona un vínculo natural con La hija pródiga y con toda la saga de Kane y Abel.
No he alterado la historia central de este nuevo ¿Se lo decimos a la presidenta? Solo se han introducido una cierta cantidad de cambios tantos sustanciales como menores para mejorar esta edición nueva y revisada.
Mediodía del martes 20 de enero
12:26 horas
—Yo, Florentyna Kane, juro solemnemente...
—Yo, Florentyna Kane, juro solemnemente...
—... servir con fidelidad en el cargo de presidenta de Estados Unidos...
—... servir con fidelidad en el cargo de presidenta de Estados Unidos...
—... y poner todo mi empeño en preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, con la ayuda de Dios.
—... y poner todo mi empeño en preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, con la ayuda de Dios.
Con la mano aún apoyada en la Biblia Douay, la presidenta número cuarenta y tres sonrió al Primer Caballero. Aquello era el final de un largo y arduo camino, pero también el principio de otro. Mucho sabía Florentyna Kane de caminos largos y arduos. El primero había comenzado en el Congreso, había proseguido en el Senado y por fin, cuatro años después, se había convertido en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Tras una campaña encarnizada, había vencido al senador Ralph Brooks en la quinta vuelta por un margen estrechísimo durante la Convención Nacional del partido Demócrata, celebrada en junio. En noviembre había sobrevivido a una batalla aún más cruenta contra el candidato Republicano, un excongresista de Nueva York. Salió elegida presidenta por ciento cinco mil votos, apenas un uno por ciento de margen, el más estrecho de toda la historia de Estados Unidos, menor incluso que el margen de ciento dieciocho mil votos con el que John F. Kennedy derrotó a Richard Nixon en 1960.
El aplauso disminuyó y la presidenta esperó a que concluyese la salva de veintiún rifles que marcaba el saludo tradicional. Florentyna Kane se aclaró la garganta y contempló a los cincuenta mil atentos ciudadanos reunidos en la plaza del Capitolio, por no mencionar a los doscientos millones que la contemplaban en sus aparatos de televisión. Aquel día no había necesidad de llevar las mantas y abrigos pesados que solían acompañar aquellas ocasiones. El tiempo estaba muy agradable, cosa desacostumbrada a finales de enero, y el jardín en el que se apretujaba la multitud, si bien algo húmedo, había perdido la capa blanca de nieve de las navidades.
—Vicepresidente Bradley, señor presidente del Tribunal Supremo, presidente Carter, presidente Reagan, su ilustrísima, queridos compatriotas.
El Primer Caballero miraba al frente. De vez en cuando se permitía una sonrisita para sí mismo al reconocer algunas de las palabras o frases con las que había contribuido al discurso de su esposa.
El día había dado comienzo alrededor de las 6:30 de la mañana. Ninguno de los dos había dormido muy bien tras el espléndido concierto preinaugural que habían dado en su honor la noche anterior. Florentyna Kane había repasado el discurso presidencial una última vez y había marcado en rojo las palabras más importantes, sin hacer poco más que algunos cambios menores.
Cuando Florentyna se levantó aquella mañana, seleccionó enseguida un vestido azul del guardarropa. Engarzó en la pechera un pequeño broche que Richard, su primer marido, le había regalado justo antes de morir.
Florentyna se acordaba de Richard cada vez que llevaba aquel broche. Rememoraba cómo Richard no había podido viajar en avión aquel día por culpa de una huelga de empleados de mantenimiento, y en su lugar había alquilado un coche para poder llegar a tiempo junto a Florentyna el día que iba a dar el discurso de graduación en Harvard.
Richard jamás llegó a oír aquel discurso que Newsweek describió como el lanzamiento de su carrera hasta la Presidencia. Cuando Florentyna llegó al hospital, Richard había muerto.
Regresó de pronto al mundo real, en el que, pese a ser la lideresa más poderosa del mundo, seguía sin poder devolverle la vida a Richard. Florentyna se miró en el espejo para ver qué aspecto tenía. Se sentía segura. A fin de cuentas, hacía ya dos años que desempeñaba el cargo de presidenta, desde la súbita muerte del presidente Parkin. A los historiadores les sorprendería descubrir que se había enterado de la muerte del presidente mientras intentaba meter una pelota de golf a cuatro pies de distancia del hoyo en un partido contra su más viejo amigo y futuro esposo, Edward Winchester.
Ambos habían dejado de jugar cuando llegaron los helicópteros. Uno de los aparatos aterrizó y de él salió un coronel del ejército. El coronel corrió hacia ella, hizo un saludo formal y le dijo:
—Señora presidenta, el presidente ha muerto.
Ahora, el pueblo americano había ratificado que quería seguir viviendo bajo el mando de una mujer en la Casa Blanca. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el pueblo había elegido a una mujer para el cargo más codiciado de todo el sistema político, cargo que Florentyna había ganado de pleno derecho. Echó un vistazo por la ventana del dormitorio, hacia la extensión tranquila y ancha del río Potomac, que resplandecía bajo la luz de la mañana.
Salió del dormitorio y fue directa al comedor privado, donde su marido, Edward, charlaba con sus hijos William y Annabel. Florentyna les dio un beso a los tres. Se sentaron a desayunar.
Contaron anécdotas divertidas del pasado y hablaron del futuro hasta que el reloj dio las ocho. La presidenta los dejó para marcharse al Despacho Oval. Su jefa de gabinete, Janet Brown, la esperaba sentada en el pasillo.
—Buenos días, señora presidenta.
—Buenos días, Janet. ¿Todo bajo control?
Janet le sonrió.
—Eso creo, señora.
—Bien. ¿Qué tal si te encargas tú de la agenda del día, como siempre? Por mí no te preocupes, me limitaré a seguir tus instrucciones. ¿Adónde tengo que ir primero?
—Hay ochocientos cuarenta y dos telegramas y dos mil cuatrocientas doce cartas en el correo, pero exceptuando las de los jefes de estado, el resto tendrá que esperar. Tendré respuestas listas para todas a las doce en punto.
—Ponles fecha de hoy, eso les gustará a los remitentes. Las firmaré todas en cuanto estén terminadas.
—Sí, señora. También tengo aquí la agenda del día. Empezará usted la jornada oficial con un café a las once junto a los expresidentes Reagan y Carter. Después del café la llevarán a la Inauguración. A continuación, asistirá usted a un almuerzo en el Senado. Seguidamente presidirá el Desfile Inaugural frente a la Casa Blanca.
Janet Brown le tendió un fajo apretado de tarjetas de tres por cinco pulgadas, tal como había hecho cada día desde que entrase a formar parte de su equipo hacía quince años, cuando Florentyna salió elegida como congresista. Esas tarjetas resumían los puntos más importantes de la jornada de la presidenta, aunque aquel día había menos tarjetas de lo acostumbrado. Florentyna les echó un vistazo y le dio las gracias a su jefa de gabinete. Edward Winchester asomó por la puerta. Florentyna se giró hacia él. Edward le mostró la misma sonrisa de siempre, un gesto que mezclaba amor y admiración. Florentyna nunca se había arrepentido de aquella decisión casi impulsiva de casarse con él tras el hoyo dieciocho de aquel día extraordinario en que le comunicaron la muerte del presidente Parkin. Estaba segura de que Richard aprobaría el amor que se profesaban ambos.
—Voy a trabajar en unos documentos hasta las once —le dijo.
Edward asintió y se marchó a prepararse para el día que tenían por delante.
Una multitud de adeptos se había reunido ya en el exterior de la Casa Blanca.
—Ojalá se pusiera a llover —se sinceró H. Stuart Knight, el jefe del Servicio Secreto, frente a su ayudante. Aquel también era uno de los días más importantes de su vida—. Sé que la gran mayoría de esta gente es inofensiva, pero estas celebraciones siempre consiguen ponerme los pelos de punta.
En la multitud habría unas ciento cincuenta personas, cincuenta de las cuales trabajaban para el señor Knight. El coche de avanzadilla que recorría el itinerario cinco minutos antes de que lo hiciese la presidenta ya avanzaba con meticulosidad en dirección a la Casa Blanca. Miembros del Servicio Secreto vigilaban los grupos reducidos de espectadores que se acumulaban por todo el camino. Algunos de ellos agitaban banderas; habían venido a ver la Inauguración, nada más, y algún día les contarían a sus nietos que habían visto cómo se nombraba a Florentyna Kane presidenta de Estados Unidos.
A las 10:59, el mayordomo abrió la puerta delantera. La muchedumbre empezó a lanzar vítores.
La presidenta y su marido saludaron ante aquellos rostros sonrientes. Solo la experiencia y el instinto profesional hicieron que se percatasen de que cincuenta personas entre la multitud no los miraban.
Dos limusinas negras se detuvieron frente a la entrada norte de la Casa Blanca a las 11:00 de la mañana. La Guardia de Honor se cuadró e hizo el saludo a los dos expresidentes y sus esposas, que salieron de los dos automóviles y se reunieron con la presidenta Kane en el jardín, un privilegio reservado normalmente solo a los jefes de estado que venían de visita. La presidenta los llevó hasta la biblioteca para tomar un café junto a Edward, William y Annabel.
El mayor de los dos expresidentes refunfuñaba que, si se encontraba débil, era por culpa de que llevaba ocho años alimentándose solo de lo que cocinaba su esposa.
—Hace años que no ensucia ni una sartén de freír, aunque va mejorando poco a poco. Le voy a regalar un ejemplar del Libro del Cocina del New York Times; es de las pocas publicaciones del Times que no me ha criticado.
Florentyna soltó una risita nerviosa. Quería continuar con los procedimientos oficiales, pero era consciente de que los expresidentes estaban disfrutando de verse otra vez dentro de la Casa Blanca, así que se parapetó tras una máscara educada que se había convertido en parte de su naturaleza tras veinte años en política y fingió escuchar con atención lo que contaban.
—Señora presidenta... —Florentyna tuvo que pensar a toda prisa para que nadie se percatase de su reacción instintiva ante esas palabras—. Son las doce y un minuto.
Alzó la vista hacia la secretaria de prensa. Se puso en pie y llevó a los expresidentes y sus esposas a las escalinatas de entrada de la Casa Blanca. La banda de música militar volvió a acometer el «Hail to the Chief» por última vez. A la una en punto volverían a tocarlo por primera vez.
Los dos expresidentes fueron llevados hasta el primer coche del desfile, una limusina a prueba de balas, de color negro con el techo azul. El portavoz de la Casa Blanca, Jim Wright, y el líder de la mayoría en el Senado, Robert Byrd, ambos en representación del Congreso, ya ocupaban sus asientos en el segundo coche. Justo detrás de la limusina había dos coches abarrotados de miembros del Servicio Secreto. Florentyna y Edward se metieron en el quinto coche del desfile. El vicepresidente Bradley, de Nueva Jersey, entró en el siguiente coche junto con su esposa.
H. Stuart Knight realizaba una nueva comprobación rutinaria. Los cincuenta hombres bajo su mando eran ahora cien. A mediodía, junto con la policía local y el contingente del FBI, serían quinientos. Sin olvidar a los chicos de la CIA, pensó Knight con cierto resquemor. No le habían dicho si iban a estar presentes o no. Ni siquiera Knight conseguía descubrirlos entre la multitud en ocasiones. Escuchó cómo aumentaba el clamor de los mirones en el momento en que la limusina presidencial echó a rodar de camino al Capitolio.
Edward parloteaba en tono amigable, pero los pensamientos de Florentyna estaban en otra parte. Saludaba con gestos mecánicos a la muchedumbre que flanqueaba Pennsylvania Avenue mientras su mente se dedicaba a repasar el discurso. Dejaron atrás el recién renovado Hotel Willard, siete edificios de oficinas en construcción, las casas escalonadas que parecían más bien un asentamiento indio excavado en la ladera de una montaña, un puñado de nuevas tiendas y restaurantes y amplias aceras con decoración floral. El edificio J. Edgar Hoover, sede del FBI, seguía recibiendo el nombre del primer director del organismo, a pesar de que ciertos senadores se habían esforzado por cambiarlo. Cómo había cambiado esa calle en los últimos quince años.
Se aproximaron al Capitolio. Edward interrumpió las ensoñaciones de la presidenta.
—Que Dios te acompañe, querida.
Ella sonrió y le agarró la mano. Los seis coches se detuvieron.
La presidenta Kane entró en el Capitolio por la planta baja. Edward se quedó atrás un momento y le dio las gracias al chófer. Agentes del Servicio Secreto se apresuraron a rodear a los que salieron de los otros coches. Mientras saludaban a la multitud, cada uno subió al escenario por diferentes accesos. El jefe de acomodadores acompañó a Florentyna hasta la zona de la recepción a través del túnel flanqueado de marines que le hacían el saludo cada diez pasos. Al otro lado la esperaba el vicepresidente Bradley. Los dos aguardaron mientras charlaban de nada en particular, sin prestar atención a las respuestas del otro. Los dos expresidentes salieron del túnel enarbolando sendas sonrisas. Por primera vez, el expresidente mayor tenía un aspecto acorde con su edad. Parecía que el pelo se le había encanecido de la noche a la mañana. Una vez más, el expresidente y Florentyna tuvieron que cumplir con la formalidad de estrecharse la mano, acto que repetirían varias veces a lo largo de aquel día. El jefe de acomodadores los llevó al otro lado de una pequeña sala de recepción, donde estaba la entrada al escenario. Para aquella ocasión, al igual que para todas las demás inauguraciones presidenciales, se había construido un pequeño escenario en los escalones de la fachada este del Capitolio. La presidenta y los expresidentes salieron. La muchedumbre se puso en pie y se alzó un clamor de más de un minuto. Por fin, Florentyna y sus acompañantes pudieron sentarse a la espera de que comenzase la ceremonia.
—Mis compatriotas americanos, en este, el momento en que ocupo el cargo, Estados Unidos se enfrenta a enormes y amenazadores problemas por todo el globo. En Sudáfrica se desarrolla una despiadada guerra civil entre los ciudadanos negros y los blancos. En Oriente Medio, los destrozos de las batallas del año anterior aún están en proceso de reconstrucción, aunque ambos bandos dedican más tiempo a rearmarse que a construir nuevas escuelas, hospitales o granjas. Sobre las fronteras entre China e India y entre Rusia y Pakistán, cuatro de las naciones más pobladas de la tierra, cae la sombra de una posible guerra. Sudamérica alterna entre la extrema derecha y la extrema izquierda, aunque ninguno de los dos extremos parece ser capaz de mejorar las condiciones de vida de sus pueblos. Dos de los firmantes originales del tratado de la OTAN, Francia e Italia, están a punto de retirarse del mismo.
»En 1949, el presidente Harry S. Truman anunció que Estados Unidos estaba preparado, con toda su potencia militar y sus recursos, para defender la libertad allá donde se viese amenazada. Hoy habrá quien diga que aquel acto de magnanimidad resultó fallido, que América fue y sigue siendo demasiado débil para asumir la carga del liderazgo mundial. Frente a las continuas crisis internacionales, cualquier ciudadano americano puede en justicia preguntarse por qué habríamos de preocuparnos por acontecimientos que suceden tan lejos de nuestra casa, por qué deberíamos tener responsabilidad alguna a la hora de defender la libertad fuera de Estados Unidos.
»No hace falta que responda estas dudas con mis propias palabras. «Ningún hombre es una isla», escribió John Donne hace más de trescientos años. «Todo hombre es parte del continente». Estados Unidos abarca desde el Atlántico hasta el Pacífico, desde el Ártico hasta el ecuador. «Me encuentro unido a toda la humanidad, así que no preguntes jamás por quién doblan las campanas, pues doblan por ti».
A Edward le encantaba aquella parte del discurso, porque reflejaba a la perfección sus propios sentimientos. Se preguntaba, sin embargo, si el público respondería con el mismo entusiasmo con el que habían recibido los alardes retóricos de Florentyna en el pasado. El aplauso atronador que resonó en sus oídos le despejó las dudas. La magia aún funcionaba.
—En casa, crearemos un servicio médico que será la envidia de todo el mundo libre, un servicio que otorgue a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de tener el mejor servicio médico disponible. Ningún ciudadano americano va a morir porque no pueda permitirse vivir.
Muchos Demócratas habían votado contra Florentyna por su postura acerca del seguro médico. Tal y como le dijo un vetusto médico de cabecera:
—Los americanos tienen que aprender a valerse por sí mismos.
—¿Cómo van a hacerlo si no les damos la oportunidad? —replicó Florentyna.
—Dios nos libre de una mujer presidente —replicó el doctor, y por supuesto votó a los Republicanos.
—Sin embargo, el principal objetivo de esta administración será el mantenimiento de la ley y el orden. Para ello, me dispongo a presentar ante el Congreso una ley que prohíba la venta de armas sin tener licencia.
El aplauso de la multitud no fue tan espontáneo.
Florentyna alzó la cabeza.
—Así pues, compatriotas americanos, yo os digo lo siguiente: hagamos que este fin de siglo sea una era en la que Estados Unidos lidere al mundo tanto en justicia como en poder, en atención tanto como en emprendimiento. Una era en la que Estados Unidos declare la guerra... contra la enfermedad, contra la discriminación, contra la pobreza.
La presidenta tomó asiento, al tiempo que todo el público se ponía en pie a aplaudir.
Aquel discurso de dieciséis minutos había sufrido diez interrupciones debido a los aplausos. Sin embargo, cuando la presidenta se alejó del micrófono, ahora segura de que el público estaba de su lado, sus ojos ya no estaban atentos al clamor de la multitud. Lo que hizo fue buscar entre los dignatarios de la plataforma a la única persona a quien quería ver. Se acercó a su marido, le dio un beso en la mejilla y lo tomó del brazo. A continuación el enérgico jefe de acomodadores los acompañó fuera del escenario.
H. Stuart Knight odiaba todo lo que se salía del tiempo programado, y hoy todo acababa por caer en esa categoría. Todo el mundo iba a llegar al menos treinta minutos tarde al almuerzo.
Setenta y seis invitados se pusieron de pie cuando la presidenta entró en la habitación. Eran los hombres y mujeres que controlaban el partido Demócrata. La flor y nata norteñas que habían decidido apoyar a Florentyna Kane estaban allí presentes, con excepción de aquellos que habían apoyado al senador Ralph Brooks.
Algunos de los que asistieron al almuerzo eran ya miembros de su gabinete. Todos los presentes habían jugado algún papel en su regreso a la Casa Blanca.
La presidenta no tuvo tiempo ni ganas de almorzar; todo el mundo quería hablar con ella. El menú constaba de los platos favoritos de Florentyna, desde crema de langosta hasta roast beef. Por último trajeron la pièce de résistance del chef, una tarta de chocolate glaseado con la forma de la Casa Blanca. Edward vio cómo su esposa ignoraba el trozo de Despacho Oval que le habían puesto por delante en la mesa.
—Por eso siempre está tan delgada —comentó Marian Edelman, cuyo nombramiento como fiscal general había sorprendido a propios y extraños.
Marian comentaba en aquel momento la importancia de los derechos infantiles con Edward. Edward intentaba prestarle atención; quizá otro día.
Para cuando la última ala de la Casa Blanca quedó demolida y la última mano quedó estrechada, la presidenta y su séquito llegaban con cuarenta y cinco minutos de retraso al Desfile Inaugural. Al llegar al puesto de control frente a la Casa Blanca, las personas más aliviadas de verlos de entre los doscientos mil que ya estaban allí fueron los miembros de la Guardia de Honor Presidencial, que llevaban en posición de firmes algo más de una hora. La presidenta tomó asiento y el desfile dio comienzo. Las tropas militares del contingente estatal pasaron frente al palco, seguidos por la Banda del Ejército de Estados Unidos, que tocó de todo, desde Sousa hasta «God Bless America». Había carrozas de todos los estados, algunas de las cuales, como la de Illinois, conmemoraban eventos de la historia polaca en honor a Florentyna, lo cual añadía una nota de color y de desenfado a algo que para ella era no solo una ocasión seria, sino solemne. Aún pensaba que aquella era la única nación del planeta que confiaría su mayor cargo político a la hija de un inmigrante.
Aquel desfile de tres horas acabó y la última carroza se perdió por la avenida. Janet Brown, la jefa de gabinete de Florentyna Kane, se inclinó hacia la presidenta y le preguntó qué le apetecía hacer hasta que llegase el momento del baile inaugural.
—Quiero firmar todos esos compromisos de gabinete y las cartas a los jefes de estado. También quiero dejar mi escritorio limpio para mañana —fue su inmediata réplica—. Eso solo debería ocuparnos los primeros cuatro años.
La presidenta fue directa a la Casa Blanca. Al atravesar el jardín sur, la banda del ejército empezó a entonar «Hail to the Chief». La presidenta se quitó el abrigo en cuanto entró en el Despacho Oval. Se sentó con firmeza tras aquel imponente escritorio de cuero y roble. Se detuvo un momento y paseó la vista por la habitación. Todo estaba tal y como lo quería. A su espalda había una foto de Richard y William jugando al rugby. Delante de ella, un pisapapeles con esa cita de George Bernard Shaw que Annabel repetía sin parar: «Algunos hombres ven las cosas como son y piensan: por qué. Yo sueño con cosas que nunca fueron y pienso: por qué no». A la izquierda de Florentyna se desplegaba la bandera presidencial, mientras que a su derecha descansaba la de Estados Unidos. En el centro del escritorio había una réplica del Hotel Barón de Varsovia que William había hecho con papel maché cuando tenía catorce años. En la chimenea ardían brasas de carbón. Un retrato de Abraham Lincoln contemplaba a la presidenta recién juramentada, mientras que al otro lado de las ventanas salientes se extendía el verdor de los jardines que se alargaban sin interrupción hasta el Monumento a Washington. La presidenta sonrió. Había vuelto a casa.
Florentyna Kane echó mano de un montón de papeles oficiales y repasó de un vistazo los nombres de aquellos que podrían ocupar un puesto en su gabinete. No tendría que hacer más de treinta nombramientos. La presidenta firmó cada documento con una filigrana. El último designaba a Janet Brown como jefa de gabinete una vez más. La presidenta ordenó que fuesen enviados al Congreso de inmediato. Su secretaria de prensa agarró aquellos folios que dictarían los próximos cuatro años de la historia de América y dijo:
—Gracias, señora presidenta. —A continuación añadió—: ¿Qué le gustaría hacer ahora?
—Lincoln recomendaba empezar siempre por el problema de mayor tamaño, así que vamos a repasar el borrador de ley del control de armas.
La secretaria de prensa de la presidenta se estremeció, pues sabía a la perfección que la batalla en la Cámara durante los próximos dos años iba a ser tan cruenta y encarnizada como la Guerra Civil a la que se enfrentó Lincoln. Mucha gente aún consideraba la posesión de armas como un inalienable derecho de nacimiento. Esperó que no acabase todo de la misma manera, con una Cámara dividida.
Media tarde del jueves 3 de marzo (dos años después)
17:45 horas
Nick Stames quería irse a casa. Llevaba en el trabajo desde las siete de aquella mañana y ya eran las 17:45. No recordaba si había almorzado. Su esposa, Norma, había vuelto a refunfuñar porque nunca llegaba a casa para la hora de la cena. Cuando llegaba, solía estar tan fría que ya no daban ganas de comerla. Ahora que lo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que tuvo tiempo de acabarse una comida como Dios manda? Cuando se iba a trabajar a las 6:30 de la mañana, Norma seguía en la cama. Ahora que los niños estaban en la escuela, la única tarea de verdad de su mujer era hacerle la cena a él. No había manera de ganar. Si hubiera sido un fracasado, Norma se habría quejado. Y sin embargo, maldita sea, se mirase por donde se mirase era un hombre de éxito, el agente especial más joven a cargo de una oficina local del FBI. Uno no obtiene un puesto así a los cuarenta y cinco años llegando a casa a la hora de la cena todas las noches. Fuera como fuese, a Nick le encantaba su trabajo. Aquel puesto era su amante, la única que tenía. Al menos Norma podía dar las gracias por ello.
Nick Stames llevaba nueve años en la oficina local de Washington. Era la tercera oficina local de mayor tamaño de América, aunque cubría el territorio más pequeño, apenas las sesenta y una millas cuadradas de Washington DC. Contaba con veintidós escuadrones: doce criminales y diez de seguridad. Maldita sea, era la capital política del mundo. Por supuesto que era de esperar que algún día llegase tarde a casa. Aun así, hoy pretendía hacer un esfuerzo especial. En realidad, cuando se le presentaba la ocasión, adoraba a su esposa. Aquella noche iba a llegar a buena hora a casa. Echó mano del teléfono interno y llamó al coordinador del escuadrón criminal, Grant Nanna.
—Grant.
—Jefe.
—Me voy a casa.
—No sabía que tenía usted de eso.
—No empieces tú también.
Nick Stames colgó el teléfono y se pasó la mano por la cabellera larga y oscura. Habría dado el pego como criminal de película antes que como agente del FBI. Todo en él era oscuro: ojos oscuros, piel morena, pelo negro. Hasta llevaba traje y zapatos oscuros. En la solapa llevaba un pin con las banderas de Estados Unidos y de Grecia.
En cierta ocasión, hacía algunos años, le habían ofrecido un ascenso: la oportunidad de trasladarse al otro lado de la calle, al Cuartel General del FBI, y unirse al equipo del director como uno de sus trece asistentes. Sin embargo, ser asistente y encadenarse a un escritorio no era su estilo, así que rechazó la oferta. Aquel traslado lo habría llevado de un cuchitril a un palacio; la oficina local de Washington ocupa las plantas cuatro, cinco y ocho del Antiguo Edificio de Correos de Pennsylvania Avenue, y los despachos más bien parecen antiguos vagones de ferrocarril. Si el mismo edificio hubiese estado en un gueto, habría quedado desahuciado.
El sol empezó a ocultarse tras los edificios más altos. La oficina de Nick, ya lúgubre de por sí, se volvió más oscura. Se acercó al interruptor de la luz. «No malgaste electricidad», indicaba una etiqueta fluorescente pegada al interruptor. Del mismo modo que el constante trasiego de hombres y mujeres en sobrios trajes oscuros que entraban y salían del Antiguo Edificio de Correos evidenciaba dónde estaba la oficina local de Washington del FBI, aquel tipo de mensajes gubernamentales también servían para evidenciar que los zares de la Administración Federal de Energía tenían su sede apenas dos plantas más arriba en aquel mismo viejo edificio de Pennsylvania Avenue.
Nick miró por la ventana al otro lado de la calle, al nuevo cuartel del FBI, que había sido construido en 1976. Era un enorme monstruo lleno de ascensores más grandes que su propia oficina. Sin embargo, no permitía que aquello le molestase. Había llegado al grado dieciocho en servicio; solo el director ganaba más dinero que él. Fuera como fuese, no pensaba quedarse sentado tras un escritorio hasta que lo jubilasen con un par de esposas de oro. Nick quería estar todo el tiempo en contacto con los agentes de la calle, sentir el pulso del FBI. Se quedaría en la oficina local de Washington y moriría de pie, no sentado. Una vez más, tocó el interfono.
—Julie, me voy a casa.
Julie Bayers alzó la vista y miró el reloj como si fuese la hora del almuerzo.
—Sí, señor —dijo con tono de incredulidad.
Al pasar junto al despacho, le sonrió.
—Moussaka, arroz pilaf y la parienta. No se lo digas a la mafia.
Nick consiguió sacar un pie por la puerta antes de que sonase el teléfono privado. Un paso más y habría conseguido acercarse al ascensor, cuyas puertas estaban abiertas. Sin embargo, Nick nunca podía resistirse a una llamada de teléfono. Julie se puso en pie y empezó a dirigirse hacia su despacho. Nick admiró, como siempre hacía, el fugaz vistazo de aquel par de piernas.
—Está bien, Julie. Yo contesto.
Volvió al paso a su despacho y descolgó el teléfono antes de que se cortase la llamada.
—Stames.
—Buenas noches, señor. Aquí el teniente Blake, de la policía metropolitana.
—Hola, Dave. Felicidades por ese ascenso. No nos vemos desde hace... —Hizo una pausa—... Cinco años. La última vez eras sargento. ¿Cómo estás?
—Estoy bien, señor. Gracias.
—Muy bien, teniente. Así que ahora te encargas de los crímenes gordos, ¿eh? ¿Has pillado a algún adolescente robando un paquetito de chicles y necesitas que mis hombres localicen la mercancía que ha ocultado el sospechoso?
Blake se echó a reír.
—No, nada tan serio, señor Stames. Tengo a un tipo en el Centro Médico Woodrow Wilson que quiere reunirse con el jefe del FBI. Dice que tiene algo de vital importancia que contarle.
—Sé cómo se siente, a mí también me encantaría reunirme con él. ¿Sabes si es uno de nuestros informadores habituales, Dave?
—No, señor.
—¿Cómo se llama?
—Angelo Casefikis.
Blake le deletreó el nombre a Stames.
—¿Descripción física? —preguntó Stames.
—No, solo hemos hablado por teléfono. Ha dicho que será peor para América si el FBI no escucha lo que tiene que decir.
—Ah, ¿sí? Espera un segundo, voy a comprobar el nombre. Podría no ser más que un loco.
Nick Stames pulsó un botón que lo conectaba con el oficial de servicio.
—¿Quién eres? ¿Quién está hoy de servicio?
—Paul Fredericks, jefe.
—Hola, Paul. Saca la caja de los locos.
La caja de los locos, como se la conocía afectuosamente en el FBI, era una colección de tarjetas indexadas blancas que contenía los nombres de todas las personas que solían llamar en mitad de la noche y afirmar que los marcianos habían aterrizado en su jardín trasero o que habían descubierto un complot de la CIA para apoderarse del mundo.
El agente especial Fredericks volvió a ponerse al teléfono. Ahora tenía la caja de los locos delante.
—Está bien, jefe. ¿Cómo se llama el tipo?
—Angelo Casefikis —dijo Stames.
—Un loco griego —dijo Fredericks—. Con estos extranjeros nunca se sabe.
—Los griegos no son extranjeros —espetó Stames. Su nombre, antes de que lo acortaran, había sido Nick Stamatakis. Nunca perdonó a su padre, Dios lo tuviera en su gloria, por adaptar al inglés aquel magnífico apellido heleno.
—Lo siento, señor. No hay ningún nombre así en la caja de los locos ni en la carpeta de informantes. ¿Ha mencionado este tipo el nombre de algún agente?
—No, solo quería hablar con el jefe del FBI.
—Que se ponga a la cola.
—Se acabaron las bromitas, Paul, o te voy a poner bastante más de la semana acostumbrada a atender quejas.
Cada agente en la oficina local cumplía una semana al año a cargo de la caja de los locos. Allí tenía que responder al teléfono todas las noches, esquivando sagaces marcianos, desarticulando arteros golpes de estado de la CIA y, sobre todo, intentando no avergonzar al FBI. Todos los agentes odiaban la semana cuando les tocaba. Paul Fredericks colgó de inmediato. Dos semanas en aquel sitio y podía uno poner su propio nombre en la lista de tarjetitas blancas.
—Bueno, ¿tú qué opinas de este tipo? —le dijo Stames a Blake. Con gesto cansado, sacó un cigarrillo del cajón izquierdo de su escritorio—. ¿Cómo sonaba?
—Frenético e incoherente. He mandado a uno de mis novatos a hacerle una visita, pero no ha podido sacarle nada más allá de eso de que será mejor que América escuche lo que tiene que decir. Parecía asustado de verdad. Tiene una herida en la pierna, un disparo, y puede que se le complique. Se le ha infectado; al parecer esperó varios días antes de ir al hospital.
—¿Y cómo se ha llevado ese disparo?
—Eso aún no lo sé. Estamos intentando localizar testigos, pero de momento no tenemos nada. Casefikis tampoco está de lo más colaborador.
—Así que quiere al FBI, ¿no? Solo a los mejores —dijo Stames. Lamentó haber dicho aquello en cuanto salió de sus labios, pero ya era tarde. No intentó cubrirlo—. Gracias, teniente —añadió—. Pondré a alguien a trabajar en ello y mañana le informaré de lo que saquemos.
Stames colgó el teléfono. Ya eran las seis en punto. ¿Por qué había tenido que darse la vuelta? Maldito teléfono. Grant Nanna podría haber llevado aquel trabajo a la perfección, y además sin hacer ningún comentario de listillo sobre querer a los mejores. Bastantes roces había ya entre el FBI y la policía metropolitana sin que Nick contribuyese. Echó mano del interfono y llamó al jefe de la sección criminal.
—Grant.
—¿No habías dicho que tenías que irte a casa?
—Ven a mi despacho un momento, ¿quieres?
—Claro, jefe, ahora mismo voy.
Grant Nanna apareció segundos más tarde, acompañado de aquel puro que era su seña de identidad. Se había puesto la chaqueta, cosa que solo hacía para ir a ver a Nick a su despacho.
La carrera de Nanna era de manual. Había nacido en El Campo, Texas, y se había graduado en Baylor. Desde allí, se licenció en jurisprudencia en la Universidad Metodista del Sur. Siendo un agente joven destinado a la oficina local de Pittsburg conoció a su futura esposa, Betty, una taquígrafa del FBI. Habían tenido cuatro hijos, todos los cuales fueron al Instituto Politécnico de Virginia: dos ingenieros, un doctor y un dentista. Nanna llevaba treinta años en el FBI, doce más que Nick. De hecho, Nick había servido como novato bajo su mando. Nanna, al ser jefe de la sección criminal, no le guardaba ningún rencor a Nick, como lo llamaba en privado, por su carrera. De hecho, le profesaba un gran respeto.
—¿Qué sucede, jefe? —preguntó Nanna al entrar en la oficina.
Stames alzó la vista. Se percató de que aquel coordinador de la sección criminal, con sus cinco pies con nueve, sus cincuenta y cinco años de edad, su corpulencia y su puro mascado en la boca no era lo que el FBI consideraría «deseable» en términos de peso. Un hombre de cinco pies con nueve tenía que mantener un peso de entre ciento cincuenta y cuatro y ciento sesenta y una libras. Nanna siempre se dolía cuando llegaba el control trimestral de peso de los agentes. En más de una ocasión se había visto obligado a purgar su cuerpo de las libras que le sobraban para no pasar de largo lo permitido por el FBI, en especial durante la época de Hoover, en la que «deseable» era sinónimo de esbelto y perfilado.
Qué más da, pensó Stames. Los conocimientos y la experiencia de Grant valían más que una docena de esos agentes jóvenes y atléticos que podían verse por la oficina local de Washington todos los días. Por enésima vez, Nick se dijo a sí mismo que ya se encargaría del problema de sobrepeso de Nanna en otra ocasión.
Le habló de aquel extraño griego del Centro Médico Woodrow Wilson, tal y como el teniente Blake se lo había contado a él.
—Quiero que envíes a dos hombres. ¿Quién está de servicio esta noche?
—Aspirina, pero si piensas que puede ser un informante, jefe, está claro que es mejor no mandarlo a él.
«Aspirina» era el apodo del agente más viejo que aún trabajaba en la oficina local de Washington. Tras sus primeros años bajo el mando de Hoover, se había acostumbrado a seguir las reglas al pie de la letra, lo cual no hacía más que darles dolores de cabeza a sus compañeros. Se iba a retirar a finales de aquel año, así que ahora tanta exasperación empezaba a dar paso a la nostalgia.
—No, no, a Aspirina no lo mandes. Manda mejor a dos de los jóvenes.
—¿Qué le parece Calvert y Andrews?
—Bien —replicó Stames—. Si les das todos los detalles ahora, aún podré llegar a tiempo para la cena con mi mujer. Si resulta que el caso tiene enjundia, puedes llamarme a casa.
Grant Nanna salió del despacho. Nick le mostró a su secretaria una sonrisa coqueta como segunda despedida. Aquella chica era lo único atractivo de la oficina local de Washington. Julie alzó y esbozó a su vez una sonrisa casual.
—Trabajar para un agente del FBI no me importa, pero jamás me plantearía casarme con uno de ellos —le dijo Julie al pequeño espejito que descansaba dentro del cajón superior.
Grant Nanna volvió a su despacho y echó mano del teléfono. Marcó el número de la sección criminal.
—Que vengan Calvert y Andrews.
—Sí, señor.
Sonaron unos golpes firmes en la puerta y entraron dos agentes especiales. Barry Calvert era un tipo grandote se mirase por donde se mirase, seis pies con seis con los zapatos quitados, aunque pocos lo habían visto de tal guisa. Con treinta y dos años, se lo consideraba uno de los jóvenes más ambiciosos de toda la sección criminal. Llevaba una chaqueta verde oscuro, anodinos pantalones también oscuros y grumosos zapatos de cuero negro. El pelo castaño, muy corto, lo llevaba a la raya lateral. Aquellas gafas de lágrima que parecían de piloto eran el único signo de inconformismo por su parte. Siempre se quedaba de servicio mucho más tarde de la hora de fichar, a las 17:30, y no solo porque se esforzase por subir en el escalafón. Calvert amaba aquel trabajo, y sobre todo no amaba a nadie más, al menos que sus colegas supieran. Como mínimo, no amaba a nadie de forma regular y constante. Había nacido en el Medio Oeste y, tras graduarse en sociología en la Universidad de Indiana, realizó el curso de quince semanas de la academia de Quantico para entrar en el FBI. No había duda de que era el agente arquetípico.
Por contraste, Mark Andrews era uno de los agentes más inusuales recién ingresados en el FBI. Tras graduarse en historia en Yale, concluyó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la misma universidad. A continuación decidió pasar unos cuantos años viviendo aventuras antes de unirse a algún bufete. Pensó que le sería útil saber más sobre el crimen y el funcionamiento de la policía desde dentro. No fue esa la razón que dio para entrar en el FBI, porque no se permite a nadie considerar al organismo como un mero experimento académico. De hecho, J. Edgar Hoover lo entendía como una vocación hasta el punto de que no permitía que los agentes que abandonaban el servicio regresasen jamás. Con sus seis pies de alto, Mark Andrews parecía pequeño al lado de Calvert. Tenía un rostro limpio y abierto, con ojos azul claro y una mata de rizos rubios lo bastante largos como para rozar el cuello de la camisa. A sus veintiocho años, era uno de los agentes más jóvenes del departamento. Su ropa siempre era elegante y a la moda, a veces un poco alejada de las regulaciones del FBI. Nick Stames lo había pillado una vez con una chaqueta deportiva de color rojo y pantalones marrones. En aquella ocasión lo había mandado a casa a ponerse una ropa más decente. Jamás hay que avergonzar al FBI. Sin embargo, el encanto de Mark lo sacaba de más de un problema dentro de la sección criminal. En cualquier caso, la resolución férrea que tenía compensaba a veces lo rígido de aquella educación y aquellos modales que había recibido en la Ivy League. Tenía mucha seguridad en sí mismo, aunque jamás actuaba de forma prepotente ni se obsesionaba por avanzar en el escalafón.
Grant Nanna les habló a los dos de aquel tipo asustado que los esperaba en el Woodrow Wilson.
—¿Es negro? —preguntó Calvert.
—No, griego.
Calvert compuso una expresión sorprendida. El ochenta por ciento de los habitantes de Washington eran de raza negra, como de raza negra era el noventa y ocho por ciento de las personas arrestadas por algún crimen en el estado. Una de las razones de que el famoso allanamiento en el Watergate despertase sospechas desde el principio era que ningún negro había tenido nada que ver, aunque ningún agente llegó a admitir tal cosa.
—Muy bien, Barry, ¿creéis que os podéis ocupar?
—Claro. ¿Quiere usted un informe en su escritorio mañana por la mañana?
—No; el jefe quiere que lo llaméis de inmediato si resulta que hay algo interesante. De lo contrario, escribid ese informe para mañana.
El teléfono de Nanna sonó.
—El señor Stames le llama por la línea de radio, señor —dijo Polly, la operadora del turno de noche.
—No desconecta nunca, ¿eh? —les confió Grant a los dos jóvenes agentes, con la mano encima del auricular—. Hola, jefe.
—Grant, ¿te había dicho que el griego tenía una herida de bala en la pierna y que se le había infectado?
—Sí, jefe.
—Bien. Hazme un favor, ¿quieres? Llama al padre Gregory, de mi iglesia, St. Constantine y St. Helen, y pídele que vaya al hospital a ver al tipo.
—Lo que usted diga.
—Y vete a casa, Grant. Que se encargue Aspirina de la oficina por esta noche.
—Ya me iba, jefe.
La conexión se cortó.
—Muy bien, vosotros dos, en marcha.
Los dos agentes especiales echaron a andar por el pasillo gris y sucio que daba al ascensor de servicio. Como siempre, parecía que el cacharro iba a manivela. Por fin, una vez salieron a Pennsylvania Avenue, se metieron en un coche del FBI.
Mark condujo el Ford sedán de tono azul por Pennsylvania Avenue. Dejaron atrás los Archivos Nacionales y la Galería Mellon. Atravesó los verdes terrenos que rodeaban el Capitolio y se internó por Independence Avenue hacia la zona sudeste de Washington. Mientras los dos agentes esperaban a que se pusiera verde un semáforo en la calle Primera, cerca de la Biblioteca del Congreso, Barry miró el reloj, con el ceño fruncido ante el tráfico de hora punta de regreso a casa.
—¿Por qué no le habrán asignado este maldito caso a Aspirina?
—¿A quién se le iba a ocurrir mandar a Aspirina a un hospital? —replicó Mark con una sonrisa.
Los dos hombres habían congeniado de inmediato en cuanto se conocieron en la academia del FBI en Quantico. El primer día del curso, cada estudiante recibía un telegrama que le confirmaba su aceptación. A continuación se les pedía que comprobasen el telegrama de las personas a su derecha y a su izquierda para asegurarse de su autenticidad. Aquel simple ejercicio servía para enfatizar la necesidad de extremar siempre las precauciones. Mark había comprobado el telegrama de Barry y se lo había devuelto con una sonrisa.
—Supongo que eres quien dices ser —dijo—, y también supongo que las regulaciones del FBI admiten ahora que ingrese King Kong.
—Cuidado —replicó Calvert mientras leía el telegrama de Mark con atención—, puede que algún día le haga falta que King Kong le cubra las espaldas, señor Andrews.
El semáforo se puso en verde, pero un coche frente a Mark y Barry en el carril interior quiso girar a la izquierda en la calle Primera. Por un momento, los dos impacientes agentes del FBI se vieron atrapados en el carril.
—¿Qué crees que podrá decirnos este tipo?
—Espero que sea algo sobre el atraco al banco en el centro —replicó Barry—. Sigo asignado al caso y hace tres semanas que no doy con una sola pista nueva. Stames empieza a ponerse nervioso.
—No; no creo que sea lo del banco, y menos si le han dado un tiro en la pierna. Me apuesto a que es otro candidato para entrar en la caja de los locos. Lo más seguro es que su parienta le haya pegado un tiro por no llegar a casa a tiempo para comerse las hojitas de parra rellena que le había preparado.
—¿Sabes una cosa? El jefe solo ha mandado a un sacerdote a atenderlo porque es griego, como él. Si fuéramos nosotros, por lo que al jefe respecta podríamos arder en el infierno.
Ambos se echaron a reír. Ambos sabían bien que si alguno de los dos se veía en problemas, Nick Stames cambiaría de sitio el Monumento a Washington piedra a piedra con tal de echarles una mano. El coche se internó por Independence Avenue hasta el corazón de la zona sudeste de Washington. El tráfico empezó a descongestionarse poco a poco. Unos minutos después pasaron por la calle Diecinueve y el Estadio Armory justo antes de llegar al Centro Médico Woodrow Wilson. Dejaron el coche en el aparcamiento de visitantes. Calvert comprobó dos veces todos los cierres de las puertas. No hay nada más vergonzoso para un agente que ver que le han robado el coche y tener que esperar la llamada de la policía metropolitana para que vaya a recogerlo una vez encontrado. Era la manera segura de pasarse un mes entero a cargo de la caja de los locos.
La entrada del hospital era vieja y estaba muy deslucida. Los corredores tenían un aspecto gris y lúgubre. La chica en el mostrador de recepción les dijo que Casefikis estaba en la habitación 4308 de la cuarta planta. La falta de seguridad sorprendió a ambos agentes. No tuvieron ni que enseñar las credenciales, pudieron pasearse por el edificio como si fuesen un par de internos. Nadie se detenía a mirarlos dos veces. Quizá, como agentes, estaban acostumbrados a un nivel más alto de seguridad.
El ascensor los llevó a duras penas hasta la cuarta planta. Un hombre con muletas y una mujer en silla de ruedas subieron con ellos, en medio de una distendida charla, como si tuvieran todo el tiempo del mundo y les diese igual la lentitud con la que se desplazaba el ascensor. Cuando llegaron a la cuarta planta, Calvert se acercó a una enfermera y le preguntó dónde estaba el médico de guardia.
—Creo que la doctora Dexter acaba de salir de guardia. Deje que lo compruebe —dijo la enfermera, y se alejó. No todos los días venía el FBI al hospital. Además, el más bajito, el de los ojos azul claro, era muy atractivo.
La enfermera volvió por el pasillo junto con la doctora Dexter, una sorpresa para ambos agentes. Los dos se presentaron. Mark decidió que lo sorprendente eran las piernas de la doctora. La última vez que había visto unas piernas así había sido en el Cineclub de la Universidad de Yale, en una reposición de El Graduado, con Anne Bancroft. Aquella fue la primera vez que Mark se fijó de verdad en las piernas de una mujer, aunque desde entonces no había dejado de fijarse en ellas.
«Doctora Elizabeth Dexter», se leía en negro en una etiqueta de plástico rojo enganchada en la bata blanca almidonada. Bajo ella, Mark atisbó una camisa de seda roja y una estilada falda de crepé de color negro que caía hasta debajo de las rodillas. La doctora Dexter era de estatura media, delgada hasta el punto de parecer frágil. No llevaba maquillaje, al menos no lo bastante como para que Mark lo notase; aquellos ojos oscuros y la piel blanca no necesitaban nada que los realzase. Al final parecía que aquel caso iba a valer la pena. Barry, por su parte, no mostró interés alguno en la hermosa doctora, sino que pidió ver el historial de Casefikis. Mark pensó a toda prisa en cómo hacer una apertura.
—¿Es usted pariente del senador Dexter? —preguntó con un ligero énfasis en la palabra «senador».
—Sí, es mi padre —dijo ella en tono seco, a todas luces acostumbrada a la pregunta y un tanto molesta tanto por volver a oírla como por la enésima persona que pensaba que su parentesco era importante.
—Oí una charla suya en mi último año de Derecho en Yale —Mark avanzó con determinación, consciente de que ahora estaba presumiendo. Sin embargo, se daba cuenta de que Calvert acabaría de leer aquel maldito historial médico en pocos instantes.
—Ah, ¿usted también fue a Yale? —preguntó ella—. ¿Cuándo se graduó?
—Hace tres años, en la facultad de derecho —replicó Mark.
—A lo mejor hasta hemos coincidido. Yo acabé Medicina en Yale el año pasado.
—Doctora, si me hubiese cruzado antes con usted, no la habría olvidado.
—Cuando los dos señoritos de la Ivy League hayan acabado de contarse la vida —interrumpió Barry Calvert—, a este muchacho del Medio Oeste le gustaría seguir con su trabajo.
«Sí —pensó Mark—, Barry llegará algún día a director del FBI».
—¿Qué puede usted decirnos de este sujeto, doctora Dexter? —preguntó Calvert.