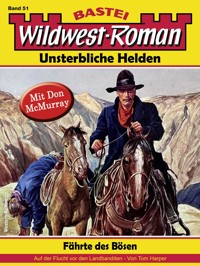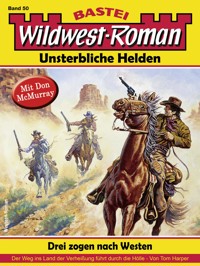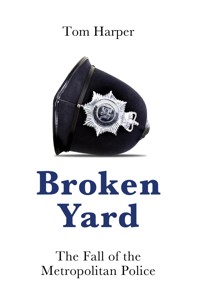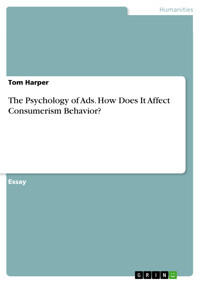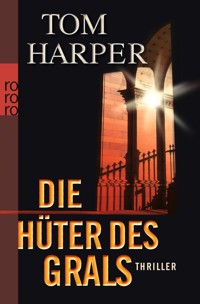Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bóveda
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fondo General - Narrativa
- Sprache: Spanisch
Algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre. Durante los últimos diez años Abby Cormac ha metido entre rejas a algunos de los peores criminales del mundo. Cuando cree que todo eso ya ha quedado atrás, un terrible suceso sacude su vida: en una lujosa villa del Adriático su novio Michael es asesinado y a ella se le da por muerta. Abby se promete a sí misma encontrar al asesino de Michael. Su investigación la llevará hasta uno de los malhechores más peligrosos de los Balcanes, y pronto se dará cuenta de que su novio no era el hombre a quien creía conocer: Michael había descubierto un secreto terrible, una silenciosa conspiración de traiciones y crímenes. Abby sabe que ese peligroso camino conduce a la verdad, pero sus pasos son estrechamente vigilados para evitar que los secretos de los muertos salgan a la luz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tom Harper
Secretos de los muertos
Contenido
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
Capítulo XLV
Capítulo XLVI
Capítulo XLVII
Nota histórica
Agradecimientos
Para Dusty y Nancy Rhodes y Patrick y Mary Thomas
IN MEMORIAM
I
Pristina, Kosovo – Época actual
Poder desentenderse del trabajo llegado el viernes por la tarde era un lujo al que Abby aún no se había terminado de acostumbrar.
Durante diez años, su trabajo había sido sinónimo de pasar largos días en los lugares más oscuros de la tierra, escuchando cómo personas destrozadas revivían la brutalidad a escalas inimaginables. Después, tardes frente al portátil en habitáculos hechos a partir de contenedores de transporte, helándose o derritiéndose según la estación, escurriendo toda la sangre y las lágrimas de las historias hasta dejar páginas secas con escritos que pudieran suponer pruebas presentables ante el Tribunal Internacional de La Haya. De aquello nunca se podía desentender. Había perdido la cuenta de las pesadillas, las veces que había acabado arrodillada frente al inodoro, en mitad de la noche, desesperada por purgar las cosas que había presenciado. Entre las pérdidas que había sufrido a lo largo de los años estaban varias relaciones prometedoras, un matrimonio y, finalmente, su capacidad para preocuparse e involucrarse. Pero siempre, a la mañana siguiente, de vuelta al trabajo.
Ahora todo aquello era historia. La habían reubicado en la misión de la Unión Europea en Kosovo, la EULEX, que tenía el fin de enseñar a los kosovares a ser ciudadanos europeos modélicos. Se habían cometido crímenes de guerra en Kosovo, eso era verdad, pero ya no era su problema. Ella trabajaba para el tribunal civil tratando de desentrañar la difícil cuestión de qué era de quién tras la guerra; «la Oficina de la Propiedad Perdida», como lo llamaba Michael. A ella no le importaba que se burlara no le quitaba el sueño por la noche.
Cerró las carpetas y las guardó bajo llave. Despejó el escritorio para cuando fueran los de la limpieza el fin de semana. Cerrar, desconectar y olvidarse. Justo antes de apagar el ordenador, vio que tenía un e-mail nuevo del director; lo ignoró: otro lujo. Se ocuparía de aquello el lunes. Eran las dos de la tarde del viernes y su semana había acabado.
El coche de Michael la esperaba fuera de la oficina en un Porsche rojo convertible del 68, probablemente el único de los Balcanes. Iba sin la capota puesta, a pesar de los nubarrones que se congregaban sobre la ciudad. Michael aceleró el motor al salir ella por la puerta, provocando un gran estruendo que le habría hecho sentir vergüenza si no hubiera estado tan contenta. Típico de Michael. Se metió en el asiento del acompañante y lo besó, y sintió cómo le raspaba en la mejilla la barba de pocos días. Varias personas que salían de la oficina se pararon a mirar y se preguntó si sería por el coche o por ella misma. Michael tenía diez años más que ella y los aparentaba, aunque la edad le sentaba bien. Tenía arrugas en la cara, pero lo que hacían era realzar las virtudes de Michael: la sonrisa dispuesta, el brillo despreocupado de los ojos, la seguridad y la fuerza. Cuando empezaron a salirle canas no se cortó el pelo, sino que se puso un pendiente de oro para no parecer tan respetable, decía. Abby lo hacía rabiar diciéndole que parecía un pirata.
Él le levantó la barbilla con la mano para poder verle el cuello.
—Llevas puesto el collar.
Parecía estar complacido. Se lo había dado hacía una semana, un intrincado laberinto dorado con cinco incrustaciones de cristal rojo. En el centro había un monograma con los signos de los primeros cristianos, X-P, aunque nunca habría dicho que Michael fuera religioso. El collar parecía antiguo. El oro estaba oscurecido y brillaba como la miel, el cristal rojo estaba empañado por el paso del tiempo. Cuando le había preguntado a Michael de dónde lo había sacado, él simplemente le había dedicado una sonrisa pícara y le había dicho que se lo había dado una gitana.
Por el rabillo del ojo, Abby vio que su bolso de viaje negro estaba en el asiento de atrás del Porsche, junto a un maletín de él.
—¿Vamos a algún sitio?
—A la bahía de Kotor, en Montenegro.
Ella puso mala cara.
—Eso está a seis horas.
—No, si yo puedo evitarlo.
Sacó el coche del aparcamiento y pasó por delante del guardia de seguridad, que llevaba puestos su blazer azul y su gorra de béisbol. El hombre se quedó mirando el coche sorprendido y los saludó. Entre las filas monótonas de los sedanes tipo Unión Europea, el Porsche resaltaba como si fuera una especie en peligro de extinción.
Mientras conducía con una sola mano, Michael se agachó y sacó una petaca de debajo del freno de mano. Le acarició el muslo por la zona en la que se le había levantado el vestido de tirantes. Dio un sorbo y le pasó la petaca.
—Prometo que merecerá la pena.
Y quizás tenía razón. Así eran las cosas con Michael: por muy disparatada que fuera la idea, al final había que acabar dándole la razón. En cuanto hubieron escapado del atasco de Pristina, dando bandazos para un lado y para el otro por entre el tráfico, de una manera que ni los locales —que podían perfectamente ser los peores conductores de Europa— se hubieran atrevido a hacerlo, pisó el acelerador y dio rienda suelta al coche. Abby se acurrucó en el asiento y contempló los kilómetros pasar. Con la capota quitada fueron cortando el viento y dejando atrás la tormenta que amenazaba, pero que nunca les llegaba a alcanzar. Atravesaron la explanada de Kosovo y subieron las estribaciones hacia las montañas que oprimían el sol poniente contra el cielo, hasta que este acabó teñido de rojo. En la frontera con Montenegro, unas cuantas palabras de Michael hicieron que pasaran rápidamente por los agentes de aduanas.
Se habían adentrado en las montañas. El aire frío se arremolinaba a su alrededor; sobre ellos, ni el mes de agosto había hecho desaparecer la nieve de las cumbres. Michael mantenía la capota quitada, pero encendió la calefacción al máximo. Abby encontró una manta en el espacio para las piernas y se la echó por encima.
Y, de repente, allí estaba. La carretera giró en un desfiladero rocoso y emergió sobre la bahía, que permanecía inmersa en las sombras que proyectaban las montañas entre las que se situaba. En ella, Abby no veía más que las luces de los yates de recreo y de las lanchas a motor, todos ellos apiñados como algas luminosas en las calas y playas que la bordeaban.
Michael aminoró y giró a la izquierda. A Abby se le cortó la respiración: parecía que se fueran a salir por el borde del acantilado. Pero había un camino sin pavimentar que terminaba en una puerta de hierro construida en un muro de estuco. Michael rebuscó en la guantera y sacó un mando a distancia. La puerta se abrió deslizándose.
Abby levantó las cejas.
—¿Sueles venir por aquí a menudo?
—Es la primera vez.
A través de la puerta abierta, Abby vio el tejado plano de una casa de un blanco espectral en medio de la creciente oscuridad. Estaba situada sobre un promontorio en mitad de la pendiente, casi el único lugar en el que se podía situar una casa en aquel lado de la bahía. Al otro lado del agua, Abby vio el destello luminoso de una ciudad y sus suburbios más alejados suspendidos en la otra colina. En la parte en la que estaban ellos no había nada más.
Michael detuvo el coche en una zona de gravilla en el exterior de la casa. Sacó del bolsillo una llave que pareció resultarle poco familiar y abrió la pesada puerta de roble.
—Después de ti.
Nada del simple exterior de la villa la había preparado para lo que encontraría dentro. Al trabajar en Pristina, con el salario de la Unión Europea de una expatriada, Abby estaba acostumbrada a vivir cómodamente; sin embargo, aquel era un lujo de un nivel pero que muy distinto. El suelo era de mármol, con losas verdes y rosas que creaban complicadas formas geométricas. Todo parecía estar construido para una raza de gigantes; sillas y sofás lo suficientemente grandes como para hundirse dentro, una mesa de comedor de caoba que podía albergar a veinte personas y la televisión más grande que había visto nunca colgada de la pared. Enfrente de la pantalla, y casi igual de grandes, tres santos ortodoxos miraban desde un icono de oro de tres paneles.
—¿Cuánto te ha costado esto?
—Ni un céntimo. Es de un juez italiano, un amigo. Me lo ha prestado para el fin de semana.
—¿Esperamos a alguien más?
Michael sonrió abiertamente.
—Es todo para nosotros solos.
Ella señaló al maletín que llevaba Michael.
—Espero que no tuvieras pensado hacer nada de trabajo.
—Espera a ver la piscina.
Abrió la puerta de cristal. Abby la cruzó y se le cortó la respiración. En la parte trasera de la villa, la terraza exterior se extendía hasta el borde del acantilado. Una columnata de estilo clásico bordeaba tres de los laterales: columnas estriadas y capiteles corintios que no terminaban de encajar con el resto de la arquitectura moderna. El cuarto lateral era el acantilado, con la bahía a lo lejos. En la penumbra, la piscina parecía fluir hasta el mar. No tenía barandilla.
Abby oyó un ligero clic detrás de ella cuando Michael tocó un interruptor. Las luces instaladas en la piscina hicieron que esta resplandeciera. Cuando Abby miró dentro, vio un fondo marino de ninfas y delfines, sirenas y estrellas de mar, un dios con cabellos de algas en un carro llevado por cuatro caballitos de mar, y todo ello resaltando sobre un mosaico veteado blanco y negro. Delgados haces de luz lo recorrían resplandecientes y parecía que las figuras monocromas bailaran bajo el agua.
Se habían encendido más luces bajo la columnata. Cada hueco albergaba una estatua de mármol sobre un pedestal también de mármol: Hércules envuelto en una piel de león apoyado en su garrote, una Afrodita con el busto al descubierto agarrando una cuerda que se le había resbalado hasta las caderas, Medea con una maraña de serpientes saliéndole del pelo. Parecían sólidas, pero cuando Abby tocó una de ellas, se tambaleó sobre la base como si un soplo de viento la pudiera derribar. Retrocedió.
—Cuidado —dijo Michael—, no se hacen más de esas.
Abby se rio.
—No pueden ser originales.
—Todas lo son, según me han dicho.
Como en las nubes, Abby fue caminando entre las figuras mudas. Llegó hasta el final de la terraza y miró hacia abajo. El acantilado descendía tan en picado que ni siquiera desde allí podía ver la base, únicamente el brillo plateado de la espuma del agua que corría entre las rocas. Sintió escalofríos. El ligero vestido de tirantes no había sido la elección más apropiada para finales de agosto.
Oyó un golpe tras ella y algo le pasó volando junto a la cara, casi tocándole la mejilla. Por un instante se sintió de vuelta en Freetown, Mogadiscio o Kinshasa. Emitió un débil grito y se giró repentinamente, con lo que estuvo a punto de perder el equilibrio frente al desprotegido borde del acantilado. Se agarró a la columna más cercana, aferrándose a ella como a la vida misma.
—¿Estás bien?
Michael estaba de pie junto a la piscina con dos copas de champán en una mano y una botella descorchada de Pol Roger en la otra.
—No pretendía asustarte. Pensaba que podíamos celebrarlo.
«¿Celebrar qué?». Abby se dejó caer contra la columna y se agarró a ella, con el corazón todavía latiéndole a mil por hora. La brisa de la noche le elevó el colgante de oro hasta la garganta y le sobrevino un pensamiento disparatado. ¿Se le iba a declarar?
Michael sirvió el champán y le puso un vaso en la mano, aún temblorosa. Se desbordó y se le derramó por los dedos. Él la rodeó con los brazos y se la acercó. Abby dio un sorbo; Michael miraba al mar como si estuviera buscando algo. El último rayo de sol dibujó una línea en el horizonte y desapareció después.
—Estoy hambriento.
Michael fue al coche a por una nevera y en poco tiempo la casa olía a ajo frito, gambas e hierbas aromáticas. Abby bebía y lo observaba cocinar. El champán no duró mucho. De la nevera salió una botella de Sancerre, que también se acabó rápido. Abby encontró un interruptor que encendía la calefacción de la terraza y comieron fuera, junto a la piscina. Abby metió las piernas desnudas en el agua a la luz de la columnata y de las estrellas que salpicaban el cielo.
La comida y la bebida empezaban a desinhibirla. Cuando refrescó la noche, Michael encendió el fuego en el salón y se sentaron en el sofá a ver las estrellas sobre la bahía. Abby se enroscó en su regazo como un gatito y con los ojos medio cerrados, mientras él le acariciaba el pelo. «Tienes treinta y dos años», le reprendió una voz débil interior, «no diecisiete». No le importaba; le gustaba. Con Michael no tenía responsabilidades. Él hacía que la vida pareciera fácil.
Mucho más tarde, después de que la segunda botella de vino se acabara, la ciudad al otro lado de la bahía se apagara y el fuego se redujera a rescoldos, Abby se levantó del sofá. Se tambaleó y Michael corrió a sostenerla, sorprendentemente estable para lo mucho que había bebido.
Ella lo rodeó con los brazos y lo besó en el cuello.
—¿Nos vamos a la cama?
Estaba bebida, lo sabía, y le gustaba. Quería a Michael. Empezó a desabrocharle la camisa torpemente, pero él se liberó de su abrazo y la giró.
—Eres insaciable —le reprendió.
La llevó a la habitación y le quitó el collar. Después la dejó en la cama. Abby intentó tirar de él hacia ella, pero él retrocedió.
—¿Adónde vas?
—No estoy cansado.
—Yo tampoco estoy cansada —protestó.
Pero era mentira. En cuanto le dio un beso de buenas noches y cerró la puerta, se quedó dormida.
El frío la despertó. Estaba tumbada encima de las sábanas, con el vestido de tirantes aún puesto, y sentía el frío del aire acondicionado recorrerle la piel. Se dio la vuelta buscando el calor de Michael, pero no lo encontró allí. Tanteó la cama hasta que tocó la mesita de noche.
La cama estaba vacía.
Se quedó allí tumbada unos instantes intentando orientarse en la habitación desconocida. Buscó la luz, pero no veía nada. Lo único que oía era el leve zumbido del aire acondicionado y el tictac del reloj de la mesita. Las agujas luminosas marcaban las 3:45
Y entonces oyó algo más, un murmullo de voces. Puso atención para intentar identificar los sonidos de una casa extraña. ¿Eran dos voces, una especie de conversación? ¿O quizás solo eran las olas rompiendo en las rocas?
«Es la televisión». Michael debe haberse quedado dormido viéndola. Ahora que se le habían acostumbrado los ojos a la oscuridad, vio una luz azul tenue filtrándose desde la entrada.
Aún aletargada por el sueño y el alcohol, se preguntó qué hacer. Una parte de ella le decía que debía dejarlo allí, que se levantara firme y sola. Pero la cama estaba fría.
Se levantó. Descalza, recorrió la entrada hasta el salón. La inmensa televisión estaba encendida en la pared, inundando la estancia con su resplandor azul diodo; media docena de cigarros apagados ocupaban un cenicero de plata. El sofá de piel conservaba la forma del cuerpo de Michael donde debía de haber estado echado.
Pero no estaba allí. Y la televisión tenía el volumen apagado.
Entonces, ¿qué había oído?
Una ráfaga de viento le trajo el olor de la noche: jazmín, higos y cloro. Afuera, en el patio, las luces estaban aún encendidas. La puerta estaba abierta. A través de ella vio a Michael junto a la piscina fumando otro cigarrillo. El maletín que habían llevado en el coche estaba en una mesa de metal junto a él con la tapa levantada. Un hombre con camisa blanca y pantalones negros estaba examinando el contenido.
Abby salió al patio aún algo inestable por el alcohol. Justo al pasar el umbral, chocó con el pie descalzo contra algo que no se veía entre las sombras. Dio un grito de sorpresa y dolor. La botella vacía de champán rodó por el suelo y salpicó al caer a la piscina.
Dos cabezas se levantaron de momento y miraron a Abby.
—¿Interrumpo algo?
—¡Vuelve adentro! —gritó Michael.
Sonó angustiado, pero ella no se dio cuenta. Dio dos pasos más hacia delante hasta el resplandor de la luz de la piscina. El hombre de la camisa blanca se llevó la mano a la espalda. Cuando la mano volvió a aparecer, relucía una pistola negra en ella.
Aquello era lo último que Abby recordaba con claridad. Todo lo que ocurrió después estaba borroso y fragmentado. Michael golpeando al hombre por la espalda, el disparo desviado, la mesa volcada, el contenido del maletín esparcido por las losas. Si vio lo que había dentro, no se le grabó en la memoria. Se asustó, resbaló con las losas resbaladizas y se cayó.
El agua la golpeó con fuerza. Agitó los brazos y las piernas, pero se hundió. Notó el sabor del cloro en la garganta y sintió arcadas. El vestido se le pegaba a la piel como una mortaja.
Llegó a la superficie y pataleó hacia el lateral. Desde el fondo de la piscina, ninfas tenuemente iluminadas la invitaban a unirse a ellas. Apoyó los brazos desnudos en el borde y se impulsó para salir.
Tumbada en el lateral de la piscina, lo veía todo desde el nivel del suelo. El maletín desparramado y la mesa volcada, los dioses de mármol que la observaban desde arriba. Al final de la terraza, dos hombres estaban enfrascados en una lucha sobre el abismo. Michael lanzó un golpe que no llegó a impactar en su oponente y este le agarró el brazo y lo lanzó hacia atrás, colocando a Michael de cara al acantilado. Se quedaron allí un instante como dos amantes observando la puesta de sol. Entonces, con un movimiento brusco, el hombre dio una patada a Michael en los pies y lo lanzó hacia delante. Michael se sacudió y se tropezó. Intentó recobrar el equilibrio y casi lo consiguió, tambaleándose al borde del precipicio como un pájaro con un ala rota. El asaltante, impaciente, comenzó a avanzar hacia su presa, pero no fue necesario. Sin un solo sonido, como si la vida ya se le hubiera ido, Michael cayó por el borde del precipicio y desapareció.
Abby gritó; no pudo evitarlo. El hombre la oyó y se giró. Todos sus movimientos eran precisos, no apresurados. Había tirado la pistola en su lucha con Michael; la recogió. Comprobó la corredera y la recámara, disparó el cartucho de la recámara y recargó.
Abby se levantó del suelo. El vestido mojado se le pegaba al cuerpo y le pesaba. Tenía que escapar, pero ¿adónde? ¿Al coche? No sabía dónde había dejado Michael las llaves. Ni siquiera tenía tiempo de volver a la casa. El intruso iba caminando por el borde de la piscina con la pistola levantada. Ella buscó cobijo entre la columnata con el siguiente disparo. La piedra se rompió; algo se hizo añicos.
Se agachó e intentó huir rápidamente, escabulléndose por entre las columnas y pedestales. Era como estar en la galería de tiro, excepto porque el hombre no estaba disparando. ¿Se había quedado sin balas?
Llegó al final de la columnata y se detuvo. Sobre ella se erigía un Júpiter de mármol portando un rayo iluminado. Se acercaban unos pasos cautelosos.
Tuvo la escalofriante revelación de por qué el hombre no se había molestado en disparar: estaba atrapada en una esquina sin posibilidad de ir a ningún sitio. Se agachó detrás de la estatua. Los pasos cesaron.
El silencio fue lo peor de todo.
—¿Qué quiere? —gritó ella.
No hubo respuesta. El agua le caía del vestido y se le acumulaba alrededor de los pies. ¿A qué estaba esperando?
Creía que sabía lo que era enfrentarse a la muerte. Había oído los relatos cientos de veces y los había almacenado diligentemente. Pero las personas que habían vivido para ser testigos de ello eran supervivientes. Algunos habían corrido cuando los asesinos habían llegado; otros se habían quedado tirados en los campos de exterminio y habían fingido estar muertos, en ocasiones durante horas, mientras sus familias y vecinos yacían cadáveres a su alrededor. Ellos nunca abandonaron.
Tenía una oportunidad. Se tiró sobre el pedestal, lo empujó y se dio la vuelta, dejando caer todo su peso sobre la estatua. Esta dio varios bandazos y se tambaleó hasta caerse. El dios se hizo añicos al chocar contra el suelo. El hombre de la pistola dio un salto hacia atrás y perdió el equilibrio.
Abby ya había echado a correr. Recorrió los pocos metros de terraza que le quedaban y se tiró de cabeza dentro de la casa. En el interior, la televisión gigante emitía sus imágenes rutinarias de guerra y venganza, ajena al verdadero horror que se estaba representando en sus narices.
«¿Ahora adónde?».
Pero el tirador se había recuperado demasiado rápido. La primera bala hizo añicos la ventana que tenía encima. La segunda le impactó en el hombro y Abby se dio la vuelta. Lo vio entrar por la ventana rota con el arma levantada.
«Por favor», suplicó. Quería correr, pero el cuerpo no le respondía.
—¿Por qué hace esto?
El hombre se encogió de hombros. Tenía bigote moreno y un lunar con pelos en la mejilla derecha. Su mirada era adusta y oscura.
Su último pensamiento fue el de una testigo a la que había entrevistado años atrás, una mujer hutu de pelo canoso que trituraba comida en un campamento en la selva en algún lugar entre el Congo y Ruanda. «Nunca abandonó», le había dicho Abby a la mujer con admiración, y la mujer había negado con la cabeza.
—Tuve suerte. Los otros no. Esa fue la única diferencia.
El hombre levantó la pistola y disparó.
II
Provincia romana de Moesia – Agosto del año 337
Aún es agosto, pero el otoño ya ha llegado. Como cualquier hombre mayor, le temo a esta estación. Las sombras caen, las noches se alargan y los cuchillos salen. En noches como esta, en las que el aire gélido hace retorcerse a mis viejas heridas, me retiro a los baños y ordeno a mis esclavos que aviven el fuego. La piscina está vacía, pero me siento en el borde y vierto agua sobre las piedras calientes. El vapor me sube por la nariz y suaviza mi piel. Quizás esto se lo facilite a mis asesinos cuando vengan.
Estoy preparado para morir, no me provoca terror. He vivido más de lo que merecía. He sido soldado, cortesano y político: ninguna de estas profesiones son famosas por su longevidad. Cuando los asesinos vengan, y ya están en camino, sé que no se recrearán. Son hombres ocupados en los tiempos que corren. No soy la última persona que tienen que matar. No me torturarán; no saben qué preguntas hacer.
No tienen ni idea de lo que podría contarles.
Un escalofrío me recorre la espalda. No me he desvestido —no pienso morir desnudo— y mis vestiduras están empapadas. Vierto más agua a la piscina y me inclino hacia el vapor, y miro detenidamente las figuras blancas y negras de dioses marinos que lucen en las losas del fondo. Me devuelven la mirada y me maldicen. Dioses agonizantes de un mundo agonizante. ¿Saben el papel que he jugado yo en su olvido?
Otro escalofrío. Estoy preparado para morir: es la muerte lo que me aterra; el después. Los dioses que mueren en primavera, en ocasiones, vuelven a la vida; los viejos asesinados en otoño no lo hacen nunca. Pero adonde van…
El vapor se hace más denso.
He luchado toda mi vida contra los dioses: un dios hecho hombre, un hombre hecho dios. Ahora, al final, examinando el abismo húmedo, no tengo más idea de lo que me aguardan los dioses de la que tenía la primera vez que miré por encima de mi cuna tantos años atrás, o incluso hace cuatro meses, en una tarde polvorienta de abril en Constantinopla, cuando oía hablar de un hombre muerto que me cambiaría la vida. Lo que quede de ella.
Los recuerdos me ofuscan y me recubren la piel. La mente es una tierra extraña con numerosos muros, pero sin distancia. Ya no estoy en los baños, sino en otro lugar y tiempo, y mi más viejo amigo me dice…
—…Te necesito.
Estamos en la sala de audiencias del palacio, aunque no hay audiencia. Nadie más que yo. Ambos somos viejos a los que nos unen los años, pero así es desde que tengo memoria: él habla, yo aplaudo.
Excepto ahora, que no estoy aplaudiendo. Lo escucho hablarme de una muerte y me pregunto si estoy comportándome como debo. Después de tantos años en la corte, puedo utilizar emociones como el que elige entre las máscaras de un cajón bien lubricado, pero no estoy seguro de lo que exige la ocasión. Quiero parecer respetuoso ante el difunto, pero no demasiado. No me exaltaré por su muerte, como me incitan a hacer. ¿Me convierte esto en un insensible?
—Lo encontraron hace dos horas en la biblioteca junto a la Academia. En cuanto se dieron cuenta de quién era, avisaron inmediatamente en palacio.
Intenta meterme en la historia, hacer saltar mi curiosidad. Yo sigo en silencio. No hay muchos hombres que puedan permanecer en silencio cuando él quiere que hablen, debo ser el último que queda. Crecimos como hermanos, hijos inseparables de oficiales de la misma legión. Su madre era posadera, la mía lavandera. Ahora lo engalanan los títulos, como las gemas cosidas a su pesada toga. Flavio Valerio Constantino, Emperador, César y Augusto, Cónsul y Procónsul, Alto Sacerdote. Constantino el Pío, el Leal, el Bendecido y Benevolente. Constantino el Victorioso, Triunfante e Invicto. Constantino, sucintamente, el Grande.
E incluso ahora, un abuelo en el ocaso de su vida, la grandeza irradia de él; aún puedo sentirlo. Su cara redonda, cría y seductora de joven puede haberse vuelto rechoncha y flácida. Los músculos que habían dirigido un imperio se pueden haber reblandecido. Pero la grandeza perdura. Los artistas que lo retratan con una aureola dorada solo dan color a lo que todo hombre sabe. El poder habita en su cuerpo, la confianza propia inexpugnable que solo los dioses pueden otorgar.
—El difunto se llamaba Alejandro. Era un obispo importante en la comunidad cristiana. Parece ser que también instruyó a uno de mis hijos.
«Parece ser que también instruyó a uno de mis hijos». Algo me envuelve como una fría corriente marina, pero resisto. Mi rostro no muestra nada. El suyo tampoco.
Sin aviso previo, me lanza algo. Mi cuerpo se ha vuelto lento y torpe, pero aún conservo mis reflejos. Lo cojo con una mano y abro el puño.
—Encontraron esto cerca del cuerpo.
Es un collar del tamaño de la palma de la mano. Una red compleja que rodea el monograma de Constantino, X-P, con oro brillante con incrustaciones de cristal rojo. La cadena está rota por donde debieron arrancársela a quien fuera.
—¿Pertenecía al obispo?
—Su sirviente dice que no.
—Entonces, ¿al hombre que lo mató?
—O lo dejaron allí deliberadamente. —Da un suspiro impaciente—. Estas son las preguntas que necesito que respondas, Gayo.
El collar se antoja frío en mi mano, una ofrenda no deseada de un hombre muerto que estoy obligado a portar. Pero sigo conteniéndome.
—No sé nada sobre los cristianos.
—Eso no es cierto.
Constantino se acerca y me toca el hombro. Tiempo atrás, este habría sido un gesto natural e íntimo. Ahora su brazo se mantiene rígido y me presiona hacia atrás.
—Tienes el suficiente conocimiento como para saber que se pelean como gatos en un saco. Si hago llamar a uno de los suyos, la mitad de ellos vendrán inmediatamente a condenarlo por cismático y hereje. Después, la otra mitad llegará y denunciará a la primera por los mismos crímenes.
Niega con la cabeza. Ni él, siendo divino, puede comprender los misterios de la Iglesia.
—¿Cree que fue un cristiano quien lo mató?
Su asombro es tan natural que casi me creo que es real.
—Dios nos libre. Escupen y arañan, pero no muerden.
No puedo mostrarme en desacuerdo. No sé nada sobre los cristianos.
—Pero la gente especulará. Otros dirán que el asesinato de Alejandro fue un ataque a todos los cristianos de manos de quienes los odian. Estas heridas están abiertas, Gayo. Combatimos quince años en una guerra civil para unir al Imperio y restaurar la paz. No puede venirse abajo ahora.
Tiene por lo que preocuparse. Construyó esta ciudad aprisa; el cemento apenas acaba de secarse y ya han aparecido grietas.
—En dos semanas me iré de campaña. En dos meses estaré a miles de kilómetros de aquí, en Persia. No puedo irme y dejar así este problema. Necesito a alguien en quien confiar para que lo haga rápido. Por favor, Gayo, por la amistad que nos une.
¿Cree que con esto me convencerá? He hecho cosas por la amistad que nos une que ni siquiera el propio dios Cristo, benevolente como es, me perdonaría.
—Iba a volver a casa, a Moesia, la semana que viene. Está todo preparado.
Algo parecido a la nostalgia invade su expresión. Su mirada toma un semblante de lejanía.
—¿Recuerdas aquellos días, Gayo? ¿Cuándo jugábamos en los campos a las afueras de Niš? Subíamos a los gallineros para robar huevos… nunca nos cogieron, ¿eh?
«Nunca nos cogieron porque tu padre era el Tribuno». No lo digo. Uno se entromete en los recuerdos de un viejo por su cuenta y riesgo.
—Debería volver allí, sentir de nuevo el suelo natal bajo mis pies. Cuando vuelva de Persia.
—Siempre serás bienvenido en mi casa.
—Allí estaré. Y tú estarás allí antes. Tan pronto hayas solucionado este asunto.
Y ya está. Un dios no tiene tiempo para la lucha prolongada. Podríamos haberlo discutido durante horas, días, pero ha resumido todos sus argumentos a una sola frase. Y toda mi resistencia y mis evasivas, mi determinación de no involucrarme en esto, se derrumban en un momento de decisión repentina.
—¿Quieres un culpable? ¿O quieres a quien realmente lo hizo?
Es una pregunta crucial. En esta ciudad, no todos los asesinatos son crímenes. Y no todos los criminales son culpables. Constantino, más que nadie, sabe de qué hablo.
—Necesito que descubras quién lo hizo. Con discreción.
Quiere la verdad. Después decidirá qué hacer con ella.
—Si voy llamando a las puertas de los cristianos, ¿me abrirán?
—Sabrán que estás allí por mí.
«Estoy allí por ti. Toda mi vida he estado allí por ti. Tu consejero y amigo; tu mano derecha cuando la acción era necesaria y tú tenías que quedarte sentado. Tu audiencia. Tú hablas, yo aplaudo, obedezco».
Da una palmada y aparece un esclavo como de entre las sombras. Lo había olvidado: en esta ciudad siempre hay otra audiencia. El esclavo lleva un díptico de marfil, dos paneles unidos con tiras de piel. El frontal tiene la imagen del emperador tallada, con la mirada dirigida al cielo y una corona solar sobre la cabeza. Junto a él, el conocido monograma X-P, el mismo del collar. Hay varias líneas de texto en el interior que derogan la autoridad de Constantino en mí.
—Gracias por hacer esto, Gayo.
Me abraza y esta vez, algo parecido a la calidez, traspasa nuestros viejos cuerpos. Me susurra al oído:
—Necesito alguien en quien confiar. Alguien que sepa dónde están enterrados los cuerpos.
Me río; es lo único que puedo hacer. Claro que sé dónde están enterrados los cuerpos. Cavo casi todas las tumbas yo mismo.
III
Época actual
La pared era gris y estaba llena de agujeros, el techo, de color blanco, y la puerta era de madera y tenía un cristal empañado y un crucifijo sobre ella. Se oía un zumbido constante y también un pitido irregular, como los disparos aleatorios de un videojuego antiguo. Sentía muchísimo dolor.
Se recostó y se concentró en los detalles para intentar combatir el dolor. La pared no tenía agujeros, era una ilusión provocada por la pintura que se descascarillaba del cemento. Pintura gris. Se preguntó a quién se le ocurriría pintar el cemento de gris. El pitido no era irregular, provenía de dos fuentes algo descompasadas. Uno empezaba después del otro y se iba acercando hasta que, durante algunos segundos clementes, sonaban casi en sincronía; luego se adelantaba y seguía más rápido.
El techo no era completamente blanco; había unas manchas negras en las placas como si fueran de vino.
La mancha de la ventana se movió. No estaba en la ventana, estaba fuera; era la espalda de alguien contra la puerta. Esperó a que se fuera, pero no lo hizo.
«¿Dónde estoy?», pensó. Y después, un segundo más tarde e infinitamente más aterrador, «¿quién soy?».
El pánico se apoderó de ella. Intentó levantarse y se dio cuenta de que no podía moverse. El pánico se acentuó. No podía respirar. El corazón le latía con tanta fuerza que creyó que le explotaría. La habitación empezó a oscurecerse. Se retorció de dolor e intentó aguantarlo. Luego gritó.
La puerta se abrió. Un hombre con traje ajustado entró gritando palabras que no comprendía. Se abrió la chaqueta y vio que le sobresalía una pistola que llevaba guardada en una funda de piel bajo el brazo.
Se desmayó.
—¿Abigail? ¿Me oyes?
El pánico aún persistía, pero estaba aletargado, como una mecha lenta que le iba horadando un agujero en la garganta. Su respiración era débil e insuficiente. Intentó mover el brazo, pero no pudo. Se le aceleró la respiración. «Mantén la calma».
Localizó el pitido y se concentró para tratar de aislar uno de los ritmos entre la síncopa. Intentó respirar siguiendo ese ritmo. Se sintió más relajada por un instante, suficiente como para atreverse a abrir los ojos.
Un rostro la miraba desde arriba. Pelo castaño, ojos marrones y barba a juego. «¿Era real aquel hombre? ¿O su imaginación lo había creado a partir de las manchas marrones del techo?».
El rostro se movió, no así el techo.
—¿Abigail Cormac? —dijo de nuevo.
—No sé…
—¿No recuerda…?
El pánico se aceleró. «¿Debería recordar? ¿Qué debería recordar? ¿Es importante?». Sentía la mente igual de imposibilitada que el cuerpo, oponiendo resistencia a unas cadenas que no podía ver.
—No.
—¿Nada? —incrédulo.
Lo que consiguió aquello fue incrementar la desesperación.
El rostro se apartó. Oyó una silla arrastrarse por el suelo. Cuando volvió a aparecer el rostro, estaba más abajo y hacia atrás, un sol en el horizonte de su mundo plano.
—Su nombre es Abigail Cormac. Trabaja para la oficina de extranjería como enviada en comisión para la misión EULEX en Kosovo. Estaba aquí de vacaciones y las cosas salieron mal.
Casi todo sonaba bien. Era como ver una película de un libro que ya había leído. Faltaban algunos datos, otros no eran del todo así, algunos habían cambiado por alguna razón. Examinó al hombre.
—¿Quién es usted?
—Norris, de la embajada. Podgorica. Es…
—… la capital de Montenegro. —Salió como de la nada, sorprendiéndola a ella casi tanto como a él.
«¿Cómo he sabido eso?».
Los ojos marrones se estrecharon.
—Así que sí recuerda algo.
—Sí. No, no me acuerdo. —Le costaba articular las palabras—. Algunas cosas las sé. Cuando dice palabras como «Embajada», «Kosovo» o «vacaciones», me suenan. Lo entiendo. Pero si me hace una pregunta, no se me viene nada a la mente.
—¿Nada?
Intentó recordar. El esfuerzo la dejó agotada.
—Había un hombre con una pistola —dijo con cautela, probando las palabras como si fueran un vestido que sabía que no le quedaría bien.
—¿Lo recuerda?
Cerró los ojos para intentar recuperar la imagen.
—Traje azul, entró por la puerta.
—¿En la villa?
—Aquí. En esta habitación.
Norris se recostó y suspiró.
—Eso ha sido esta mañana. Hay un policía custodiando su puerta. La oyó gritar y entró para comprobar que estuviera bien.
«¿Un policía custodiando mi puerta?».
—¿Estoy en peligro?
—¿De verdad que no se acuerda?
No podía volver a escucharlo decir aquello. Dejó caer la cabeza en la almohada firme.
—Cuénteme.
Él miró hacia la puerta como buscando confirmación para algo. Abby volvió a sentir otra oleada de pánico. «¿Hay alguien más aquí?». Intentó levantar la cabeza, pero no alcanzaba a ver.
—La dispararon. Lo que sabemos es que, cuando la policía apareció, estaba en el suelo medio muerta. Había sangre por todas partes y una bala en su cuerpo. Encontraron su pasaporte y nos llamaron. En cuanto a su marido…
Sintió una gran opresión dentro de ella.
—¿Qué pasa con él?
—¿Lo recuerda?
Ella negó con la cabeza. Norris volvió a dirigir la mirada hacia la esquina.
—No es fácil de decir. Siento informarle de que su marido ha muerto.
—¿Hector?
Ahora le tocaba a Norris quedarse desconcertado.
—¿Quién es Hector?
«No lo sé», quería gritar ella. El nombre se le había venido a la mente como un fantasma, de manera espontánea e inesperada.
—¿No es ese mi marido?
Pero al decirlo se dio cuenta de que no era así. «No estoy casada», pensó. Y después, con un amago de sonrisa, «estoy bastante segura de que lo recordaría».
Norris miraba una hoja de papel.
—Según su pasaporte, su nombre era Michael Lascaris.
Y aquello sí le sonó. Se le quitó la sonrisa; se desplomó en la cama. El monitor iba a mil por hora. Bip. Un deportivo rojo a toda velocidad por las montañas. Bip. Una bahía oscura, una piscina resplandeciente y rostros fúnebres mirando desde sus plintos. Bip, bip. Despertarse a media noche. Un hombre con una pistola. Una pelea. El grito de Michael al caer por el acantilado, ella misma gritando. Bip, bip, bip, bip…
Alguien merodeaba por la puerta; no era un hombre con pistola, sino una mujer con bata verde y una jeringuilla en la mano.
—Espere —le oyó decir a Norris—, dele una oportunidad.
Pero no se la iban a dar. Una manos fuertes le agarraron el brazo y una punta afilada se deslizó entre su piel. En el monitor, el ritmo disminuyó.
Después se hizo el silencio.
—Entonces, ¿recuerda a Michael Lascaris?
El sonido de los latidos en el metrónomo del monitor ya se había estabilizado, un andante moderado. Habían incorporado a Abby en la cama, aunque no podía moverse mucho más. Tenía una escayola en el brazo derecho y el hombro, que le tapaba el pecho y gran parte del estómago. En algún lugar bajo aquello le habían dicho que estaba la herida de bala.
Le dispararon. Eso tampoco parecía típico de ella. Recibir un disparo le ocurre a otras personas: víctimas. Abby había visto suficientes heridas en su antiguo trabajo como para saber que no eran simplemente cosas que ocurrieran en televisión o en el cine, pero en ningún momento había dejado de verlo desde la distancia. «Tú sufres, yo me compadezco de ti».
—¿Recuerda a Michael?
—Conducía un Porsche.
La hoja de papel de Norris era ahora una carpeta. Iba pasando páginas.
—¿Un Porsche modelo Targa del 68, rojo, con matrícula británica?
Abby se encogió de hombros, de su único hombro sano.
—Era rojo.
No intentaba ser displicente, no mucho, pero Norris lo interpretó mal. Se levantó y agitó la carpeta en su dirección.
—Sé que está mal, Dios, tiene suerte de seguir con vida, pero tiene que entender lo serio que es esto. Alguien entra de repente en una casa y ataca a dos diplomáticos europeos; no tiene buena pinta.
«No entró de repente», pensó Abby, «ya estaba dentro, junto a la piscina, con Michael».
—Los montenegrinos van por ahí como locos, como si fuera el fin del mundo. Están aterrados y piensan que esto va a provocar un gran revuelo en Bruselas, a desbaratar su solicitud de ingreso a la Unión Europea, ponerlos en la lista negra de los terroristas o cualquier cosa por el estilo. Francamente, están reaccionando de forma exagerada. —La miró con dureza, como si fuera su culpa—. Usted no es tan importante.
—Gracias.
—Pero estamos intentando controlarlo. Tampoco pinta muy bien para nosotros. Es bastante bochornoso, para ser honestos.
El monitor se aceleró un instante.
—Lo siento si los he avergonzado.
—Le haremos frente. —No entendió en absoluto el sarcasmo—. Pero necesitamos saber qué pasó.
—Ojalá lo supiera.
Pero estaba intentando ganar tiempo. Había trazas allí, esperando a ser recuperadas y analizadas. No sabía muy bien qué le mostrarían, pero sí sabía que le atemorizaban.
—Empecemos con Michael Lascaris.
Recordó un fragmento de la conversación anterior.
—Él no es mi marido.
—Ahora ya lo sabemos. Su expediente de Londres decía que estaba casada; los encontraron a usted y a Michael juntos e hicimos una suposición. Por lo que se ve, no era acertada.
—¿Estoy divorciada? —De nuevo sabía que había recuperado un nuevo recuerdo incluso antes de que Norris se lo confirmara. La palabra le supo amarga y acertada.
—Michael Lascaris cayó por un acantilado —continuó Norris—. La policía sacó su cuerpo de la bahía de Kotor tres días más tarde.
Abby consiguió sentarse más erguida con mucho esfuerzo y dolor. Sintió una fuerte punzada en las costillas que le provocó un gesto de dolor, pero se mantuvo recta.
—No se cayó por el acantilado. Lo arrojaron por él.
—Así que sí lo recuerda.
—Empieza a venirme a la cabeza.
Norris sacó un bolígrafo.
—Vamos a empezar por el principio. ¿Fue idea suya ir allí?
—No lo creo.
—¿De Michael?
—La villa era de un amigo suyo.
—¿Dijo quién era ese amigo?
Ahora los recuerdos le llegaban más fácilmente.
—Un juez italiano.
El bolígrafo se movía por el papel.
—¿Estaba él allí? ¿El juez?
—Solo nosotros.
—Una escapada romántica.
Lo dijo con un tono que a Abby no le gustó en absoluto. Se dejó caer en la almohada.
—No acabó muy romántica.
Tan rápido como pudo, le dio todos los demás retazos que había recordado. Despertarse por la noche, oír un ruido, salir a la terraza de la piscina.
—Michael estaba luchando con un hombre. —Se detuvo. Solo tenía fragmentos, visiones y momentos fugaces. Norris quería una historia coherente—. La casa estaba llena de antigüedades; imagino que era un ladrón. Michael debió de haberlo oído y sorprenderlo. Intenté ayudar. Él… —Dejó de hablar. Entre todo lo que quería desesperadamente recordar, había una imagen que deseaba poder olvidar—. Empujó a Michael por el acantilado. Luego vino a por mí.
—¿Pudo verlo?
Intentó pensar, pero era como un sueño. Cuanto más intentaba recordar, más se resistía. Examinó con atención los rostros que tenía almacenados en la memoria, pero solo veía imágenes borrosas.
—Lo siento.
—Y, ¿está segura de que no había nadie más allí?
—Yo no recuerdo a nadie más. —Había detectado la incredulidad en su expresión—. ¿Debería?
—Alguien llamó a la policía.
—Quizás fuera un vecino.
Pero sabía que no había sido así. Recordaba la oscuridad, no había ni una sola luz en kilómetros. Y Norris negaba con la cabeza.
—La llamada provenía de la villa. Fue así como supieron dónde estaba usted. —Norris soltó el bolígrafo—. Tuvo que haberlo hecho usted. Estaba demasiado débil para hablar: no dijo nada, solo dejó el teléfono descolgado y se apartó a rastras.
El esfuerzo por recordar le estaba provocando dolor de cabeza. Cerró los ojos y se frotó las sienes.
—No recuerdo nada de eso en absoluto.
Abrió los ojos con la esperanza de que Norris hubiera desaparecido. En vez de eso, se había dirigido a un bolsillo de vinilo de la parte trasera de la carpeta y estaba sacando algo, una bolsa de plástico sellada con algo dorado en su interior. La levantó para que ella pudiera ver el collar que había dentro: un laberinto intricado entrelazado alrededor de un monograma con la forma de una letra P con la vuelta de la letra continuada hacia atrás a través del palito. Parecía antiguo.
—¿Reconoce esto?
—Es mío —dijo ella—, lo llevaba aquella noche.
—¿Qué es este diseño?
¿La estaba poniendo a prueba? ¿Era una trampa? ¿Qué demostraría aquello? «Apenas recuerdo mi propio nombre». Recorrió rápidamente la habitación con la mirada. El monitor que parecía un aparato inalámbrico antiguo, el goteo que penetraba en sus venas, la pintura descascarillada, el crucifijo sobre la puerta…
… y algo hizo conexión. Una chispa se encendió entre el collar y el crucifijo, uniendo los vacíos de su memoria con un relámpago de comprensión tan súbito que incluso le dolió.
—Michael me lo dio. Es un símbolo cristiano antiguo.
Intentó alargar la mano, como si el viejo metal aún retuviera algún recuerdo más de Michael que pudiera palpar. Pero las vendas y las correas la sujetaban.
Norris dejó caer el collar en la carpeta. Abby sintió el dolor de la pérdida, el último fragmento de Michael de nuevo escapando a su alcance. ¿Así iba a ser durante el resto de su vida?. ¿Anhelando algo que nunca le sería devuelto?
—La policía lo encontró en la piscina de la villa. Pensaron que podría estar conectado con su atacante.
Cerró la carpeta y se levantó.
—Creo que con esto nos valdrá. A menos que haya algo más que recuerde. —Se dirigió hacia la puerta.
—Espere —gritó Abby. Sentía cómo le volvía el pánico—. ¿Qué va a pasar conmigo ahora?
Norris se detuvo en la puerta.
—Se va a casa.
IV
Constantinopla – Abril del año 337
Cada vez que abro una puerta en esta ciudad es como entrar en el almacén olvidado de una enorme mansión. Todo está cubierto de polvo. Cada paso deja una huella, cada toque una mancha. Se podría pensar que la ciudad lleva años perdida. Pero este no es el polvo consagrado a la antigüedad; es el polvo del taller de un artesano, el polvo de la creación. Y aún se está asentando. Todos los días, la ciudad se cubre con una nube de polvo. Lo paladeo de camino a la biblioteca: el sabor quebradizo de la piedra tallada, el dulzor de la madera recién cortada, la acidez de la cal viva que mezclan con el cemento. Si esto sigue así mucho más tiempo, me voy a convertir en un entendido, voy a poder reconocer cada toque de mármol ateniense, pórfido egipcio o granito italiano que haya en el ambiente.
Pero el polvo nunca se asienta en los recuerdos. Cuanto más vivo, más claros se vuelven: cada uno de ellos pulido, raspado y tallado hasta llegar a la perfección firme y lustrosa. Los detalles superfluos se manosean y se dejan a un lado. Lo único que queda es mi relato.
* * *
Conozco la biblioteca que hay junto a la academia, pero nunca he estado dentro. Dos esfinges negras se agazapan a cada lado de la puerta, examinando a los transeúntes; la gente la llama la «Biblioteca Egipcia». Las esfinges no son nuevas, ni Constantinopla puede crear su nueva ciudad completamente de la nada. Cuando hay prisa, hay que trabajar con lo que se tiene. Ha saqueado el Imperio para llenar esta ciudad de tesoros antiguos: estatuas, columnas, piedras, incluso tejas.
Y libros. Cuando cruzo la puerta y dejo atrás a la multitud que se ha congregado en las escaleras, no veo cientos, sino miles de manuscritos, cuidados rollos de papel atados y apilados en las estanterías que se entrecruzan como huesos en un osario. Un aroma poco familiar me sorprende un segundo después: el moho del pergamino y el olor a hierba podrida del papiro, destilados por el calor hasta ser tan fuertes que me producen náuseas.
La sala es redonda y amplia, con balcones colgantes bajo un techo abovedado con ilustraciones de ciclámenes y rosas. Se diseñó para ser un jardín del conocimiento, una obra de arquitectura ordenada para hacer crecer el pensamiento cultivado. Pero las estanterías que rodean la rotonda han crecido salvajes como espinos, enredadas y oscuras, a veces incluso dejando caer su fruta al suelo. Todas las ventanas están cerradas y tienen vidrieras, y atrapan el olor en la sala y acentúan el calor del sol. La sala, en su totalidad, parece exhalar sus venenos.
Una docena de conversaciones agitadas se detienen cuando cruzo la puerta. Sé cuáles son los hombres que me han reconocido por las caras largas. No me lo tomo como algo personal. En mi apogeo solía gustarme.
Un hombre me espera. Parece mayor que yo, aunque quizás sea más joven. Me mira entrecerrando los ojos e inclina la cabeza como una codorniz picoteando en el grano. Lleva puesta una túnica de paño gris hasta media pierna y, a diferencia de los demás, no tiene las manos ni las mangas salpicadas de tinta. Me imagino que vive de transportar libros, no de copiarlos.
—¿Es usted el bibliotecario?
A duras penas consigue asentir. Tiene la cara arrugada, como un retal de paño enmarañado. Lleva toda su vida viviendo entre sus papiros cuidadosamente enrollados y guardados. No se esperaba que ocurriera esto en su biblioteca.
—¿Está el cuerpo aún aquí?
Parece horrorizado.
—Los enterradores llegaron hace una hora.
Un asesinato sin cuerpo.
—¿Me puede enseñar dónde lo encontró?
Me lleva por un pasillo estrecho entre estanterías, girando y dando vueltas hasta que, de pronto, llegamos a una pared y una ventana. Se filtra la luz amarillenta del sol y aterriza en el escritorio, que está atestado de papeles y papiros. El taburete está echado hacia atrás. Me imagino al lector que se haya ido para despejarse, volviendo y encontrándonos hojeando sus cosas.
—¿Sabe quién lo hizo?
Es una pregunta obvia, pero hay que hacerla. El bibliotecario, ofendido, sacude la cabeza enérgicamente. Señala a las paredes de manuscritos que nos encierran.
—Nadie vio nada.
—¿Quién lo encontró?
—Su ayudante, un diácono llamado Simeón. El obispo yacía con la cara contra la mesa. El diácono pensó que estaba dormido.
—¿Está el diácono aquí?
Sin responder, o quizás a modo de respuesta, el bibliotecario se escabulle rápidamente. Saca el brazo como si fuera un ala atrofiada y va recorriendo con la mano las estanterías a su paso. Una vida entera escudriñando libros debe de haberlo dejado casi ciego. Inútil como testigo.
Y ¿qué veo? Un tintero y una pluma de bambú sobre la mesa con un cuchillo con mango de marfil y un pequeño tarro junto a ellos. Hay pequeñas virutas amontonadas en la mesa donde el obispo afilaba su pluma.
«¿Por qué no usaste el cuchillo para defenderte?», me pregunto.
Destapo el tarro y huelo la pasta blanca que hay en su interior. Huele como el pegamento. Lo devuelvo a su lugar y examino la pila de papeles que hay a su lado. El obispo Alejandro era un gran lector: media mesa está llena de rollos, algunos sin tocar, otros abiertos a medio leer. Algunos parecen haberse desprendido de los pisapapeles que los mantenían en la mesa y enrollarse solos, quizás cuando el difunto golpeó la mesa.
En el centro hay una pieza distinta. Un códice con páginas de papel de vitela independientes unidas para formar un libro. Puede parecer una forma incómoda y fragmentada de leer, pero a los cristianos les gusta. Me agacho para inspeccionar lo que estaba leyendo cuando murió.
Es imposible de decir. El rostro quebrado cayó justo encima del libro, empapando las palabras en sangre. La página de la izquierda está ilegible; la de la derecha, sin escribir. Su pasado obliterado; su futuro, vacío. Intento limpiar la página escrita, pero la sangre se ha coagulado. Lo único que hago es extender la mancha. Sombras de palabras nadan bajo la mancha como los peces bajo el hielo: inalcanzables.
—¿Cree que va a encontrar respuestas aquí?
Levanto la mirada. El bibliotecario ha vuelto con un joven alto, atractivo y con cabello moreno y alborotado. Va vestido con una túnica sencilla negra y unas sandalias, y tiene las manos tan manchadas que al principio creo que lleva guantes. Después me doy cuenta de que es tinta. Entonces me pregunto si es solo tinta o algo más.
Hago un gesto hacia el escritorio vacío.
—¿Encontró usted el cuerpo?
El joven asiente. Busco en su rostro la culpabilidad, pero hay tal amalgama de emociones que no consigo distinguirla. Hay tristeza, pero también ira; preocupación, pero con un toque de rebeldía. Si no sabía desde antes quién era yo, el bibliotecario probablemente se lo habrá dicho. No permitirá que mi reputación lo intimide.
—¿Se llama usted Simeón?
—Soy… era el secretario del obispo Alejandro.
Me mira con esos ojos oscuros como preguntándose qué estoy pensando. ¿Realmente quiere saberlo? «Lo sabrás».Si Constantino necesita una respuesta rápida, entonces el joven sirviente, con tinta o sangre en las manos —que encontró el cuerpo, que tiene quién sabe qué resentimiento contra su maestro—, me la dará. Si es sacerdote, Constantino no lo torturará ni ejecutará. Lo mandará a cualquier roca en medio del mar y se hará justicia.
Pero eso no es lo que quiere Constantino. Aún no.
—¿Cómo murió?
—Tenía la cara destrozada.
El diácono lo dice con brusquedad; quiere sorprenderme, pero tendrá que hacerlo mejor.
—¿Cómo?
No lo comprende.
—Destrozada —repite—. Estaba lleno de sangre.
—En la cara.
Simeón se toca la frente.
—La herida estaba aquí.
—¿Una herida limpia? ¿Cómo se haría con un cuchillo?
Cree que no lo estoy entendiendo.
—Le he dicho que tenía la cara destrozada. La cabeza abierta.
No tiene sentido. Si el obispo estaba sentado de cara a la ventana y de espaldas a la sala, la parte posterior de la cabeza habría sido el objetivo obvio. Pero la sangre que hay en el libro apoya el relato del diácono.
Saco el collar con el monograma que me dio Constantino.
—¿Encontró esto?
—Sí, en el suelo, junto al cuerpo.
—¿Lo reconoce?
—No era de Alejandro.
—Y, ¿sabe quién lo mató?
La pregunta le sorprende. Es tan obvia que piensa que debe de ser un truco. Me mira fijamente, intentando encontrar la trampa, y se da cuenta de que el silencio tampoco le hace mucho bien.
—Estaba muerto cuando lo encontré.
Dejo mi impaciencia al descubierto para que actúe en sus nervios.
—Sé que estaba muerto. Pero quien fuera que lo hiciera no pudo salir de aquí impecable. Debía de llevar manchas de sangre en la ropa o en las manos.
Dejo caer la mirada en las manos manchadas de tinta de Simeón. Él cierra los puños.
—No vi a nadie.
—¿Oyó algo? —Esto también va dirigido al bibliotecario, quizás sus oídos compensen su torpe vista. Pero niega con la cabeza al instante.
—Están construyendo una iglesia nueva en la puerta de al lado. Todos los días, lo único que oímos es ruido y a los trabajadores; casi demasiado alto como para leer. «Eripient somnum Druso vitulisque marinis», como dice Juvenal.
No me interesa su erudición. Constantino dijo una vez que los hombres hacen alarde de sus conocimientos cuando no tienen nada más que decir de su propia cosecha. Dirijo la mirada hacia otro lado.
Y encuentro algo. Una salpicadura de sangre en los rollos de las estanterías, bastante lejos de donde se encontró el cuerpo. Aparto al bibliotecario para poder pasar, casi empujándolo contra sus amados manuscritos.
Mi pie tropieza con algo en el suelo, entre las sombras. Simeón se acerca para cogerlo, pero lo aparto con la mano y me agacho para hacerlo yo mismo. El suelo está polvoriento, lleno de trozos de cera y finas hebras de papiro. Al buscar con la mano en la oscuridad, siento algo frío y suave bajo los dedos. Cuando lo cojo, veo un pequeño busto del tamaño de un puño tallado en mármol negro. El rostro tiene la expresión de un sabio y la mirada perdida, aunque los ojos están oscurecidos con la sangre que se ha apelmazado en ellos. Imagino que este es el último rostro que Alejandro vio antes de que le aplastaran los sesos contra él.
—¿Quién es este?
—El nombre está inscrito en la base —dice el bibliotecario. No puede acercarse más para verlo.
Le doy la vuelta:
HIEROCLES
No reconozco el nombre, o puede que lo haya oído pero no le haya prestado atención. Sin embargo los otros lo conocen; Simeón especialmente.
—Hierocles fue un gran reprobador de los cristianos —dice, aunque sé que está guardando mucha más valoración.
—¿Sabe de dónde salió?
—De la biblioteca —dice el bibliotecario—. Tenemos docenas de esos.
Y nada más mirar, lo veo. A media altura en cada estantería, a la altura de los hombros, hay una cabeza sobre un pedestal de madera custodiando los manuscritos. Excepto en la estantería con la salpicadura de sangre sobre los libros. Allí, el pedestal está vacío.
La historia se desenrolla como un pergamino.
Ítem: Alejandro estaba de pie junto a la estantería buscando un documento.
Ítem: El asesino llegó. ¿Sospechó Alejandro lo que iba a hacer? Probablemente no; habría hecho algún ruido y, a pesar del ruido de las obras contiguas, alguien lo habría oído. Quizás incluso hablaron unos instantes.
Ítem: El asesino cogió el busto de la estantería y mató a Alejandro golpeándole en la frente.
Y según interpreta mi mente todo esto, el movimiento final se me desvela.
Ítem: Llevó el cuerpo a la mesa y lo recostó para que cualquiera que pasara pensara que estaba dormido. Después escapó.
¿O fue a anunciar que había encontrado el cuerpo? Vuelvo a mirar a Simeón. Sabe lo que estoy pensando. Tiene el rostro serio y carente de expresión; la ira va por dentro. Está esperando a que lo acuse.
Me giro hacia el bibliotecario con indiferencia.
—¿Cuántos hombres había aquí esta tarde?
—Quizás unos veinte.
—¿Me puede dar sus nombres?
—El portero los habrá visto.
—Dígale que haga una lista.
—Aurelio Símaco estaba aquí.
Simeón espetó el nombre tan rápidamente que apenas lo entiendo. El joven ha perdido la batalla contra su ira: tiene la mirada desafiante y fija en mí. Quizás piensa que es la única oportunidad que tendrá de hablar.
—Aurelio Símaco es uno de los hombres más eminentes de la ciudad —señalo.
Aurelio Símaco pertenece a la Roma antigua, es un patricio hasta la médula, un hombre aún a tener en cuenta, aunque esté desfasado en esta ciudad de edificios nuevos y hombres nuevos. Tampoco puedo hablar yo mucho.
—Estaba aquí —insiste Simeón— lo vi hablando con el obispo Alejandro esta misma tarde. Se fue justo antes de que yo encontrara el cuerpo.
Busco confirmación en el bibliotecario. Está jugueteando con la pluma que lleva prendida a una cadena alrededor de la muñeca y no cruza la mirada conmigo.
Simeón señala el busto que aún sostengo.
—Hierocles fue un filósofo conocido por su odio hacia los cristianos, al igual que Símaco.
Un antiguo romano de los dioses antiguos; no me sorprende. Pero eso no lo convierte en un asesino.
—Quizás quería enviar un mensaje —persiste Simeón.
Quizás lo hizo. Recuerdo que Constantino dijo: «Otros dirán que el asesinato de Alejandro fue un ataque a todos los cristianos de manos de quienes los odian».
—Lo investigaré. —Me doy la vuelta para irme, pero Simeón quiere decir algo más.
—Cuando llegamos aquí esta mañana, Alejandro tenía un portafolios con documentos. Era cuadrado, de piel y con juntas de latón. No me dejó ver lo que había dentro, ni siquiera llevarlo.
—¿Y?
—Ha desaparecido.