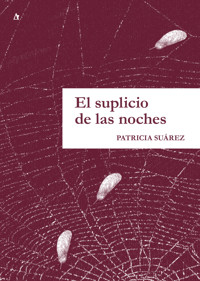Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VeRa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Puede la VERDAD triunfar sobre el ocultamiento y la mentira? ¿Cómo se reconstruye el AMOR después de una traición? ¿Es posible tener una NUEVA OPORTUNIDAD de amar? Segunda chance es una novela sobre las relaciones que trascienden el paso del tiempo. Una historia que nos conecta con la certeza de reencontrarnos con el amor posible, el único y verdadero. Animarse a salir para reencontrarse con el verdadero ser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dar el salto.
Amar sin pedir permiso.
Que el pasado sea un paso.
Buscar hasta el milagro.
Tener fe en lo que vendrá.
Revelarse hasta el infinito.
Tener coraje aun cuando no se tenga.
Romper tu papel o plegarlo: esa es la cuestión.
Que la tentación no señale tu destino.
En tu intuición anida tu memoria.
No todos son acantilados.
Amar es tu éxito.
Talento para vivir.
vera.romantica
vera.romantica
Dedicado a quienes anhelan una segunda chance de amar.
PRIMERA PARTE
Quítame el aliento
CAPÍTULO 1
Preikestolen, Noruega
Dalia Ruiz. Su nombre era todo lo que ella sabía de verdad de sí misma.
No comprendía por qué había llegado hasta ahí sin poder detenerse en el camino, no sabía por qué desde hacía tres semanas tenía que hacer un esfuerzo para apretar la garganta y no echarse a llorar delante de cualquiera y entre los brazos de nadie.
Dalia Ruiz, nada más.
En ese momento, el resto de los detalles parecía aleatorio: la edad, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, los amores pasados, los amores perdidos, Damián Gorsky y hasta la Colombina, la marioneta preferida de su padre, a la cual se le había rajado su carita de porcelana por un tonto accidente al guardarla en lo alto del armario. Cómo había llegado hasta el sitio más escarpado y tal vez más peligroso de Noruega y del mundo, era una pregunta que solo Ricciardi podía responder. Augusto Ricciardi (hijo), su agente y representante desde el comienzo de su carrera como actriz.
Como siempre, le habían puesto una zanahoria delante de sus narices y ella no pudo decir que no. Y la zanahoria no era el dinero, ni siquiera la posibilidad de “inmortalizar” su rostro en una publicidad de fragancias internacionales; la tentación era la posibilidad de desaparecer por un tiempo de la ciudad, del país, y poner una distancia entre sus sentimientos y todo aquello que había pasado con su exesposo, Damián. Ya no quería volver a pensar en él por un buen tiempo.
Habían contratado a Dalia Ruiz para filmar el comercial de un perfume, una nueva fragancia, la Selva Essence, de Selva Fragrances, una empresa a medias catalana, a medias francesa, que quería salir a competir y a matar en el mercado de la perfumería. A Selva Fragrances la patrocinaba Selva Moré, la hija de un pintor poco conocido de la Costa Brava española, y ella estaba convencida de que su marca pasaría por encima de la que consideraba su competencia más fuerte: Paloma Picasso.
Selva se había enamorado del rostro de Dalia, era una de esas mezclas propias de la América inmigrante, con la paleta de colores que el continente americano pintaba a sus gentes. Algunas pecas que logró suavizar con mucha constancia durante la adolescencia –usando agua de rosas y limón–, y un par de lunares gitanos. Selva Moré había visto el rostro de casualidad, haciendo zapping una noche de insomnio en París, en un canal latino en el que pasaban telenovelas argentinas. Miraba esos programas debido al interés sentimental que la unía al padre de Ricciardi, a quien había conocido hacía poco tiempo. Inmediatamente se comunicó con su jefe de prensa, y cuando le informaron que Dalia Ruiz pertenecía a la agencia Ricciardi de representación artística, Selva soltó un grito de alegría. No sabía si la agencia del hijo de Ricciardi era muy buena o no, pero de cualquier manera ella no iba a contratar a una actriz extranjera de otra agencia que no fuera la de Ricciardi (hijo). Porque podía ser una empresaria, pero también tenía corazón. Y Ricciardi (padre) había conquistado el suyo. Así fue como Dalia Ruiz llegaría a ser el rostro de Selva Essence.
El cachet era muy bueno y la comisión de Ricciardi era por demás sabrosa –se lo había comentado él al pasar, cosa que a Dalia le era por completo indiferente–. El trabajo incluía el viaje a Noruega y la estadía de una semana. Ya estaba cansada –al menos por ese año– de hacer el papel de villana en la telenovela de las nueve de la noche. Toda su trayectoria como actriz se estaba desmoronando. Durante su carrera televisiva había representado en infinidad de oportunidades el papel de rival de la protagonista: si la heroína era inocente y cándida, ella era malvada y sensual. Incluso había trabajado como la mala de la película en una telenovela en la que le tocó hacer un desnudo o dos. En aquel momento le divirtió saber que todos los hombres tenían fantasías con ella. Sin embargo, en este momento de su vida, Dalia Ruiz no haría un desnudo completo o erótico ni que le pagaran una fortuna. Para aceptar hacer esta publicidad había puesto un montón de condiciones respecto de cuánto se vería de su cuerpo, y sabía que estos requisitos crispaban los nervios de su agente. “Lo más interesante que puede pasarte si vislumbran un centímetro más de tu piel del que quieres mostrar, es que te dé un resfriado”, le había dicho Ricciardi (hijo), provocándola.
Como fuera, ella iba a aceptar hacer la publicidad; eso de las telenovelas no iba más y no se sentía con energías para volver al negocio del cine. La televisión le había mostrado su doble filo y se había vuelto ingrata. “Hay un tiempo para cada cosa”, sentencia el rey Salomón en la Biblia, además el tiempo pasa para todos, como dice el dicho, y Dalia había dejado de ser la rival de la protagonista para convertirse en la madrastra malévola o la suegra. Todavía le faltaban tres años para los cincuenta y, aunque se veía bastante bien para el mercado televisivo, habían dejado de contratarla como contrafigura. No tenía ganas de hacerse una cirugía estética para dar con el perfil que la televisión quería para ella.
Ya no daba la talla para el personaje que había soñado toda su vida. Ya no había oportunidad para cumplir su sueño de volver a enamorarse locamente. ¿A qué santo debía rezar y pedirle una segunda chance para que sus anhelos se realizaran? Primero, actuar había sido solo un sueño… Después, paso a paso, había ido convirtiéndose en un trabajo. Y, de a poco, ese trabajo se transformó en su mayor placer y en su mayor esclavitud.
Sin embargo, ahora era una realidad que debía aceptar: no podía volver el tiempo atrás y convertirse en la protagonista buena de los melodramas para los que no la habían llamado nunca. En los comienzos de su carrera como actriz había hecho miles de audiciones, había presionado a su agente y, en varias ocasiones, la habían rechazado porque era demasiado alta y sus partenaires –los galanes– más bajos que ella, y aún no estaba de moda eso de que el amor se hace con amor y no con un asunto de estatura. Estaba convencida de que debería haber emigrado a tiempo a Inglaterra, donde viven –según estadísticas– las mujeres más altas del mundo y donde ella no sería una excepción. Pero no lo hizo, se aferró a su país.
Por ese mismo tiempo también la rechazaban porque querían una protagonista más empática, más latina, y los rasgos de Dalia se asemejaban un poco a los de Catherine Deneuve y no evocaban el cariño, la calidez y la ingenuidad de una protagonista que pudiera ganarse el fervor de la pantalla. Dalia y su agente siguieron luchando por ese rol, hasta que el tiempo pasó, que es lo mejor que sabe hacer el tiempo: pasar.
Fue entonces cuando llegó el ofrecimiento para Hollywood y ningún lifting ni ningún refreshing podrían hacer volver el tiempo atrás, cuando aparecieron los primeros defectos de la edad, siete años atrás. Un poquito de papada, un par de patas de gallo a los costados de los ojos y esos rollitos que no se disimulaban ni con una faja de lycra. Ella se negó rotundamente a realizarse una intervención quirúrgica. Entonces comenzaron a ofrecerle otros papeles secundarios: la cuñada, la divorciada rompehogares, y después la madre, y luego la suegra. ¿Había sido lo suyo mala suerte?
Había estado en Hollywood y había abandonado Hollywood, decepcionada. Sin embargo, esa breve pasada por el mundo de la fama internacional le había dado el suficiente impulso para crecer económicamente. Al menos, por un tiempo. De allí provenían los ingresos económicos con los que ella vivía y con los que, muchas veces, ayudaba a sostener el teatro de Damián, porque el teatro no lograba reunir fondos para sostenerse solo. Por más que ella diera clases en algunas ocasiones, su presencia no atraía lo suficiente para salvar los gastos de la sala. A veces, el mantenimiento del teatro y el ritmo de vida de su carrera como actriz era exigente –ir a fiestas de gala en las que no podía repetir un vestido de alta costura, por ejemplo, y tenía que correr a buscarlo su personal shopper, quien desde hacía unos pocos años era su sobrina Laurita, a comprarlo a las grandes tiendas–. De manera que para sostener ese nivel de vida había acabado por sugerirle a su agente que de vez en cuando le consiguiera actuar en alguna publicidad que pagara bien su presencia allí, tal vez fragancias importadas, relojes suizos, o nuevas líneas de autos.
Alguien había escrito que cuando el oficio se convierte en un verdadero arte, es también un látigo con el cual el artista se flagela a sí mismo para lograr la excelencia. En ese sentido, Dalia había sido exigente consigo misma: sus clases de yoga eran para lograr la plasticidad necesaria sobre el plató o sobre el escenario; sus clases de canto –aunque no cantaba bien e incluso desafinaba– tenían el objetivo de hacerla proyectar la voz para que pudieran oírla sin micrófono desde las últimas filas de un teatro; la meditación que practicaba en los ratos libres –y últimamente lo hacía gracias a una aplicación del teléfono celular– era sencillamente para fomentar su memoria y concentración a la hora de aprenderse un texto. Los teatrales solían ser extensos –¿por qué los dramaturgos escribían tan largo?–, y a veces en el set de una película no tenía la oportunidad de aprendérselos hasta cinco minutos antes del rodaje, porque los productores no se los facilitaban con anterioridad. Toda su vida giraba en torno a la actuación; esa era la verdad, y ahora le resultaba difícil conformarse con hacer de mala en una telenovela, o en las series de dieciséis capítulos para pagar las cuentas. Ella hubiese querido ser una actriz tan talentosa como Meryl Streep o como Olivia Colman o como Octavia Spencer.
Dalia recordaba una larga conversación que había tenido una vez con Rita Tubal, la gran actriz que había protagonizado las mejores telenovelas de los ochenta, y en esa oportunidad Tubal le había dado un consejo: “A ser protagonista se llega muy joven. No se sabe bien por qué, pero tienes que tener carisma con el público. La gente que te mira en la pantalla debe adorarte. No a cualquiera le resulta y después, encima, pasan los años. Si no lo logras de joven, mejor planear otra cosa para cuando seas mayor. Otra clase de papeles, como actriz de carácter, u otra clase de escenarios, el teatro, por ejemplo”.
Dalia Ruiz había seguido el consejo de Rita Tubal.
Dalia escuchaba con atención a todas las actrices que admiraba.
Dalia Ruiz tenía que hacer un cambio drástico, lo sabía.
Ya no podría volver sobre sus pasos y aspirar a ser la protagonista de una telenovela romántica. Debía pensar para hacer ese cambio, y por eso le vino como anillo al dedo la propuesta de la publicidad para Selva. Jamás había viajado a Noruega, ni siquiera cuando estudiaban teatro con Damián, y eso que le habían dicho y repetido mil veces que Ibsen, el mayor dramaturgo y revolucionario del teatro moderno, había nacido allí y allí había compuesto todas sus obras. En realidad, con Damián no había viajado a ningún país al que no se pudiera llegar por tierra o por barco; él tenía terror a viajar en avión. Dalia había estado demasiado ocupada en su vida personal, con Damián primero, y luego de que Damián la traicionara, ocupada en vengarse de él y llorar sobre la almohada hasta que la vencía el sueño. Además, habían tenido que internar a su padre, Aníbal Ruiz, porque el Alzheimer estaba afectando su memoria cada vez más. El año en que perdió a Damián se consoló trabajando codo a codo con las enfermeras, a veces organizando pequeñas funciones de teatro para los ancianos del hogar: monólogos, recitados, algún espectáculo de narración oral en el cual contaba historias de amor. “La casada infiel” de García Lorca, aquel poema del Romancero gitano que empezaba con:
Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido.
¡Ay, García Lorca, García Lorca!, ¿qué desgracia no le había traído?
Las ancianas recordaban a Dalia de cuando ella representaba los papeles de malvada que la hicieron tan famosa. A los ancianos les encantaba, y pedían más, aunque a veces ella no podía, se quebraba en la mitad de algo, de un verso, atragantada.
Vestida con mantos negros
piensa que el mundo es chiquito
y el corazón es inmenso.
Y después pasaba a otros poetas, a Neruda o a Miguel Hernández o los que fuera que su padre amaba, otros poetas que no le recordaran que su corazón inmenso se había quedado como una casa vacía, como un teatro sin público.
Así fue ese año de duelo de Damián, su esposo y su gran amor. En realidad, el orden había sido exactamente el contrario: su gran amor primero y su esposo después. Había pasado un año desde que se separaron y tres meses que habían firmado el divorcio.
Ahora, al borde del Preikestolen todo ese pasado parecía desvanecerse en el aire del mismo modo en el que lo hizo su velo dorado, agitado por los vientos que venían del Lysefjord. Dalia había pedido un velo oscuro, opalino, azul eléctrico, azul francia; pero la directora de la publicidad le informó que Selva Moré tenía prohibido el uso del color azul en sus publicidades y en la marca.
Había seiscientos metros en caída libre desde la última roca del acantilado, un sitio sin mallas de protección porque el gobierno noruego apelaba a la conducta responsable de las personas para no ponerse en riesgo. Los científicos habían predicho que tarde o temprano esa roca se desplomaría en el fiordo; no sabían con exactitud cuándo sucedería eso, y era de esperar que antes diera signos geológicos de advertencia. La leyenda decía que la roca caería el día que cinco hermanos se casaran con cinco hermanas; no obstante, dado el bajo índice de natalidad escandinavo podía suponerse que ese día tardaría mucho en llegar.
La publicidad consistía en que Dalia debía correr una decena de metros, apenas cubierta por un velo de gasa dorada y, al llegar al borde del acantilado, mecerse con un viento imaginario que haría volar el pañuelo. Para eso, el equipo de dirección había provisto un ventilador eficiente. Debajo del velo estaba desnuda y a Dalia le daba pudor que los camarógrafos vieran sus partes íntimas y sus imperfecciones; cicatrices del paso del tiempo y de la vida en su cuerpo. Quiso expresar su prurito a la directora de la publicidad, que la escuchó atentamente, le sonrió y no dijo una palabra al respecto. Dalia Ruiz hablaba muy mal el idioma inglés, un gran tema pendiente en su carrera como actriz.
El asistente de la directora, Arvid, un muchacho de piel trigueña, intentó escribir una frase en el traductor de Google para que Dalia comprendiera las indicaciones. Tal vez el inglés por escrito les resultara más fácil a los dos. La señal de internet en ese lugar era muy mala; Arvid le indicó con las manos, y usando el dedo índice y el mayor como dos pequeñas piernas, que ella debía correr con paso alto, de gacela, veloz. Nadie entendía el castellano arriba del Preikestolen excepto Selva Moré que, de hecho, no estaba allí para asistirla de intérprete. Selva se había quedado haciendo negocios en Stavanger, la población más cercana al Preikestolen. La razón por la cual no la acompañó era que Selva padecía de vértigo y había sido esa misma fobia a las alturas la que la impulsó a imaginar un aviso en un lugar que diera una imagen de estar en peligro todo el tiempo.
Oportunamente, Dalia le había preguntado:
–¿Por qué, Selva, si tienes pánico a las alturas decides filmar un comercial allí?
Selva sonrió.
–¿Por qué? Porque si una artista, una creativa, quiere triunfar en la vida –le explicó a Dalia– debe hacer siempre aquello que teme.
–¿Tanto como filmar en un abismo?
–Tanto y más –respondió Selva y le recalcó–: Ojo, en la vida quiere decir además de en los negocios.
Con estas palabras y dos besos, uno en cada mejilla, había despedido a Dalia en el hotel boutique de Stavanger, y la dejó marchar cuesta arriba con el equipo de filmación.
Aquí y ahora, pensó con las puntas de sus pies clavadas a diez centímetros del final de la roca, solo soy Dalia Ruiz.
CAPÍTULO 2
San Telmo, Ciudad de Buenos Aires
Veinticuatro años atrás
Dalia estaba barriendo la acera del teatro de títeres que tenía su padre, cuando lo vio a Damián caminando hacia ella. Su primer impulso fue entrar al teatro, trabar la puerta y encerrarse. Hacer como si no lo hubiera visto, que al fin y al cabo era lo que quería: no volver a verlo jamás. Pero la sorpresa la dejó estática, tiesa, con la escoba en la mano, igual que una bruja indecisa que no supiera si subirse y salir volando o ponerse a bailar con la escoba.
–Dalia –dijo él como todo saludo.
Había pasado un año desde la última vez que se habían visto, cuando él le confesó que su padre no le permitía romper su compromiso con Débora Medel, su novia desde los catorce años, para salir con Dalia. Él amaba a Dalia, lo juraba por Dios, pero respetaba la palabra de su padre. Rompió con ella durante la última función de Bodas de sangre en el club Brisas del Sud, del vecindario de Mataderos, donde ambos habían debutado como actores.
Habían salido durante dos meses sin revelar a nadie que eran novios porque el director, don Lirio Cappeletti, no permitía que los actores de su compañía noviaran entre ellos. Lo hacían a escondidas: él la pasaba a buscar por San Telmo y se iban a ver películas a los cines del centro, sobre todo a los cines arte. Filmes de los estilos nouvelle vague francesa y del neorrealismo italiano, películas en las que ellos adoraban a Marcello Mastroianni y a Anna Magnani. Por esos años estaba de moda el nuevo estilo escandinavo de El dogma, pero ninguno de ellos se sentía partidario de un cine que hacía sufrir gratuitamente a personajes y a actores.
Luego de ver los estrenos, iban a las pizzerías de la avenida Corrientes a debatir sobre las películas. Luego de los debates venían los besos ¡y vaya si valía la pena haber ido al cine para besarse después así! Él la tomaba de la nuca cuando la besaba, y la acariciaba hasta hacerla estremecer. La primera vez, esa sensación nueva y extraña le dio risa y cierta incomodidad, pero después esa sensación bajó y se instaló en su vientre, y entonces Dalia supo que eso era lo que se llamaba deseo, que era aquello que interpretaba –o anhelaba interpretar– cuando hacía de Blanche DuBois, la de Un tranvía llamado deseo, en las clases de teatro en el Brisas del Sud.
Al principio, cuando llevaban un par de semanas saliendo, ella dudó acerca de si presentárselo a su padre como novio oficial. Tenía miedo de que ocurriera lo típico en esos casos: que Aníbal Ruiz se encariñara o se enquistara con Damián, y después la relación no perdurara en el tiempo. Había juntado valor, incluso, para hablar del tema con Damián, cuando él la interrumpió y le comentó que su familia era judía y que tal vez conservaban la ilusión de que su novia y futura esposa fuera de la misma religión, por eso quería esperar un poco más para confesarle a sus padres acerca de la relación entre ellos.
Durante ocho funciones habían soñado un porvenir juntos, los dos. Un porvenir pequeño: seguir estudiando actuación, entrar a trabajar en el elenco estable de algún teatro del centro, escribir juntos un drama. Dalia no lloró cuando él le dijo que ya no la vería, solo le comentó que no lo suponía tan cobarde a la hora de defender lo que sentía. Él no se justificó, nada más bajó la cabeza y le dio la razón. Entonces ella, tragándose las lágrimas, también se tragó aquel secreto que tenía que confesarle. Había pasado un año desde aquel día, el del último adiós.
–No pensaba verte por acá. ¿Estás buscando algún adorno antiguo para tu hogar? Todos los que vienen por estas calles vienen a comprar antigüedades.
–No, no especialmente. No creo que a mi madre le agrade que le lleve una antigüedad de San Telmo para la casa. Ella es fanática de la decoración moderna…
–¿Entonces?
–Rompí con Débora. Fue todo un escándalo, pero pude hacerlo. Hice a un lado el compromiso que tenía con ella y, por supuesto, no me casé. Sigo trabajando con mi padre en la inmobiliaria; le pedí que me dé un poco más de tiempo para asistir a la universidad y estudiar, pero la realidad es que no quiero estudiar. Quiero volver a hacer teatro, quiero ser actor.
–¿Debo decirte palabras de consuelo, Damián?
–No.
–¿Y por qué debo creerte?
–No sé. ¿Porque es la verdad? En primer lugar, vengo a pedirte perdón por haberte dejado de esa manera en la última función que hicimos. Antes de venir aquí, te estuve buscando por el Brisas del Sud, pero nadie quería darme noticias tuyas. Me costó muchísimo llegar a encontrarte; alguien de aquí… tu hermano, tal vez, me comentó que estabas haciendo funciones en el norte argentino, de García Lorca también.
–Sí, me va muy bien con el teatro y me gusta mucho –respondió Dalia, altiva. Era una mentira que había hecho circular acerca de sus actividades en el norte argentino; al principio, sí había actuado; luego, pasados unos meses, dejó de hacerlo.
–Me asusté, pensé: ¿Qué pasará si se enamora de otro, si se entrega a otro, si se casa con otro? ¿Cómo viviré sin ella?
–Tampoco hay que exagerar, ya ves que yo pude seguir viviendo.
–¿Estás enojada conmigo?
–No, nada de eso.
Pero Damián, aunque era joven, ya sabía que cuando las mujeres dicen que no están enojadas es cuando más lo están. Ella rehuía mirarlo de frente, de modo que él la tomó por el mentón y la hizo enfrentarlo.
–Me alegro de encontrarte porque quería decírtelo en persona.
–Ya me lo comentaste, gracias.
–Te pido perdón, Dalia.
–No hay nada que perdonar, no te preocupes.
Los ojos de él, de ese verde que Dalia nunca había visto en ninguna otra persona, y con los cuales soñaba despierta, le produjeron vértigo; tuvo que apoyarse con fuerza en la escoba para no caer.
–Todos cometemos errores, supongo –dijo Damián.
–Así es.
–No voy a cometer el error de invitarte a salir y que me rechaces.
–Es cierto, no es una buena idea.
–Entonces quiero pedirte que te cases conmigo.
Dalia le hizo una media sonrisa; estaba convencida de que era un truco o una burla. Por aquel tiempo estaban de moda las cámaras ocultas, y aunque ella no lo creía a Damián tan perverso como para jugar de esa manera con sus sentimientos, temió que durante el año que no se habían visto, él se hubiera vuelto capaz de hacerlo.
–¿No piensas responderme, Dalia?
–Ah, ¿estás muy urgido por la respuesta? ¿Hay alguna otra por la cual salir corriendo a pedir matrimonio si yo me demoro en darte el sí?
–No, no hay ninguna otra.
En ese momento, una vecina pasó por la acera y saludó a Dalia con la cabeza; cuando ella le devolvió el saludo, la mujer le guiñó un ojo y le hizo un signo de aprobación juntando el pulgar y el índice, dando a entender que Damián era guapo. Dalia se ruborizó.
–Si no me crees, entonces lo haré a la manera de las películas.
–¿Qué? ¿Qué harás?
Damián puso una rodilla en el suelo y del bolsillo de su pantalón extrajo un estuche que abrió delante de los ojos de Dalia. Era un anillo, un solitario de oro blanco con una piedra azul; dentro estaba grabado el nombre de ella y el día que habían hecho el amor por primera vez, el 17 de noviembre de 1996. A Dalia se le hizo un nudo en la garganta; Damián se puso de pie y le colocó el anillo en el anular izquierdo a la par que le explicaba:
–El anillo es de oro blanco y tiene engarzado un zafiro. Los zafiros contienen un mineral que se llama corindón, lo mismo que el rubí, y la gran y obvia diferencia entre los dos es que el rubí es rojo y el zafiro no. La composición química del zafiro es AI203, y aunque esta no es una clase de química, te cuento que el corindón hace que los zafiros y rubíes sean de las piedras más fuertes de la tierra. Por eso se las usa para representar la fortaleza en una unión. Lo elegí azul, aunque también hay zafiros blancos y zafiros amarillos, porque ese color simboliza la fidelidad.
Dalia lo miraba, sorprendida.
Damián cerró los ojos en el momento de pronunciar las siguientes palabras:
–Yo te pido en matrimonio y te juro fidelidad por el resto de mi vida. ¿Me sigues queriendo, Dalia?
–Sí, Damián, te amo.
CAPÍTULO 3
Constitución, Ciudad de Buenos Aires
Veinticuatro años atrás
Poco antes de que Damián regresara a buscarla, Dalia había juntado valor y había contratado a un representante de artistas. Se llamaba Augusto Ricciardi y compartía la oficina con la de su padre, también llamado Augusto Ricciardi, que era un financista e inversor en la Bolsa de Comercio. Por cierto, Dalia era la primera clienta de Ricciardi (hijo), y aunque ella le tenía poca fe, tal vez por ser la primera de su cartera de clientes, intuía que él se esforzaría para conseguirle algún contrato.
Y Augusto se esforzó. A los pocos meses, la convocaron para una audición en uno de los principales canales de televisión. Debía anunciar el estado del tiempo para el día siguiente. Dalia iba a ser “la chica del tiempo” en el programa de noticias de la medianoche. Se trataba del último segmento del programa y con eso se cerraba la emisión. En la prueba de cámara tuvo que pronunciar expresiones difíciles como “cambios meteorológicos”, “vientos del sudoeste”, “oscilación térmica”, “visibilidad variable”; todo esto a la par que señalaba en el mapa dónde se producirían las tormentas y chubascos, las altas temperaturas, las alertas rojas por la ola de calor, etcétera. La dicción de Dalia, entrenada por su maestro, don Lirio Cappeletti, era perfecta. Los productores no lo dudaron dos veces a la hora de contratarla; pronunciaba bien, tenía una figura esbelta y dos lunares que volvían aún más atractivo su bonito rostro. La paga era bastante buena, en gran parte debido a la garra que Ricciardi puso para pelearla; luego él con su comisión del 15 % redecoró su oficina. Colocó unos espejos venecianos longitudinales que iban desde el cielorraso hasta el suelo, y se compró un traje italiano que usaba todos los días para atender allí. Hasta su padre, al verlo ir y venir a la oficina tan elegante, se quedó admirado. Poco tiempo después, dos artistas de variedades se acercaron para que él los representara en el mundillo artístico.
El primer pronóstico del tiempo que informó Dalia fue “mejorando hacia la noche” respecto del día siguiente, y ella lo consideró un signo de buen agüero. En la pantalla, el zafiro azul de su anillo de compromiso destellaba. Aunque Damián no veía con buenos ojos lo corto de la minifalda con la que debía aparecer en el programa, decidió hacer sus celos a un lado y ver la parte positiva del asunto. Con lo que Dalia cobraba por ser “la chica del tiempo” más el ínfimo sueldo que él ganaba como corredor en la inmobiliaria de su padre, pudieron mudarse juntos a un pequeño apartamento en el corazón del popular vecindario de Constitución. El canal de televisión quedaba a pocas cuadras del apartamento y Dalia las hacía caminando. Todas las noches, Damián la esperaba asomado a la ventana y veía cómo los chicos de la universidad cercana la reconocían y se volvían a admirarla cuando ella pasaba por la acera de enfrente.
Al terminar el año, Damián –que había regresado al taller de teatro en el club Brisas del Sud– subió a escena con una segunda obra de Federico García Lorca, Mariana Pineda, una historia emblemática sobre la libertad y la justicia, liderada por una mujer. A él le tocó el papel de don Pedro Sotomayor, el enamorado de Mariana, al que ella ayuda a huir. Don Lirio le ofreció el protagónico a Dalia, pero el horario era incompatible con el del programa de noticias. Representaron la obra durante todo el verano y Damián se lució tanto en su papel que don Lirio le dio la venia, “el bastón de mando”, por decir así, para que él abriera una academia de teatro en el centro de la ciudad. En esa época había muchos jóvenes que querían actuar y representar obras en el estilo personal que impartía don Lirio y que no tenían modo de desplazarse con comodidad hasta el vecindario de Mataderos. Era hora de que esos jóvenes contaran con un lugar en el cual poder expresar sus deseos de actuación.
Damián, contento por la confianza de don Lirio, fundó una escuela de teatro y su socia fue nada menos que Dalia. La llamaron Compañía de teatro El Farolito, en honor al teatrillo de títeres del padre de Dalia. Alquilaron unas oficinas en el pasaje Carabelas, a dos cuadras del emblemático Obelisco, y se dedicaron todo el tiempo que pasó entre el verano y el otoño para convertirlo en una sala de teatro, con dos aulas y una barra para socializar y tomar café. Dalia y Damián eran felices: estaban juntos, vivían juntos, tenían su propio teatro, iban camino a la fama y, ¿por qué no?, a la gloria. ¿Qué más podían pedir?
Solo que, a veces, Dalia, especialmente los días en que le bajaba la regla, se sentía muy triste y no quería salir de la cama hasta la hora de ir al canal de televisión. Damián pensaba que era una depresión o algo relacionado con el síndrome premenstrual, una cosa muy femenina. O tal vez, suponía, Dalia se entristecía porque cada mes, ese día anunciaba que no serían padres. Como muchos hombres en ese momento, sus nociones acerca de cómo funcionaban las hormonas en el cuerpo femenino eran muy rudimentarias. Había conseguido leer un libro sobre anatomía humana, pero le aclaró desde un punto de vista biológico, y no desde el aspecto de la vida cotidiana, los efectos del ciclo menstrual de las mujeres, y las diferencias que solía haber entre unas y otras.
Pocos meses después, Damián decidió adelantar la fecha de casamiento.
Le gustara a quien le gustara, se casaron al mes siguiente.
CAPÍTULO 4
San Nicolás, Ciudad de Buenos Aires
Veintitrés años atrás
El casamiento fue prácticamente secreto. Ambas familias se opusieron a la unión entre Damián y Dalia. Los Gorsky no tanto porque la joven fuera católica –no eran tan cerrados–, sino porque Simón, el padre de Damián, no le perdonaba la ruptura con Débora y lo mal que lo había hecho quedar con los Medel después de toda una vida de amistad; ahora ni siquiera se daban el saludo. Tampoco Aníbal Ruiz estaba de acuerdo con el enlace; por más que el muchacho más o menos siguiera los pasos que él había seguido en la vida –dejar la seguridad de una vida burguesa, por decir así, o una vida normal–, Damián no le caía bien. Tal vez era precisamente porque seguía sus mismos pasos y sabía cuánto un artista de teatro independiente debe esforzarse para poner un plato de comida todos los días sobre la mesa. Probablemente, en el fondo de su corazón, el padre de Dalia esperaba para ella un mejor partido, un hombre con una profesión que le asegurara un próspero porvenir. La cuestión es que ni el padre de Dalia ni los de Damián estuvieron en el casamiento, en el Registro Civil de la calle Uruguay, una de las más antiguas y concurridas, que latía en el corazón de Buenos Aires.
Acudieron en calidad de testigos don Lirio Cappeletti y Romina Reyes, la esposa de Pedro, el hermano de Dalia. Por suerte, Pedro no veía con malos ojos el casamiento de su hermana; también él estaba reñido con su padre, y en este caso no era porque Pedro siguiera los pasos de su progenitor sino justamente por todo lo contrario; Pedro Ruiz estudiaba Administración de Empresas.
El vestido de bodas fue un problema, hasta que una de sus compañeras de teatro en el club Brisas del Sud le propuso arreglar el vestuario de Bodas de sangre. La obra terminaba con ella, la Novia, con su vestido blanco manchado de la sangre de sus heridas, y Gracielita Martínez le propuso coser y agregar unos velos rosados en la zona en la que estaban las manchas, para que Dalia se luciera a la hora de dar el sí. Gracielita Martínez no le guardaba ningún rencor por lo sucedido en las audiciones para Bodas de sangre; o no le guardaba rencor porque era una persona bondadosa, o porque no se había enterado aún de la tramoya que había hecho Dalia para quedarse con el protagónico. Romina, antes de entrar al despacho del juez que los casaría, repartió entre los concurrentes –todos los compañeros actores, y los de la sección policiales del programa de noticias, que le habían tomado cariño a la pareja– bolsitas con arroz para arrojarles después a los recién casados, como es costumbre. Damián había comprado unas alianzas finas como un hilo, y estaba seguro de que nos les durarían demasiado, por más que el oro fuera de dieciocho quilates y el metal más noble y querido por los hombres desde que el mundo era mundo. El dinero no le había alcanzado para algo mejor: pagaban dos alquileres –el del apartamento y el del teatro– y todavía no tenían alumnos en cantidad suficiente como para ponerse al día con las deudas contraídas con el carpintero que elaboró el escenario, o con la empresa de iluminación en donde compraron los reflectores, por ejemplo. Es más, el dinero de las alianzas se lo había prestado Augusto Ricciardi (hijo), que estaba sentado en segunda fila, y quien había pagado, como regalo, el opíparo festejo que vino después: pizza libre para todos en un tradicional local de la avenida Corrientes.
El discurso del juez fue corto y dio comienzo a la ceremonia leyendo el acta.
–Estamos aquí para unir en matrimonio a Damián y Dalia. En primer lugar, voy a proceder a dar lectura al acta matrimonial: Siendo las doce horas del día 21 de septiembre de 1998, comparecen quienes acreditan ser Damián Aarón Gorsky y Dalia Catalina Ruiz, con el objeto de contraer matrimonio civil en virtud de autorización recaída en el expediente número 230.860.
Ambos asintieron y oyeron un sollozo que provenía de la derecha: era Romina, que estaba emocionada. El juez carraspeó y continuó:
–Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua.
A continuación, hizo pasar a Dalia y a Damián para firmar el acta de matrimonio y pronunció las palabras más caras para ellos dos:
–Damián Aarón Gorsky, ¿acepta por esposa a Dalia Catalina Ruiz?
–Sí, acepto.
–Bien. Dalia Catalina Ruiz, ¿acepta por esposo a Damián Aarón Gorsky?
Dalia pensó que ese era el momento ideal para contarle su secreto. Era darle a elegir cómo seguir en la relación, de qué modo, cuánto la perdonaba y cuánto aceptaba del pasado de ella. Sin embargo, a la hora de hablar se atragantó con saliva (y ella pensó, de puro supersticiosa, que atragantarse con saliva significaba disgusto). Pero el público presente rio porque se lo adjudicaron al nerviosismo de la novia. Damián, que la tenía tomada de la mano, la apretó para insuflarle valor y confianza. Ya está, ya había pasado como una ráfaga el momento de poner su vida patas para arriba. Así que con la voz ya más clara soltó:
–Sí, acepto.
–Los declaro esposo y esposa.
Después intercambiaron las alianzas. La mano de ella temblaba tanto que a Damián le costó poner el anillito en su anular, ahora y para siempre –al menos hasta que se les rompiera– debajo del solitario de compromiso. Apenas dieron un paso fuera del Registro Civil les cayó encima la lluvia de arroz comandada por Romina.
En ese momento, alguien tomó una fotografía. Esa fue la foto que ambos hicieron enmarcar y llevaron y colgaron de casa en casa en las que vivieron juntos. El cronista de policiales se acercó a ellos y les regaló, de parte de todo el programa y la producción, un voucher para pasar la noche de bodas en el hotel más caro de Buenos Aires, justo enfrente de la Embajada de Francia. En los días siguientes, los conocidos de ambos les contaron que habían visto la foto del casamiento en el programa de noticias de la medianoche, a la par que los periodistas y conductores les expresaban sus buenos deseos. Solo Débora Medel lloró a moco tendido cuando vio la fotografía en la pantalla del televisor.
CAPÍTULO 5
Cadaqués, España
Unos días atrás
Su secretaria le informó que la actriz argentina, Dalia Ruiz, había aceptado hacer la publicidad. Por el tipo de cambio euro/peso argentino resultaba rentable contratarla y no arrojaba saldos desfavorables. Habían averiguado cuánto cobraría Cindy Crawford por la publicidad, y la cuestión se ponía bastante más onerosa no solo por los honorarios, sino también por los requisitos.
–Le dices a Cindy Crawford que de ninguna manera estoy dispuesta a tolerar sus condiciones –ordenó a su secretaria.
–¿La argentina, entonces?
–Sí.
–¿Está segura? ¿Cree que su rostro puede impactar? Cerramos publicidad en el canal de la RAI y el Canal + de Francia.
–Montse, ¿tengo que darte explicaciones de qué quiero hacer yo con mi empresa?
–Nada más digo que podríamos haber pensado dos veces en Maria Grazia Cucinotta. También tiene el rango de edad que usted buscaba para el Selva Essence…
–Si llegas a mencionar la palabra menopausia te despido en este instante.
–No me refería a…
–Te despido y no lograrás que ningún maldito abogado laboral me saque un euro para indemnizarte. Montse, este no es un perfume para menopáusicas. Es una fragancia para mujeres que pueden elegir hacer el amor en el sentido más amplio, y hacerlo bien, tocar las estrellas con el amor, porque para ello han recaudado toda su vida, toda la experiencia. Y Maria Grazia Cucinotta, aunque Italia la adore de pie, está muy robusta.
–¿Salma Hayek? Hubiera sido una entrada en el mercado norteamericano.
–No me gustan las modelos que usan talla 105 de sujetador y muestran sus pechos como melones en la feria.
–Como usted diga, Selva.
–Me alegro, Montse. Para eso te pago.
Así que Selva Moré dio órdenes a su secretaria para que emitiera el contrato y lo enviara a la agencia Ricciardi. Había que contratar a Dalia Ruiz antes de que cambiara de opinión y antes de que los noruegos se arrepintieran de rentarle el Preikestolen.
Estaba segura de que esa fragancia llegaría al mercado deseado. En realidad no estaba segura, pero no tenía ningún sentido demostrarle su inseguridad a nadie. En la industria del perfume ya todos sabían que anhelaba destronar a Paloma Picasso. Los gerentes de las grandes tiendas solían reír entre dientes cuando oían el rumor. Otros apostaban a que Selva Moré se convertiría en líder de la industria de perfumes; no se trataba solo de fragancias que combinaban el sándalo y el azafrán sino de la garra que ella ponía en el marketing.
Selva se asomó a la ventana de la oficina, vio pasar por las callecitas empinadas docenas de turistas, algunos que simplemente iban a tomar sol y pasar un día de playa; otros que eran adoradores de Salvador Dalí. Cadaqués había sido el hogar del conocido pintor durante un largo tiempo; el azul del mar había inspirado los azules de su pintura, así clamaba la leyenda. Había sido un genio y había elevado la pintura española por esos años, junto a Picasso, para posicionarla entre los primeros lugares del mundo. La humanidad recordará al siglo xx como el siglo de Dalí y de Picasso. También Miró, por supuesto, también Joan Miró. Esto que ella repetía, convencida, solía decirlo su padre, Cayetano Aguilar y Moré, en su taller y en algunas entrevistas que le hicieron en el periódico La Vanguardia. Cayetano Aguilar y Moré había sido catalán, había pintado y admirado hasta la locura a Dalí, y había pintado sus cuadritos también. Él los llamaba así: “sus cuadritos”; los bodegones con sardinas, la sombra de una mujer en la arena. En la actualidad, ya no se pintan más cuadros sobre bodegones y naturalezas muertas, pasaron de moda en el arte pictórico, reflexionó Selva, sin embargo, se les toma una foto con el teléfono a la comida que uno tiene en el plato y se la sube a Instagram, o a Twitter o a Pinterest, alguna de esas redes sociales, al paso, que cuentan tu vida o que te cuentan tu vida a ti mismo, como la voz de la conciencia. Todo el mundo sube continuamente los platos exóticos o coloridos, o los tradicionales que nos sirven y nos servimos. Nos gusta comer, es la gran pasión de los humanos, tal vez el resto de las cosas existen para entretenernos y alejar nuestra mente de la comida. Ella había comprendido esto en 1990 cuando abrió la empresa Selva Fragrances y comenzó a trabajar con aromas de alimentos para los perfumes: limón era un clásico, pero ¿pera, jengibre, cacao? Sus fragancias inspiradas en alimentos generaron una vanguardia en la industria del perfume.
Había aprendido a pintar gracias a su padre. Había aprendido a oler gracias a la cocina de su madre.
Cayetano Aguilar y Moré no había rendido culto monogámico a su esposa, pero tampoco había sido un adicto al sexo como Pablo Picasso. Cayetano Aguilar y Moré tuvo cuatro hijos, de los que estaba muy orgulloso, porque tres de ellos se dedicaban al arte y enseñaban en las mejores universidades europeas, y el cuarto era diplomático en Londres.
A la quinta hija no la había reconocido como suya, no la quería. Había nacido de una amante a la que visitó con frecuencia hacia el final de la década de los cincuenta, Lucía Arroyo –Cayetano había pintado algunas desmañadas acuarelas con Lucía posando desnuda–, y ya habían roto la relación –escándalo mediante que le armara la esposa legal, quien pertenecía a la alta burguesía catalana y no podía permitir que su esposo anduviera en amores con una tabernera–, cuando Lucía le informó que estaba esperando un hijo. Una hija fue, Selva Moré, a la que pidió conocer cuando estaba medio ciego y ya en su lecho de muerte. Pero Selva no estaba disponible ese día para visitar a su padre. Estaba en prisión pagando una condena por estafa y falsificación.
Por cierto, Selva Moré no existió nunca. Nació como Silvia Arroyo, tal era el apellido de su madre. Selva Moré fue el nombre más poético y sonoro que se le ocurrió. Y el que tomó con prepotencia de su padre, sin pruebas de paternidad de por medio, y porque Moré es un apellido que existe y suena como cualquier otro.
Silvia Arroyo, o sea, su nombre verdadero, desde siempre supo quién era su padre, aunque él renegara de ella y ninguno de sus medio hermanos hubiera detenido su paso en la calle para hablarle un instante cuando ella les suplicaba.
–Alberto, detente un momento…
Y nada.
–Carlos, tenme piedad un minuto que te hablo, soy tu hermana…
Y el hombre seguía de largo.
–Abel, que soy la hija de Lucía Arroyo, y tú sabes que ella es la mujer escondida de tu padre, nuestro padre…
Pero tampoco Abel detenía su paso para volverse y hablarle.
–Gonzalo, que eres mi última esperanza. El hermano más pequeño de todos los Aguilar y Moré sin corazón. Me conoces, date la vuelta y mírame, por favor. Háblame; soy tu hermana, Silvia, la que tu padre tuvo con Lucía, su amante con la que vivió en Hostalric. A quien pintó desnuda y cuyos retratos colgó en el Gerona. ¡Gonzalo, que eres mi sangre!
A Gonzalo poco le importaba qué cosas había hecho su padre, en dónde se había bajado los pantalones y en dónde se los había subido.
De modo que Selva Moré se hizo a sí misma y a despecho de sus medio hermanos, que no la querían; estudió en el Conservatorio de las Artes de Barcelona y se graduó con una tesis sobre el significado del duelo en el uso del color azul en Pablo Picasso. Pero resultó que tenía mejor pincel que capacidad para retener el estudio, y había empezado, solo por diversión, a imitar a Picasso. Mil veces la interrogaron después acerca de cuál había sido su intención cuando empezó a copiar a Picasso.
–Ninguna, matar el tiempo –respondía Selva cada vez.
Primero lo hizo pintando detalles del cuadro La cerveza: un bebedor sentado, en soledad absoluta, frente a un jarro de cerveza. Con una mano, el bebedor de cerveza toca el vaso; con la otra sostiene su rostro. La mirada está perdida en algo cercano, que él contempla con indiferencia. Es invierno, porque el modelo tiene un abrigo azul marino y un suéter oscuro. Apenas lo vio –en reproducciones de libros y en una muestra itinerante en Madrid–, Selva se sintió identificada con el bebedor. ¿Cuántos años tenía ella entonces? ¿Veintiséis, veintisiete? Compró una tela y unos cuantos pomos de óleo que diluyó en un producto que le hacía arder los ojos. Se concentró en la boca y el mentón del modelo de Picasso y pintó. Fijó su atención en cada pincelada. La boca del bebedor de cerveza había quedado idéntica. Ni siquiera un erudito maestro de arte hubiera podido distinguir el original de la copia; si su padre no la hubiese rechazado, habría estado orgulloso de Selva. Ella, en verdad, era quien había heredado la sangre artística paterna.
Por aquellos días, Selva –aún Silvia– había tenido la idea de hacer una muestra. Conocía algunas galerías de arte y algunos marchantes que podrían estar interesados en exhibir sus versiones de Picasso azul… La idea le dio vueltas unas semanas, hasta que el diablo metió la cola. El diablo tenía la forma de un profesor de la universidad, una eminencia, Santiago Alba, que la sedujo al instante por todo su saber en historia del arte y por el arte que ponía para hacerle el amor en la cama. Antes de él, Selva no había hecho el amor con nadie. ¡Había llegado virgen casi a los treinta años y solamente porque el tiempo se había empeñado en pasar mientras ella estaba entretenida pidiéndoles a sus hermanastros que le prestaran atención! El día que tuvo sexo por primera vez estaba muerta de miedo, pero llena de ganas. Es así, pensó, como se debe hacer el amor. El profesor, que se creía más vigoroso y potente de lo que después resultó, le sugirió que pusiera una toalla sobre las sábanas, así no las manchaba con sangre por la pérdida de la virginidad y la rotura de su himen en aquella estrecha camita de soltera. Selva le hizo caso igual que si hubiera sido un mandato de Dios en persona, aunque luego resultó que la mancha era mínima, redonda, del tamaño de una moneda de cobre de cinco céntimos, una “perra chica”, como se le decían por ese entonces. Una perra chica de cobre. Ni siquiera un reguero de sangre como para tener algo que contar de aquel que, ella supuso al principio, era su gran amor. Guardó el color lacre de esa sangre en su retina. Y usaba ese color en el moño de seda que ponía a cada uno de los recipientes de las Selva Fragrances.
Durante tres semanas el profesor fue su estrella guía, y ella bebía y comía de su mano; fue muchos años después, reflexionando entre asfixiantes cuatro paredes, cuando comprendió que el amor había sido un mero ejercicio del profesor para ablandarla. Al cabo de tres semanas, y mientras ella abordaba la segunda imitación de Picasso de Mujer en camisa, fue cuando recibió la propuesta que cambiaría su vida. Su amado profesor universitario tenía una visión menos ideal del arte: “Debía servir para esquilmar gilipollas”, tal fue su expresión exacta. El maestro le propuso falsificar La cerveza y Mujer en camisa; él tenía conocidos ladrones de guante blanco que se dedicaban a vaciar los museos de sus obras verdaderas y reemplazarlas por reproducciones. Si el delito estaba bien hecho, podían pasar meses hasta que notaran la diferencia. Si ella se sentía capaz de hacerlo, ese era el momento de actuar, los cuadros del período azul de Picasso estarían por un mes en una muestra itinerante en Bilbao. Los contactos se encargarían del trabajo sucio de meter y sacar las obras del museo y estos contactos pagaban millones de pesetas.
Acto seguido, en el invierno más oscuro de su vida, Silvia Arroyo y cinco secuaces fueron condenados por falsificación y fraude. Los “contactos” no habían sabido desconectar con suficiente eficiencia una cámara de vigilancia que los incriminó. Los “contactos” tampoco habían sabido guardar el silencio respecto de quién era ella y la delataron. No fue el dolor mayor; el mayor, el puñetazo en el pecho fue cuando el tribunal de justicia organizó el careo entre ella y el profesor. Y a él, el fiscal que defendía al Estado le preguntó:
–¿Es su nombre Santiago Alba?
–Sí, su señoría.
–¿Conoce a Silvia María de la Concepción Arroyo?
–Sí, su señoría.
–¿Le encargó usted que copiara los cuadros de Picasso La cerveza y Mujer en camisa?
–Sí, su señoría.
–¿Ha tenido usted relaciones románticas con la susodicha Silvia María de la Concepción Arroyo?
–No, su señoría.
–La susodicha aquí presente dice que usted, Santiago Alba, la sedujo sexualmente y luego la convenció del delito.
–Jamás. Ella no es mi tipo de mujer.
–La susodicha afirma tener testigos de que usted entró en su habitación…
–A encargarle los trabajos por los que me están juzgando.
–Que entró varias veces en su habitación y que no se iba de allí hasta el amanecer.
–Esa mujer en el estrado no me gusta; no me gustan las mujeres feas.
A ella le dieron ocho años de cárcel, sin libertad bajo fianza, en el Centre Penitenciari Brians II en Cataluña.
Cuando cumplió su condena, salió sin mirar atrás.
Cambió su nombre y empezó un nuevo camino.
Juró nunca más enamorarse de nadie.
Le quedaba de su antigua vida un odio acérrimo a Pablo Picasso, incomprensible.
Y uno al color azul, aún más incomprensible.
CAPÍTULO 6
Preikestolen
Tuvo que repetir la toma cinco veces, correr esos diez metros y detenerse diez centímetros antes del final de la roca. La primera era de prueba; en la segunda estuvo bien, pero un pájaro lejano aleteaba y entró en el plano de la cámara. En la tercera se tambaleó demasiado rápido; en la cuarta la luz reflejo se había apagado. En la quinta la cuestión pareció estar bastante aceptable, pero la directora de la publicidad quiso grabar una sexta, por las dudas. No tendrían otra oportunidad cercana para volver al Preikestolen, ni a la región de Ryfylke, donde podrían filmar tantos paisajes parecidos y hacerlos pasar por buenos; el invierno estaba llegando a paso acelerado. Por otra parte, al gobierno noruego le había costado otorgar el permiso; oscilaban entre darlo o no. Selva tuvo que empeñar una fortuna y poner en garantía algunas propiedades para conseguirlo; no podrían entonces volver sobre el asunto para un segundo permiso. Los noruegos tenían una ley que acogía de buena gana a los cineastas y los alentaba a filmar en sus escarpados paisajes, siempre y cuando los cineastas fueran los propios noruegos o bien de Escandinavia.
Las series escandinavas estaban teniendo repercusión en todo el mundo, y Netflix había producido unas cuantas. Noruega y Suecia se vendían al resto del planeta como sitios en los que se podía vivir bien, sin los altibajos inflacionarios y el desempleo que asolan a los países del tercer mundo, por no mencionar las luchas religiosas. No obstante, eran más renuentes a dar su permiso de filmación a producciones extranjeras porque ya habían tenido un dolor de cabeza de madre y padre cuando permitieron a la Paramount filmar esas benditas secuencias de persecución de Misión Imposible 6. Tenerlo a Tom Cruise viviendo y durmiendo en Stavanger, interpretando al agente Ethan Hunt, había hecho delirar de deseo a muchas mujeres y no pocos hombres noruegos. Habían arribado turistas de toda Europa para verlo, y las arcas de la provincia de Rogaland, en materia de turismo, crecieron de una manera descomunal. El plato fuerte de la escena en el Preikestolen era Tom Cruise colgado del altísimo despeñadero; incluso el divo twitteó una foto esa misma tarde, haciéndolo y contando que se encontraba “muy excitado por ver qué le parecía a la gente esa toma”. Después de que se estrenó la película, el gobierno provincial tuvo que doblar la cantidad de guardaparques, que fueron testigos de no pocos accidentes; la gente se emocionaba intentando imitar a Tom Cruise. Un cartel de advertencia se puso por primera vez ese año: “manténgase siempre a una distancia prudencial del abismo”. El letrero duró seis meses enclavado en la piedra, hasta que un viento invernal lo dobló y lo arruinó. Las autoridades mandaron sacarlo y a los del equipo de dirección de Selva Essence no les pareció una advertencia necesaria. Todo lo contrario. Por estas razones y algunas más, tampoco al gobernador de Rogaland le había gustado en lo más mínimo la idea de una publicidad con una mujer prácticamente desnuda corriendo por el filo de la roca.
Dalia suspiró, harta del jueguito de la publicidad. A cada nueva toma, otra vez maquillaje, otra vez alfileres en otros sitios del velo. La directora le había pedido que se borrara con láser sus dos lunares. Habían intercambiado correos y mensajes de WhatsApp sobre el asunto –traducción mediante–, y en todas las ocasiones Dalia se negó. Cuando pisó Oslo, ella creía que la directora la había comprendido. Sin embargo, al encontrarse en la capital de Noruega volvió a insistirle, con Selva Moré de por medio. “Es una operación láser que te hace un mago del tatuaje aquí, que no dura ni un segundo y no duele nada”, había insistido la directora. Dalia dijo que no: sus lunares eran un recuerdo sentimental. No podía explicarlo, pero para ella eran las marcas en el cuerpo que daban cuenta de que había tenido una madre, que la dejó muy joven, y esa madre poseía los mismos lunares. Dos, uno junto a la aleta de la nariz y otro encima del labio, ambos del lado izquierdo. La directora se resignó a filmarla siempre del perfil derecho.
Fue para esa sexta secuencia que Dalia tuvo la idea. Una idea definitiva. La producción había puesto una valla para que los turistas no se acercaran a curiosear o hicieran sombras sobre el granito del Preikestolen. A cada toma, por fallida que estuviera, ese público espontáneo la aplaudía. Gritaban palabras en noruego que la desconcentraban, a pesar de tantos años de oficio. Por lo pronto, deseaba que ninguna de esas palabras que cesaban cuando sonaba la claqueta marcando: “¡Acción!” fuera un insulto o uno de esos piropos admirativos que parecen más una amenaza emitida por un violador en ciernes.
Intuyó que la directora lanzó al set la frase: “¡Grabamos de nuevo!”. Todos asintieron y se dispusieron en sus lugares.
La sexta vez sería la última; Dalia estaba segura.
El sol había cambiado y la luz ya no reflejaba el dorado de sus velos.
Arvid tuvo que ubicarse más cerca, sosteniendo una mampara de papel de plata, para que la luz impactara sobre el cuerpo de la actriz. Estaba tan cerca que podía oler el perfume de Dalia, a pesar de los vientos del Lysefjord y del sudor que empapaba sus axilas. Transpiraba de puro nervios y tiritaba de frío. Esta carrera de actriz y de modelo, a sus años, podía volver loca a cualquiera. Estaba embebida en la fragancia que iban a publicitar: la Selva Essence. Así lo había pedido a los del estudio de publicidad en Stavanger, delante mismo de Selva Moré, que no sabía si calificar a Dalia Ruiz de obsecuente o de simple lamebotas. Igual le sonrió por pura cortesía y la dejó hacer lo que se le dio la gana. Ella, Selva Moré, se cuidaba mucho de usar perfumes. Nada, ninguno; oliendo al jabón más ordinario que hubiera, si era necesario, y limpia. Eso sí, limpia.
Los del equipo de producción, el vestuarista y la coreógrafa, estaban convencidos de que los requisitos de la actriz argentina eran pura cábala de actores. La discusión en la oficina de Oslo había sido reñida. Dalia les había porfiado que lo haría para entrar en papel:
–Lo haré por eso de la búsqueda del personaje –había pronunciado en un español inútil que solo comprendía Selva–. Es un modo emotivo para la actuación y que la hace más verídica; se lo inventó Konstantin Stanislavski, un ruso, y al mismo método de trabajo, en Estados Unidos lo mejoró o lo complicó Lee Strasberg: lo que llamamos el Método Strasberg. Seguro que oyeron de él; todo el mundo en algún momento oyó hablar del Método Strasberg, con el cual se formaron Marlon Brando y Marilyn Monroe. ¿No? ¿Nunca escucharon que Marilyn Monroe tenía de entrenadora personal a la hija de Lee? ¿Tampoco? ¿Nunca oyeron hablar de él?
Selva sonrió y tradujo algunas partes de la conversación.
–Querida, no te agobies; nuestro equipo está compuesto un 85 % por millenials, no entienden de qué les estás hablando. Tal vez podrías probar de utilizar metáforas sobre las aplicaciones de Google Play o algo sobre el iPhone.
Como fuera, ahora en el Preikestolen Dalia estaba empapada en Selva Essence y había comprobado que el dulzor inicial se volvía acritud con el uso o en una piel tensa, como la suya en ese instante, por el frío y la jornada de trabajo.
¿Cuántas veces más tendría que hacer algo así? ¿Trabajar rodeada de gente que no entendía ni pizca del arte? ¿Trabajar en medio de senderistas que habían ido a deleitarse con la vista de una piedra de granito? ¿Sabían ellos, o sabía ese público abucheador, que el arte del actor es el más efímero que hay? ¿Y que el actor de teatro –que lo había sido ella hasta que saltó a la televisión– es un trabajador duro y cuya recompensa es una mera limosna? ¿Que un actor construye personajes que harán reír o llorar a los espectadores y que ese trabajo tiene una fecha de vencimiento? ¿Que los actores son algo así como yogures humanos, porque no mediando el cine o el registro audiovisual nadie recordará sus rostros jamás, sus voces, la plasticidad de sus cuerpos? Los actores nacen, viven, actúan, mueren, desaparecen; no acaban en una estantería de la Biblioteca Nacional ni tampoco las generaciones posteriores se dedicarán a leerlos y saber de ellos.
Oyó “acción” y salió despedida hacia delante.
La sexta toma y la última, por fin.