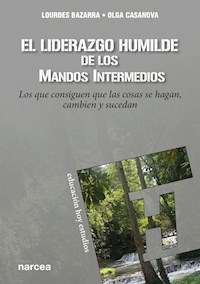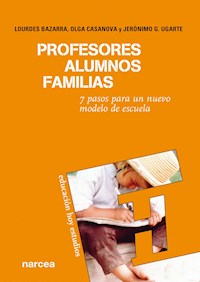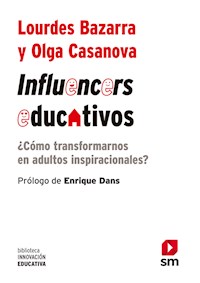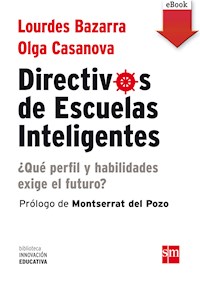Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Educadores XXI
- Sprache: Spanisch
La escuela vive hoy inmersa en un tiempo de vértigo y de cambio. Pero existen determinadas preguntas que no debieran abandonarse nunca: ¿En qué consiste ser profesor? ¿cuál es su perfil? ¿cómo concibe el mundo un docente y cómo se relaciona con él? ¿por qué se siente llamado a educar? ¿para qué educa? ¿cómo debería hacerlo? ¿se diferencia en algo de otros profesionales? La pequeña-gran revolución que necesita la escuela nace hoy de las aulas y de los claustros: está dentro de cada profesor o profesora que asume su responsabilidad de hacer posible el cambio creyendo con pasión en su tarea y en sus alumnos y alumnas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ser profesory dirigir profesoresen tiempos de cambio
Lourdes BazarraOlga CasanovaJerónimo García Ugarte
NARCEA, S. A. DE EDICIONESMADRID
A Teresa, que me acompaña desde aquí.A mi madre, que me acompaña desde allí.
Jerónimo García Ugarte
Para la señorita Gloria,que me enseñó a unir y a descifrar las letras,a ordenar e imaginar todos los mundos.
Olga Casanova
A mami,porque sólo ella podrá leerlobajo las olas del mar.
Lourdes Bazarra
Índice
PRÓLOGO: La arquitectura de los sueños, Fernando Lucini
INTRODUCCIÓN: ¿Por qué no cerrar las escuelas?
I. SER PROFESOR EN TIEMPOS DE CAMBIO
1 Para vencer la solemne tristeza de las aulas
2 Profesores en el mundo
Un tiempo de vértigo y de incertidumbre
Una sociedad de derechos, una sociedad sin deberes
Buscando adultos de calidad
La pasión por la educación como opción social: retos y dificultades de una alegría
3 ¿Por qué seguir siendo profesores? Geografías para la aventura y la motivación
La necesidad de regresar a las preguntas
Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades. Una terapia japonesa
4 Profesores para un nuevo siglo
Nombres para un retrato
5 De septiembre a junio: la vida en las aulas
Una didáctica que recupere los porqués
Una didáctica que no olvide el para qué: el deber de humanizar a través del conocimiento
La elección del cómo: una manera de entender y relacionarnos con el mundo
Hacia una pedagogía del diálogo y la escucha
6 No estamos solos. No debemos estar solos
La escuela vertical
¿Quién, quiénes lideran esta ilusión?
II. DIRIGIR PROFESORES EN TIEMPOS DE CAMBIO
7 Buscando un nuevo modelo de Dirección
8 ¿Hacia dónde dirigir profesores en tiempos de cambio?
Calidad educativa
Implicación
Felicidad
Algunas reflexiones finales
9 ¿Cómo dirigir profesores en tiempos de cambio?
Aceptar y disfrutar el cambio
La técnica del Sentido Común
10 Principales herramientas de Dirección de profesores en un Centro escolar
•Comunicación
Procesos de comunicación en un Centro escolar
Problemas de comunicación en el siglo XXI
Empatía: la última gran apuesta de la comunicación
•Trabajo en equipo
Las causas de una contradicción
Identidad de equipo
“Cadena de favores”
•Liderazgo
Los líderes son necesarios
¿Quién es un líder? ¿Qué capacidades debe desarrollar en un Centro escolar?
Pirámide de liderazgo
Liderazgo y proyecto de gestión de cambio
Liderazgo y resolución de conflictos
Liderazgo y optimismo
•Clima de Centro
¿Qué es el clima de un Centro?
Campo de fuerzas
Indicadores de clima
A MODO DE CONCLUSIÓN: Saber que se puede, querer que se pueda
BIBLIOTECA DE PROFESORES Y DIRECTORES DEL SIGLO XXI
•Dirección
•Ser profesor
•Educación en general
•Temas varios
Prólogo
La arquitectura de los sueños
En tiempos llenos de cambios y de incertidumbres, como los que estamos viviendo, y a los que Lourdes, Olga y Jerónimo hacen referencia en este libro, es necesario que los profesores nos aventuremos a navegar en libertad por los senderos de esa Pedagogía Interrogativa que ellos nos proponen; una pedagogía abierta y dinámica en la que, desde la serenidad, y en el silencio, demos cabida al estallido de preguntas o de interrogantes, que en apariencia pueden parecer poco prácticas, pero que son, en realidad, las verdaderamente importantes.
Una de esas preguntas fue la que, hace cuatro años, me asaltó, de anochecida, a orillas del lago de Maracaibo, tras haber concluído un intenso y entrañable encuentro con un grupo de profesores y de profesoras venezolanos que desarrollaban su acción educativa en humildes escuelas de Fe y Alegría.
Aquellos profesores, con muy escasos medios, pero con muchas ganas de aprender y de mejorar profesionalmente, estaban realizando con sus alumnos una labor extraordinaria. Proyectaban entusiamos, ilusión, y sobre todo, una gran generosidad. Eran social y económicamente muy humildes; y eran, a la vez, humanamente inmensamente ricos.
Impactado por la confianza y por la tierna amistad que me ofrecieron, y sobre todo por el espléndido trabajo que realizaban en sus escuelas, me surgió aquella pregunta que, por su aparente obviedad, hacía tiempo que no me había formulado: ¿Qué es educar?
La respuesta me vino de inmediato –he de confesar que la belleza de aquel paisaje nocturno agilizó mis neuronas–: “Educar es humanizar”; es creer y confiar en el ser humano, y es estar dispuestos, permanentemente, a engrandecer en todos, y en cada uno de nuestros alumnos, la globalidad de sus posibilidades; es decir, a engrandecer en ellos el potencial de inteligencia, de sensibilidad, de solidaridad y de ternura que late en su humanidad.
La educación, en el fondo, no es más que eso: “una tarea humanizadora”.
Es curioso: en plena era de tecnologías, de innovaciones y de vanguardias, me encontraba regresando a la simplicidad de una definición que le escuché, hace muchos años, a Paulo Freire, y que ahora volvía a convertirse en el centro de mis reflexiones.
“Si educar es humanizar –pensé–, los educadores somos, en realidad, creadores de humanidad”. Confieso que aquella conclusión, tan elemental, consiguió emocionarme.
La luna se reflejaba en el lago de Maracaibo, y yo estaba allí, muy lejos de mi país y de mi casa, compartiendo con un grupo de profesores y de profesoras esa gran tarea de crear humanidad que compartíamos, y de la que ellos, en su sencillez, y con muy escasos medios, eran verdaderos especialistas.
Desde aquel día me dediqué, y en ello sigo, a la depuración de mis reflexiones pedagógicas buscando, ante todo, las necesidades y las exigencias que hoy en día se nos plantean a los educadores –padres y profesores– para poder afrontar lo que constituye la esencia de nuestra identidad pofesional: recuperar y acrecentar en cada niño, y en cada adolescente, esos latidos de humanidad sin los que su vida personal, y la de nuestro planeta, pierden su horizonte, su orientación y su sentido.
Saco a colación esta experiencia y este recuerdo por dos motivos.
El primero tiene que ver con los autores de este libro que tengo la suerte de prologar. Conozco bien a Lourdes Bazarra, a Olga Casanova y a Jerónimo García Ugarte, y he de afirmar, con rotundidad, que son unos auténticos creadores de humanidad; lo son en sus clases, como profesores de Secundaria y Bachillerato; lo son cuando ejercen su vocación de orientadores, transmitiendo sus experiencias y sus reflexiones en actividades de formación del profesorado; y hoy lo son, especialmente, en cada una de las páginas y de los latidos que transpiran en este libro al que le han puesto como título Ser profesor y dirigir profesores en tiempos de cambio.
El segundo motivo por el que he acudido a aquella inolvidable experiencia venezolana viene provocado por el contenido que en este libro se plantea y se desarrolla.
Sus autores nos ofrecen en sus páginas los planos de dos arquitecturas bien diferenciadas pero a la vez coherentes, complementarias, y ambas imprescindibles para poder responder al reto humanizador al que hoy, más que nunca, se enfrenta nuestro Sistema Educativo.
En la primera parte del libro, Lourdes, Olga y Jerónimo nos ofrecen los planos de lo que yo llamaría la arquitectura de los sueños, entendiendo por sueños esa capacidad que poseemos todos los seres humanos –y más concretamente, los educadores– para imaginar y proyectar el futuro, y, a la vez, para construirlo, conscientes de que el mundo está por hacer, y de que siempre existe la posibilidad de lo posible.
Ya lo dice Pablo Guerrero en una de sus últimas canciones:
Los sueños vuelan altos como pájaros.Los sueños ven la tierra desde arriba.Los sueños tienen los ojos transparentes.Los sueños iluminan.Los sueños son posibles.
Tus sueños descienden como lluvia.Tus sueños acuden si los llamas.Tus sueños se instalan en tu casa.Tus sueños son posibles.
Se trata de la arquitectura posible sobre la que necesariamente hay que construir la escuela o el sistema educativo; una arquitectura dinámica y abierta a la interrogación, al diálogo y a la escucha; y sobre todo una arquitectura en la que los tradicionales términos de programación, diseño, estrategias o currículo, se funden con otros, sin duda, más importantes: pasión, desprendimiento, alegría, ternura, entusiasmo o esperanza.
En la segunda parte del libro, totalmente vinculada a la anterior, y en total coherencia con ella, Lourdes, Olga y Jerónimo nos ofrecen lo que, en este caso, podríamos llamar la arquitectura de una misión compartida, o mejor, la arquitectura de un proyecto comunitario de solidaridad y de esperanza en el que confluyen los sueños compartidos de los profesores y de las profesoras que trabajan en un mismo centro escolar, dinamizados, todos ellos, por un equipo directivo cuya función esencial es el apoyo, la estimulación y la motivación del profesorado.
Con esas dos arquitecturas –claves para que la educación se convierta en una auténtica tarea humanizadora–, los autores de ese libro se plantean un objetivo prioritario, que comparto plenamente: la posible y necesaria felicidad del profesorado en el ejercicio de su profesión como educadores; objetivo fundamental porque –como afirman, persistentemente, Lourdes, Olga y Jerónimo– la felicidad de los profesores es el motor de la enseñanza.
FERNANDO GONZÁLEZ LUCINIMadrid, mayo 2004
Introducción
¿Por qué no cerrar las escuelas?
“Debemos ser el cambioque deseamos ver en el mundo”.GANDHI
Hay que cerrar las escuelas. Los institutos. Las universidades. Porque el mundo al que nos dirigíamos ya no es este mundo, tal vez ya no existe. Porque se han quedado viejos los retos, los lenguajes, las formas, los contenidos. Porque la vida nos pide imaginación, estrategia y nosotros seguimos esperando, en lugar de poner en marcha la esperanza. Porque para crecer es necesario desprenderse.
Cuando leímos por primera vez esta idea de cerrar los Centros escolares durante un tiempo, sentimos temblor y emoción. Lo compartíamos. Pensábamos lo mismo. Norman Longworth –en su libro El aprendizaje a lo largo de la vida– planteaba que el gran cambio educativo y de aprendizaje no puede hacerse mientras seguimos actuando, mientras seguimos en nuestra labor desde presupuestos ya conocidos, desde la inercia y la rutina.
La única forma de articular algo nuevo nos exige parar un tiempo –todos, no uno sólo o dos o tres por Centro– en nuestra labor –un mes, tres meses, un año– y dedicarlo a escuchar, a discutir, a imaginar, a llenar de ideas y proyectos las Escuelas. Cerrar los colegios, los institutos, las universidades para poder abrirlas llenas de cambio e ilusión. Un tiempo sin escuela para dedicárselo a la nueva escuela. La escuela en la que necesitamos crecer, trabajar, diseñar el mundo en el que viviremos dentro de quince años.
Ante el reto de una nueva era, de este tiempo lleno de cambios y de incertidumbre, los colegios, los profesores1 no podemos intentar seguir respondiendo a los retos desde el coraje individual, desde la urgencia de lo inmediato. La educación de los niños y adolescentes del siglo XXI merece más dedicación, más creatividad y profesionalidad. Menos añoranza y espera. Más esperanza e ilusión. Convertir la era de la información en una sociedad del conocimiento, de la comunicación, del diálogo, de la sabiduría, es un reto fundamental en el que todos –no sólo como profesores sino como adultos y ciudadanos– debemos sentirnos implicados.
Si algo nos están recordando las últimas décadas es que, hasta ahora, el vértigo de lo que hemos sido capaces de descubrir e inventar ha superado nuestra capacidad para convertirlo en vida digna para todos. El siglo XXI tiene ante sí unos retos intelectuales y éticos de tal magnitud y diversidad que el ejercicio más arriesgado al que estamos llamados, la gran revolución que debemos afrontar, es
Escuela y profesores tenemos mucho que hacer y decidir en ese aprendizaje fundamental que es no sólo el de vivir en este mundo, sino el de conseguir que nuestra vida sea una buena vida para cada uno de nosotros y para los demás. Que haya merecido la pena que existamos.
La incertidumbre, la realidad del mundo, nos obligan a cambiar una pedagogía hecha de respuestas, por una Pedagogía interrogativa, una Pedagogía del misterio. Una forma de aprendizaje en el que al menos dos de las actitudes que todo alumno debe interiorizar en su vida escolar y social sean la curiosidad y la incertidumbre. Frente al miedo y a la comodidad, los profesores debemos invitar al desasosiego, al placer y a la escucha como expresión de una pasión por la vida que los adultos debiéramos manifestar para que crecer sea un deseo, un ilusión y una responsabilidad para niños y adolescentes.
Esta opción educativa es la que nos lleva a hablar de adultos de calidad, que sirvan de modelo y referencia a la hora de elegir quiénes queremos ser, cómo queremos vivir. Ninguna gran revolución, ningún cambio importante, puede sostenerse si no hay personas que se arriesguen a crecer y a ser lo mejor de sí mismas.
Y no es sencillo hacer esta afirmación en tiempos de tanta mediocridad pública, donde se busca lo fácil, el discurso hueco. Donde hay tan poco silencio. Tiempos de egocentrismo –individual, grupal–, tiempos de adultos adolescentes. La gran transformación vital a la que estamos llamados no vendrá de la mano de la tecnología, de la ciencia. Los cambios profundos sólo se alumbran cuando los seres humanos confiamos en el poder del pensamiento crítico y autocrítico, en la ilusión, la curiosidad, la generosidad, la imaginación en la humildad y en la escucha del error y la frustración. Ese es un adulto de calidad. No alguien perfecto. Sino alguien dispuesto a aprender. Abierto al cambio. A su riesgo y a su placer.
La esperanza en el futuro. La confianza en la labor de la escuela descansa en:
Si la escuela ha envejecido tanto, si los profesores como colectivo hemos perdido un tren, es tal vez porque hemos centrado nuestra labor en enseñar y no en aprender. Y como estructura, como colectivo, tenemos mucho que escuchar y agradecer a todos los profesores anónimos que han arriesgado y han puesto coraje de forma individual, a través de pequeños equipos, en sus aulas, buscando nuevas fórmulas para comunicar, compartir, para convertir las clases en tiempos de descubrimiento e interiorización. Porque
Nuestro interés principalcomo educadoresdebe estar enAPRENDER,y no sólo enenseñar
Como afirma P.B. Vaill, “el aprendizaje como estilo de vida es toda una mentalidad, es una forma de vivir la vida y de ir por el mundo”.
Pero nada de esto es posible sin un punto y aparte. Por eso hay que cerrar las escuelas para poder de nuevo pensarlas. Para inventarnos de nuevo como profesores que las construimos y damos identidad. Por eso Esteve habla en su último libro de “la tercera revolución educativa” ¿Qué merece la pena que mantengamos en nuestras aulas, en nuestros centros educativos, en la formación que recibimos y demandamos? ¿Qué necesitamos transformar, tirar, inventar para que el siglo XXI pase a la historia como un siglo de humanización? Porque “el problema no es el cambio sino su ausencia”2.
Este es un tiempo, más que nunca, de escucha, de diálogo. Lo que José Antonio Marina llama de inteligencia compartida que es el resultado de la suma, de la escucha, de muchas inteligencias, de muchas capacidades. La suma de cada uno de nosotros. Porque la escuela es la expresión de un proyecto de mundo, de un ideal de convivencia, de relación con la realidad y con nosotros mismos. Eso exige un compromiso de todos como adultos y ciudadanos, un compromiso de las familias, de niños y adolescentes y de nosotros como profesores, como profesionales del aprendizaje.
Aunque este proyecto es un proyecto social, hay un protagonismo de la escuela en cualquier utopía de futuro que convierte nuestro trabajo en una de las labores con mayor importancia que pueden desempeñarse dentro de la sociedad. Una sociedad de calidad no puede sostenerse sin profesores de calidad, sin centros escolares de calidad. Lugares y personas para los que conocimiento y su expresión ética y estética sean fundamentales en la finalidad de su trabajo y que se traducen en niños y adolescentes, buenas personas, capaces de desarrollar un pensamiento propio y crítico. Una pasión por la belleza y por el mundo que les lleva al afecto y al compromiso. Tal vez es aquí donde debiéramos empezar a estudiar el índice de fracaso o de éxito escolar: en cuál es el perfil humano y ciudadano que desarrollamos en nuestros alumnos.
¿Es éste el perfil de los colegios, escuelas e Institutos?
¿Decir profesor hoy es sinónimo de
PROFESIONALES DE VANGUARDIA en:
Conocimiento
Comunicación personal y grupal
Sentido ético
Valoración y gusto por la belleza?
¿Hablar de educadores es hablar de profesionales que son una referencia para la sociedad? ¿Estamos presentes en los artículos de opinión, en los debates televisivos, en premios, recepciones? ¿Cómo es posible que vivamos en el anonimato con el potencial vital y social en el que desarrollamos nuestra labor? Si queremos que nos respeten, vendámonos mejor.
En los quince últimos años, la vida en las escuelas ha dado un vuelco importante. Elegimos como deber social que la educación era un compromiso con el futuro por el que merecía la pena que niños y adolescentes estuvieran en la escuela hasta los dieciséis años, al menos. No podemos convertir un éxito ético en un lastre. No debe ser más importante la comodidad que el deber de hacer de toda la población infantil ciudadanos con los que merezca la pena convivir, conversar, trabajar.
Los grandes movimientos migratorios han acabado con fronteras de muchos tipos. Y nuestra vida escolar está caracterizada hoy por una heterogeneidad cultural, de intereses y sensibilidades que nos obligan a sentarnos a pensar, a buscar nuevas estrategias. En este aspecto, cuánto debemos acordarnos y cuánto debemos escuchar a muchos de nuestros compañeros que trabajan en las escuelas unitarias. O los que están en diversificación. Educadores que han sido capaces de desprenderse de metodologías e ideas para partir del momento en el que se encuentran sus alumnos.
El mundo de la tecnología de la comunicación nos ha desbancado –en una buena parte del mundo– de la vanguardia de la información y hace necesario que asumamos otro papel en la labor de convertir la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría y vida.
Es verdad que las condiciones en las que trabajamos no siempre hacen fácil la ilusión, la profesionalidad, la creatividad. Pero aún podemos encontrar a muchos profesores, maestros anónimos, que siguen buscando que entrar en el aula sea un placer y motivo de deseo tanto para ellos como para sus alumnos. Son profesores a los que luego se recuerda, pasado el tiempo, por su energía, por la vitalidad, el rigor y la curiosidad que sentían hacia sus alumnos y hacia la vida. Profesores felices cuya felicidad no procede de la simplicidad sino de la consciencia de lo difícil y compleja que es la realidad. Pero eso no les hace cerrar los ojos a la belleza y a la calidez que posee esa realidad.
De la esperanza y de la ilusión que es capaz de despertar nuestro trabajo como educadores surge este libro. Y también de la urgente necesidad que tenemos de llenar de ideas y de cambio nuestras escuelas. Y escribimos sobre dos de los grandes espacios donde se debe producir la revolución educativa de la que hablan Esteve o González Lucini en sus libros. La que añora y reivindica desde la alegría y el rigor Fernando Savater. Esos dos lugares son el aula y los claustros.
Por eso los protagonistas de este libro son el profesor y los profesores. Sólo aulas en las que estén presentes educadores:
• Que seamos conscientes del tiempo histórico y vital que nos ha tocado vivir y compartir con nuestros alumnos.
• Que asumamos periódicamente el cuestionarnos por qué seguimos haciendo nuestro trabajo y por qué lo hacemos de un determinado modo.
• Que nos muevan –y procuremos alimentarlas– la curiosidad y la pasión por el misterio del mundo y por los seres humanos. Y que esa pasión sea una pasión ética.
Sólo esas aulas serán aulas de calidad intelectual, emocional y personal en las que sea una certeza la ilusión de un mundo más humano.
Pero ningún gran proyecto, ningún gran sueño, tiene posibilida des si no existe una estructura, liderada y organizada desde la escucha, la comunicación, la investigación, el deseo de crecer. Y eso nos afecta en nuestra organización y valoración como equipos y entrega un papel fundamental, un reto importante ahora más que nunca, a las Direcciones de los Centros Educativos.
Debemos convertir cada lunes en un deseo y una ilusión para nuestros alumnos y para nosotros como profesores. De ese deseo, de ese deber y de su pasión, surge este libro. Porque para nosotros, septiembre3 es un mes aún lleno de posibilidades, de misterios que seremos capaces de cumplir o no. Porque el siglo XXI merece una escuela, unos profesores y unos alumnos que arriesguen y pongan en juego su inteligencia, su imaginación y su afecto en construir un mundo más hermoso, más generoso y humano.
I
SER PROFESOREN TIEMPOS DE CAMBIO
Capítulo 1
Para vencer la solemne tristeza de las aulas
“Una tarde parda y fríalos colegiales estudian, monotoníade lluvia tras los cristales”.ANTONIO MACHADO
¿A cuántos de nosotros nos haría ilusión volver hoy a la escuela? ¿Con cuánto interés viviríamos durante nueve meses nuestras clases si fuésemos nuestros propios alumnos? ¿Cuánto hay en nosotros de apetecible, de interesante, como profesores?
Decía Daniel Pennac en su libro Como una novela que “un profesor se convierte en seguida en un viejo profesor”. Cualquiera de nosotros sabemos en qué momento profesional nos encontramos. Si estamos eligiendo la comodidad antes que la felicidad o la aventura. La respuesta nos viene a través de los pequeños detalles:
¿Qué cercanía hay entre lo que pasa en el mundo, en la vida de cada uno de nosotros y los ejemplos, las referencias, los textos que yo propongo en clase?
¿Cuánto tiempo hace que no siento el nerviosismo de probar metodologías y materiales nuevos?
¿En qué época sitúo la mayoría de mis ejemplos?
¿El libro de texto es mi fin, el límite, o es un punto de partida?
¿Qué relación establezco con mis alumnos y alumnas? ¿En qué consideración intelectual y humana les tengo?
Desgraciadamente, una de las conversaciones menos habituales entre profesores trataría con entusiasmo, con análisis crítico y creativo, sobre lo que estamos haciendo en el aula. Demasiadas veces nuestro trabajo está rodeado de silencio, de soledad, de inercia, de algo que está dictado desde fuera a través de los programas y en lo que no nos sentimos implicados. En esa elección no sólo pierden los alumnos. Perdemos también nosotros como profesionales y como adultos, porque dejamos de lado el temblor, el error, la estrategia, la curiosidad, la innovación.
En ese sentido, los educadores que consiguen mantener la ilusión y el valor hacia su trabajo, pese a las circunstancias en las que lo desarrollan, se debe a su propio deseo de motivarse, de cuidarse, a su profesionalidad, pese a las condiciones exteriores (ya sean sociales, de aula, o de organización educativa en los Centros). Su capacidad de análisis y de escucha hacia ellos mismos y hacia sus alumnos, consigue aulas donde motivación y diálogo, alegría y afecto, son dos rasgos naturales que hacen posible su proyecto educativo.
“El aficionado hace bien las cosas cuando está de buen humor y todo le sale a pedir de boca. El profesional trabaja bien, independientemente de las circunstancias. Lo que hay detrás de un profesional es la paciencia y la perseverancia”.4
Cuando estamos convencidos de que cada asignatura, cada lección o aprendizaje, abren una puerta al misterio de interpretar y entender la vida, las aulas se convierten en un espacio de dinamismo emocional y racional. ¿Por qué decir soy profesor no equivale aún a sinónimo de profesionales de vanguardia? Profesionales caracterizados por:
La pasión por investigar e innovar. “Estar a la última”
Su potencial como buenos comunicadores y buenos escuchadores.
Su capacidad para elegir y crear las mejores estrategias que ayuden a un grupo y a cada alumno a encontrar los cauces para comprender y comprenderse mejor.
Estar preparados para enseñar sobre la vida y el mundo a los futuros gobernantes, los que construirán el mundo en el que nos tocará vivir.
¿Es ése el perfil que caracteriza mejor nuestro trabajo en el aula? ¿Les pueden a nuestros alumnos el deseo y la curiosidad de compartir con nosotros un curso, un día de clase? ¿Cuánto empeño ponemos en ello? No debiéramos olvidar, como afirma Borrell, que “un profesional exigido es un profesional valorado”.
Hay una historia ya clásica en la que se narraba cómo un ser humano abandonaba la tierra y viajaba, durante un tiempo, a la velocidad de la luz. A su regreso al mundo, él apenas tenía unos años más pero para el resto había transcurrido muchísimo tiempo. Nada menos que varios siglos. De su desconcierto –no reconocía en nada algo conocido– sólo le consoló el único sitio que seguía igual que siempre: la escuela.
Tal vez el vertiginoso cambio en el que nos ha situado el cambio tecnológico, nos ha cegado frente a la verdadera revolución pendiente que necesitamos afrontar educadores y escuela. Como afirma Edgar Morin en La mente bien ordenada, el cambio de la escuela sólo es posible con un cambio de mentalidad: mirar, leer, interpretar la realidad con ojos nuevos. Y, además, en nuestro caso, decidir cómo enseñamos a entrar en este mundo a niños y adolescentes.
Hace cien años, Machado –a través de Juan de Mairena– abría el nuevo siglo con una exigencia apasionada: vencer la solemne tristeza de las aulas. El final del XIX y comienzos del XX vivió en nuestro país un tiempo de confianza, de investigación, de pasión educativa a la que mereceríamos regresar. Existía en la Generación del 98, en la Institución Libre de Enseñanza, la confianza de que la educación era capaz de hacernos mejores, como individuos y como sociedad. Que el conocimiento, el diálogo, el descubrimiento, nos permitían desarrollar lo más humano de cada uno de nosotros.
Eliminar la pasividad.
Desarrollar la capacidad crítica y de indagación personal de cada alumno.
Hacerlo con equilibrio, amenidad y benevolencia
Iniciar el aprendizaje desde la intuición
Relacionar siempre conocimientos y vida
Para su pequeña-gran revolución, Machado no proponía como equipaje grandes leyes, grandes modelos sino un cambio íntimo en el que el primer protagonista fuera el maestro, el educador. Un cambio hecho de palabra, de gestos aparentemente pequeños que hicieran tambalearse, cuestionarse, cambiar y mejorar no sólo las aulas sino la vida.
Y hoy, ¿qué sería necesario para que la vida en las aulas no estuviese presidida por lo previsible, por las respuestas sabidas, por lo conocido? ¿Qué necesitamos recuperar para que la emoción, la curiosidad, los valores, el pensamiento y la creatividad, sean rasgos que, a través de la suma de todos nosotros como educadores, los alumnos interioricen como actitudes vitales a través de las cuales aprendan a relacionarse con la vida y con ellos mismos?
“Por primera vez en la historia, nuestro sistema educativo se plantea ir más allá de la enseñanza, para ofrecer educación. Estos cambios revolucionarios no están exentos de problemas y contradicciones. Y las naciones que no sean capaces de superar las nuevas dificultades y de reorganizar sus sistemas educativos para responder al desafío de esta tercera revolución educativa, no tienen más alternativa que afrontar la decadencia”.5
Para que como profesores seduzcamos, para que comuniquemos rigor, pasión, entusiasmo, los primeros que necesitamos sentirnos persuadidos, seducidos por la vida, somos nosotros mismos. Tanto en el dolor como en la alegría de estar vivos, de estar aquí.
Actualmente, la mayoría somos conscientes de que se ha cumplido el tiempo de una forma de trabajo, de vida y de organización en el aula. La heterogeneidad, la diversidad de intereses, culturas, actitudes, es el reto al que nos enfrentamos. Y modelos que funcionaban hace diez años ya no son válidos. Mantenerlos y añorar es lo que trae muchas veces de la mano la desmotivación, la pasividad e, incluso, la indisciplina con la que es tan difícil convivir sin caer en la tristeza o en la indiferencia. Dos rasgos que son ajenos a un buen educador. Porque uno de nuestros grandes retos es conseguir poner en comunicación y en diálogo al alumno con la realidad a través de la asignatura, a través de la metodología.
Pocos profesionales tienen la posibilidad de ser escuchados, de ser modelo y referencia –positiva, indiferente, negativa– durante cinco días a la semana, durante nueve meses al año –a veces incluso repetimos– por niños y adolescentes que se están haciendo y formando.
De todas las posibilidades que se abren ante nosotros en este momento de crisis y de cambio ¿qué estamos eligiendo individual y colectivamente como profesionales de la educación? ¿Cómo respondemos como espectadores o como protagonistas? ¿Qué forma de entender y de relacionarnos con este mundo en continuo cambio vamos a enseñar a nuestros herederos? ¿Qué forma de vivir serán capaces de articular nuestros alumnos a partir de los aprendizajes que les damos?
En el eje de todas esas preguntas, en esa búsqueda que necesitaría caracterizarnos como educadores, se sitúa esta primera parte del libro: ser profesores en tiempos de cambio.
¿POR QUÉ TIENE SENTIDO SER PROFESOR HOY?
El mundo necesita educadores a través de los cuales los niños desarrollen y compartan el afecto y la esperanza
Por la VIDA
Por el SER HUMANO
Con creatividad, con pensamiento crítico, con una cultura de saberes que se relacionan y necesitan.
Es esta opción la que nos lleva al orgullo, a la exigencia, al placer, a los retos. Porque dentro de esa elección está, pese a las dificultades de cada día, ese rasgo que el periodista Juan Cruz recordaba como la característica más acusada de uno de sus profesores más queridos, el filósofo Emilio Lledó. Un hombre con una vida durísima. Intensa en el dolor, en el desprendimiento, en la alegría. Y a quien sus alumnos recuerdan como un profesor feliz. Profesores felices cuyo amor por la vida y los seres humanos procede del conocimiento de su dureza y su realidad tan compleja.
Nuestra profesión es una profesión de riesgo. Es cierto. Una profesión de riesgo vital y personal si se asume desde su sentido más profundo. Ni un solo apartado de nuestra personalidad, de nuestra vida, queda al margen o se omite cuando entramos en el aula y convivimos en profundidad con el pensamiento, con los sentimientos, de nuestros alumnos.