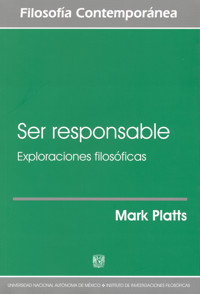
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Filosóficamente, si no poéticamente, el autor de Cuatro cuartetos era un poco impreciso. Al menos si nuestros sentidos están funcionando, la completa ignorancia del lugar de donde partimos seguramente será efímera, y si nuestra exploración termina ahí también, habrá aún más que podamos haber conocido aun cuando el curso de nuestra exploración nos haya llevado de vuelta a ese sitio una y otra vez. Sin embargo, la expresión de Eliot me parece un marco suficientemente bueno para lo que trato de hacer aquí. Un reseñador de Moral Realities, A.D.M. Walker, tuvo la gentileza de hablar bien de mi "capacidad para explorar una posición de una manera imaginativa y crítica", algo que espero tener y espero haber utilizado aquí en relación con las posiciones de pensadores clásicos como Locke, Hume y Nietzsche, así como de figuras más contemporáneas como Frankfurt, Griffin, Hart, Strawson y Williams.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS
Colección: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
ÍNDICE
Prefacio
Introducción
I. Descifrando la responsabilidad
1. Responsabilidad y libre voluntad
2. Maneras de hablar de la responsabilidad
3. La introducción de la responsabilidad moral
4. ¿Una mera estratagema?
5. Los límites de la buena voluntad
6. Elementos de la responsabilidad: intención, conocimiento e ignorancia
7. Elementos de la responsabilidad: las estructuras de la causación
8. Variedades de responsabilidad
II. Obligación
1. ¿Un lugar para las obligaciones?
2. Locke sobre la moralidad
3. El análisis lockeano de la obligación moral
4. Resonancias contemporáneas
5. Obligaciones jurídicas y morales
6. Caracterización de las obligaciones morales
7. Análisis y metafísica
III. La coerción y lo voluntario.
1. “Involuntariamente”
2. La explicación de la coerción según Frankfurt
3. El deseo en la coerción
4. Una interpretación exótica de la explicación de Frankfurt
5. “Tener disposición” [“willingly”] y la imposibilidad de la interpretación exótica
6. Voluntario, involuntario, no voluntario
7. Otra interpretación de la explicación de Frankfurt: ¿“comportamiento completamente no voluntario”?
8. La aversión y la voluntad
9. Deseos “irresistibles”
10. Deseos “irresistibles” desechados
11. “Voliciones de segundo orden”
12. Coerción y libertad
13. Coerción y carácter
IV. Derechos
1. Los derechos y un aparente conflicto acerca de los derechos humanos
2. La devaluación de los “derechos humanos”
3. Un paso hacia la reconciliación
4. El reconocimiento jurídico de los asuntos morales
5. La explicación de los derechos humanos según Griffin
6. ¿Quiénes tienen derechos humanos?
7. Explicaciones más pluralistas de los derechos humanos
8. El desarrollo de la moralidad social
V. Responsabilidad objetiva
1. La introducción de la responsabilidad objetiva
2. Responsabilidad por la pobreza y la mala salud
3. Un problema de definición en la ética médica
4. Responsabilidad en el daño médico
5. “No causación no intencionada”
Bibliografía
Notas al pie
Aviso legal
A Olbeth Hansberg
y a la memoria de Alejandro Rossi
PREFACIO
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.*
T.S. ELIOT
Filosóficamente, si no poéticamente, el autor de Cuatro cuartetos era un poco impreciso. Al menos si nuestros sentidos están funcionando, la completa ignorancia del lugar de donde partimos seguramente será efímera, y si nuestra exploración termina ahí también, habrá aún más que podamos haber conocido aun cuando el curso de nuestra exploración nos haya llevado de vuelta a ese sitio una y otra vez. Sin embargo, la expresión de Eliot me parece un marco suficientemente bueno para lo que trato de hacer aquí. Un reseñador de Moral Realities, A.D.M. Walker, tuvo la gentileza de hablar bien de mi “capacidad para explorar una posición de una manera imaginativa y crítica”, algo que espero tener y espero haber utilizado aquí en relación con las posiciones de pensadores clásicos como Locke, Hume y Nietzsche, así como de figuras más contemporáneas como Frankfurt, Griffin, Hart, Strawson y Williams.
Otro reseñador del mismo libro, quien aparentemente supone que la popularidad es el objetivo del juego, comentó, con bastante razón, sobre mi deleite por las citas, un gusto que espero sea patente aquí también. Pero hay razones imaginables bastante diferentes para tal deleite, tan diferentes como son el placer que provoca la expresión especialmente bien hilvanada de un pensamiento y el placer suscitado por el acercamiento de un escritor a algo que es como una caricatura de sí mismo (si no algo peor). Aun así, creo que mi gusto por las citas es un poco menos personal. Tengo entendido que cuando otros trataban de reformular lo que él había dicho y le preguntaban si era eso lo que quería decir, Hart, al mejor estilo austiniano, normalmente respondía: “No: si hubiera querido decir eso, lo habría dicho.” Desde luego, no podemos simplemente limitarnos a citar (y hacerlo no sería de ningún modo infalible), pero no deberíamos olvidar la dificultad bastante extraordinaria en filosofía de tratar de expresar correctamente la posición filosófica de otro. Una afición por la citación más o menos abundante no tiene por qué ser, entonces, un capricho personal ni tampoco el resultado de confundir eco con exploración (aunque piénsese cuán importante puede ser el uno para la otra); podría ser más bien la utilización de una salvaguarda, de algún uso incluso para lectores menos cuidadosos, cuyo objeto es reducir el riesgo de que la exploración filosófica de las posibilidades de una posición adoptada por algún filósofo en específico desdibuje los contrastes entre lo que ese filósofo dijo, lo que quiso decir, lo que podría haber dicho y lo que debería haber dicho. Y si luego, además, las observaciones apropiadamente citadas también se han formulado bien y en un estilo característico, el deleite se puede potenciar mientras sucede algo semejante al pago de una deuda.
Como con mi otro libro publicado originalmente en español, tengo la suerte de haber podido contar con la ayuda paciente y persistente de otra persona: en esta ocasión esa tarea extraordinariamente ingrata recayó en Laura Manríquez, quien no sólo logró convertir un manuscrito en inglés muy poco prolijo y lleno de anotaciones en un elegante texto en español, sino que también aprovechó la ocasión para corregir una gran cantidad de errores míos (no se puede esperar que nadie corrija todos). Estoy en enorme deuda con ella (y con su igualmente paciente y extendida familia británico-felina).
M.P.
Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM
México, D.F.
INTRODUCCIÓN
Cualquier idea de que el problema clave en torno al cual debería girar toda discusión sobre la responsabilidad es el de la justificabilidad moral de las prácticas sociales y, en particular, de las prácticas jurídicas de castigo a la luz de alguna supuesta apariencia de incompatibilidad entre la verdad de algo llamado “determinismo” y la existencia de algo supuestamente indicado “por oxidados letreros que portan la leyenda ‘Libre Voluntad’ ”,1 con seguridad ya se ha visto mermada de manera decisiva por las muy diversas faenas —todas ellas realizadas aparentemente sin ningún esfuerzo— de filósofos como J.L. Austin, P.F. Strawson y Bernard Williams. En consecuencia, ahora se puede apreciar con más claridad el espectro de problemas que se relacionan con la noción de responsabilidad: los problemas que abarcan, digamos, de la pregunta kantiana sobre las condiciones en las cuales se le puede imputar una acción a un agente a la pregunta de si las “nubes que arrastran de la etimología”2 finalmente han sido o no sacudidas en los usos actuales de expresiones como “accidente”, “confusión”, “error”, “deliberadamente”, “a pesar de uno” e “involuntariamente”. Y esa apreciación se puede acompañar ahora de otra: aquella sobre la diversidad, a veces problemática, de los métodos filosóficos a nuestro alcance en la discusión de esos problemas; por ejemplo, los de la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, la filosofía de la psicología, la filosofía de la acción, la filosofía del derecho o incluso de la metafísica, en la medida en que, so pena de ininteligibilidad, sus métodos no se reduzcan a otros de los mencionados. (Considero que los métodos de la filosofía moral surgen de partes de todos los otros mencionados.)
A la luz de esas pluralidades, éste es un libro relativamente pequeño y, en consecuencia, muy selectivo en lo que toca a los problemas tratados con todo detalle y en los métodos considerados en el tratamiento de esos problemas. Un tipo diferente de selectividad —si eso es lo que realmente es— tiene que ver con algunas de las influencias más generales sobre lo que se hace aquí, influencias que debería yo reconocer desde el principio. Una es la obra de Austin en esta área, aunque de manera más particular la posición que captó cuando hizo la siguiente observación:
Las excusas constituyen un tema excelente; podemos hablar al menos de torpeza, o de distracción, o de falta de consideración, hasta de espontaneidad, sin recordar lo que Kant pensaba, y así progresar por grados para hablar incluso de la deliberación sin recordar por una vez a Aristóteles, o de autocontrol sin Platón.3
(Alexander Herzen consideraba que un hombre es capaz de estudiar libremente algo sólo cuando no tiene que cuadrarlo con su teoría.) Una influencia aún más dominante es la obra de Strawson en esta área —y en otras también—, aunque de manera muy especial, la observación que hizo cuando comentó sobre una afirmación que planteé en otro lugar en el sentido de que los filósofos hasta ahora no han identificado adecuadamente la naturaleza esencial de la moralidad o, dicho con más precisión, los fundamentos teóricos de toda la institución de la moralidad, de las prácticas y sensibilidades que le son características:
Me inclino a estar de acuerdo con él en que la tarea [de hacer esa identificación correctamente] está de hecho inconclusa; y a pensar, además, que la razón por la cual sigue así radica en la obsesión típicamente filosófica de buscar y encontrar las raíces de la institución en alguna única fuente unitaria, sea la razón, Dios, las emociones humanas, la utilidad social o alguna otra monada filosófica.4
Y el pluralismo continúa con la última de las influencias generales que deseo reconocer desde el principio: la obra de Williams en esta área y, de manera más particular, sus observaciones con el propósito de identificar lo que él denomina “los elementos básicos de cualquier concepción de responsabilidad”:
que en virtud de lo que hizo, alguien ha provocado una situación mala; que ese alguien tenía o no la intención de provocar esa situación; que se encontraba o no en un estado mental normal cuando la provocó; y que es asunto suyo, si acaso lo es de alguien, compensarla
junto con su afirmación de que
no hay —y no la podría haber nunca— una única manera apropiada de ajustar estos elementos entre sí —podríamos decir que no existe sólo una concepción correcta de responsabilidad—
y que, sobre todo,
lo que no debemos suponer es que hemos desarrollado una manera definitivamente justa y apropiada de combinar esos [elementos] —por ejemplo, una manera denominada el concepto de responsabilidad moral—. No lo hemos hecho.5
Las observaciones de Williams en especial, por ser las que se relacionan de manera más directa con el tema de este libro, surgirán aquí una y otra vez; ha resultado necesaria cierta repetición, espero no irritante, en aras de dejar capítulos separados que se puedan comprender de manera más o menos independiente —suponiendo que la comprensión sea en todo caso una posibilidad—.
Comienzo por explorar algunos de los “elementos básicos” de Williams tratando de desvincular el de la intención —y con él, la noción de buena voluntad planteada por Strawson— de cualquier cosa que supuestamente haya surgido de intentos aún más recientes de dar sentido a la leyenda “Libre Voluntad”: y esto aun cuando esos intentos provengan de pensadores que comparten la creencia —aparentemente equivalente a una de las creencias de Nietzsche— de que el sentido que así presumiblemente se le dio deja todavía vacía la leyenda en cuanto a su referencia. A diferencia de tales intentos, me parece que las señales que portan la leyenda se oxidan precisamente porque ni siquiera la persistencia histórica al tratar de usar una expresión puede garantizar su sentido, mucho menos si se trata de un sinsentido. Una vez marcado el distanciamiento y habiendo hecho a un lado lo vacuo, se puede apreciar con mayor claridad el riesgo de que, en el intento de entender los problemas de la responsabilidad, se exagere el lugar central de la intención, y de manera más particular la forma que ésta adopta en la buena voluntad. En lo que atañe a la buena voluntad, pienso que ese riesgo se puede reducir si tomamos en cuenta algunas consideraciones normativas, hay que admitirlo, pero a pesar de ello creo que cotidianas en cuanto al carácter potencialmente amenazador de lo que acompaña a un entusiasmo incontrolado por la buena voluntad; mientras que, en lo que atañe a la intención más en general, el riesgo correspondiente se puede reducir si tomamos en cuenta “un escepticismo cotidiano, enteramente justificado [...] generado por un conocimiento franco de los asuntos humanos” en cuanto a la disponibilidad bastante general de determinadas respuestas a “preguntas acerca de qué resultado, exactamente, se pretendía lograr”.6 Un escepticismo así en relación con los límites de nuestro posible conocimiento incluso de nuestras propias intenciones se elabora aquí en términos que invitan a agregar cierto énfasis en la afirmación de que las “personas a veces saben perfectamente bien lo que están haciendo”7 y que también invitan, de manera más importante, a reconocer la complejidad, tal vez incluso la ambigüedad, de esa afirmación.
También presto cierta (breve) atención a otro de los elementos supuestamente básicos de Williams, el de la causa, al explorar inicialmente, en el primer capítulo, el territorio que aquí nos ocupa, pero ese elemento recibe notablemente más atención cuando vuelvo a él en el capítulo final al tratar de poner en duda la afirmación de Williams de que este elemento es “primordial” en el sentido de que “los otros asuntos pueden surgir sólo en relación con el hecho de que un agente es la causa de lo que ha surgido”.8 Esta vuelta al punto de partida ocurre durante la evaluación de dos posibles empleos propuestos de una noción de responsabilidad objetiva (o absoluta) fuera de cualquier contexto estrictamente jurídico. Uno de esos usos, que aquí examino en relación con el asunto del daño médico, se ha de entender explícitamente en términos “desmoralizados”, en términos que liberan este discurso de la responsabilidad de sus conexiones tal vez usuales con cuestiones acerca de echar la culpa, de culpabilidad y de castigo —y primordialmente se va a utilizar en relación con actividades colectivas o grupales—; este discurso, al menos en lo que toca a la gran mayoría de los usos habitualmente contemplados, es también compatible con la tesis de Williams en cuanto a la primacía de la causación del agente. El otro, considerado aquí en relación con el asunto de la pobreza, al menos en general ha de entenderse en términos igualmente “desmoralizados”; no se centra tan directamente en las actividades colectivas o grupales, y es, por decirlo así, en general incompatible en sus usos propuestos con la tesis de la primacía de Williams. A pesar de su notable popularidad —al menos en ciertos círculos en relación con ciertos problemas—, intento mostrar que el primer tipo de uso propuesto fallaría seriamente. En cambio, y a pesar de la tensión entre él y la tesis de la primacía de Williams, sugiero que el segundo tipo de uso propuesto de una noción de responsabilidad objetiva se puede defender por lo menos en relación con ciertos problemas, y que su carácter defendible en tales casos surge, de manera bastante interesante, si se presta mayor atención al último de los “elementos básicos” de Williams, el de la respuesta, o a algo al menos muy parecido a él. Dicho con más exactitud, lo que trato de mostrar en esa discusión final es esto: si ampliamos la explicación explícita de respuesta que da Williams a una situación mala a fin de incluir juicios y sentimientos en relación con cambiar o mejorar esa situación —en relación, por ejemplo, con el asunto de quién está en posición o en mejor posición para hacerlo—, entonces podemos dar sentido al discurso sobre responsabilidad moral o ética (objetiva) aun en casos en los cuales ningún agente humano sea causalmente responsable por la situación mala. (La pobreza a menudo incluye como componente un tipo de caso así (piénsese en los desastres verdaderamente naturales).)
Algunos podrían pensar que ese punto se puede expresar mejor diciendo que las obligaciones de tratar de mejorar situaciones malas pueden surgir aunque ningún agente humano sea causalmente responsable de que esas malas situaciones hayan ocurrido (y entonces podrían desear añadir que el no cumplir con una obligación así puede crear responsabilidad —entendida en términos totalmente compatibles con la tesis de la primacía de Williams— por la prolongación de la mala situación en cuestión). Dudo, sin embargo, que sea así como naturalmente describiríamos tales casos (en ellos no parece haber en juego obligaciones literales aunque la gente se sienta obligada a hacer algo); tampoco pienso que debiéramos (cualquier manera de hablar así parecería confundir el papel —podría decirse fundamental y unificador— de la idea de ser responsable de). Pero aun cuando ésa hubiera resultado ser la mejor manera de ordenar conceptualmente la cuestión, habría surgido otra dificultad: como menciono al final del primer capítulo, dista de quedar claro que la noción de obligación pueda de suyo ser interpretada simplemente en términos de los cuatro “elementos básicos” de Williams, o reconstruida a partir de ellos. Eso explica por qué en el segundo capítulo paso a examinar —pero también a rechazar— ideas persistentemente populares en el sentido de que el elemento adicional requerido para llenar la laguna así revelada en la reconstrucción de la noción de obligación es o bien la idea de leyes, morales o de otro tipo, o la de reglas fundadas en las prácticas sociales. También sugiero en ese capítulo que las ideas rechazadas habitualmente han sido planteadas en la persecución de un tipo de análisis de la noción de obligación que equivocadamente se presume necesario si se quiere contrarrestar el escepticismo acerca de esa noción. Dudo mucho de que la propuesta de Williams en relación con “los elementos básicos de cualquier concepción de responsabilidad” deba entenderse como un intento dirigido exactamente a hacer ese tipo de análisis; si esto debería entenderse así o no es otro asunto que depende en parte de qué tipos de cosas según qué descripciones se juzgan admisibles como “respuestas” a malas situaciones.
El tercer capítulo, y con mucho el más largo, explora cómo Harry Frankfurt intenta dar cuenta de las conexiones entre coerción y responsabilidad moral; tal vez haga falta una explicación inicial de lo extenso de esa exploración. En primer lugar, sospecho que hay cierta interacción entre la dificultad de entender precisamente cuál es la estrategia argumentativa de Frankfurt y cuáles son exactamente sus detalladas maniobras tácticas al poner en marcha esa estrategia, por un lado, y la apariencia de notable dificultad en cuanto a cada uno de los problemas considerados, por el otro. Prácticamente lo mismo vale, aunque en menor medida, para un artículo anterior e igualmente instructivo sobre coerción escrito por Robert Nozick; neutralizar esa interacción en un intento por mostrar que no todos los problemas son tan notablemente difíciles es, por decirlo así, una tarea que requiere tiempo. Pero, en segundo lugar, algunos de los problemas involucrados son notablemente difíciles: en particular, los relacionados con la noción o las nociones de “lo voluntario”. Aquí, las esperanzas de Austin parecen frustrarse: entender la excusa que dio un agente en cierta ocasión particular de que aquello que hizo lo hizo “involuntariamente” es algo que con dificultad se conseguirá examinando el uso cotidiano casi calamitoso de tal vocabulario ni del uso casi igualmente calamitoso de ese vocabulario por parte de quienes se dedican a la reflexión en el ámbito jurídico o en el psicológico; tampoco cabe esperar mucha ayuda de los clásicos de la filosofía, pues entre ellos también se dieron divergencias igualmente confusas en el uso del vocabulario. Además, y en tercer lugar, por difíciles que a fin de cuentas resulten ser esas dificultades, seguramente se relacionan con asuntos de considerable importancia para entender atribuciones y rechazos de responsabilidad: para entender, por ejemplo, la diferencia entre una “mera” excusa austiniana, como “no lo hice voluntariamente sino sólo porque él me estaba amenazando”, y la invocación de una condición que supuestamente exime al agente en cuestión de toda responsabilidad por lo que se hizo, como en ciertos usos de “su acción fue involuntaria”. Con un elemento inevitablemente grande de estipulación, intento trazar una manera de entender al menos en parte este territorio (un trazado esencial también para entender la pregunta de exactamente cuán objetiva es la “responsabilidad objetiva” en un determinado sistema legal o moral que emplea esa noción). Y, por último, sobre una cuestión relacionada pero diferente, la reflexión sobre la coerción es, creo, una senda relativamente clara por la cual llegar a entender las conexiones entre responsabilidad y libertad —sin que, en el proceso, nos desviemos siguiendo señales oxidadas que nos lleven a las arenas movedizas del sinsentido—.
Discutir la coerción sirve aquí como puente entre dos asuntos que atañen a las relaciones entre la moralidad y el derecho: uno relacionado con las diferencias entre obligaciones legales y morales, el otro con la posibilidad misma de que existan derechos morales a falta de su reconocimiento y observación legales. Tal vez Simone Weil apuntaba algo que pudiera explicar la diferencia en las formulaciones de esos asuntos en el siguiente pasaje:
Una obligación que pasa sin que nadie la reconozca no pierde nada de la fuerza plena de su existencia. Un derecho que pasa sin que nadie lo reconozca no vale para mucho.9
En el cuarto capítulo intento abordar el segundo de estos problemas explorando la explicación de los derechos humanos que ofrece James Griffin en su reciente libro sobre el tema. La claridad en la expresión de Griffin ha hecho menos tortuoso para mí enunciar —y espero que también se haga menos tortuoso para el lector entender— las notables diferencias entre su concepción de los derechos humanos y la mía de los derechos fundados moralmente (que considero prácticamente equivalentes); esas diferencias se extienden de inmediato a nuestras formas respectivas de entender cómo somos responsables del bienestar de algunas otras personas, como los niños y los discapacitados. Aun así, esas diferencias se dan, no es ninguna sorpresa, en el contexto de coincidencia en torno a la mayoría de los importantes problemas evaluativos relacionados, incluido el del valor de la libertad. No obstante, mi análisis de nuestras diferencias sirve para despejar el terreno en aras de hacer un intento de mi parte —un intento cuyos detalles bien podrían encontrarse con la desaprobación de Griffin— de mostrar exactamente por qué la libertad cuando se entiende apropiadamente no sólo es algo de valor, sino también un derecho ético o moral, tenga o no reconocimiento legal.
I
DESCIFRANDO LA RESPONSABILIDAD
1. Responsabilidad y libre voluntad
Una manera de hablar de la responsabilidad alcanza su cenit cuando las personas distinguen aquellos casos en que los agentes son responsables de sus acciones y sus consecuencias y aquellos en que no lo son. La representación excesiva de filósofos y sus protofamiliares entre los involucrados quizás tenga mucho que ver con el hecho de que, cuando nos planteamos la pregunta acerca de cómo elucidar la distinción, una de las respuestas más frecuentes es que la única manera de hacerlo es mediante un concepto de libre voluntad: los agentes son responsables de las acciones ocasionadas por el ejercicio de su libre voluntad como agentes, así como de sus consecuencias.
Nietzsche una vez hizo la observación de que “la ‘voluntad’ ” fue “la mayor falsificación psicológica de la historia, con excepción del cristianismo”.1 Se trató de una falsificación porque postulaba “causas imaginarias”,2 porque introducía el concepto “falso” de “causalidad espiritual”.3 Al hacer esto generó una confrontación inmediata con la ciencia: “moraleja: la ciencia es en sí lo prohibido —ella sola está prohibida. La ciencia es el primer pecado, el germen de todos los pecados, el pecado original. Es esto solo lo que constituye la moralidad.”4 La concepción cristiana original de la moralidad como fundada en ordenanzas supranaturales presumía la existencia de la libre voluntad, de la “causalidad espiritual”, una presunción anticientífica y falsa en cuanto a la verdad de lo que se ha llamado “la oscura y medrosa metafísica del libertarismo”.5 Y esa presunción le ha sido heredada a todo sistema de pensamiento y prácticas morales que, por decirlo así, sea merecedor de ese nombre. Para Nietzsche, el contenido de esa presunción es un elemento esencial dentro del pensamiento y la práctica morales; la falsedad de esa presunción representa “el problema de la moralidad misma”.6
Deberíamos hacer por lo menos tres concesiones a esos puntos de vista “del más brillante y profundo de todos los antimoralistas”.7 En primer lugar, concedamos que Nietzsche tuvo razón en cuanto al lugar que ocupaba el concepto general de libre voluntad dentro de la concepción cristiana original de la moralidad. En segundo lugar, aceptemos que puede haber ciertos elementos específicos que se encuentran dentro de esa concepción original —y que quizás se puedan encontrar también dentro de algunas otras moralidades—, los cuales presuponen la coherencia de algún concepto oscuro y medroso de “causalidad espiritual”, de “causas imaginarias”. Y, finalmente, admitamos también que muchos partidarios de moralidades expresan apego, tal vez al reflexionar, a esta metafísica del libertarismo. Sin embargo, conceder todo eso no nos lleva a concluir lo que Nietzsche deseaba establecer.
En primer lugar tenemos que advertir, tal como lo hizo el propio Nietzsche,8 la estricta irrelevancia de lo relacionado con el origen para las cuestiones de uso o propósito presentes. En seguida, necesitamos ponernos de acuerdo para hacer a un lado cualesquier elementos del tipo referido dentro de la segunda de las concesiones que acabamos de hacer. Y, en tercer lugar, deberíamos contemplar los distintos resultados posibles de que se abandone el nivel casi totalmente abstracto de consideración de este asunto, ejemplificado tanto por Nietzsche como por muchos moralistas cristianos, en favor de un examen detallado de las prácticas específicas de aquellos a los que se hizo referencia en la tercera de las concesiones que acabamos de aceptar: examinar sus prácticas específicas, no considerar lo que, en un nivel casi totalmente abstracto, podrían decir acerca de esas prácticas en sus momentos de mayor reflexión. Ahora surge una posibilidad incluso para aquellos partidarios a los que se hizo referencia en la tercera concesión que expresan apego por la metafísica libertaria: que en sus prácticas específicas —por ejemplo, en los detalles de sus usos específicos del concepto de responsabilidad y de muchos conceptos más específicos relacionados— el apego expresado de esa forma es ocioso, de ningún modo es su razón para hacer lo que hacen. Esto es: examinar sus prácticas específicas revela que ese apego no cumple ningún papel en la generación de esas prácticas, de modo que la pérdida de ese apego no tiene por qué dar como resultado la modificación o el cambio en esas prácticas. El apego es un legado de la moralidad cristiana, tal vez reforzado por las reflexiones kantianas sobre la moralidad, pero es, sin embargo, un legado externo en relación con la práctica moral.
2. Maneras de hablar de la responsabilidad
Lo que a Nietzsche le interesa es un concepto muy general de “libre voluntad” que, según se presume aquí, se invoca para explicar algún concepto igual de general de responsabilidad moral y, con ello, alguna distinción igualmente general entre casos en los que los agentes son moralmente responsables por sus acciones y casos en los cuales no lo son. Un nivel de generalidad como ése en un concepto o en una distinción no es intrínsecamente deplorable —puede ser justamente lo que se requiere—; no obstante, conceptos o distinciones de este grado de generalidad pueden correr el riesgo de recibir un tratamiento totalmente abstracto en manos de los filósofos.9 “¿Qué es la responsabilidad moral?” —pregunta el filósofo—, “¿cuál es la base de la distinción entre casos en los que los agentes son moralmente responsables de sus acciones y sus consecuencias y casos en los que no lo son?”; y luego, para evitar sostener que el concepto y la distinción son ambos “primitivos” o “inanalizables”, nuestro filósofo sale con lo que presumiblemente de entrada parece ser un término técnico, la expresión “libre voluntad”. Pero supongamos que nos olvidamos por un momento del cielo y dirigimos la atención a cosas más cercanas a nosotros: a los detalles de las formas en las cuales atribuimos responsabilidades en diferentes tipos de casos y en diferentes circunstancias. Luego podremos llegar a ver la distinción efectivamente general entre casos en los cuales los agentes son considerados responsables de sus acciones y sus consecuencias, y casos en los que no lo son, como un resultado intermedio de un proceso, digamos, de destilación —a veces quizás destilación reflexiva— de muchas otras distinciones, bastante más mundanas, de tal manera que, para esclarecer la distinción general, deberíamos comenzar esclareciendo esas otras distinciones mundanas.
¿Cuáles podrían ser estas otras distinciones? Candidatas obvias, aunque en un nivel relativamente general, serían las distinciones entre comportamiento intencional* y no intencional, entre casos en los cuales una persona decide hacer lo que de hecho hace y casos en los que no, entre situaciones en las que una persona sabe lo que está haciendo y aquellas en las que no. Así, en palabras de Strawson: “no se seguiría de la tesis determinista que nadie decidiera hacer nada; que nunca nadie hiciera nada intencionadamente; que fuera falso que a veces la gente sabe perfectamente bien lo que está haciendo”.10 Aunque en un nivel mucho menos general, otra candidata todavía instructiva podría ser la distinción entre “por accidente” y “por confusión”:
Tú tienes un burro, y yo también, y ambos pacen en el mismo campo. Llega un día en que me nace la antipatía por el mío. Voy a matarlo con una pistola, le apunto, disparo: la bestia cae fulminada. Inspecciono a la víctima, y descubro, para horror mío, que es tu burro. Me persono en tu puerta con los restos del animal y digo —¿qué?— “Oye, viejo, lo lamento muchísimo, etc., acabo de matar a tu burro ¿por accidente?” O ¿“por confusión”? O, si no, repitiendo la escena, me dirijo a matar a mi burro como antes, le apunto, disparo; pero cuando hago esto, el animal se mueve, y para mi horror, el tuyo cae muerto. De nuevo la escena en la puerta —¿qué digo?— ¿“Por confusión”? O ¿“por accidente”?11
El ejemplo es simpáticamente ridículo, la distinción que ejemplifica no lo es: el grado de responsabilidad varía entre los casos que plantea Austin, y una variación semejante ocurre en casos que distan de ser ridículos (sin que, desde luego, intervengan distintos grados de “determinismo”). Así que ahora tenemos que subrayar, aparentemente en contra de lo que dice Nietzsche, que ninguna de las distinciones que acabamos de mencionar se vería ni de lejos amenazada de ninguna manera por la verdad de alguna tesis científica, mucho menos por una tesis más específicamente determinista.
Tengo que admitir que mi comprensión de los contenidos de las diversas tesis “científicas deterministas” con las que me he topado es más bien deficiente: también reconozco, sin vergüenza, que nunca he tenido el menor indicio de lo que sería “libre voluntad” si hubiera algo así, que nunca he logrado entender en lo más mínimo la metafísica del libertarismo. A diferencia de Nietzsche, estos asuntos me parecen ininteligibles, no sólo anticientíficos; y contra la que parece haber sido la posición de Nietzsche, pienso que nuestras atribuciones reales de responsabilidad se fundan en distintas consideraciones conceptuales más terrenales que son neutrales en cuanto al debate casi totalmente abstracto entre deterministas y libertarios, de una manera tal que cualquier posición adoptada dentro de los términos de ese debate es una posición totalmente externa a nuestra práctica real de hacer tales atribuciones. Esas prácticas están mundanamente libres de connotaciones metafísicas.
Pero permítaseme añadir algunas precisiones sobre lo que no estoy diciendo. En primer lugar, negar la posibilidad de interacción mutua entre las prácticas y lo que los participantes afirman acerca de esas prácticas no es consecuencia de lo que se acaba de decir. Queda claro que tampoco es una consecuencia de lo que se acaba de decir que aquello que los participantes afirman acerca de sus prácticas sea siempre irrelevante para la cuestión de las razones que tienen para participar en ellas. También queda claro que nada de lo dicho aquí niega la posibilidad de una crítica razonable, de una modificación razonable, o incluso de un abandono razonado de ciertas prácticas. Además, no forma parte de esta explicación del asunto que la posibilidad aquí en cuestión —la de los apegos “teóricos” de los participantes que son ociosos en relación con sus prácticas— sea tal que, cuando ocurre, siempre resulte fácil de detectar. Así, una advertencia de Strawson:
[H]ay una ambigüedad bastante general en la noción de “nuestro concepto ordinario” de lo que sea. ¿Deberían las facciones de un concepto así trazarse exclusivamente a partir de su uso, a partir de nuestra práctica ordinaria, o deberíamos añadir los aditamentos reflexivos, por confusos que éstos sean, que, natural o históricamente, se reúnen a su alrededor? La distinción difícilmente es nítida; pero cuando es posible hacerla, me inclino por la primera opción.12
Pero, aun así, no parece que sea más imposible una moralidad libre de libre voluntad, de “causas imaginarias”, que una moralidad libre de las obsesiones típicas de la moralidad cristiana con las cuestiones de humildad, culpa y castigo.
3. La introducción de la responsabilidad moral
En otro sitio13 he subrayado la frecuente dificultad de saber exactamente qué es lo que Nietzsche considera el blanco de sus críticas; el lector cuidadoso habrá notado que aquí me he movido entre la consideración de ideas acerca de la responsabilidad moral y la consideración de ideas acerca de lo que se podría llamar, siguiendo a Bernard Williams, “responsabilidad en general”.14 Por razones que Williams hizo suyas, el movimiento importa:
No es que hayamos logrado sustituir las ideas de los griegos [acerca de la responsabilidad en general] con una noción purificada de algo a lo que llamamos responsabilidad moral, y luego hayamos hecho todo lo posible por incorporar esto en las leyes del Estado. Seguimos preocupados por la responsabilidad y en esa medida usamos los mismos elementos que los griegos.15
O, de nuevo:
Sobre todo, lo que no debemos suponer es que hemos desarrollado una manera definitivamente justa y apropiada de combinar esos [elementos] —por ejemplo, una manera denominada el concepto de responsabilidad moral—. No lo hemos hecho.16
Y entonces:
Nos engañamos si suponemos que es posible derivar las prácticas públicas de atribución de responsabilidad de una noción antecedente de responsabilidad moral [...].17
A fin de posponer la evaluación de estas afirmaciones de Williams, aquí intentaré —como traté de hacerlo al esbozar mi punto de vista de la irrelevancia de las tesis “deterministas científicas” para nuestras atribuciones de responsabilidad— hablar de responsabilidad sans phrase o responsabilidad “en general”. Pero esto no toma en cuenta la posibilidad de cometer una injusticia con Nietzsche en la discusión anterior: no tanto porque ahí se lo represente como si estuviese especialmente interesado en una noción de responsabilidad —aunque en esto también haya quizás alguna injusticia—, sino porque las consideraciones en relación con la responsabilidad en general fueron utilizadas en un intento por demostrar su error al presumir que la ciencia (determinista) está en conflicto con el uso de la noción de responsabilidad moral. Es decir, quizás la idea de una responsabilidad distintivamente moral sí presuponga una noción anticientífica de libre voluntad, y no sólo por los “aditamentos reflexivos” que históricamente la han rodeado.
Así como podríamos tratar de entender qué sería tener lo que Williams dice que no tenemos —una noción antecedente de responsabilidad moral— tomando la doctrina de Kant de que la “única cosa que es buena sin calificativos ni restricciones es una buena voluntad”18 como una afirmación acerca de la suprema importancia de la pureza de la motivación19 dentro de la conducta moral, o buscando principios de “responsabilidad moral” que correspondan de alguna manera a los principios especiales de obligación que Williams consideraba constitutivos de la “peculiar institución” de la moralidad,20 así también podríamos tratar de entender una noción nietzscheana de responsabilidad moral —y sus presuposiciones metafísicas— o bien examinando el tipo de libertad nouménica que Kant misteriosamente asocia con la razón como fundamento del imperativo moral categórico, o bien considerando la forma en que una noción de libre voluntad figuraba en la moralidad cristiana temprana como el acompañamiento necesario de la idea rectora de los mandamientos del Dios cristiano, sus “ordenanzas supranaturales”,21 como el fundamento de la moralidad. En última instancia, podría haber sólo dos opciones aquí, no cuatro; los pensadores cristianos que se ocuparon de temas de índole filosófica podrían incluso sostener que no hay más que una. Quizás Mathias Risse sea más instructivamente prudente en torno al tema principal que aquí nos ocupa, y no sólo por su restricción temática. Repitiendo parte de lo que son presumiblemente las razones de Bernard Williams para rechazar toda idea de “otra acción mental que se suponga que necesariamente está entre llegar a una conclusión y obrar conforme a ella”,22 Risse comenta:
Tanto el alma cristiana como la voluntad kantiana se caracterizan por su singularidad y oposición a otras entidades internas, y ambas son ideas de un “elector interior” y por lo tanto fallan sobre bases similares.23
En contra de la concepción kantiana de “la voluntad”, los deseos pueden conducir directamente a acciones, y no hay ningún sentido en el cual un agente se pueda separar dentro de sus deliberaciones prácticas de todos sus deseos a la vez.24 Esa parte de la explicación de Risse es compatible con la famosa definición de Hobbes en Leviatán, aunque no la requiere: “En la Deliberación, el último Apetito, o Aversión, que de inmediato se adhiere a la acción, o a la omisión de ella, es lo que llamamos la VOLUNTAD; el Acto, (no la facultad,) de Querer.”25 Pero hay, desde luego, otras formas de evitar la cadena regresiva provocada por los pensamientos que conducen a postular un “elector interior”; una es no querer saber absolutamente nada de “la voluntad”, mucho menos como un componente clave de la noción de responsabilidad.
4. ¿Una mera estratagema?
El contraste aquí sugerido entre responsabilidad en general y una idea de responsabilidad específicamente moral puede, desde luego, registrarse en otros términos. Otro Strawson —Galen, el Joven— ha escrito lo siguiente:
La creencia en el tipo de responsabilidad moral absoluta que [el “Argumento Básico” de Strawson] muestra que es imposible ha sido central durante mucho tiempo para la tradición religiosa, moral y cultural de Occidente [...]. Es un hecho histórico que el interés por la responsabilidad moral ha sido el principal motor —de hecho la ratio essendi— de la discusión del problema de la libre voluntad.26
De modo que tal vez lo que Nietzsche necesita como blanco es esta noción de responsabilidad moral “absoluta”; además, cuando menos Brian Leiter, al reflexionar sobre la propuesta de Nietzsche de que la idea de responsabilidad moral presupone la noción “fundamentalmente absurda”27 de algo que es la causa de sí mismo, respalda la observación de Galen Strawson diciendo que
pone de relieve de una manera sutil [que] el concepto de “libre voluntad” en juego en la cultura en general puede estar bastante más ligado a la noción de acción autónoma que, según el argumento que estamos examinando aquí, es imposible, que el concepto de “libre voluntad” por el que se inclinan los compatibilistas [...]. [E]ste enfoque es consistente con el interés crítico de Nietzsche por las prácticas culturales reales, más que por las teorías de los filósofos.28
Quizás lo único que esto muestra es que no soy más que uno de esos “ciertos filósofos académicos que consideran superflua la necesidad de ser un agente autocausado, algo que puede ser evitado [finessed] mediante algunos movimientos dialécticos ágiles”,29 pero me parece que el Nietzsche de Leiter debería tomar en cuenta otra distinción: aquella entre “prácticas culturales reales” y lo que los participantes en esas prácticas dicen acerca de ellas, tal vez en sus momentos más reflexivos, y cuando esos dichos manifiestan quizás “los aditamentos reflexivos, por confusos que éstos sean, que, natural o históricamente, se reúnen” alrededor de esas prácticas. A pesar de las dificultades ocasionales que enfrenta el uso de esta distinción, seguramente es esencial para identificar lo que el propio Leiter llama “el alcance preciso”30 de la crítica de Nietzsche a “la moralidad”, y así, por ejemplo, para determinar exactamente qué se tendría que cambiar —o incluso abandonar— si se aceptara esa crítica. Además, esta misma distinción parece mermar el intento de Galen Strawson de explicar su idea de responsabilidad moral “absoluta”, “verdadera” o “última” en términos del sentido que un agente tiene de su libertad y responsabilidad moral dentro de la experiencia de elegir:31 su tratamiento totalmente abstracto de la noción de elección soslaya por completo las condiciones mundanas de su uso habitual (piénsese de nuevo en la observación de Strawson el Viejo, citado antes,32 acerca del asunto de que alguien decida hacer algo). De cualquier forma, como con la otra manera que propone de explicar su noción de responsabilidad moral “absoluta” —en términos de que al menos tenga sentido suponer que podría ser justo castigar a algunos de nosotros con el tormento eterno en el infierno y recompensar a otros con la dicha eterna en el cielo—,33 cualquier relación lógica o conceptual con la “libre voluntad” parece sumamente confusa.
Aunque parezca extraño, Brian Leiter —de nuevo siguiendo a Strawson el Joven— cita un pasaje de lo más instructivo de Nietzsche que por lo menos está cerca de registrar el planteamiento principal que estoy haciendo aquí:
La causa sui es la mejor de las autocontradicciones concebidas hasta ahora, es una especie de violación y perversión de la lógica. Pero el orgullo extravagante del hombre ha logrado enredarse profunda y terriblemente justo con este absurdo. El deseo de “libertad de la voluntad” en el sentido metafísico superlativo, que todavía prevalece, por desgracia, en la mente de los semiilustrados; el deseo de cargar nosotros mismos con la responsabilidad total y última por nuestras acciones, y de absolver a Dios, al mundo, a los ancestros, al azar y a la sociedad entraña nada menos que ser precisamente esta causa sui y, con una temeridad mayor que la del Barón de Münchhausen, salir a la existencia a base de tirarse de los cabellos, dejando atrás los pantanos de la nada [...].34
Pero Leiter,35 a diferencia de Strawson, opta por omitir la frase “que todavía prevalece, por desgracia, en la mente de los semiilustrados”, la frase misma que podría sugerir lo prescindible del deseo en cuestión y así su posible irrelevancia para las “prácticas culturales reales”. El tema es un deseo motivado junto con una noción autocontradictoria, a veces tal vez “enredada” en prácticas específicas de atribuciones de responsabilidad, pero a veces tal vez no. Hay preguntas aquí, desde luego, en lo que atañe a cuándo ocurre el pensamiento desiderativo (o “vengativo”),36 cómo ocurre exactamente entonces, y en lo que atañe a cuándo retroalimenta las prácticas para modificarlas o determinarlas (para muchos, este último es el punto en el cual se convierte en autoengaño); a pesar de todo, ni siquiera los “semiilustrados” tienen por qué encontrarse en “los pantanos de la nada” en virtud de sus prácticas de atribución de responsabilidades, y aun cuando efectivamente se encuentren en ese sitio, las conexiones entre esa ubicación y cualquier noción de “libre voluntad” siguen tan confusas como antes. Y, finalmente, si las “prácticas culturales reales” han de ser nuestra guía, podríamos quizás advertir la sospecha de que cualquier deseo de “absolver” a los otros, “de cargar con la responsabilidad total y última por nuestras acciones”, está desapareciendo en la actualidad, excepto tal vez en el caso del orgulloso “hombre que se ha hecho a sí mismo” (una expresión de la cual Strawson el Joven presumiblemente ofrecería una lectura cercana a lo literal, con lo cual desterraría al hombre en cuestión a los pantanos de la nada).
5. Los límites de la buena voluntad
Tal vez “la voluntad” sea importante para entender nuestras atribuciones de responsabilidad sin ser metafísicamente libre ni ser vulnerable a las críticas hechas a propósito de su postulación por “ciertos filósofos académicos” como Williams. Es bien sabido que Strawson el Viejo comentó sobre “la enorme importancia que les otorgamos a las actitudes e intenciones que otros seres humanos tienen con nosotros”, sobre “cuánto nos importa que las acciones de otras personas —y en particular de algunas otras personas— reflejen actitudes de buena voluntad, afecto o estima hacia nosotros por una parte, o desdén, indiferencia o malevolencia por la otra”,37 y sugirió con base en ello una manera de entender nuestras prácticas de atribución de responsabilidades o rendición de cuentas piadosamente libre de la metafísica de la oscuridad. La senda que se aleja del “lugar común inicial” hacia las atribuciones de responsabilidades se abre en el siguiente ejemplo:





























