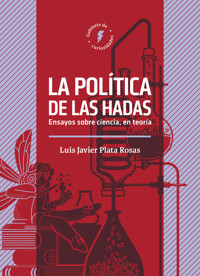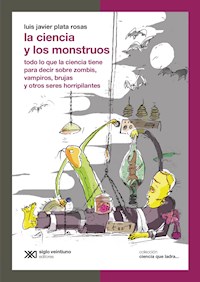Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universidad de Guadalajara
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
El conocimiento científico nunca es definitivo. Mediante observaciones y experimentos cuyo diseño busca ser el mejor posible en ese momento, la ciencia trata de explicar los procesos y fenómenos que ocurren en nuestro universo. Sus respuestas son tentativas, provisionales, incompletas pero a partir de la evidencia acumulada son también confiables… esto dentro de los límites que impone la realidad; una realidad que es siempre más compleja que nuestro arduo y humilde esfuerzo por entenderla. Es tiempo de desmenuzar lo que de ciencia y de ficción hay en cada caso cuando nos aseguran que está científicamente comprobado que la estimulación temprana es indispensable para los bebés; cuando nos confían que "todos los hijos únicos que conozco son todos unos berrinchudos egoístas, ergo, Fulano el hijo de Mengana, que es único, de seguro lo es también"; cuando nos afirman que "el cambio climático es la mayor amenaza para la biodiversidad"; cuando nos intentan convencer de que "los gatos negros traen mala suerte" o de otras fantasías que asocian el color con lo negativo (e, incluso, con la inteligencia); así como cuando escuchamos o leemos mitos, creencias anecdóticas e ideas pseudocientíficas. La pregunta que surge y busca contestar este libro es: ¿será?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agradecimientos
Será el sereno, pero todo lo que este libro tenga de bueno y disfrutable se lo debo y agradezco a todas las personas que a continuación enumero, más o menos, por orden de aparición:
Estrella Burgos, por lo dicho en la introducción.
Isabelle Marmasse, culpable de editar bellamente y por varios años mi sección en la revista ¿Cómo ves?
Gloria Valek y Maia Miret, puntillosas y laudables responsables de que ¿Será? siga existiendo.
El equipo editorial de ¿Cómo ves? en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, junto con quienes han hecho posible llegar a 300 números de la revista, y contando…
Iliana Ávalos y Carlos Ocádiz, que, como siempre y como nunca, han leído y releído y editado con extremo cuidado y minuciosidad todas y cada una de estas páginas, así como evitado varios deslices de mis pezuñas.
Melissa Álvarez, artista autora de las ingeniosas y divertidas ilustraciones. ¿Será que habrá quien compre el libro sólo por ella y por ellas? ¿Alguien lo duda?
Al equipo de la poderosísima Editorial Universidad de Guadalajara, que siempre se las arregla para diseñar y crear libros-objeto de incuantificable valor estético.
Y, por supuesto, es gracias a la batuta experimentada e insuperable de mi muy querida amiga Sayri Karp que este entrañable ¿Será? existe.
Introducción: Lo que no fue, no ¿será? Y lo que sí
En agosto de 2015, mi querida Estrella Burgos —editora de ¿Cómo ves?— me propuso escribir una sección en la que exhibiera cada mes la evidencia en contra de prácticas y creencias pseudocientíficas, lo que, por supuesto, acepté. Siete años después, en las páginas de esa revista sigue apareciendo cada mes, y de manera ininterrumpida hasta el momento, lo que yo pretendía titular Pseudociencia y ficción y que en ¿Cómo ves? prefirieron bautizar de forma minimalista como ¿Será?
Dado que en ese entonces yo no imaginaba que una pregunta tan simple sería más que fortuita a la hora de expandir el propósito de la sección, en los primeros textos me restringí a hablar sobre gurús New Age, orinoterapia, constelaciones familiares con caballos y otras terapias con similares resultados milagrosos —y falsos— en nuestra salud física y mental.
Si bien —y por desgracia— las incontables patrañas que nos intentan vender gato por liebre o, en estos casos, magia por ciencia, no desaparecen, sino que, año con año, solamente se actualizan incorporando en su mercadotecnia el área científica y el argot de moda, gracias a los comentarios de quienes leían ¿Será? vi —más bien, me hicieron ver— que estaba desaprovechando la posibilidad que en ella teníamos de contar algo —más bien, mucho— más.
Fue así como, para hacer honor a su nombre, en los sucesivos ¿Será?, no solamente partí de lo que, tratándose de embustes pseudocientíficos, forzosa y rotundamente tenía que ser un no como respuesta final, y me aboqué a indagar sobre la cantidad y calidad de la evidencia observacional y experimental detrás de variopintas y copiosas ideas con las que nos encontramos cada día en nuestra casa, en la calle —o la versión anímicamente anémica de esta que representa el internet—, en la escuela y en el trabajo.
Lo que sigue es una selección, hecha sin más ciencia que la que en ellos expongo, de más de cuarenta textos que escogí con la esperanza de que iluminen aspectos no siempre suficientemente estudiados e ilustren detalles a veces poco conocidos, en temas que —buena parte de las veces— distaban mucho de haber sido resueltos por completo y que ameritaban que nos preguntásemos: ¿Será?
Despropósitos de Año Nuevo
Toda vez que inicia enero, las páginas digitales o impresas de periódicos y revistas dedican un espacio para hablar, desde todos los ángulos posibles, de ese ritual con el que pretendemos cambiar nuestra vida para bien (sea lo que sea que entendamos por esto último): formular uno o más propósitos de Año Nuevo.
Así como la marmota que, según la creencia popular, al salir de su madriguera y no ver su sombra señala el fin del invierno, vemos cómo salen de las suyas los autonombrados expertos en emprendimiento social, marketing de contenido, asesoría de imagen, fitness coaching, coaching de vida y otras guaridas con etiquetas con intenciones igual de motivantes, pues lo único que toda esta fauna tiene en común es su intención de aconsejarnos para “crear y lograr nuestra lista de deseos de autosuperación personal”, pues “siempre hay algo que podemos mejorar”.
“Publica tus propósitos y avances en redes sociales. ¡Verás que hay mucha gente que te apoyará, y no querrás quedarles mal”, “nadie dice que sea fácil cumplir con tus propósitos, pero sin dolor no hay recompensa; la vida es así de cruel y no hará excepción contigo”, “no importa si fallas un día, continúa al día siguiente y el que le sigue hasta que programes tu cerebro y se convierta en algo que hace sin siquiera pensarlo”, “haz pequeños progresos y disfruta cada avance”, “una fórmula que no falla es la disciplina, así que deja de posponer las cosas y deja de ser apático”…
Consejos por el estilo, acompañados en ocasiones por las mágicas palabras “de acuerdo con la ciencia”, se acumulan y repiten con múltiples variaciones y buscan convencernos de que, de seguirlos, esta vez no será como las otras y finalmente y, por ejemplo, podremos ponernos ese traje de baño que espera desde hace años en el clóset, todavía con la etiqueta de precio, a que bajemos de peso. Lo cierto es que son escasos los estudios experimentales que hayan puesto a prueba lo que la enorme mayoría de los consejeros de principio de año dan por hecho. Antes de seguir a pie juntillas algunas de las sugerencias dictadas en ocasiones más por el sentido común y la experiencia que por el estudio sistemático de sus efectos (de haberlos), veamos qué es lo que las investigaciones dicen sobre las resoluciones de Año Nuevo.
Algo que seguramente no sorprende a nadie que haya hecho una lista de cosas por cambiar en su vida a partir de un 1º de enero es que nuestra motivación es alta ese día, pero decrece con el tiempo y, la mayor parte de las veces es insuficiente para lograr nuestros objetivos. Varios estudios muestran que la mayoría de las personas que intentan perder peso, dejar de fumar o hacer ejercicio como parte de sus resoluciones de Año Nuevo no perseveran más allá de marzo en sus esfuerzos para conseguirlo —ver, por ejemplo, Pope et al. (2014), publicado en la revista PLOS ONE—.
Dos tipos de metas y una teoría para alcanzarlas
Los psicólogos señalan que tener un propósito significa que establecemos una o más metas que queremos alcanzar, lo que es analizado mediante lo que se conoce en esta disciplina como teoría de fijación de metas. Esta teoría examina la manera en que establecemos metas y la influencia que diferentes tipos de metas tienen en nuestra motivación y esfuerzos para alcanzarlas; de acuerdo con ella, las metas pueden ser superordinadas o subordinadas. Una meta superordinada es aquella que tiene precedencia sobre otras metas más condicionadas, que son conocidas como metas subordinadas (una meta superordinada se define también como un objetivo que solamente puede alcanzarse si varios individuos o grupos de personas trabajan juntos y unen sus esfuerzos y recursos, pero no nos referimos aquí a esa definición).
Buena parte de los consejos para cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo se basan —lo sepan o no— en que, según la teoría de fijación de metas, son las metas específicas (es decir, las subordinadas) las que estimulan nuestro desempeño y por ello, al menos en teoría, recomendaciones como “no te propongas ser un mejor estudiante… mejor proponte sacar nueve en el próximo examen de matemáticas” tendrían que ser una estrategia exitosa. El problema es que la esencia de los propósitos de Año Nuevo suele ser un cambio conductual a largo plazo, por lo que una reformulación de ellos con una filosofía de “pequeños pasos para grandes transformaciones” puede tener, incluso, efectos perjudiciales para alcanzar la meta superordinada una vez que dimos el primer paso, como lo que encierra la frase popular “dormirse en sus laureles” y que, aplicado al ejemplo, significa que luego de haber sacado nueve en el primer examen parcial de matemáticas nos confiamos, volvimos a nuestros menos que óptimos hábitos de estudio y reprobamos los exámenes subsecuentes.
Menos conocido, pero igual de pernicioso es el llamado efecto Zeigarnik, que indica que tendemos a recordar mejor las tareas inacabadas porque generan en nosotros un estrés que ocasiona que sigamos pensando en ellas. Al mantenerlas frescas y dando vueltas en nuestra cabeza, este efecto —en el mejor escenario— facilitaría que terminásemos esas tareas, pero en el peor escenario lo único que aumenta es nuestra angustia cada que nos entregan un examen de matemáticas con una calificación menor al nueve esperado por no haber estudiado lo suficiente.
La estrategia de mayor éxito para lograr tus propósitos
En un estudio publicado en la revista Applied Psychology: Health and Well-Being, los psicólogos Bettina Höchli, Adrian Brügger y Claude Messner (Höchli et al., 2019) advirtieron que, aunque las metas superordinadas suelen ser más abstractas que las subordinadas, cuentan al menos con dos características que confieren varias ventajas a quienes las formulan: 1) su mayor importancia con relación a las subordinadas no solamente incrementa nuestro compromiso y motivación para cumplirlas sino que, en situaciones en los que hay algún conflicto entre metas, enfocarse en ellas puede ayudar a priorizarlas y evitar las tentaciones (en el archicitado ejemplo: si me propuse ser mejor estudiante, mi prioridad es resolver los ejercicios de matemáticas en vez de acampar todo el fin de semana previo al examen); 2) su naturaleza a largo plazo carece con frecuencia de una fecha de término y no pueden alcanzarse en un solo paso; en consecuencia, aun después de haber dado con éxito los primeros pasos (obtuvimos calificación de nueve en el primer examen parcial de matemáticas), al enfocarnos en la meta superordinada (ser mejor estudiante) sentimos que aún no hemos hecho lo suficiente y que debemos continuar esforzándonos.
Dado que las metas subordinadas nos motivan a iniciar acciones específicas, pero con el riesgo de que nos desentendamos muy pronto, en tanto que las metas superordinadas nos estimulan menos para iniciar un cambio de hábito, pero nos ayudan a mantener el nuevo comportamiento durante un tiempo más largo, Höchli, Brügger y Messner proponen que la estrategia con mejores posibilidades de tener éxito a la hora de cumplir con nuestros propósitos de Año Nuevo es combinar unas y otras metas.
Para no quedarse en las buenas intenciones, este trío de psicólogos puso a prueba su propuesta mediante un experimento en el que manipularon las resoluciones de Año Nuevo de 256 participantes (197 mujeres y 59 hombres). Los investigadores dividieron en cuatro grupos a estos voluntarios e hicieron que los integrantes del primer grupo reformularan sus propósitos como una meta superordinada: “quiero hacer más ejercicio porque deseo verme más atractivo”; los del segundo, como una meta subordinada: “voy a correr tres días a la semana porque quiero hacer más ejercicio”; los del tercero como una combinación de metas superordinadas y subordinadas: “quiero hacer más ejercicio para verme más atractivo y por eso voy a correr como media tres días a la semana” y los del cuarto tal como fue su propuesta inicial, sin especificar la razón de ella: “quiero hacer más ejercicio”. La predicción de estos científicos se vio confirmada y, tres meses después de iniciado el experimento, fueron los participantes del tercer grupo —quienes se enfocaron en ambos tipos de metas—, los que reportaron un mayor éxito comparado con los otros grupos.
En conclusión, cualquiera que sea tu propósito de Año Nuevo, los árboles de las metas subordinadas no deben impedirte ver el bosque de la meta superordinada mientras te esfuerzas por conseguir esta última. ¡Mucho éxito!
Repeler mosquitos no es cuestión de vitaminas
A mitad de la noche, uno de los sonidos más espeluznantes y molestos que pueda haber es el zumbido de un zancudo. Desde la primera vez que uno de nuestros ancestros maldijo la comezón producida por sus picaduras, la humanidad ha recibido a estos chupasangre voladores con las palmas abiertas —haciendo patente que “los mosquitos mueren entre aplausos”, como dijo Woody Allen—, y con toda arma contundente a la mano: desde modestas pantuflas hasta modernas raquetas eléctricas.
No es sangre fría la que nos ha faltado a la hora de implementar medidas extremas antizancudos, si con ellas conseguimos exterminar a enemigo tan voraz. Ha sido, a veces y a voces, nuestra conciencia ambiental —ya que no moral— y cierta preocupación por las posibles víctimas colaterales, las que nos ha llevado a no recurrir indiscriminadamente al DDT u otros insecticidas a la primera señal de que un mosquito nos vigila.
Una vez controlado nuestro instinto asesino, si en vez de exterminar por completo a los mosquitos (esto último, en teoría, sería ya viable manipulando genéticamente a las hembras para volverlas estériles) nos contentamos con repelerlos, desde mediados del siglo pasado podemos dormir tranquilos sabiendo que existe el repelente supremo: la N,N-dietil-meta-toluamida. Conocido más compactamente como DEET, este compuesto ha sido por décadas, y según cientos de estudios, el repelente de mosquitos más seguro y eficaz.
Librarnos de piquetes y picazón, para nuestra desdicha, viene con un costo que muchos están poco dispuestos a cubrir: embadurnarse de DEET y soportar esa sensación grasosa y desagradable en la piel durante todo el tiempo que dure el campamento, las vacaciones en la playa o cualquier otra circunstancia en la que es forzada la coexistencia con zancudos. Esta es quizá la mayor razón de que, ante la promesa de que ingerir algo nos vuelva indeseables para los mosquitos, solemos estar dispuestos a concederle el beneficio de la duda. Es quizá por eso que, no importa cuántas veces entomólogos, médicos, bioquímicos y otros expertos en el tema nos adviertan de su inutilidad, seguimos haciendo caso a recomendaciones al estilo de: “existen indicios que hacen pensar que la vitamina B1 repele a los mosquitos”, “después de tomar alimentos ricos en vitamina B, el sudor de las personas se vuelve más ácido, convirtiéndose en un olor repugnante para estos insectos”, “toma 100 mg de B1 al día desde dos semanas antes de ingresar en áreas con mosquitos, para que tus glándulas sudoríparas y tus tejidos se saturen con ella”. Quizá, pensamos: “con que existan indicios me conformo; eso significa que la probabilidad de que sea un repelente no es cero”.
La revisión más reciente y exhaustiva sobre la asociación repugnante —para los mosquitos— entre vitamina B1 o tiamina (abundante en pescado, carne de cerdo, granos y legumbres) y zancudos, publicada en el Bulletin of Entomological Research (Shelomi, 2022), no deja resquicio alguno por el que pueda colarse la menor posibilidad de que en algo sirva contra estos insectos. En ella, el entomólogo Matan Shelomi revela el origen de este mito y las razones y evidencias que nos evitarán comer lentejas o carnitas de puerco como poseídos con la esperanza de apestar a los ojos de los mosquitos (más bien a sus receptores olfativos, rigurosamente hablando).
El nacimiento en zumba de un mito
Esta repulsiva historia comenzó en 1943, cuando el pediatra W. Ray Shannon1 aseguró que tomar tiamina ayudaba a aliviar la comezón generada por las mordidas de mosquitos en niños y adultos. Shannon suministró a nueve pacientes dosis orales de entre 10 a 120 mg, de una a cuatro veces al día y hasta por dos meses, con lo que, además de obtener desahogo contra la picazón, los participantes en su extremadamente limitado experimento obtuvieron “protección completa por el resto del verano”, pues la tiamina había mostrado ser un repelente de mosquitos.
El salto a la fama de la tiamina como repelente de insectos (no solamente de mosquitos: ya lo veremos) lo dio de la mano del médico Howard L. Eder, quien, en 1945, en California, concluyó que “un gran número” (como sea que se interprete esta vaguedad) de sus pacientes, a quienes dio 10 mg de tiamina al día por varias semanas, dejaban de ser atacados por pulgas. Para 1949, la tiamina era ya ampliamente usada en esta región estadounidense como repelente de pulgas y, hacia finales de la década de 1960, el médico Dieter Müting estableció arbitrariamente que 50 mg era la dosis diaria de vitamina B1 que al tercer día de tratamiento garantizaba hacer de nosotros criaturas repulsivas ante los mosquitos. La realidad es que todo exceso de tiamina es excretado en nuestra orina, por lo que, sin importar si la dosis es grande, la concentración de vitamina B1 en nuestra sangre no se verá afectada en ninguna forma apreciable para los mosquitos.
Diversos son los problemas que desde el principio señalaron los científicos escépticos de tan deseable y repugnante efecto (según la especie a quien se pregunte). De entrada, si algo es bueno como nutriente para las larvas de mosquito es la tiamina, pero el citado Shelomi reunió toda publicación científica relativa a la tiamina en humanos y zancudos en los últimos ochenta años y encontró que, en 18 de un total de 22 estudios experimentales, la conclusión era la misma: la tiamina no sirve como repelente de mosquitos. No es que los restantes cuatro estudios concluyeran inequívocamente lo contrario, pues exhibían notorias fallas metodológicas. Al sustituir a humanos por ratones de laboratorio, ratas, cobayas, hámsteres y perros, los resultados con diferentes dosis orales de tiamina fueron siempre igualmente negativos.
De parches y otros dengues
Desde 1985, la evidencia sobre la ineficacia de la vitamina B1 contra los mosquitos ha sido suficiente para que la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) establezca como ilegal la venta de todo producto de ingestión oral basado en las inexistentes propiedades de la tiamina como repelente. Esto, por supuesto, no ha sido obstáculo para que se comercialicen “repelentes” con tiamina liberada por otras vías en países como México: en 2010, el entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos “informó que contra el dengue se aplican técnicas novedosas con éxito, como los parches de vitamina B1, que se pegan en la piel y repelen a los mosquitos” (entrevista para Notimex, septiembre 4, 2010); en este caso, más que el riesgo de sufrir una alergia o morir por una dosis letal de tiamina (posibilidad extremadamente baja), el mayor peligro es exponerse a ser contagiado de dengue u otras enfermedades transmitidas por mosquitos, creyendo que un inútil parche nos protege.
Si nada de esto nos convence y nos empecinamos en creer que en verdad los mosquitos nos dejarán en paz si olemos de cierta forma, por culpa de la vitamina B1 o al untarnos aceite con citronela, lemongrass o cualquier otra planta, una pésima noticia es que un estudio de marzo de 2022, publicado en Cell Reports (Maguire et al., 2022) muestra que los mosquitos pueden reaccionar ante un químico cuyo olor les desagrade inactivando sus receptores olfativos (mucho mejor que cuando los humanos nos tapamos la nariz). El DEET sigue funcionando en estos casos porque no solamente repele por su olor, sino por su sabor, que es detectado por las patas de los mosquitos.
Para zanjar el asunto y citando a Shelomi: “la tiamina no repele insectos de ninguna especie, ni en humanos ni en [otros] animales, con ninguna dosis, durante ningún periodo de tiempo, en ninguna formulación: tópica, oral, subcutánea o transdérmica”. Y para quienes les sigue pareciendo repulsivo usar DEET, no hay mayor verdad que la expresada por un anónimo en internet: “El mundo sería mejor si los mosquitos, en vez de chupar sangre, chuparan grasa”.
Nota
1 Responsable también de otro mito en 1922: que la hiperactividad en niños se debía a alergias a ciertos alimentos, con lo que podemos concluir que la investigación en pediatría podía prescindir por completo de Shannon.
La dieta vegana… ¿una dieta sana?
Una de las creencias más extendidas y aceptadas desde hace varias décadas es que una dieta que elimina por completo la carne (la vegana), o que, a lo más, admite el consumo de productos de origen animal como los huevos y los lácteos (la vegetariana, con sus múltiples variantes, como la lactovegetariana y la ovolactovegetariana), no solamente es una alternativa más saludable que otra omnívora, sino que, según no pocos defensores de ella, es la opción más sana y nutritiva.
En medios impresos y digitales en los que se toca el tema de veganismo y vegetarianismo es común leer cosas como que “una dieta vegetariana es súper saludable”, “el aporte nutricional a base de cereales, legumbres, verduras y hortalizas es suficiente para estar sano”, “el cuerpo humano no necesita carne”, o que la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos establece que las dietas veganas y vegetarianas son “saludables y nutricionalmente adecuadas” y “apropiadas para toda etapa de nuestra vida”.
Si algún amante de las carnitas de cerdo, de la barbacoa de borrego, de los cortes de res, del pollo con mole o de cualquier otro plato con animalescos ingredientes duda de las pruebas que apoyen declaraciones como las mencionadas, verá en este caso recompensado su escepticismo al saber que, de acuerdo con la más reciente revisión del cardiólogo y experto en nutrición James H. O’Keefe y colaboradores, publicada en la revista científica Progress in Cardiovascular Diseases (O’Keefe et al., 2022), no solamente no hay evidencia suficiente que demuestre la seguridad y eficacia a largo plazo de una dieta libre de carne, sino que, además y en sentido opuesto, continúan acumulándose los estudios que muestran los numerosos riesgos para nuestra salud de abandonar los hábitos omnívoros de nuestra especie.
Omnivorismo y humanos son uña y carne
O’Keefe y su equipo resaltan que hallazgos arqueológicos de herramientas de piedra y huesos fosilizados con marcas, atribuibles unas y otras al equivalente prehistórico del actual dueño de una carnicería, nos permiten suponer que nuestros ancestros ya disfrutaban de las delicias de la carne y del pescado desde hace unos 2.6 millones de años, cuando menos. Dado que esa antigüedad coincide con la de los primeros animales a quienes los antropólogos pueden etiquetar propiamente con el género Homo, una hipótesis altamente probable es que el rápido —en una escala de tiempo evolutiva— crecimiento y aumento en la complejidad del cerebro de nuestra especie se la debemos a haber incluido carne en nuestra —rigurosamente hablando— dieta paleolítica.
Examinando nuestras entrañas nos encontramos con más evidencia de nuestra naturaleza omnívora: al igual que leones, lobos, gatos y el resto de los carnívoros, tenemos en nuestro intestino proteasas, que son enzimas que nos permiten digerir, junto con otras proteínas animales, el cuarto de kilo (o más) de una hamburguesa, y, si bien nuestro sistema digestivo no cuenta con las cámaras de fermentación de venados, vacas y otros herbívoros, las cuales nos permitirían digerir la celulosa de las plantas, la morfología de nuestro intestino delgado es suficientemente efectiva para digerir, si no fibra vegetal, al menos mangos petacones, plátanos machos y frutas de todos colores y sabores. Nuestra herencia evolutiva nos hizo, más que omnívoros, omnívoros oportunistas o, como reza un refrán: “A falta de faisán, buenos son rábanos con pan”… o lo que sea que hallemos y que nuestras enzimas digestivas puedan descomponer.
Los riesgos del veganismo en carne propia
Nadie duda que, de entrada, si volverse vegano o vegetariano implica dejar atrás malos hábitos alimenticios y una dieta constituida mayormente por alimentos procesados y comida chatarra, los resultados serán mayormente benéficos, al menos temporalmente. Si a esto le añadimos que veganos y vegetarianos suelen ser personas con un estatus económico alto, más físicamente activos y conscientes de su salud que sus congéneres amantes de la carne —no lo digo yo, sino un estudio publicado por la revista International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (Bedford y Barr, 2005), que es tan solo uno de muchos más con la misma conclusión—, no es difícil entender por qué nos resulta fácil etiquetarlos como personas sanas y atribuir la mayor responsabilidad de esto último a su dieta descarnada.
La realidad es que no son pocos los efectos negativos de veganismo y vegetarianismo para nuestra salud y, entre aquellos provenientes de la lista no exhaustiva proporcionada por O’Keefe y sus colegas, tenemos deficiencia de:
Vitamina B12, que se encuentra casi exclusivamente en alimentos de origen animal y que, de no ser adecuadamente reemplazada mediante suplementos, incrementa la probabilidad de desarrollar cáncer intestinal, hepático, de mama y de cuello uterino.Ácidos grasos omega-3 que, de no presentarse en niveles suficientemente altos en las membranas celulares y en la sangre, producen un mayor riesgo de muerte por infartos de miocardio y derrames cerebrales, además de estar asociados con depresión, ansiedad, autismo, enfermedades autoinmunes, asma y enfermedades periodontales.Minerales, debido a que los fitatos —ácidos orgánicos con fósforo presentes en granos y legumbres—, al ser consumidos en grandes cantidades, interfieren en la absorción de calcio, zinc, hierro, yodo, magnesio y otros elementos inorgánicos. En consecuencia y, por ejemplo, la deficiencia de yodo —registrada en 80 % de los veganos— incrementa el riesgo de padecer hipotiroidismo; la insuficiencia de calcio aumenta el riesgo de sufrir fracturas al ocasionar una reducción en la densidad mineral ósea; y la deficiencia de zinc está asociada con depresión, dermatitis, diarrea y alopecia. Como no omiten O’Keefe y su equipo, todas estas dolencias son comunes entre veganos. Proteínas, dado que las proteínas de origen vegetal son mucho menos digeribles que las de origen animal, además de que las plantas contienen muy poca o nada de taurina, un aminoácido indispensable para el funcionamiento óptimo de cerebro, el corazón, la vista y el sistema inmune.Verdad es que la salud es tan solo uno de los muy diversos motivos —religiosos, filosóficos, ambientalistas y éticos, entre ellos— que cada persona tiene para abrazar el veganismo y el vegetarianismo, pero, en vista de lo aquí expuesto, consultar a un nutriólogo quizás sea más que recomendable antes de —siendo política y dietéticamente incorrectos— echar toda la carne al asador y abjurar por completo del omnivorismo.
Psicología positiva: ser feliz está de moda
En una escena típica del siglo pasado, cuando alguien anunciaba que quería estudiar psicología, no faltaba quien preguntara: “¿Para qué? ¿Para resolver tus traumas y los de los demás?” Hoy esta psicología “negativa” ha sido, más que superada, apabullada por los practicantes y adeptos de la psicología positiva desde que su fundador tuvo una feliz revelación sobre la necesidad de cambiar de perspectiva y abocarse a estudiar y fortalecer las cualidades que nos llevan a un estado de pleno bienestar.
Fuera del medio académico, los medios sociales no han tardado en apropiarse de su propia y conveniente ($$$) versión de la psicología positiva para convertirla en una industria de la felicidad que, a semejanza del mago de Oz en la Ciudad Esmeralda, nos vende unas gafas para ver un mundo rosa con conferencias, cursos, videos, apps y libros (son optimistas al creer que los leeremos completos, en vez de “memetizados” y compartidos en redes sociales) que nos aleccionan con frases motivacionales —unas más afortunadas que otras— como “elige ser feliz” (algunos, menos optimistas, nos advierten que ser feliz no es una elección, sino que hay que aprender a ser feliz, de preferencia pagándoles para que nos enseñen a serlo), “rodéate de gente positiva y feliz” (aquí entran los que creen que la felicidad se contagia como la gripe porcina), “anota al menos cuatro cosas lindas que te ocurrieron hoy” (¿para qué reflexionar sobre cosas que no lo sean? ¿Qué podría uno aprender de ellas?), “venimos a ser felices y tener abundancia” (de esto no necesitan convencerse las esposas de políticos adictas a escribir planas enteras con este designio), “es un hecho que un trabajador feliz aumenta su creatividad 300 % y más de 30 % su productividad” (es seguro que detrás de cifras tan exactas hay estadística sesuda y confiable), “en un estudio científico [ajá] realizado con más de 800 pacientes, los pacientes optimistas vivieron un 19 % más de tiempo que los pacientes pesimistas” (le conviene más poner buena cara a un viejo de 81 años que a un joven de 18: el primero vivirá 65 años más; el segundo solamente 3).
¿Qué esperamos para ser felices? ¡Unámonos a los optimistas y seamos parte de esta dichosa y harto empalagosa… ¿filosofía?, ¿ciencia?, ¿moda? Para responder, los negativistas escépticos bien harán en acompañarnos a hablar del origen lleno de buenas intenciones de la psicología positivista.
Una feliz epifanía en un mundo infeliz
Además de ser el padre del que es uno de los mayores movimientos en esta área, el psicólogo Martin Seligman nos revela que, como padre de una niña de, en ese entonces (1998) cinco años, la sentencia admonitoria de esta —al decirle que, si ella había podido cambiar para ya no ser una chillona, él podía también dejar de ser un gruñón— fue el instante de iluminación que lo convenció de la necesidad de que la psicología se enfocara en estudiar las actitudes y comportamientos positivos que permitieran incrementar el bienestar —o, mejor dicho, la felicidad— de un individuo, en vez de concentrarse en las aflicciones y padecimientos mentales, como hacía, desde su perspectiva, la psicología “tradicional”. La paternidad de la psicología positiva es compartida por Seligman con Mihaly Csikszentmihalyi, quien fue motivado a ello al apreciar la resiliencia —la capacidad de un individuo para adaptarse a condiciones adversas— de los sobrevivientes de la posguerra en Europa quienes, a pesar de todas las pérdidas que sufrieron debido a la II Guerra Mundial, consiguieron recuperarse física y mentalmente.
Desde entonces, el número de estudios de psicología positiva publicados en el mundo ha aumentado año tras año, por lo menos de 1998 a 2014, según un estudio (Kim et al., 2018) que examinó 1 628 artículos que, en este intervalo, contribuyeron en los siguientes temas como parte de esa línea de investigación: 1) resiliencia ante un evento traumático; 2) resiliencia ante una lesión o una enfermedad; 3) experiencias y emociones positivas en poblaciones marginadas, como los pepenadores; 4) indicadores de felicidad en diferentes culturas; 5) equilibrio entre aspectos positivos y negativos de las experiencias de cada individuo.
Para los psicólogos positivos, no todo es color de rosa
A pesar del interés que ha despertado el estudio de la felicidad desde la perspectiva de la psicología positiva, y a pesar de que este en muchas ocasiones poco o nada tiene que ver con los eslóganes motivacionales ni con las exageraciones de la industria de la felicidad a la que ya nos referimos, no todo ha sido color de rosa para la psicología positiva.
Una de las críticas más recurrentes a este tipo de psicología es que, así como en rigor no hay una medicina “alternativa”, pues si cura es, simplemente, medicina, es completamente innecesario hablar de una psicología “positiva” y otra… ¿“negativa”? ¿“tradicional”?, pues la felicidad (o, para no entrar en discusiones más bien filosóficas sobre este término que se remontan a los tiempos de Aristóteles, si bien el definir “felicidad” de una manera objetiva y, de alguna forma, medible, es otra de sus críticas: el estado de bienestar de cada persona) ha sido siempre parte del estudio de una psicología sin adjetivos.
Algunos investigadores alertan también sobre el riesgo de que, al clasificar ciertas actitudes y sentimientos como “positivos” y nombrar a otros como “negativos”, esto dé lugar a la incorrecta interpretación de que las etiquetas implican que, sin importar la situación en la que nos hallemos, los primeros son siempre deseables y benéficos, en tanto que los segundos no tienen mayor utilidad y hay que evitarlos o, de plano, desterrarlos como si se trataran de Desagrado y Tristeza, los personajes de la película Intensamente (es claro que, quienes así opinan, no vieron el filme). Sin embargo, y a manera de ejemplos, tanto el optimismo puede ser negativo para un adicto a los juegos de azar cuando continúa perdiendo cada vez más dinero al confiar en que su suerte cambiará para bien, como el pesimismo puede ser positivo cuando nos permite prepararnos mentalmente para lo peor que pueda suceder ante alguna eventualidad (“¿y si tengo un accidente o me enfermo durante mi viaje al extranjero?”) y así planear una mejor estrategia para enfrentarla. Además, hay estudios que muestran que, contrario a lo que nos quieren hacer creer libros y gurús de la felicidad, ni los pesimistas tienen baja autoestima ni se deprimen ni se enferman más que los optimistas (Pérez-Álvarez, 2012).
Dichosas intervenciones en pacientes y en tu celular
Como parte de una terapia supervisada por un profesional —esto es, una intervención clínica basada en la psicología positiva o ICPP, para abreviar—, hay evidencia suficiente para afirmar que la psicología positiva tiene un efecto benéfico en el tratamiento de la depresión y para incrementar el estado de bienestar mental percibido por un paciente; esta es la conclusión tanto de un análisis del Journal of Clinical Psychology (Sin y Lyubomirsky, 2009) de 51 intervenciones con más de 4 000 individuos, como de una evaluación del BioMed Central Public Health, hacia 39 estudios con metodologías rigurosas que incluyeron a más de 6 000 individuos.
Con respecto a otros padecimientos, incluyendo enfermedades cardiacas, lesiones cerebrales, diabetes, cáncer, dolor crónico y desórdenes psiquiátricos como el síndrome de estrés postraumático, una revisión del BioMed Psychiatry (Chakhssi et al., 2018) de 30 estudios con más de 1 800 personas determinó que las ICPP tuvieron efectos benéficos de pequeños a moderados en la salud mental de los pacientes al incrementar su sensación de bienestar y reducir su ansiedad y depresión, pero advierte que son necesarios estudios de mayor calidad para confirmar estas conclusiones.
Y, si bien todo caso clínico de depresión o de cualquier otro trastorno mental requiere acudir a ayuda profesional, ¿se equivocan todos aquellos que deciden buscar por su cuenta algunos consejos o herramientas para ser más felices con ayuda de apps como Happyfy o de libros de autoayuda?
Con respecto a las primeras; la psicóloga Lea Feldmann (2018), en su tesis de maestría, probó 11 de las aplicaciones más populares y encontró que todas incluían por lo menos uno de los elementos propuestos en 2002 por Seligman en su Teoría de la Felicidad Auténtica, según la cual las emociones positivas (en cuanto a que tengan una función positiva, no a que, como ya vimos, puedan ser etiquetadas así de forma absoluta), tales como el compromiso y el significado (realizar actividades que contribuyen a hacernos sentir que nuestra vida tiene sentido para nosotros) contribuyen a ella.
En el caso de los libros de autoayuda, una revisión de best sellers de autoayuda (Bergsma, 2008) sobre el tema fue insuficiente para concluir si en verdad cumplen con lo que prometen pero, antes que dar rienda suelta a las burlas y al cinismo, los autores del estudio consideran que la mayor razón de que esto sea lamentable es que “los libros de autoayuda pueden ser la vía más importante […] para que los conocimientos en psicología encuentren su camino hacia el público en general”, lo que haría sonreír de felicidad a más de un científico… y a un divulgador.
Medicina psicodélica
En junio de 2021 la literatura médica (Journal of the Academy of Consultation-Liason Psychiatry) registró el caso clínico de quien fue identificado como el Sr. X, una persona de 30 años con desorden bipolar tipo I que, tras haber leído reportes sobre el uso prometedor de los comúnmente llamados honguitos mágicos —entre ellos el, al menos en México, más que famoso peyote (Lophophora williamsii)— para combatir la depresión, y en busca de alivio de sus episodios depresivos, decidió experimentar con ellos por su propia cuenta.
No sabemos si comérselos solos o en un omelette le pareció demasiado intoxicante al Sr. X, y si por ello decidió mejor hervir en agua hongos de la especie Psilocybe cubensis, conocidos productores de psilocibina (el compuesto que genera alucinaciones visuales y auditivas al ingerirlos), y se inyectó en sus venas el té resultante. En los días posteriores la salud del Sr. X se agravó al grado de tener que ser hospitalizado varios días, y de ahí trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Como parte de su tratamiento, al Sr. X le fueron recetados antimicóticos, dado que los hongos que se había inyectado estaban creciendo a sus anchas en la sangre del paciente.
Además de aleccionarnos sobre los riesgos de la automedicación, la alucinada experiencia del Sr. X nos permite cuestionarnos sobre la validez de la llamada medicina psicodélica: el uso de drogas psicoactivas o, en otras palabras, que alteran la mente —típicamente conocidas como alucinógenos, por involucrar percepciones visuales— en el tratamiento de desórdenes mentales.
De chamanismo, asclepianismo y farmacología
La idea no es en sí nueva y, de hecho, desde la antigüedad prácticamente en todas las culturas del mundo los humanos han recurrido continuamente a hongos, plantas, animales, y todo lo que produzca compuestos psicoactivos, como boleto para “viajes” psicodélicos, disociativos y delirantes de autoconocimiento, generalmente con ayuda de curanderos, chamanes, sacerdotes u otros guías místicos. Desde el siglo V a. C. y durante casi un milenio, inclusive en el mundo grecorromano coexistieron las prácticas hipocráticas —antecesora directa de la medicina moderna— y asclepiana —así llamada por Asclepio, dios de la medicina en la mitología griega—, siendo las sustancias psicoactivas parte central del tratamiento de los pacientes en esta última práctica hasta el abandono de ella, lo que en parte se debió al ascenso del cristianismo, y en parte al escepticismo generado por los, aún en nuestros días, poco comprendidos mecanismos biológicos detrás de varios de sus efectos psicológicos.
Tradiciones médicas aparte, la investigación moderna de los alucinógenos en el laboratorio comenzó en el siglo XIX con el aislamiento de la mescalina del ya citado peyote, prosiguió en el siglo XX con el descubrimiento del ácido lisérgico o LSD