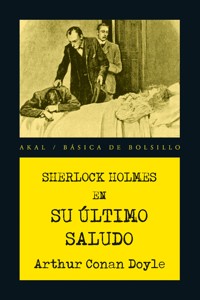
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Su último saludo es una colección de historias que Conan Doyle atribuyó al esmero recopilador del doctor Watson, quien con esta obra ofrece los relatos de los casos resueltos por Sherlock Holmes con motivo de la guerra con Alemania, cuando el famoso detective se puso a disposición del gobierno abandonado su voluntario retiro en una granja de los Downs, a cinco millas de Eastbourne. Conocedor del aprecio de los lectores por el famoso detective, Watson confirma con esta obra que pese a su silencio, Holmes sigue vivo y con buena salud, evitando de esta manera la reacción que su desaparición provocó con la publicación de "El problema final". Relatos como "La aventura del pabellón Wisteria", "La aventura del círculo rojo" o "La aventura de la pezuña del diablo", entre otros, con el punto final del titulado "Su último saludo", vuelven a ofrecer al lector la brillantez de un detective convertido en un auténtico personaje de culto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 360
Serie Negra
Arthur Conan Doyle
SHERLOCK HOLMES
SU ÚLTIMO SALUDO
Traducción: Lucía Márquez de la Plata
Su último saludo es una colección de historias que Conan Doyle atribuyó al esmero recopilador del doctor Watson, quien con esta obra ofrece los relatos de los casos resueltos por Sherlock Holmes con motivo de la guerra con Alemania, cuando el famoso detective se puso a disposición del Gobierno abandonando su voluntario retiro en una granja de los Downs, a cinco millas de Eastbourne. Conocedor del aprecio de los lectores por el famoso detective, Watson confirma con esta obra que, pese a su silencio, Holmes sigue vivo y con buena salud, evitando de esta manera la reacción que su desaparición provocó con la publicación de «El problema final». Relatos como «La aventura del pabellón Wisteria», «La aventura del Círculo Rojo» o «La aventura de la pezuña del diablo», entre otros, con el punto final del titulado «Su último saludo», vuelven a ofrecer al lector la brillantez de un detective convertido en un auténtico personaje de culto.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
His Last Bow
© Ediciones Akal, S. A., 2021
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5097-1
Prefacio
A los amigos de Sherlock Holmes les alegrará saber que vive todavía y que goza de buena salud, si exceptuamos sus ocasionales ataques de reumatismo. Desde hace muchos años reside en una pequeña granja en los Downs, a cinco millas de Eastbourne, donde ocupa su tiempo entre el estudio de la filosofía y la agricultura. Durante este periodo de retiro, ha rechazado espléndidas sumas que se le han ofrecido para que se hiciese cargo de varios casos, resuelto ya a que su retiro fuese definitivo. Sin embargo, la inminencia de la guerra con Alemania le empujó a poner a disposición del gobierno su extraordinaria combinación de capacidad intelectual y habilidades prácticas, con los resultados históricos narrados en «Su último saludo». Con el objeto de completar esta antología, he añadido varios casos anteriores que permanecieron mucho tiempo en mis archivos, esperando ver la luz.
Dr. John H. Watson
La aventura del pabellón Wisteria
I
El extraño suceso ocurrido al señor John Scott Eccles
Según mi libro de notas, era un día crudo y ventoso de finales de marzo del año 1892. Holmes recibió un telegrama mientras tomábamos el almuerzo y garabateó su respuesta. No hizo ningún comentario, pero siguió rumiando el asunto, ya que, después de almorzar, se quedó de pie delante del fuego de la chimenea, con una expresión pensativa, fumando su pipa y volviendo a leer de cuando en cuando el mensaje. De repente, se volvió hacia mí con un brillo malicioso en la mirada.
—Supongo, Watson, que podemos considerarle un hombre de letras. ¿Cómo definiría usted la palabra «grotesco»?
—Extraño, fuera de lo normal –sugerí.
Meneó la cabeza tras escuchar mi definición.
—Seguramente es un término más amplio que lo que usted sugiere –dijo–. Se trata de una palabra que evoca una sensación trágica y terrible. Si recuerda alguno de esos relatos con los que ha martirizado a su paciente y sufrido público, se dará cuenta de que lo grotesco terminaba por transformarse en criminal a poco que indagábamos en el asunto. Acuérdese del pequeño asunto de los pelirrojos. Superficialmente parecía un caso grotesco y al final se convirtió en un atrevido intento de robo. O, sin ir más lejos, aquel episodio de las cinco semillas de naranja, que desembocó en un complot para cometer un asesinato. Ante esa palabra me pongo en guardia.
—¿Aparece en el telegrama?
Leyó el telegrama en voz alta.
Me acaba de ocurrir un incidente increíble y grotesco. ¿Puedo consultarlo con usted?
Scott Eccles
Oficina de Correos, Charing Cross
—¿Se trata de un hombre o de una mujer? –pregunté.
—Oh, es un hombre, sin duda alguna. Ninguna mujer enviaría un telegrama con contestación pagada. Se habría presentado aquí, sin más.
—¿Le recibirá?
—Mi querido Watson, ya sabe lo aburrido que estoy desde que encerramos al coronel Carruthers. Mi cerebro es como una máquina de carreras, que se hace pedazos porque no funciona a la velocidad para la que fue construida. La vida resulta banal, los periódicos estériles; la audacia y el romanticismo parecen haber desaparecido para siempre del mundo criminal. En esta situación, ¿cómo es posible que me pregunte si estoy dispuesto a ocuparme de un nuevo problema, por trivial que resulte? Pero, si no me equivoco, aquí llega nuestro cliente.
Se oyeron unos pasos lentos en la escalera y, un momento después, se hizo pasar a un hombre corpulento, alto, de patillas grises y aspecto solemne y respetable. La historia de su vida estaba escrita en sus rasgos graves y sus modales pomposos. Desde sus spats[1] hasta sus gafas de montura de oro, su aspecto proclamaba que se trataba de un hombre conservador que asistía asiduamente a la iglesia, un buen ciudadano, ortodoxo y convencional hasta la saciedad. Pero un acontecimiento asombroso había venido a perturbar su compostura natural, dejando un rastro en sus cabellos revueltos, en las mejillas encendidas e irritadas, en sus ademanes vivaces y agitados. Al instante se zambulló en el asunto.
—Señor Holmes, me ha ocurrido algo de lo más curioso y desagradable –dijo–. Jamás en la vida me había encontrado en una situación similar. Una situación de lo más impropia y ofensiva. No me queda más remedio que buscarle una explicación.
Tragó saliva y bufó su irritación.
—Haga el favor de tomar asiento, señor Scott Eccles –le dijo Holmes en tono tranquilizador–. En primer lugar, debo preguntarle por qué acudió a mí.
—Verá, señor, no me parecía adecuado acudir a la policía por este asunto, pero, cuando se entere de los hechos, admitirá que no podía dejar las cosas como estaban. No albergo la menor simpatía hacia los detectives privados, pero, no obstante, como había oído hablar de usted…
—Le entiendo perfectamente. Pero, en segundo lugar, ¿por qué no vino enseguida?
—¿Qué quiere decir?
Holmes miró su reloj.
—Son las dos y cuarto –dijo–. Su telegrama fue enviado alrededor de la una. Pero un vistazo basta para advertir que sus problemas comenzaron desde el mismo momento en que se despertó esta mañana.
Nuestro cliente alisó sus cabellos revueltos y se palpó la barbilla sin afeitar.
—Tiene usted razón, señor Holmes. Ni por un momento pensé en arreglarme. Lo único que quería era salir como fuese de aquella casa. Pero antes de venir he ido de un lado para otro, haciendo algunas averiguaciones. Fui a la inmobiliaria y me contaron que el señor García pagaba religiosamente el alquiler y que todo estaba en orden en el Pabellón Wisteria.
—Vamos, vamos, caballero –dijo Holmes, riendo–. Se parece usted a mi amigo Watson, que tiene la manía de contar sus historias empezando por el final. Por favor, ordene sus ideas y cuénteme, desde el principio, los sucesos que le han impulsado a salir de casa sin peinarse ni arreglarse, con botas de vestir y los botones del chaleco mal abrochados, en busca de consejo y ayuda.
Nuestro cliente bajó los ojos para contemplar, con expresión lastimosa, su poco convencional apariencia.
—Estoy seguro de que produzco una muy mala impresión, señor Holmes, y no creo que me haya ocurrido una cosa semejante en toda mi vida. Le contaré el extrañísimo suceso y, cuando haya acabado, estoy seguro de que usted tendrá que admitir que tengo una buena excusa para disculpar mi aspecto.
Pero su relato se vio interrumpido antes de comenzar. Se oyó un gran ajetreo que procedía del exterior y la señora Hudson abrió la puerta para hacer pasar a dos individuos robustos, con aspecto de pertenecer a la policía. Conocíamos bien a uno de ellos, el inspector Gregson, de Scotland Yard, un enérgico, valeroso y, a pesar de sus limitaciones, competente inspector de policía. Intercambió con Holmes un apretón de manos y presentó a su camarada, el inspector Baynes, de la policía de Surrey.
—Hemos salido juntos de caza, señor Holmes, y el rastro apuntaba en esta dirección.
Posó sus ojos de bulldog sobre nuestra visita.
—¿Es usted el señor John Scott Eccles, de Popham House, Lee?
—Lo soy.
—Le hemos estado siguiendo durante toda la mañana.
—Sin duda, lo han encontrado gracias al telegrama –dijo Holmes.
—Exacto, señor Holmes. Encontramos el rastro en la Oficina de Correos de Charing Cross y lo seguimos hasta aquí.
—Pero ¿por qué me están siguiendo? ¿Qué es lo que quieren?
—Señor Eccles, queremos oír su declaración acerca de los hechos que desembocaron en la muerte del señor Aloysius García, del Pabellón Wisteria, cerca de Esher.
Nuestro cliente se había erguido en su asiento con los ojos desorbitados y sin el menor asomo de color en su asombrado rostro.
—¿Muerto? ¿Dice usted que está muerto?
—Sí, señor, está muerto.
—Pero ¿cómo? ¿Ha sufrido un accidente?
—Se trata de un asesinato, si alguna vez se cometió alguno sobre la faz de la tierra.
—¡Santo Dios! ¡Es espantoso! No querrá decir usted… No querrá decir que se me considera sospechoso, ¿verdad?
—Se encontró una carta suya en el bolsillo del difunto, por la que supimos que usted había planeado pasar la pasada noche en su casa.
—Y eso hice.
—Oh, lo hizo, ¿verdad?
El oficial sacó su libro de notas reglamentario.
—Espere un momento, Gregson –dijo Sherlock Holmes–. Todo lo que usted quiere es un sencillo relato de los hechos, ¿no es cierto?
—Y es mi obligación advertir al señor Scott Eccles de que lo que diga puede ser empleado en su contra.
—El señor Eccles estaba a punto de contárnoslo todo cuando ustedes entraron en la habitación. Creo, Watson, que un vaso de soda con brandi no le hará ningún mal. Ahora, caballero, le sugiero que, sin preocuparse por la recién llegada audiencia, prosiga con su narración, de la misma manera que lo hubiera hecho si nadie le hubiese interrumpido.
Nuestro visitante se había tomado el brandi de un trago y el color había regresado a su cara. Después de dirigir una mirada recelosa al cuaderno de notas del inspector, se lanzó a desgranar su extraordinario relato.
—Soy soltero –dijo– y, siendo de carácter sociable, cultivo un gran número de amistades. Entre ellas se encuentra la familia de un cervecero retirado que se apellida Melville y que vive en Albermarle Mansion, Kensington. Hace algunas semanas conocí en su mesa a un joven llamado García. Según entendí entonces, era hijo de españoles y estaba relacionado, de alguna manera, con la Embajada. Hablaba un inglés perfecto, era de modales agradables, y jamás he visto a un joven mejor parecido.
»El hecho es que este joven y yo entablamos amistad. Le caí bien desde el principio y dos días después de que nos conociesemos vino a visitarme a Lee. Una cosa llevó a la otra y acabó por invitarme a pasar un par de días en su casa, el Pabellón Wisteria, entre Esher y Oxshott. Ayer por la tarde me encaminé a Esher para cumplir con el compromiso.
»Ya me había descrito su casa antes de que fuese a visitarle. Vivía con un criado fiel, compatriota suyo, que se ocupaba de todas sus necesidades. Este hombre hablaba inglés y se encargaba de todas las tareas de la casa. Tenía, además, un estupendo cocinero, según me dijo, un mestizo que se había traído de uno de sus viajes, y que nos serviría una cena excelente. Recuerdo que me comentó que era realmente extraña una casa como aquella en el corazón de Surrey, algo con lo que estuve de acuerdo, aunque todavía no sabía lo extraño que podía llegar a resultar aquel lugar.
»Llegué en coche a la casa, que se encuentra a unas dos millas al sur de Esher. El lugar es relativamente grande y se alza a cierta distancia de la carretera, con la que está unido por una avenida rodeada de arbustos de hoja perenne. Se trata de un edificio viejo y destartalado, en un lamentable estado de ruina. Cuando el coche se detuvo en el camino cubierto de hierba frente a la puerta, que estaba llena de manchas originadas por las inclemencias del tiempo, dudé si había hecho bien en visitar a un hombre al que conocía tan poco. Sin embargo, él mismo abrió la puerta y me saludó con gran cordialidad. Luego me puso en manos de su criado, un individuo moreno y melancólico que me condujo, llevando mi maleta, hasta mi dormitorio. El lugar resultaba deprimente. Cenamos tête-à-tête[2], y aunque mi anfitrión hizo cuanto pudo para mantener una conversación agradable, parecía que sus pensamientos estuviesen en otra parte; hablaba tan vagamente y de forma tan apasionada que apenas podía entender lo que decía. Tamborileaba constantemente con los dedos en la mesa, se mordía las uñas y mostraba otras señales de impaciencia. La misma cena no estaba ni bien cocinada ni bien servida, y la sombría presencia del taciturno sirviente no ayudó a animarnos. Puedo asegurarles que, durante el transcurso de la velada, varias veces deseé que se me ocurriera alguna excusa para regresar a Lee.
»En este momento me viene a la memoria algo que podría estar relacionado con el asunto que están investigando ustedes. En aquel momento no le di ninguna importancia. Estábamos terminando de cenar cuando el sirviente le entregó una nota. Me fijé en que, después de leerla, mi anfitrión se mostraba aún más distraído y alterado que antes. Renunció a demostrar cualquier interés en seguir manteniendo una conversación y se sentó a fumar un cigarrillo tras otro, perdido en sus pensamientos, pero no hizo ningún comentario acerca de lo que le pasaba por la cabeza. Cuando dieron las once, me alegré de poder retirarme a descansar. Poco tiempo después, García se asomó a mi habitación, que estaba ya a oscuras, a preguntar si había tocado yo la campanilla. Le respondí que no. Se disculpó por haberme molestado a una hora tan tardía, comentando que era cerca de la una. Acto seguido, me quedé dormido profundamente durante toda la noche.
»Y ahora llegamos a la parte más asombrosa de mi historia. Cuando desperté era pleno día. Consulté mi reloj, eran casi las nueve. Había insistido en que me llamaran a las ocho, así que me sorprendió mucho aquel descuido. Me levanté de un salto e hice sonar la campanilla para que acudiera el sirviente. No hubo respuesta. Hice sonar la campanilla una y otra vez, con similar resultado. Entonces llegué a la conclusión de que la campanilla estaba estropeada. Me vestí rápidamente, apresurándome escaleras abajo y de muy mal humor, con la intención de pedir agua caliente. Podrá imaginar mi sorpresa cuando me di cuenta de que no había nadie en la casa. Llamé a gritos desde el vestíbulo. No hubo respuesta. Luego fui de habitación en habitación. Todas estaban vacías. La noche anterior mi anfitrión me había mostrado cuál era su dormitorio, así que llamé a su puerta. Nadie respondió. Moví el pestillo y entré. La habitación estaba vacía, no había dormido nadie en la cama. Se había marchado con los demás. ¡El anfitrión extranjero, el lacayo extranjero, el cocinero extranjero se habían desvanecido durante la noche! Así terminó mi visita al Pabellón Wisteria.
Sherlock Holmes se frotaba las manos y reía por lo bajo ante la oportunidad de añadir aquel extraño incidente a su colección de episodios extraordinarios.
—Hasta donde yo sé, lo que le ha ocurrido es algo único –dijo–. ¿Puedo preguntarle qué es lo que hizo a continuación?
—Estaba furioso. Lo primero que pensé es que era víctima de alguna broma de mal gusto. Hice el equipaje, salí dando un portazo y me marché en dirección a Esher, maleta en mano. Pasé por el establecimiento de Allan Brothers, los agentes inmobiliarios más importantes del pueblo, y descubrí que la casa había sido alquilada a través de su agencia. Se me ocurrió que todo aquel enredo no podía tener como único objetivo burlarse de mí, y que, seguramente, el propósito del señor García era no pagar el alquiler. Estamos a finales de marzo, de modo que pronto tendrá que abonar el trimestre. Pero esta teoría se demostró errónea. El agente me agradeció el aviso, pero me dijo que el alquiler ya se había pagado por adelantado. Entonces me dirigí a la ciudad y pasé por la Embajada de España. Allí no conocían a García. Acto seguido me dirigí a ver a Melville, en cuya casa me habían presentado a García, sólo para descubrir que él sabía aún menos que yo. Por último, al recibir su telegrama de contestación, vine a visitarle, puesto que tenía entendido que usted se dedicaba a aconsejar a la gente que acude con casos difíciles. Y ahora, señor inspector, deduzco, por lo que usted dijo cuando entró en esta habitación, que la historia continúa y que ha ocurrido una tragedia. Puedo asegurarle que todo lo que les he contado es la pura verdad y que, aparte de eso, no sé nada en absoluto acerca del destino de este hombre. Mi único deseo es ayudar a la justicia en todo lo que pueda.
—Estoy convencido de ello, señor Scott Eccles, estoy convencido de ello –dijo el inspector Gregson en tono amistoso–. No me queda más remedio que confirmar que todo lo que nos ha contado concuerda con los datos que han llegado a nuestro conocimiento. Por ejemplo, veamos, la nota que llegó durante la cena. ¿Tuvo oportunidad de ver qué hizo con ella?
—Sí. García la arrugó y la arrojó al fuego.
—¿Qué me dice usted a eso, señor Baynes?
El detective rural era un hombre voluminoso, mofletudo y de tez colorada, cuyo rostro sólo se salvaba de resultar grosero gracias al brillo extraordinario de sus ojos, casi ocultos detrás de los gordos pliegues de su ceño y sus mejillas. Sonriendo lentamente, extrajo de su bolsillo una hoja de papel doblada y descolorida.
—Tenía una cesta de chimenea, señor Holmes, y lanzó la bola de papel por encima. La recogí, casi intacta, de la parte trasera del hogar.
Holmes sonrió, expresando su satisfacción.
—Debe haber examinado usted la casa con mucho cuidado si ha logrado encontrar esta bola de papel.
—Así es, señor Holmes. Es mi costumbre. ¿Quiere que la lea, señor Gregson?
El policía londinense asintió.
—La nota está escrita en papel corriente, color crema, sin marcas de agua. Es de tamaño cuartilla y la han cortado dos veces con unas tijeras pequeñas. La han doblado tres veces, sellándola apresuradamente con lacre y aplastándola con un objeto plano y ovalado. Va dirigida al señor García, del Pabellón Wisteria. Reza así:
Nuestros colores, verde y blanco. Verde abierto; blanco cerrado. Escalera principal, primer pasillo, séptima a la derecha, paño verde. Que Dios le acompañe.
D.
La caligrafía es de una mujer, escrita con una pluma de punta fina, pero las señas se anotaron con otra pluma, o fueron escritas por otra persona, porque la letra es más gruesa y de rasgos más enérgicos.
—Una carta muy curiosa –dijo Holmes, mirándola de arriba abajo–. Debo felicitarle, señor Baynes, por la atención al detalle que ha demostrado al examinarla. Quizá podrían añadirse algunos detalles insignificantes. Estoy convencido de que el sello oval es un gemelo de manga… ¿qué otra cosa tiene esa forma? Las tijeras eran tijeras para cortar uñas, de punta curvada. A pesar de lo pequeños que son los cortes, se observa claramente en ambos la misma ligera curva.
El detective rural rio.
—Creía que ya le había extraído todo el jugo, pero ya veo que aún le quedaban algunas gotas –dijo–. Lo único que puedo afirmar sobre el contenido de la nota es que ambos se traían algo entre manos y que, como suele ocurrir, una mujer está detrás de todo.
El señor Scott Eccles se removía en su asiento mientras hablaban.
—Me alegro de que hayan descubierto esa carta que viene a corroborar mi historia –dijo–. Pero me gustaría hacerles notar que no me han contado aún lo que le ha ocurrido al señor García, ni qué ha sido de sus criados.
—En lo que a García respecta –dijo Gregson–, es una pregunta sencilla de responder. Esta mañana lo encontraron muerto en Oxshott Common, a una milla de su casa. Le habían destrozado la cabeza hasta reducirla a pulpa golpeándole salvajemente con un saco de arena o un instrumento similar, que, más que herirle, le había aplastado los huesos. Se trata de un rincón solitario, no hay una casa en cuarto de milla de distancia. Parece ser que el primer golpe fue asestado desde atrás, pero su asaltante continuó golpeándole mucho tiempo después de muerto. Fue una agresión salvaje. No hay huellas, ni ninguna otra pista que indique quiénes fueron los autores.
—¿Le robaron?
—No, no se advierte ningún indicio de robo.
—Esto es muy doloroso…, doloroso y terrible –dijo el señor Scott Eccles, con voz quejumbrosa–. Y yo me encuentro en una posición extremadamente difícil. No he tenido nada que ver en la excursión nocturna de mi anfitrión, ni en su espantoso final. ¿Cómo he llegado a verme envuelto en semejante asunto?
—Muy sencillo, señor –respondió el inspector Baynes–. El único documento que encontramos en el bolsillo del fallecido fue una carta escrita por usted en la que decía que iría a visitarle en la noche en que murió. Gracias al sobre de su carta supimos quién era el fallecido y dónde vivía. Esta mañana llegamos a su casa pasadas las nueve y no le encontramos ni a usted ni a nadie más. Telegrafié al señor Gregson para que le buscase en Londres mientras yo registraba el Pabellón Wisteria. Después vine a la ciudad, me reuní con el señor Gregson y aquí estamos.
—Creo –dijo Gregson levantándose– que lo mejor que podríamos hacer ahora es hacer oficial el asunto. Señor Scott Eccles, usted vendrá con nosotros a comisaría, donde pondremos por escrito su declaración.
—Iré con ustedes, desde luego. Pero, señor Holmes, espero que siga prestándome sus servicios. Me gustaría que no ahorrase gastos o esfuerzos en llegar al fondo de este asunto.
Mi amigo se volvió hacia el inspector rural.
—Supongo que no tendrá inconveniente en que colabore con usted, señor Baynes.
—Me sentiré muy honrado, señor.
—Creo que ha actuado hasta ahora con gran diligencia y rapidez. ¿Puedo preguntarle si encontraron alguna pista acerca de la hora en que la víctima halló la muerte?
—Llevaba allí desde la una de la madrugada. A esa hora llovía, y estamos seguros de que murió antes de que comenzase a llover.
—Pero eso es completamente imposible, señor Baynes –exclamó nuestro cliente–. Tenía una voz inconfundible. Estaría dispuesto a jurar que era él quien se dirigió a mí a esa misma hora en mi dormitorio.
—Extraordinario, pero no imposible –dijo Holmes, sonriendo.
—¿Tiene alguna teoría? –preguntó Gregson.
—A primera vista, el caso no parece muy complejo, aunque presenta ciertos rasgos inéditos e interesantes. Necesitaría conocer mejor los hechos antes de aventurar una opinión definitiva. Por cierto, señor Baynes, ¿al examinar la casa no encontró nada de interés, aparte de esa carta?
El detective miró a mi amigo de una manera singular.
—Sí, encontré una o dos cosas muy extrañas –respondió–. Es posible que cuando haya acabado en la comisaría de policía quisiera usted venir a verme y darme su opinión sobre ellas.
—Estoy completamente a su servicio –dijo Sherlock Holmes, haciendo sonar la campanilla–. Acompañe a estos caballeros a la salida, señora Hudson, y tenga la bondad de enviar al botones a despachar este telegrama, que lleva una contestación pagada de cinco chelines.
Permanecimos un rato sentados en silencio después de que se marcharan nuestros visitantes. Holmes fumaba intensamente, el ceño fruncido sobre sus ojos penetrantes y la cabeza echada hacia delante, con la expresión impaciente que le caracterizaba.
—Y bien, Watson –preguntó, volviéndose hacia mí–. ¿Qué opina del asunto?
—No alcanzo a encontrar una explicación a lo ocurrido al señor Scott Eccles.
—¿Y el crimen?
—Bueno, teniendo en cuenta la desaparición del servicio, me atrevo a decir que estaban de algún modo involucrados en el crimen y que han huido de la justicia.
—Desde luego, es una posibilidad. Sin embargo, debe usted reconocer que resulta muy extraño que los dos sirvientes se hubieran conjurado contra él y que le atacasen la misma noche en que recibía a un invitado, cuando podían tenerlo solo y a su merced cualquier otro día de la semana.
—Entonces, ¿por qué huyeron?
—Cierto. ¿Por qué huyeron? Ese es el hecho trascendental. Otro hecho importante es el extraordinario suceso ocurrido a nuestro cliente, Scott Eccles. Ahora bien, mi querido Watson, ¿está acaso fuera de los límites de la inteligencia humana elaborar una explicación que comprenda estos dos hechos capitales? Si existiese dicha explicación, y abarcase también la misteriosa carta y su curiosa fraseología, quizá valdría la pena aceptarla como hipótesis de trabajo. Si los nuevos hechos que lleguen a nuestro conocimiento encajan en la teoría, quizá nuestra hipótesis se convierta gradualmente en la solución.
—Pero ¿cuál es nuestra hipótesis?
Holmes se reclinó en su butaca con los ojos entornados.
—Debe admitir, mi querido Watson, que la idea de una broma es inaceptable. Estaban en marcha acontecimientos muy serios, y las consecuencias demostraron que atraer a Scott Eccles al Pabellón Wisteria estaba relacionado con ellos.
—¿Y cuál puede ser esa relación?
—Vayamos eslabón por eslabón. A simple vista, hay algo fuera de lo corriente en la extraña y repentina amistad que mantenían el joven español y Scott Eccles. Fue el joven el que aceleró las cosas. Al día siguiente de conocerse, fue a visitar a Eccles al otro extremo de Londres, y se mantuvo en estrecho contacto con él hasta que logró que le devolviese la visita. Ahora bien, ¿qué quería de Eccles? ¿Qué era lo que este le podía proporcionar? A mí no me parece alguien especialmente carismático ni inteligente, no se trata de un hombre que pueda congeniar con un ingenioso latino. ¿Por qué, pues, de entre todas las personas que se ajustaban a sus propósitos, escogió precisamente a Eccles? ¿Posee alguna cualidad destacable? Afirmo que así es. Eccles es la respetabilidad británica encarnada, el hombre que, como testigo, mejor impresión puede causar en otro inglés. Usted mismo ha podido comprobar cómo ninguno de los inspectores ha soñado, ni por un instante, en poner en tela de juicio su declaración, por extraordinaria que haya sido.
—Pero ¿qué es lo que tendría que declarar como testigo?
—Tal como salieron las cosas, nada; pero si hubieran salido de manera distinta habría sido todo. Así es como veo el asunto.
—Entiendo, Eccles hubiese proporcionado la coartada.
—Exacto, mi querido Watson, hubiese proporcionado la coartada. Supongamos, por seguir con la argumentación, que la servidumbre del Pabellón Wisteria se había confabulado para llevar a cabo un determinado plan. Y que este plan, sea el que sea, tiene que ejecutarse, digamos, antes de la una de la madrugada. Es posible que, manipulando los relojes, lograsen que Scott Eccles se acostase antes de lo que pensaba; pero, en cualquier caso, es probable que cuando García se dirigió al cuarto para decirle que era la una, no fuesen más de las doce. Suponiendo que García hiciese lo que tenía planeado hacer y regresara a la hora mencionada, es evidente que disponía de una convincente coartada contra cualquier acusación. Tendría a un inglés irreprochable dispuesto a jurar ante cualquier tribunal de justicia que el acusado no salió de casa. Era un seguro contra lo peor.
—Sí, sí, lo entiendo. Pero ¿y la desaparición de la servidumbre?
—Aún no dispongo de todos los datos, pero no creo que las dificultades que tenemos ante nosotros sean insuperables. Además, es un error emitir juicios sin conocer todos los hechos. Con ello lo único que se consigue es retorcerlos para acomodarlos a las teorías que uno se ha forjado.
—¿Y el mensaje?
—¿Qué decía? «Nuestros colores son el verde y el blanco.» Suena a carrera de caballos. «Verde abierto; blanco cerrado.» Evidentemente, se refiere a una señal. «Escalera principal, primer pasillo, séptima a la derecha, paño verde.» Esto es una cita. Quizá encontremos a un marido celoso detrás de todo el asunto. En todo caso, se trataba de una aventura peligrosa. De no haberlo sido, no se habría despedido con un «que Dios le acompañe». «D»… Esto debería ser una pista.
—El tipo era español. Creo que «D» es la inicial de Dolores, un nombre de mujer muy corriente en España.
—Bien Watson, muy bien; pero completamente falto de lógica. Una española hubiese escrito en español a un compatriota. La persona que escribió esta carta es, sin género de dudas, inglesa. Bien, lo mejor será que nos armemos de paciencia hasta que nuestro competente inspector vuelva por aquí. Mientras tanto, podemos agradecer al destino que nos haya librado, durante unas pocas horas, del insufrible tedio de la inactividad.
***
Antes de que regresase nuestro inspector de Surrey, llegó la contestación al telegrama de Holmes. El propio Holmes lo leyó, y estaba a punto de guardarlo en su cuaderno de notas cuando se fijó en la expresión de expectación que aparecía dibujada en mi rostro. Me lo tiró, riéndose.
—Nos movemos entre gente de alta alcurnia –dijo.
El telegrama era una lista de nombres y direcciones:
Lord Harringby, The Dingle; sir George Ffolliott, Oxshott Towers; Mr. Hynes Hynes, J. P., Purdey Place; Mr. James Baker Williams, Forton Old Hall; Mr. Henderson, High Gable; reverendo Joshua Stone, Nether Walsling.
—Esta es una manera muy sencilla de acotar nuestro campo de operaciones –dijo Holmes–. Sin duda, Baynes, siendo un hombre metódico, ya habrá trazado un plan similar.
—Creo que no le entiendo.
—Bueno, mi querido amigo, usted mismo ha llegado a la conclusión de que el mensaje que García recibió durante la cena era una cita o un encuentro romántico. Ahora bien, si la interpretación literal de la carta es correcta y para encontrarse en el lugar de la cita tiene uno que subir por la escalera principal y dirigirse a la séptima puerta del pasillo, es evidente que se trata de una casa grande. Es igualmente seguro que esta casa debe encontrarse en un radio de una milla o dos alrededor de Oxshott, puesto que García iba en esa dirección, y, según mis cálculos, esperaba estar de vuelta en Wisteria a tiempo para que su coartada tuviese algún valor, ya que sólo sería válida hasta la una de la madrugada. Y dado que el número de casas grandes cercanas a Oxshott debe ser limitado, tomé la obvia medida de solicitar a los agentes inmobiliarios mencionados por Scott Eccles una lista de las mismas. Son las que aparecen en este telegrama y el otro extremo de este enmarañado asunto debe encontrarse entre ellas.
***
Eran casi las seis de la tarde cuando llegamos a la bonita aldea de Esher, en Surrey, acompañados por el inspector Baynes.
Holmes y yo llevábamos todo lo necesario para pasar allí la noche, y obtuvimos unas cómodas habitaciones en el Bull. Por último, nos dirigimos junto al detective a realizar nuestra visita al Pabellón Wisteria. Era una tarde oscura y fría de marzo, y un viento cortante y una fina lluvia nos golpeaba el rostro; una atmósfera acorde al inhóspito prado comunal[3] que atravesamos en nuestro camino, y al trágico objetivo hacia el que nos dirigíamos.
II
El Tigre de San Pedro
Un frío y melancólico paseo de un par de millas nos condujo hasta un alto pórtico de madera que daba paso a una lóbrega avenida bordeada de castaños. La sombría avenida iba formando una curva hasta desembocar en una casa baja y oscura, que se alzaba negra como boca de lobo contra el cielo color pizarra. El brillo de una débil luz se filtraba por la ventana delantera, a la izquierda de la puerta.
—Hay un agente de guardia en la casa –dijo Baynes–. Llamaré a la ventana.
Cruzó el césped y dio unos golpecitos en el cristal. A través del vidrio empañado atisbé la difusa figura de un hombre que se levantaba de un salto de una silla situada junto al fuego, y pude oír el agudo grito que provenía del interior de la habitación. Un momento después, un agente de policía pálido y jadeante nos abrió la puerta, la luz de la vela se agitaba en su mano temblorosa.
—¿Qué ocurre, Walters? –preguntó Baynes, secamente.
El hombre se enjugó la frente con un pañuelo y emitió un largo suspiro de alivio.
—Me alegro de que haya venido, señor. Ha sido una tarde muy larga y me temo que mis nervios ya no son lo que eran.
—¿Sus nervios, Walters? Jamás hubiera pensado que tuviese usted un solo nervio en el cuerpo.
—Bueno señor, es culpa de esta silenciosa y solitaria casa, y esas cosas raras que hemos encontrado en la cocina. Así que, cuando usted llamó a la ventana, pensé que aquello había vuelto.
—¿A qué se refiere?
—Lo que fuese, que igual podía ser el Demonio. Apareció en la ventana.
—¿Qué es lo que había en la ventana y cuándo lo vio?
—Hará cosa de dos horas. Empezaba a oscurecer. Yo estaba sentado en la silla, leyendo. No sé por qué levanté la vista, pero cuando lo hice vi un rostro devolviéndome la mirada a través del cristal. ¡Santo Cielo, y qué rostro! Se me aparecerá en sueños.
—Vamos, vamos, Walters. Esa no es manera de hablar para un agente de policía.
—Lo sé, señor, lo sé; pero me impresionó, no puedo negarlo. No era negro ni blanco, ni de ningún color que yo conozca; aquel rostro tenía una extraña tonalidad, como si fuese arcilla salpicada con leche. Y luego está su tamaño… Su cabeza era el doble de grande que la de usted. Y su mirada; aquellos enormes ojos saltones, y los dientes blancos, como los de un animal salvaje y hambriento. Le aseguro, señor, que fui incapaz de mover un dedo, ni de recobrar el aliento, hasta que se apartó de la ventana y desapareció. Salí corriendo de la casa, atravesé los arbustos, pero, gracias a Dios, no había nadie allí.
—Si no supiera que es usted un buen hombre, Walters, pondría una cruz negra junto a su nombre. Ni aunque del Diablo en persona se tratase, debe un policía de servicio agradecer a Dios que no haya podido echarle el guante a su presa. ¿No habrá sido nada más que una alucinación provocada por los nervios?
—Eso, al menos, es fácil de comprobar –dijo Holmes, encendiendo su pequeña linterna de bolsillo–. Sí –dijo después de efectuar un rápido examen del césped–. Un zapato del doce[4], diría yo. Si su cuerpo va en proporción a su pie, con toda seguridad debe tratarse de un gigante.
—¿Qué ha sido de él?
—Creo que se abrió paso por los arbustos y llegó a la carretera.
—Bien –dijo el inspector, con expresión grave y pensativa–, quienquiera que fuese, y quisiese lo que quisiese, se ha marchado, y asuntos más apremiantes nos esperan. Señor Holmes, con su permiso, le enseñaré la casa.
Tras un minucioso registro, no se encontró nada relevante en los diferentes dormitorios y salones. Por lo que se veía, los inquilinos habían traído poco o nada con ellos, y alquilaron la casa completamente amueblada, hasta el último detalle. Habían dejado una buena cantidad de ropa amontonada con la etiqueta de Marx and Co., High Holborn. Se habían hecho ya averiguaciones por telégrafo que demostraron que Marx no sabía nada de su cliente, salvo que era buen pagador. Entre los efectos personales que se encontraron había varios cachivaches: unas pipas; algunas novelas, dos de ellas en español; un anticuado revólver de percusión por aguja; y una guitarra.
—Todo esto no nos sirve de nada –dijo Baynes, yendo de habitación en habitación con la vela en la mano–. Ahora bien, le invito a que preste atención a lo que hay en la cocina, señor Holmes.
Se trataba de una lóbrega estancia de techo alto situada en la parte trasera de la casa, con un jergón de paja en una esquina, que, aparentemente, el cocinero empleaba como cama. En la mesa se apilaban los platos sucios y las bandejas con los restos de la cena anterior.
—Mire aquí –dijo Baynes–. ¿Qué opina de esto?
Alzó la vela, iluminando un extraordinario objeto colocado sobre el aparador. Aparecía tan arrugado, encogido y marchito que era difícil averiguar de qué se trataba. Sólo podía afirmarse con seguridad que era negro y correoso, similar al cuero, y que guardaba un vago parecido con una figura humana. Al examinarlo, creí en un principio que se trataba de un bebé negro momificado, y luego me pareció un mono muy viejo y deforme. Finalmente, me quedó la duda de si aquello era animal o humano. Una doble banda de conchas blancas le ceñía la cintura.
—¡Muy interesante… muy interesante, desde luego! –dijo Holmes mientras examinaba aquellos restos siniestros–. ¿Algo más?
Baynes nos condujo hasta el fregadero sin decir palabra y alzó la vela. Estaba cubierto con los restos del cuerpo y los miembros de un ave grande y blanca, despedazada salvajemente y sin desplumar. Holmes señaló las barbas del gallo, que aún se podían distinguir en la cabeza arrancada.
—Es un gallo blanco –dijo–. ¡Interesantísimo! Estamos ante un caso insólito.
Pero el señor Baynes se había guardado para el final el más siniestro de sus hallazgos. Sacó de debajo del fregadero un cubo de cinc que contenía cierta cantidad de sangre, y, acto seguido, retiró de la mesa una fuente donde había un montón de huesos chamuscados.
—Aquí han matado algo y luego lo han incinerado. Todos estos huesos los encontramos en el hogar. Esta mañana trajimos a un doctor. Dice que no son humanos.





























