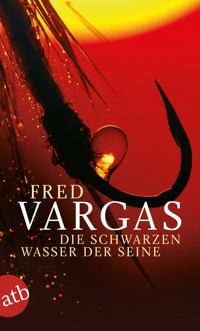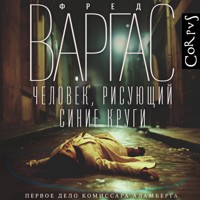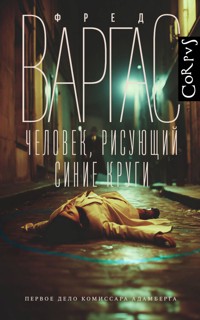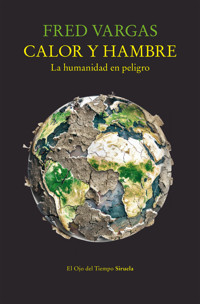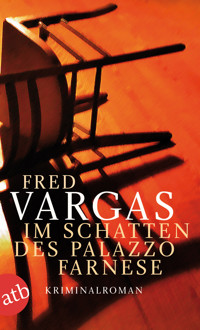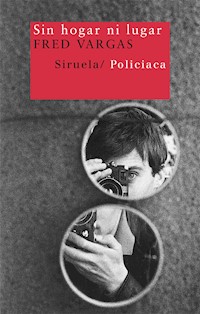
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
¿Por qué Louis Kehlweiler, alias el Alemán, Marc, Lucien y Mathias –atrincherados en su caserón cochambroso de la calle Chasle de París– pierden el tiempo con un tonto con cara de imbécil y no muy simpático, cuya culpabilidad es indudable para todo el mundo, incluso para ellos? ¿Por qué se empeñan en salvar a este Clément Vauquer, un sujeto buscado por la policía de Nevers y de París por los espantosos asesinatos de al menos dos chicas?Sin hogar ni lugar es otro apasionante libro que confirma a Fred Vargas como una de las autoras más originales del género policiaco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Sin hogar ni lugar
Notas
Créditos
Sin hogar ni lugar
I
El asesino deja su segunda víctima en París. Página 6.
Louis Kehlweiler lanzó el diario sobre la mesa. Ya había visto bastante y no tenía intención de abalanzarse a la página seis. Más tarde, quizá, cuando todo el asunto se hubiera enfriado, recortaría el artículo y lo archivaría.
Fue a la cocina y se abrió una cerveza. Era la penúltima de la reserva. Se escribió una «C» mayúscula a bolígrafo en el dorso de la mano. En plena canícula de julio, era inevitable que aumentara notablemente el consumo. Por la noche, leería las últimas noticias sobre los cambios ministeriales, la huelga de ferroviarios y los melones tirados en la carretera. Y se saltaría tranquilamente la página seis.
Camisa abierta y botella en mano, Louis se puso de nuevo manos a la obra. Estaba traduciendo una voluminosa biografía de Bismarck. Pagaban bien, y tenía intención de vivir varios meses a costa del canciller del Imperio. Avanzó una página y se interrumpió, con las manos suspendidas sobre el teclado. Su pensamiento había abandonado a Bismarck para ocuparse de una caja de guardar zapatos, con tapa, que daría apariencia de orden al armario.
Un tanto irritado, echó la silla hacia atrás, dio unas zancadas por la habitación, se pasó la mano por el pelo. Caía la lluvia en el tejado de zinc, la traducción avanzaba bien, no había razón para preocuparse. Pensativo, deslizó un dedo por el lomo de su sapo, que dormía encima de su mesa de trabajo, instalado en la cesta de los lápices. Se inclinó y leyó en voz baja, en la pantalla, la frase que estaba traduciendo: «Es poco probable que Bismarck concibiera ya a principios de ese mes de mayo...». Y su mirada se posó sobre el periódico doblado encima de la mesa.
El asesino deja su segunda víctima en París. Página 6. Muy bien, pasando. No era asunto suyo. Volvió a la pantalla, donde lo esperaba el canciller del Imperio. No tenía por qué ocuparse de la página seis. Simplemente, no era su trabajo. Ahora su trabajo consistía en traducir cosas del alemán al francés y decir lo mejor posible por qué Bismarck no había podido concebir a saber qué a principios de ese mes de mayo. Una actividad tranquila, alimenticia e instructiva.
Louis tecleó unas veinte líneas. Iba por «pues nada indica, efectivamente, que aquello lo ofendiera entonces», cuando se interrumpió de nuevo. Su pensamiento había vuelto a picotear en el asunto de la caja y trataba obstinadamente de resolver el tema del montón de zapatos.
Se levantó, sacó la última cerveza de la nevera y bebió a morro, a tragos cortos, de pie. Para qué engañarse. El que sus pensamientos se empecinaran en idear soluciones domésticas era una señal que debía tener en cuenta. A decir verdad, la conocía bien, era señal de debacle. Debacle de los proyectos, retirada de las ideas, discreta zozobra mental. No era tanto el hecho de que pensara en su montón de zapatos lo que lo preocupaba. Cualquier hombre puede verse en la tesitura de pensar en ello de pasada, sin que sea dramático. No, era el hecho de que pudiera disfrutar con ello.
Louis tomó dos tragos. Las camisas también, había pensado en ordenar las camisas no hacía ni una semana.
No cabía duda, era la debacle. Sólo los tipos que no saben qué coño hacer con sus vidas se ocupan de reorganizar a fondo su armario, a falta de poder arreglar el mundo. Dejó la botella en el bar y fue a examinar el periódico. Porque al fin y al cabo, si se encontraba al borde de la calamidad doméstica, de la reorganización toda la casa, de arriba abajo, era por esos asesinatos. No era por Bismarck, no. No tenía grandes problemas con ese tipo que le daba de qué vivir. No era ésa la cuestión.
La cuestión eran esos puñeteros asesinatos. Dos mujeres muertas en dos semanas, de las que hablaba todo el país, y en las que pensaba intensamente, como si tuviera derecho de pensamiento sobre ellas y su asesino, cuando en realidad no era asunto suyo en absoluto.
Después del caso del perro en la reja de un árbol1, había tomado la decisión de no volver a inmiscuirse en los crímenes de este mundo, porque le parecía ridículo iniciar una carrera de criminalista sin sueldo, con la excusa de haber adquirido malas costumbres en sus veinticinco años de investigaciones en Interior. Mientras estuvo contratado, consideró lícito su trabajo. Ahora que ya sólo dependía de su humor, le parecía que estaba tomando un sospechoso cariz de buscador de mierda y de cazador de cabelleras. Huronear por su cuenta en el crimen, sin que nadie se lo hubiera pedido, abalanzarse sobre los periódicos, amontonar artículos, ¿en qué se estaba convirtiendo sino en una escabrosa distracción y una dudosa razón para vivir?
Así fue como Kehlweiler, un hombre más dado a sospechar de sí mismo que de los demás, había dado la espalda a ese voluntariado del crimen, que de repente le parecía oscilar entre la perversión y lo grotesco, y hacia el que tenía visos de tender la parte sospechosa de sí mismo. Pero ahora, estoicamente abocado a tener a Bismarck como única compañía, sorprendía a su pensamiento regodeándose en el dédalo de la futilidad doméstica. Se empieza con cajas de plástico y no se sabe cómo acaba la cosa.
Louis tiró la botella vacía a la basura. Echó una ojeada a su mesa de trabajo, donde reposaba amenazante el periódico doblado. El sapo Bufo había salido provisionalmente de su sueño para ir a instalarse encima. Louis lo levantó con suavidad. Consideraba que su sapo era un impostor. Simulaba hibernar, y encima en pleno verano, pero era una farsa, se movía en cuanto uno dejaba de mirarlo. A decir verdad, al pasar a la condición de animal doméstico, Bufo había perdido todo su saber acerca de la hibernación, pero se negaba a reconocerlo porque era orgulloso.
–Eres un purista imbécil –le dijo Louis volviendo a dejarlo en la cesta de los lápices–. Tu hibernación de pacotilla no impresiona a nadie, a ver qué te crees. Tú haz lo que sepas hacer y punto.
Con mano lenta, deslizó el periódico hacia sí.
Vaciló un instante y lo abrió en la página seis. El asesino deja su segunda víctima en París.
II
Clément empezaba a sentir pánico. En ese preciso momento le habría venido bien ser listo, pero Clément era un imbécil, todo el mundo se lo decía desde hacía más de veinte años. «Clément, eres un imbécil, haz un esfuerzo.»
Ese viejo profe del reformatorio se había esforzado mucho. «Clément, trata de pensar en más de una cosa a la vez; por ejemplo, en dos cosas a la vez, ¿entiendes? Por ejemplo, el pájaro y la rama. Piensa en el pájaro que se posa en la rama. Punto a, el pájaro; punto b, el gusano; punto c, el nido; punto d, el árbol; punto e, clasificas las ideas, las relacionas, imaginas. ¿Captas el truco, Clément?»
Clément suspiró. Le llevó días entender qué pintaba el gusano en todo eso.
Deja de pensar en el pájaro, piensa en hoy. Punto a, París; punto b, la mujer asesinada. Clément se limpió la nariz con el dorso de la mano. Le temblaba el brazo. Punto c, encontrar a Marthe en París. Llevaba horas buscándola, preguntando por ella en todas partes, a todas las prostitutas que había encontrado. Lo menos veinte, o cuarenta; en fin, muchas. Era imposible que nadie se acordara de Marthe Gardel. Punto c, encontrar a Marthe. Clément reanudó su camino, sudando en ese calor de principios de julio, con su acordeón azul bien sujeto bajo el brazo. Igual se había ido de París, su Marthe, en esos quince años que él había pasado fuera. O igual estaba muerta.
Se paró en seco, en medio del bulevar Montparnasse. Si se había ido, si estaba muerta, entonces para él se jodió todo. Se jodió, se jodió todo. Sólo Marthe podía ayudarlo; sólo Marthe podía esconderlo. La única mujer que nunca lo había llamado cretino, la única que le acariciaba el pelo. Pero ¿de qué sirve París, si aquí no se encuentra a nadie?
Clément se colgó el acordeón del hombro, tenía las manos demasiado húmedas para llevarlo bajo el brazo, tenía miedo de que se le resbalara. Sin su acordeón y sin Marthe, y con la mujer asesinada, se jodió todo. Paseó la mirada por el cruce. Localizó a dos prostitutas en una callecita diagonal, y eso le dio ánimo.
Apostada en la calle Delambre, la joven vio dirigirse hacia ella un individuo feo y mal vestido, con una camisa demasiado corta que le dejaba las muñecas al aire, una bolsa a la espalda, de unos treinta años y pinta de tarado. Se crispó; había tipos que convenía evitar.
–Yo no –dijo sacudiendo la cabeza cuando Clément se detuvo delante de ella–. Prueba con Gisèle.
La joven le señaló con el pulgar a una compañera situada tres edificios más allá. Gisèle llevaba treinta años en el oficio, estaba curada de espanto.
Clément abrió mucho los ojos. No le apenaba verse rechazado antes de haber pedido nada. Ya estaba acostumbrado.
–Busco a una amiga –dijo con dificultad– que se llama Marthe. Marthe Gardel. No sale en la guía.
–¿Una amiga? –preguntó la joven con desconfianza–. ¿Y no sabes dónde trabaja?
–Ya no trabaja. Pero antes era la más guapa, en Mutualité. Marthe Gardel, todo el mundo la conocía.
–Yo no soy todo el mundo, ni soy el listín. ¿Para qué la buscas?
Clément retrocedió. No le gustaba que le hablaran demasiado fuerte.
–¿Para qué la busco? –repitió.
No tenía que hablar demasiado, ni llamar la atención. Sólo Marthe podría comprenderlo.
La joven meneó la cabeza. Ese tipo era realmente un tarado, y hablaba como un tarado. Había que mantenerlo a raya. Al mismo tiempo, daba un poco de pena. Lo miró dejar su acordeón en el suelo, con sumo cuidado.
–Esa Marthe, si no he entendido mal, ¿era del oficio?
Clément asintió.
–Bueno. No te muevas.
La joven se dirigió hacia Gisèle arrastrando los pies.
–Ahí hay un fulano que busca a una amiga suya, una jubilada de Maubert-Mutualité. Marthe Gardel, ¿te suena? En cualquier caso, en la guía ya no sale.
Gisèle levantó la barbilla. Sabía muchas cosas, cosas que hasta la mismísima guía telefónica ignoraba, y eso le hacía sentirse importante.
–Mira, Line, chata –dijo Gisèle–, quien no ha conocido a Marthe puede decirse que no ha conocido nada. ¿Es el artista ése? Dile que venga, ya sabes que no me gusta dejar mi portal.
Desde lejos, la joven Line hizo una seña. Clément sintió palpitar su corazón. Recogió su instrumento y corrió hacia la gorda Gisèle. Corría mal.
–Pinta panoli –diagnosticó Gisèle en voz baja dando una calada. Levantando la cabeza, con el pitillo en las últimas.
Clément repitió la maniobra del acordeón a los pies de Gisèle y levantó la mirada.
–¿Preguntas por la vieja Marthe? ¿Qué quieres de ella? Porque no va a verla cualquiera así por las buenas, por si no lo sabes. Es monumento nacional, hay que llevar autorización. Y tú tienes una pinta un poco especial, no es por nada. No quiero que le pase ninguna desgracia. ¿Qué quieres de ella?
–¿La vieja Marthe? –repitió Clément.
–¿Qué pasa? Tiene más de setenta años, ¿no lo sabías? ¿La conoces, sí o no?
–Sí –dijo Clément retrocediendo medio paso.
–¿Y yo cómo lo sé?
–La conozco, me lo enseñó todo.
–Es su trabajo.
–No. Me enseñó a leer.
Line se echó a reír. Gisèle se volvió hacia ella con expresión severa.
–No te rías, idiota. No sabes nada de la vida.
–¿Te enseñó a leer? –preguntó con más suavidad a Clément.
–Cuando era pequeño.
–Ahora que lo dices, le pega. ¿Qué quieres de ella? ¿Cómo te llamas?
Clément hizo un esfuerzo. Estaba lo del asesinato, la mujer muerta. Tenía que mentir, inventar. «Punto e, imagina.» Eso era lo más difícil de todo.
–Quiero devolverle un dinero.
–Eso –dijo Gisèle– se puede arreglar. Siempre anda apurada, la vieja Marthe. ¿Cuánto?
–Cuatro mil –dijo Clément al buen tuntún.
Esta conversación lo cansaba. Era un poco rápida para él, tenía un miedo tremendo de decir lo que no debía.
Gisèle reflexionó. El tipo era extraño, no cabía duda, pero Marthe sabía defenderse. Y cuatro mil son cuatro mil.
–Bueno, te creo –dijo–. ¿Sabes los libreros de viejo de los muelles?
–¿Los muelles? ¿Los muelles del Sena?
–Pues claro que del Sena, so manta, los muelles. Ni que hubiera cuatrocientos en el mundo. O sea, los muelles, en la orilla izquierda, a la altura de la calle de Nevers, no tienes pérdida. Tiene un puestecillo de libros, se lo consiguió un amigo suyo. Es que a la vieja Marthe no le gusta estar tocándose las narices. ¿Te acordarás? Porque pinta de lumbrera no tienes, no es por nada.
Clément la miró fijamente sin contestar. No se atrevía a preguntar de nuevo. Y eso que el corazón le aporreaba el pecho; había que encontrar a Marthe, todo dependía de eso.
–Ya veo –suspiró Gisèle–. Voy a apuntártelo.
–Eres demasiado buena –dijo Line encogiéndose de hombros.
–Cállate –volvió a decirle Gisèle–. No tienes ni idea.
Hurgó en su bolso, sacó un sobre vacío y un resto de lápiz. Escribió con claridad, con letra grande, tenía la impresión de que el chaval no era muy listo.
–Con esto la encontrarás. Dale recuerdos de Gisèle, de la calle Delambre. Y nada de tonterías. Me puedo fiar de ti, ¿no?
Clément asintió. Se metió rápidamente el sobre en el bolsillo y recogió el acordeón.
–Mira –dijo Gisèle–, tócame una canción, que vea yo que no es trola. Así me quedo más tranquila, no es por nada.
Clément se colgó su instrumento y desplegó concienzudamente el fuelle, sacando un poco la lengua. Y se puso a tocar, mirando al suelo.
«Ya ves», pensó Gisèle mientras lo escuchaba, «ríete tú de los lelos. Éste era un músico de verdad. Un auténtico lelómano».
III
Clément dio efusivamente las gracias y volvió hacia Montparnasse. Eran casi las siete de la tarde, y Gisèle había dicho que tenía que darse prisa si quería pillar a la vieja Marthe antes de que cerrara el tenderete. Tuvo que preguntar el camino varias veces enseñando el papel. Por fin, la calle de Nevers, el muelle y los cajones de madera verde repletos de libros. Escrutó los puestos, no veía nada que le resultara familiar, había que pensar de nuevo. Gisèle había dicho setenta años. Marthe se había convertido en una anciana, no tenía que buscar a la señora de pelo castaño de sus recuerdos.
De espaldas, una mujer mayor, de pelo teñido y ropa de colores vivos, estaba plegando una sillita de lona. Se volvió, y Clément se llevó los dedos a los labios. Era su Marthe. En viejo, de acuerdo, pero era su Marthe, la que le acariciaba el pelo sin llamarlo cretino. Se limpió la nariz y cruzó en verde gritando su nombre.
La vieja Marthe examinó al joven que la llamaba. El tipo parecía conocerla. Un hombre sudado, bajito y flaco, con un acordeón azul debajo del brazo, que llevaba como si fuera una maceta. Tenía la nariz grande, la mirada vacía, la piel blanca, el pelo claro. Clément se había plantado delante de ella, sonreía, lo reconocía todo, estaba salvado.
–¿Sí? –preguntó Marthe.
Clément no se había imaginado que Marthe no lo reconocería, y volvió a sentir pánico. ¿Y si Marthe lo había olvidado? ¿Y si Marthe lo había olvidado todo? ¿Y si había perdido la cabeza?
La mente se le había vaciado, ni siquiera se le ocurrió decir su nombre. Dejó su acordeón en el suelo y buscó febrilmente su cartera, de la que sacó con precaución su carnet de identidad y se lo enseñó a Marthe con gesto inquieto. Le encantaba su carnet de identidad.
Marthe se encogió de hombros y miró el carnet desgastado. Clément Didier Jean Vauquer, veintinueve años. Vale, ni idea. Observó al joven de mirada turbia y sacudió la cabeza, un tanto disgustada. Luego volvió al carnet, y al joven, que resollaba. Sintió que tenía que hacer un esfuerzo, que el tipo anhelaba desesperadamente algo. Pero ese rostro flaco, tiñoso y asustado, no lo había visto nunca. Y sin embargo, esos ojos en los que casi asomaban las lágrimas y esa ansiosa expectación le sonaban. La mirada vacía, las orejas pequeñas. ¿Un antiguo cliente? Imposible, demasiado joven.
El hombre se limpió la nariz con el dorso de la mano, con el gesto rápido del niño que no tiene pañuelo.
–¿Clément...? –murmuró Marthe–. ¿El pequeño Clément…?
¡Pues claro, caray, el pequeño Clément! Marthe plegó apresuradamente los postigos de madera del puesto, cerró con llave, cogió su silla plegable, su periódico, dos bolsas de plástico y se llevó con celeridad al joven tirándole del brazo.
–Ven –le dijo.
¿Cómo había podido olvidar su apellido? Hay que decir que no lo usaba nunca. Lo llamaba Clément y ya está. Lo arrastró cinco metros más lejos, hasta el aparcamiento del Institut, donde volvió a dejar sus cachivaches entre dos coches.
–Aquí estaremos más tranquilos –explicó.
Aliviado, Clément se dejaba llevar.
–¿Lo ves? –prosiguió Marthe–, te dije que en el futuro me sacarías una cabeza y no querías creerme. ¿Quién tenía razón? No ha pasado tiempo ni nada... ¿Qué años tenías? Diez. Y un buen día, el hombrecito se esfumó. Deberías haberme dado noticias. No quiero hacerte reproches, pero es verdad.
Clément abrazó a la vieja Marthe, y Marthe le dio unas palmadas en la espalda. Desde luego, olía a sudor, pero era su pequeño Clément, y además Marthe no era maniática. Estaba feliz de volver a verlo, a ese niño al que durante cinco años había intentado enseñar a leer y a hablar como está mandado. Cuando lo conoció en la acera, siempre abandonado en la calle por el cabrón de su padre, no decía ni mu, sólo mascullaba: «Me da igual; de todos modos, iré al infierno».
Marthe lo miró, inquieta. Parecía hecho polvo.
–Tú no estás bien –declaró ella.
Clément se había sentado en un coche, con los brazos colgando. Miraba fijamente el periódico que Marthe había dejado encima de sus bolsas de plástico.
–¿Has leído el periódico? –articuló.
–Voy por el crucigrama.
–¿Has visto lo de la mujer asesinada?
–Ya lo creo que lo he visto. Todo el mundo lo ha visto. Menuda salvajada.
–Me buscan, Marthe. Tienes que ayudarme.
–¿Quién te busca, hijo?
Clément hizo un gran gesto circular.
–La mujer asesinada –repitió–. Me andan buscando. Me han puesto en el periódico.
Marthe desplegó bruscamente la silla de lona y se sentó. El corazón le latía en las sienes. Ya no eran las imágenes del niño estudioso las que le volvían a la memoria, sino todas las gilipolleces que había ido acumulando Clément entre los nueve y los doce años. Los robos, las peleas en cuanto lo llamaban imbécil, los coches rayados, las tizas en los depósitos de gasolina, los escaparates rotos, los contenedores quemados. Farfullaba, todo flacucho: «De todos modos, iré al infierno; lo dice papá, así que me da igual de todos modos». ¿Cuántas veces había ido Marthe a buscarlo a la pasma? Afortunadamente, gracias a la profesión, conocía a fondo las comisarías y a los que estaban dentro. Hacia los trece años, Clément se había calmado casi del todo.
–No puede ser verdad –dijo en voz baja unos minutos después–. No puede ser verdad que te busquen a ti.
–Me buscan a mí. Me van a coger, Marthe.
A Marthe se le hizo un nudo en la garganta. Oía bajar con estrépito las escaleras, y la voz de niño gritando: «¡Me van a coger, Marthe, me van a coger!», y sus golpes en la puerta. Marthe abría, y el niño se lanzaba a sus brazos sollozando. Lo colocaba hecho un ovillo sobre la cama, con el edredón rojo por encima, y le acariciaba el pelo hasta que se quedaba dormido. No era muy listo, el pequeño Clément. Ella lo sabía, pero se habría dejado cortar en pedazos antes que reconocerlo. Ya había suficiente gente tratándolo a patadas. El crío no tenía la culpa, ya se calmaría, y aprendería. Y ya verían todos.
Pues sí, ya lo vemos, que diría Simon, el viejo crápula que en aquella época regentaba la tienda de ultramarinos de abajo. Era siempre el primero en poner a parir a los demás. A Clément lo llamaba «mala hierba». Recordar a ese viejo cerdo despertó la energía de Marthe. Sabía lo que tenía que hacer.
Se levantó, plegó la silla y recogió las bolsas.
–Ven –dijo–. No nos quedemos aquí.
IV
Marthe vivía en un bajo de una sola habitación cerca de la Bastille, en un callejón sin salida.
–Me lo consiguió un amigo –dijo con orgullo a Clément, mientras abría la puerta–. Si no fuera por el follón que tengo ahí dentro, no estaría nada mal. Lo de los muelles, también fue él. Ludwig, se llama. ¿Te imaginabas que algún día vendería libros? Entre una acera y otra, ya ves tú, todo es posible.
Clément la seguía a medias.
–¿Ludwig?
–Es el amigo que te he dicho. Un hombre como hay pocos. Y ya sabes que de hombres entiendo. Deja el acordeón, que me canso sólo de verte, Clément.
Clément agitó el periódico. Tenía ganas de hablar.
–No –dijo Marthe–. Primero deja tu acordeón, y siéntate, ¿no ves que no puedes con tu alma? Ya me explicarás lo del acordeón, no hay prisa. Escucha, hijo: vamos a cenar, nos tomamos una copa y después me cuentas tranquilamente lo que te trae por aquí. Las cosas hay que hacerlas de manera ordenada. Mientras lo preparo todo, ve a lavarte. Y deja el acordeón de una vez, puñeta.
Marthe arrastró a Clément a un rincón de la habitación y descorrió una cortina.
–Mira esto –dijo–, un cuarto de baño de los de verdad, ¡toma ya! Vas a tomar un baño caliente, porque siempre hay que tomar un baño caliente cuando las cosas van mal. Si tienes ropa limpia, cámbiate. Y pásame la sucia, la lavaré esta noche. Con este calor, se seca enseguida.
Marthe abrió el grifo, metió a Clément en el cuarto de baño y corrió la cortina.
Así, al menos, no olería a sudor. Marthe suspiró, estaba preocupada. Cogió el periódico sin hacer ruido y volvió a leer detenidamente el artículo de la página seis. La joven cuyo cuerpo había sido encontrado en la mañana del día anterior, en su domicilio de la calle de la Tour-des-Dames, había sido golpeada, estrangulada y cosida a cuchilladas, dieciocho, posiblemente de tijeras. Una carnicería. Se espera obtener abundante información de los testimonios de los vecinos, que señalaron la presencia de un hombre apostado delante del edificio donde vivía la víctima durante los días anteriores al asesinato. Un ruido de agua hizo sobresaltarse a Marthe; Clément vaciaba la bañera. Apartó con suavidad el periódico.
–Ponte cómodo, cielo. Ya casi está.
Clément se había cambiado y peinado. Nunca había sido guapo, quizá debido a su nariz en forma de bola, a su tez lívida y, sobre todo, a ese vacío en la mirada –Marthe decía que era porque tenía los ojos tan negros que no se distinguía la pupila del iris–, pero que si uno se tomaba la molestia de fijarse bien, no estaba tan mal, y además, al fin y al cabo, eso qué coño importaba. Mientras removía la pasta, Marthe se recitaba el aviso de búsqueda que publicaba el periódico debajo del artículo: ...La investigación se orienta hacia un joven de raza blanca, de entre veinticinco y treinta años de edad, baja estatura, flaco o muy delgado, cabello ondulado y claro, imberbe, modestamente vestido con pantalón gris o beige, calzado deportivo. La policía, al parecer, podría divulgar un retrato robot de aquí a dos días o menos.
Pantalón gris, corrigió Marthe echando una ojeada a Clément.
Llenó los platos de pasta y queso, y cascó por encima un huevo pasado por agua. Clément miró su plato sin decir nada.
–Come –dijo Marthe–. La pasta se enfría enseguida, a saber por qué. En cambio, la coliflor no. Pregúntalo a quien quieras, no encontrarás a nadie que sepa explicarte estas cosas.
Clément nunca había sabido hablar mientras comía, era incapaz de hacer las dos cosas a la vez. Marthe había decidido, pues, esperar al final de la cena.
–No pienses en nada y come –repitió–. Un saco vacío no se aguanta de pie.
Clément asintió y obedeció.
–Y mientras cenamos, te contaré historias de mi vida, como cuando eras pequeño. ¿Eh, Clément? La del cliente que se ponía dos pantalones, uno encima del otro, estoy segura de que no la recuerdas en absoluto.
A Marthe no le resultaba complicado distraer a Clément. Tenía el don de poder encadenar anécdotas durante horas; incluso sucedía con frecuencia que hablara sola. Así que contó la historia del hombre con dos pantalones, la del incendio de la plaza Aligre, la del diputado que tenía dos familias que sólo ella conocía, la del gatito rojo que se había caído de pie desde un sexto piso.
–Esta noche no tienen gracia, mis historias –concluyó Marthe con un mohín–. No estoy a lo que digo. Traigo café y ahora charlamos. Tú tranquilo, no tengas prisa.
Clément se preguntaba ansiosamente por dónde empezar. Ya no sabía dónde estaba el «punto a». Esta mañana en el café, sin duda.
–Esta mañana, Marthe, estaba tomando un café en el café.
Clément se interrumpió, con los dedos en los labios. Eso era ser imbécil. ¿Cómo hacían los demás para no decir «un café en el café»?
–Sigue –dijo Marthe–. No te dejes impresionar, son tonterías y da lo mismo.
–Estaba tomando un café en el café –repitió Clément–. Un hombre leyó el periódico en voz alta. Oí el nombre «calle de la Tour-des-Dames» y escuché personalmente; luego describían al asesino, del cual era yo, Marthe. Nada más que yo. Así que después estaba jodido. No entiendo cómo se han enterado. Tuve mucho miedo, del cual volví a mi hotel, del que cogí mis cosas, y después, lo único del cual pensé eras tú, para que no me cojan.
–¿Y qué te había hecho esa chica, Clément?
–¿Qué chica, Marthe?
–La chica muerta, Clément. ¿La conocías?
–No. Sólo la espiaba desde hacía cinco días. Pero ella no me había hecho nada, te lo aseguro.
–¿Y por qué la espiabas?
Clément se apretó el ala de la nariz y frunció el entrecejo. Era muy difícil poner en orden.
–Para saber si tenía novio. Era para eso. Y la planta en la maceta, la había comprado yo, y se la había llevado yo. La encontraron con ella, caída toda la tierra en el suelo, sale en el periódico.
Marthe se levantó y buscó un cigarrillo. De niño, Clément no era muy despabilado, pero no estaba loco ni era cruel. Y ese joven que tenía en su mesa, en su habitación, de repente le dio miedo. Por un instante, pensó en bajar y llamar a la policía. Su pequeño Clément, no podía ser verdad. ¿Qué había esperado? ¿Que la hubiera matado por casualidad? ¿Sin darse cuenta? Ni siquiera. Había esperado que no fuera verdad.
–Pero ¿qué te pasó, Clément? –murmuró.
–¿Por lo de la planta en la maceta?
–¡No, Clément! ¿Por qué la mataste? –gritó Marthe.
Su grito acabó en sollozo. Azorado, Clément dio la vuelta a la mesa y se arrodilló junto a ella.
–Pero Marthe –balbuceó–, pero Marthe, ¡tú sabes que soy buen chico! ¡Tú, tú lo decías siempre! ¿No era la verdad personal? ¿Marthe?
–¡Yo lo creía! –gritó Marthe–. ¡Te di toda la educación! Y ahora ¿ves lo que has hecho? ¿Te parece bonito?
–Pero Marthe, ella no me había hecho nada...
–¡Cállate! ¡No quiero oírte!
Clément se cogió la cabeza con las manos. ¿En qué se había equivocado? ¿Qué había olvidado decir? Se había equivocado de «punto a», como de costumbre, como siempre, no había empezado por donde debía y había dado un disgusto tremendo a Marthe.
–¡No he contado el principio, Marthe! –dijo Clément sacudiéndola–. ¡Y no maté a la mujer!
–Y si no fuiste tú, ¿quién fue? ¿Dios?
–Tienes que ayudarme –musitó Clément, agarrando los hombros de Marthe–, ¡porque me van a coger!
–Mientes.
–No sé mentir, ¡también lo decías tú! Decías: hacen falta demasiadas ideas para mentir.
Sí, lo recordaba. Clément no sabía inventar nada, ni siquiera un chiste, ni una broma, menos aún una mentira. Marthe recordó a ese cerdo de Simon, que no paraba de escupir al suelo insultando al niño. «Mala hierba... Madera de asesino...» Las lágrimas le escocieron en los ojos. Soltó las manos de Clément de sus hombros, se sonó con ruido en la servilleta de papel, inspiró profundamente. Ella y Clément tendrían razón, no podía ser de otra manera. Ellos o el viejo Simon, había que elegir.
–Bueno –dijo con un hipido–. Vuelve a empezar.
–Punto a, Marthe –prosiguió Clément sin resuello–, yo vigilaba a la chica. Era por el trabajo que me habían pedido. Y lo demás es sólo una... una...
–¿Coincidencia?
–Coincidencia. Me buscan porque me han visto en su calle, en cuanto a mí. Estaba trabajando. Poco antes, había vigilado a otra chica. Lo mismo, por el trabajo.
–¿Otra chica? –preguntó Marthe alarmada–. ¿Recuerdas dónde?
–Espera –dijo Clément apretándose el ala de la nariz con el dedo–. Que pienso.
Marthe se levantó bruscamente y fue a buscar entre un montón de periódicos debajo del fregadero. Sacó uno y lo recorrió a toda prisa.
–¿No sería en la plaza de Aquitaine, Clément?
–Eso es –dijo Clément sonriendo aliviado–. La primera chica vivía allí. Una calle muy pequeñita, al borde del todo de París.
Marthe se desplomó sobre la silla.
–Pobrecito mío –murmuró ella–. Pobrecito mío, ¿no estás enterado?
Clément, todavía de rodillas, miraba a Marthe con la boca abierta.
–No es una coincidencia –dijo Marthe en voz baja–. Mataron a una mujer hace diez días en la plaza de Aquitaine.
–¿Había una planta en maceta? –preguntó Clément susurrando de nuevo.
Marthe se encogió de hombros.
–Un helecho muy bonito –prosiguió Clément en un murmullo–. Lo había elegido yo, personalmente. Era lo que me habían pedido que hiciera.
–¿De quién hablas?
–El que me llamó a Nevers para ser acordeonista en París, en su restaurante. Pero resulta que el restaurante todavía no estaba acabado. Me pidió que vigilara a dos camareras de las cuales pensaba contratar, pero antes había que ver si eran serias.
–Mi pobre Clément...
–¿Crees que también me han visto en la calle de Aquitaine?
–Pues claro que te han visto. Para eso te pusieron allí, pobrecito mío, para que te vieran. Maldita sea, ¿cómo no te diste cuenta de que era un trabajo raro?
Clément miró fijamente a Marthe con los ojos muy abiertos.
–Soy un imbécil, Marthe. Vamos, eso tú lo sabes muy bien.
–¡No, hombre, Clément, no eres ningún imbécil! Y del primer asesinato ¿no te enteraste por las noticias?
–Estaba en el hotel, no tenía radio.
–¿Y el periódico?
Clément bajó un poco la cabeza.
–Es por la lectura, he olvidado trozos.
–¿Ya no sabes leer? –exclamó Marthe.
–No muy bien. La letra es muy pequeña en el periódico.
–Pues sí que estamos bien –suspiró Marthe agitada–. Ya ves lo que pasa cuando no acabas la instrucción.
–Estoy atrapado en una maquinaria, en una maquinaria horrible.
–En una maquinación horrible, Clément. Tienes razón. Y créeme, es demasiado para nosotros.
–¿Estamos jodidos?
–No estamos jodidos. Porque, ¿sabes, hijo?, la vieja Marthe tiene sus conocidos. Y conocidos competentes. Eso es lo que te da la instrucción, ¿entiendes?
Clément asintió.
–Antes de nada, una cosa –prosiguió Marthe levantándose–. ¿Has dicho a alguien que venías aquí?
–No.
–¿Estás seguro? Piensa bien. ¿No has hablado de mí?
–Pues sí, a las chicas. He preguntado a cuarenta chicas por la calle para encontrarte. No leo la guía de teléfonos, la letra es demasiado pequeña.
–¿Las chicas podrían reconocerte por la descripción del periódico? ¿Les has hablado mucho rato?
–No, todas me rechazaban enseguida personalmente. Menos una, la señora Gisèle y su amiga, de las cuales han sido muy amables. Me ha dicho que te dé recuerdos de Gisèle, de la calle...
–Delambre.
–Sí. Ellas me reconocerían. Pero igual no saben leer.
–Sí. Todo el mundo sabe leer, mi niño. Eres un caso.
–No soy un caso. Soy un imbécil.
–Quien dice que es un imbécil no es un imbécil –dijo Marthe con autoridad, sujetando a Clément por el hombro–. Escúchame, hijo. Ahora vas a acostarte; voy a ponerte una cama detrás del biombo. Yo me voy a ver a Gisèle, a decirle que cierre el pico, y que su amiga lo mismo. ¿Sabes cómo se llama la amiga? ¿No será la joven Line que ahora está en la calle Delambre?
–Eso es. Eres increíble.
–No es más que instrucción, ya ves.
Clément se llevó de repente las manos a las mejillas.
–Dirán que he venido a verte –murmuró–. Y vendrán a cogerme aquí. Tengo que irme, me van a coger.
–Al contrario, tú te quedas aquí. Gisèle y Line no hablarán porque yo se lo pediré. Es cuestión de oficio, no le des más vueltas. Pero tengo que darme prisa, tengo que ir a verlas ahora. Y tú no salgas, bajo ningún pretexto. Y no abras. Volveré tarde. Duerme.
V
Eran más de las once cuando Marthe tocó el hombro a Gisèle, que dormitaba a medias, de pie en la esquina de su portal. Gisèle tenía la facultad de descansar de pie; como los caballos, decía. Eso le producía un orgullo de deportista, en cambio a Marthe siempre le había parecido un poco triste. Las dos mujeres se abrazaron, cuatro años llevaban sin verse.
–Gisèle –dijo Marthe–, no tengo mucho tiempo. Es por el hombre que ha preguntado por mí hace un momento.
–Lo imaginaba. ¿He metido la pata?
–Has hecho lo que debías. Pero si te hablan de él, tú ni pío. Es posible incluso que lo veas en el periódico. Pero tú no digas ni pío.
–¿A la pasma?
–Por ejemplo. Es un chaval de los míos, yo me encargo de él. ¿Me entiendes, Gisèle?
–No hay nada que entender. No digo ni pío y punto. ¿Qué ha hecho?
–Nada. Que es un niño de los míos, te digo.
–Dime una cosa, ¿no será el crío de hace mucho tiempo? ¿El niño al que enseñabas a leer?
–Tienes demasiada cabeza, Gisèle.
–Es que, nada más verlo, me empezó a funcionar esto que no veas –dijo Gisèle risueña, haciendo molinetes con el dedo en la sien–. Dime una cosa, no es por nada, pero no parece que le haya quedado gran cosa aquí dentro a tu crío, que digamos, ¿no?
Marthe se encogió de hombros, incómoda.
–Nunca ha sabido lucirse.
–Es lo menos que se puede decir. Pero en fin, si es tu Clément, no hay nada que objetar, supongo. Son cosas que una no puede evitar.
Marthe sonrió.
–¿Te acuerdas de su nombre?
–Ya te lo he dicho, Marthe –dijo Gisèle llevándose de nuevo el dedo a la sien–, esto me funciona que no veas. Tú dirás, con la de horas que paso de pie sin hacer nada, es hasta normal, según cómo se mire. Tú de esto sabes bastante.
Marthe asintió, pensativa.
–Si echas cuentas –prosiguió Gisèle–, te has pasado unos treinta y cinco años pensando en las aceras. Eso al final va sumando.
–Y eso que en los últimos tiempos –dijo Marthe–, trabajaba sobre todo desde el teléfono de mi habitación.
–¿Y qué? Es igual, también piensas cuando estás sin hacer nada en una habitación. En cambio, si tienes las manos ocupadas todo el rato, como en Correos, por ejemplo, ya me contarás cómo piensas.
–Es verdad que para pensar hay que tener las manos libres.
–Te lo digo yo.
–Pero lo de Clément, más vale que lo olvides. No digas ni pío, ¿entendido?
–No es por nada, pero ya me lo has dicho.
–No te ofendas. Es por estar segura.
–¿Se ha metido en líos, tu Clément?
–No ha hecho nada. Es que los demás le tienen manía.
–¿Los demás quiénes?
–Los gilipollas.
–Entiendo.
–Me voy pitando, Gisèle. Cuento contigo, como el diamante. Y sobre todo pasa la consigna a Line. Y besos a tus niños. Y a ver si duermes un poco.
Las dos mujeres se abrazaron de nuevo, y Marthe se alejó a pasitos rápidos. Gisèle no la preocupaba en absoluto. Incluso si, al ver el retrato robot en la prensa, comprendía que Clément era el asesino de las dos mujeres, no se iría de la lengua. Al menos, no sin haber avisado antes a Marthe. En cambio, convencer a Ludwig de que la ayudara no le parecía pan comido. El que Clément hubiera aprendido a leer gracias a ella no le parecería necesariamente una prueba de inocencia. ¿Cómo demonios se llamaba ese maldito libro de lectura? Era la repera no acordarse de eso. Veía muy bien la cubierta, con una granjita, un perro y un niño.
El perro de René.
Eso es. Así se titulaba el libro.
VI
Marthe escuchó primero tras la puerta de Ludwig, para ver si dormía. Era de los que no se acuestan hasta las tres de la madrugada, o andan por ahí de noche, pero nunca se sabe. Dudaba, no lo había avisado, y llevaba casi tres meses sin verlo. Decían que a Ludwig ya no le interesaban los sucesos. Y Marthe, que, por razones un tanto confusas, se consideraba a sí misma un suceso, temía que la amistad con el Alemán se acabara al mismo tiempo que sus investigaciones criminales. Ludwig era uno de los pocos tipos que podían impresionar a la vieja Marthe.
–Ludwig –llamó tamborileando con los dedos–. Tengo que molestarte, es un caso urgente.
Con la oreja pegada a la puerta, oyó al Alemán echar atrás su silla y dirigirse hacia la entrada con paso tranquilo. Rara vez se apresuraba.
–Ludwig –repitió Marthe–, soy yo, la vieja Marthe.
–Pues claro que eres tú –dijo Louis abriendo–. ¿Quién si no va a ponerse a vociferar en la escalera a las dos de la madrugada? Vas a despertar a todo el edificio.
–Pero si he susurrado –dijo Marthe entrando.
Louis se encogió de hombros.
–Tú no sabes susurrar. Siéntate, acabo de hacer té. No me queda cerveza.
–¿Has leído el periódico, lo del segundo crimen? ¿Qué dices de eso?