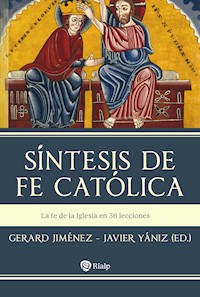
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Religión. Fuera de Colección
- Sprache: Spanisch
Todos los bautizados están llamados a mostrar que la fe cristiana ayuda a orientar la vida personal y social. La familia, las amistades, el trabajo o la cultura adquieren una perspectiva distinta al vivirlas como Jesucristo propone. Este libro trata de facilitar el conocimiento del mensaje evangélico. Contiene resúmenes breves de las enseñanzas de la Iglesia católica, útiles para el estudio personal y en grupos. Han sido preparados por teólogos y canonistas con un enfoque catequético. Como principales fuentes, sus autores acuden a la Biblia, al Catecismo de la Iglesia Católica, a los Padres de la Iglesia y a los textos del Magisterio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JAVIER YÁNIZ FERNÁNDEZ
GERARD JIMÉNEZ CLOPÉS
(Ed.)
SÍNTESIS DE FE CATÓLICA
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2023 by Fundación Studium
© 2023 by EDICIONES RIALP, S.A.
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión / eBook: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-6331-9
ISBN (versión digital): 978-84-321-6332-6
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
PRESENTACIÓN
RELACIÓN DE ABREVIATURAS Y SIGLAS
TEMA 1. EL ANHELO DE DIOS
TEMA 2. EL PORQUÉ DE LA REVELACIÓN
TEMA 3. EL DESARROLLO DE LA REVELACIÓN
TEMA 4. DIOS CREADOR
TEMA 5. LA PROVIDENCIA DE DIOS
TEMA 6. EL SER HUMANO, IMAGEN DE DIOS
TEMA 7. LA LIBERTAD HUMANA
TEMA 8. EL DOMINIO SOBRE LA CREACIÓN. EL TRABAJO. LA ECOLOGÍA
TEMA 9. EL HOMBRE CREADO POR DIOS COMO VARÓN Y MUJER
TEMA 10. EL PECADO Y LA MISERICORDIA DE DIOS
TEMA 11. EL TESTIMONIO EVANGÉLICO
TEMA 12. LA ENCARNACIÓN
TEMA 13. PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
TEMA 14. EL ESPÍRITU SANTO Y SU ACCIÓN EN LA IGLESIA
TEMA 15. LA IGLESIA, FUNDADA POR CRISTO
TEMA 16. LA CONSTITUCIÓN JERÁRQUICA DE LA IGLESIA
TEMA 17. LA IGLESIA Y EL MUNDO
TEMA 18. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
TEMA 19. LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE
TEMA 20. LOS SACRAMENTOS
TEMA 21. BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN
TEMA 22. LA EUCARISTÍA (I)
TEMA 22. LA EUCARISTÍA (II)
TEMA 23. LA PENITENCIA Y LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
TEMA 24. EL MATRIMONIO Y EL ORDEN SACERDOTAL
TEMA 25. LA VIDA CRISTIANA: LA LEY Y LA CONCIENCIA
TEMA 26. EL SUJETO MORAL. LA MORALIDAD DE LOS ACTOS HUMANOS
TEMA 27. LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO: LA GRACIA, LAS VIRTUDES TEOLOGALES Y LOS MANDAMIENTOS
TEMA 28. PRIMER Y SEGUNDO MANDAMIENTOS
TEMA 29. EL TERCER MANDAMIENTO
TEMA 30. CUARTO MANDAMIENTO. LA FAMILIA
TEMA 31. EL QUINTO MANDAMIENTO
TEMA 32. EL SEXTO MANDAMIENTO
TEMA 33. EL SÉPTIMO Y OCTAVO MANDAMIENTOS
TEMA 34. EL NOVENO Y EL DÉCIMO MANDAMIENTOS
TEMA 35. LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA
TEMA 36. LA ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO
PRESENTACIÓN
LOS EVANGELIOS NOS MUESTRAN a Jesucristo como un Maestro. Desde el inicio de su ministerio y hasta el final de su paso por la tierra se dedicó a enseñar. Con ese fin, acude a las sinagogas y recorre distintas localidades de Israel. Luego, da a sus discípulos este mandato: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado» (Mt 28,19-20).
Cada persona está en el centro de la atención de Jesucristo. También hoy desea alcanzarnos para compartir su Vida y para testimoniar en nosotros la belleza de una existencia en comunión con él. Como entonces, profundizar en el conocimiento de la fe —junto con una participación en la vida sacramental— nos introduce en la corriente de amor de la Trinidad, que lleva a convertirnos en anunciadores del Reino de Dios.
Todos los bautizados estamos llamados a mostrar que la fe cristiana constituye una luz privilegiada para orientar la vida personal y social. Las realidades más inmediatas —la familia, las amistades, el trabajo, la cultura, etc.— adquieren una perspectiva distinta al vivirlas como Jesucristo propone, según el espíritu de las bienaventuranzas. Por la acción del Espíritu Santo —que concede el don de conocimiento y de sabiduría—, progresivamente nos identificamos con sus sentimientos, su modo de pensar y de obrar, marcados por la caridad.
El cristiano, por tanto, puede ser “otro Cristo” en medio de sus hermanos y hermanas. Es el consejo también del apóstol Pedro: glorificad a Cristo Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pida (1 Pe 3, 15). Este «envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica: “Enseñándoles a observar todo lo que os he mandado” (Mt 28, 20). El primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Ga 2, 20)» (Papa Francisco, Evangelii gaudium, n. 160).
Este libro desea ser un recurso más para facilitar el conocimiento del mensaje evangélico. Contiene resúmenes breves de las principales enseñanzas de la Iglesia católica. Son textos preparados por teólogos y canonistas, muchos de ellos profesores de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma), con un enfoque primordialmente catequético. De ahí que las fuentes principales sean la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica, así como las enseñanzas de los Padres de la Iglesia y del Magisterio.
Constituye además un particular punto de referencia la predicación de san Josemaría Escrivá de Balaguer, maestro de espiritualidad laical e inspirador de una comprensión teológica para la existencia cotidiana. Deseamos que esta serie pueda ser de utilidad para el estudio personal y en grupos del precioso don de la fe. «¡Qué hermosa es nuestra Fe Católica! —Da la solución a todas nuestras ansiedades, y aquieta el entendimiento y llena de esperanza el corazón» (San Josemaría, Camino, n. 582).
JAVIER YÁNIZ FERNÁNDEZ
GERARD JIMÉNEZ CLOPÉS
Editores
RELACIÓN DE ABREVIATURAS Y SIGLAS
a. C.
antes de Cristo
Ap
Apocalipsis
BAC
Biblioteca Autores Cristianos
C.
Concilio
CA
Centesimus Annus
can.
canón
cann.
cánones
CCEO
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
CDF
Congregación para la Doctrina de la fe
CIC
Catecismo Iglesia Católica
Co
Corintios
Col
Colosenses
Const.
Constitución
CSEL
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
d. C.
después de Cristo
DH
Dignitatis Humanae
Dn
Daniel
DS
Denzinger - Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum
Dt
Deuteronomio
Ef
Efesios
Ex
Éxodo
Ez
Ezequiel
Flp
Filipenses
Ga
Galatas
Gal
Galatas
Gn
Génesis
GS
Gaudium et Spes
Hb
Hebreos
Hch
Hechos de los Apóstoles
Heb
Hebreos
Is
Isaías
Jb
Job
Jer
Jeremías
Jn
Juan
Jos
Josías
Jr
Jeremías
Lc
Lucas
LG
Lumen Gentium
lib
libro
Mal
Malaquías
Mc
Marcos
Mt
Mateo
Nm
Números
Os
Oseas
PC
Perfectae caritatis
Pe
Pedro
PG
patrologia graeca
pp
páginas
Rm
Romanos
Sal
Salmos
Sb
Sabiduría
SC
Sacrosanctum Concilium
serm
Sermones
sess.
Sesiones
Si
Eclesiástico
ss
siguientes
St
Carta de Santiago
Suppl
Supplementum
Te
Tesalonicenses
Tm
Timoteo
Ts
Tesalonicenses
TEMA 1. EL ANHELO DE DIOS
En el fondo del espíritu humano encontramos una nostalgia de felicidad que apunta a la esperanza de un hogar, de una patria definitiva. Somos terrenos, pero anhelamos lo eterno, anhelamos a Dios. Un Dios que podemos con certeza conocer como origen y fin del universo y como sumo bien, a partir del mundo y de la persona humana.
1. EL ANHELO DE DIOS: LA PERSONA HUMANA ES CAPAZ DE DIOS, DESEO DE LA PLENA FELICIDAD Y DESEO DE ÉL
«El hombre está hecho para ser feliz como el pájaro para volar», escribió un literato ruso del siglo XIX. Todo el mundo busca la felicidad, el propio bien, y orienta su vida del modo que le parece más adecuado para alcanzarla. Poder gozar de bienes humanos que nos perfeccionan y enriquecen nos hace felices. Pero, mientras vivimos, la felicidad está siempre atravesada por una sombra. No solo porque, a veces, después de obtener cosas buenas, nos acostumbramos a ellas (lo que sucede con frecuencia cuando recibimos algo que habíamos deseado tener) sino, más radicalmente, porque ningún bien creado es capaz de colmar el anhelo de felicidad del hombre y porque además los bienes creados son pasajeros.
Somos hombres, hechos de cuerpo y espíritu en unidad, seres personales. Nuestra dimensión espiritual nos hace capaces de ir más allá de las realidades concretas con las que nos relacionamos: las personas, las instituciones, los bienes materiales, los instrumentos que nos ayudan a crecer… Conocer los distintos aspectos de la realidad no consume ni agota nuestra capacidad de conocer ni nuestras preguntas, siempre podemos conocer cosas nuevas o entenderlas con mayor profundidad. Y algo semejante sucede con nuestra capacidad de querer: no hay nada creado que nos sacie por completo y para siempre: podemos amar más, podemos amar cosas mejores. Y, de algún modo, nos sentimos impulsados hacia todo eso: conseguir objetivos nuevos nos hace felices, nos gusta comprender mejor los problemas y las realidades que tenemos alrededor, encontrar nuevas situaciones y adquirir experiencia. Procuramos realizar todo esto en nuestra vida y nos deprimimos cuando no alcanzamos a conseguirlo. Sentimos anhelos de plenitud. Todo eso es signo de una grandeza, del hecho que hay en nosotros algo infinito, que trasciende cada concreta realidad que forma parte de nuestra vida.
El mundo, sin embargo, es pasajero. Somos pasajeros nosotros mismos, y también el entorno que nos rodea. Las personas que amamos, los logros que alcanzamos, los bienes de que disfrutamos…, no hay nada que podamos retener para siempre. Nos gustaría aferrarlos, tenerlos siempre con nosotros porque mejoran nuestra vida, nos alegran con sus dones y cualidades, nos deleitan. Sin embargo, en el fondo de nuestra conciencia percibimos que son pasajeros, que no nos acompañarán siempre, que a veces nos prometen una felicidad que solo pueden dar por algún tiempo. «Todo lleva en sí el sello de su caducidad, oculto entre promesas. Porque el horror y la vergüenza de las cosas es ser caducas y, para cubrir esa llaga vergonzosa y engañar a los incautos, se disfrazan con vestidos de colores»[1]. Esa sombra que todo lo terreno posee nos toca profundamente, y si lo pensamos bien, nos asusta, nos lleva a desear que no sea así, que exista una salida para nuestro deseo de vida, de plenitud. Son anhelos de salvación, que están ahí, presentes en el corazón del hombre.
Hemos encontrado, entonces, dos tipos diferentes de anhelos humanos que señalan el “hambre de trascendencia” que tiene el hombre. Ante las diversas experiencias trascendentes del bien, se despiertan anhelos de plenitud (de ser, de verdad, de bondad, de belleza, de amor). Y ante las diversas experiencias del mal, de la pérdida de esos bienes, se despiertan anhelos de salvación (pervivencia, rectitud, justicia, paz). Son experiencias de trascendencia que dejan una nostalgia del más allá. Porque «el hombre está hecho para ser feliz como el pájaro para volar», pero la experiencia indica que la felicidad en este mundo no es completa, que la vida no es nunca plenamente satisfactoria, que queda más allá de nuestros intentos de alcanzarla, como siempre entrevista y nunca conseguida. Hay, por eso, en el fondo del espíritu humano una desazón, una insatisfacción, una nostalgia de felicidad que apunta a una secreta esperanza: la esperanza de un hogar, de una patria definitiva, en la que el sueño de una felicidad eterna, de un amor para siempre, quede colmada. Somos terrenos, pero anhelamos lo eterno.
Este deseo no funda por sí mismo la religiosidad natural, sino que más bien es como un “indicador” de Dios. El hombre es un ser naturalmente religioso porque su experiencia del mundo le lleva a pensar espontáneamente a un ser que es fundamento de toda la realidad: ese «a lo que todos llaman Dios», como decía santo Tomás concluyendo sus famosas cinco vías de acceso a Dios (cfr. Summa Theologiae, I, q.2, a.3). El conocimiento de Dios es accesible al sentido común, es decir, al pensamiento filosófico espontáneo que ejercita todo ser humano, como resultado de la experiencia de vida personal: la maravilla ante la hermosura y el orden de la naturaleza, la sorpresa por el don gratuito de la vida, la alegría de percibir el amor de otros... llevan a pensar en el “misterio” del que todo eso procede. También las diversas dimensiones de la espiritualidad humana, como la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de progresar cultural y técnicamente, de percibir la moralidad de las propias acciones, muestran que, a diferencia de los demás seres corpóreos, el hombre trasciende el resto del cosmos material y apuntan a un ser espiritual superior y trascendente que dé razón de estas cualidades del ser humano.
El fenómeno religioso no es, como pensaba Ludwig Feuerbach, una proyección de la subjetividad humana y de sus deseos de felicidad, sino que surge de una espontánea consideración de la realidad tal como es. Esto explica el hecho de que la negación de Dios y el intento de excluirlo de la cultura y de la vida social y civil sean fenómenos relativamente recientes, limitados a algunas áreas del mundo occidental. Los grandes interrogantes religiosos y existenciales continúan permaneciendo invariables en el tiempo, lo que viene a desmentir la idea de que la religión esté circunscrita a una fase “infantil” de la historia humana, destinada a desaparecer con el progreso del conocimiento.
La constatación de que el hombre es un ser naturalmente religioso llevó a algunos filósofos y teólogos a la idea de que Dios, al crearlo, lo había preparado ya, de algún modo, para recibir ese don en el que consiste su vocación última y definitiva: la unión con Dios en Jesucristo. Tertuliano, por ejemplo, al notar cómo los paganos de su tiempo decían de modo natural “Dios es grande” o “Dios es bueno”, pensó que el alma humana estaba de algún modo orientada hacia la fe cristiana y en su Apologético escribió: «Anima naturaliter christiana»[2] (17,6). Santo Tomás, considerando el fin último del hombre y la apertura ilimitada de su espíritu, afirmó que los seres humanos tienen «un deseo natural de ver a Dios»(Contra Gentiles, lib.3, c.57, n.4). La experiencia muestra, sin embargo, que este deseo no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, por lo que sólo se puede realizar si Dios se revela y sale de su misterio, si viene Él mismo al encuentro del hombre y se muestra tal como es. Pero este es el objeto de la Revelación.
El Catecismo de la Iglesia Católica ha resumido sintéticamente algunas de estas ideas en el n. 27: «El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar».
2. EL CONOCIMIENTO RACIONAL DE DIOS
El intelecto humano puede conocer la existencia de Dios acercándose a Él a través de un camino que parte del mundo creado y que posee dos itinerarios, las creaturas materiales (vías cosmológicas) y la persona humana (vías antropológicas).
Estas vías hacia la existencia de Dios no son propiamente “pruebas” en el sentido que la ciencia matemática o natural da a este término, sino argumentos filosóficos convergentes, que serán más convincentes o menos según el grado de formación y de reflexión que posee quien los considera (cfr. Catecismo, 31). Tampoco son “pruebas” en el sentido de las ciencias experimentales (física, biología, etc.) porque Dios no es objeto de nuestro conocimiento empírico: no lo podemos observar, como se contempla una puesta de sol o una tormenta de arena para sacar conclusiones.
Las vías cosmológicas parten de las criaturas materiales. La formulación más conocida se debe a santo Tomás de Aquino: son las célebres “cinco vías” que él elaboró. En forma sintética y simplificada podemos resumirlas así: las dos primeras proponen la idea de que las cadenas de causas (causa-efecto) que observamos en la naturaleza no pueden proseguir en el pasado hasta el infinito: ha de haber un origen, un primer motor y una primera causa; la tercera vía, parte de la idea de que las cosas que vemos en el mundo pueden darse o no darse, y llega a la idea de que eso no puede ser así para toda la realidad: debe haber algo o alguien que exista necesariamente y no pueda no existir, porque de otra manera no existiría nada; la cuarta vía considera que todas las realidades que conocemos poseen cualidades buenas y deduce que debe existir un ser que sea fuente de todas ellas; la última (quinta) observa el orden y la finalidad que están presentes en los fenómenos del mundo, el hecho de que tienen leyes que los regulan, y concluye la existencia de una inteligencia ordenadora que explique esas leyes y sea también causa final de todo (cfr. Summa Theologiae, I, q.2).
Junto a las vías que parten del análisis del cosmos, existen otras de carácter antropológico; en ellas la reflexión comienza desde la realidad del hombre, de la persona humana. Estas vías tienen más fuerza entendidas como convergentes que consideradas aisladamente, una por una. En parte, ya nos hemos referido a ellas. En primer lugar, el carácter espiritual del hombre, marcado por su capacidad de pensar, su interioridad y su libertad, no parece tener fundamento en ninguna otra realidad del cosmos. Tampoco tiene sentido realmente el hombre con su deseo insatisfecho de felicidad si no existe un Dios que se la pueda dar. Vemos además en la naturaleza humana un sentido moral de solidaridad y de caridad, que lleva al hombre a abrirse a los demás y a reconocer en sí mismo la vocación de trascender el yo y sus intereses egoístas. Uno se pregunta por qué está ahí: por qué el hombre es capaz de discernir en modo no utilitarista, por qué se da cuenta de que algunas cosas son acordes con su dignidad y otras no, por qué experimenta la culpa y la vergüenza cuando obra mal, y el gozo y la paz, en cambio, cuando se comporta con justicia; por qué es capaz de extasiarse ante la belleza de una puesta de sol, del cielo lleno de estrellas o de una excelsa obra de arte. Nada de eso se puede atribuir razonablemente a la obra ciega del cosmos, al producto impersonal de las interacciones materiales. ¿No son todo eso signos de un ser infinitamente bueno, hermoso y justo que ha puesto en nosotros un atisbo de lo que Él es y desea para nosotros? Esta segunda opción es más lógica y satisfactoria. Ciertamente estas vías no son inapelables, pero conllevan una lógica luminosa para el que mira la realidad con sencillez.
El Catecismo de la Iglesia Católica las resume de este modo: «Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. La “semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia”, su alma, no puede tener origen más que en Dios» (Catecismo, 33. La cita interna es de Gaudium et spes, 18).
Las diversas argumentaciones filosóficas empleadas para “probar” la existencia de Dios no causan necesariamente la fe en Él; aseguran solamente que esa fe es razonable. En el fondo nos dicen muy poco de Dios y se apoyan con frecuencia en otras convicciones que no siempre están presentes en las personas. Por ejemplo, en la cultura actual un conocimiento más científico de los procesos de la naturaleza podría oponer a algunas de las vías cosmológicas que, aunque el universo muestra un cierto orden, belleza y finalidad en sus fenómenos, también posee una notable dosis de desorden, caos y tragedia, pues muchos fenómenos parecen darse en modo fortuito (azar, caos) y descoordinado con otros, por lo que pueden ser fuentes de tragedia cósmica. De modo análogo, quien considere que la persona humana es sólo un animal un poco más desarrollado que los otros, cuyo actuar está regulado por pulsiones necesarias, no aceptará las vías personales que se refieren a la moralidad o a la trascendencia del espíritu, puesto que identifica la sede de la vida espiritual (mente, conciencia, alma) con la corporeidad de los órganos cerebrales y de los procesos neurales.
A estas objeciones se puede responder con argumentos que muestran que el desorden y el azar pueden tener un puesto dentro de una finalidad general del universo (y por tanto dentro de un proyecto creador de Dios). Albert Einstein dijo que en las leyes de la naturaleza «se revela una razón tan superior que toda la racionalidad del pensamiento y de los ordenamientos humanos es, en comparación, un reflejo absolutamente insignificante»[3]. Análogamente, se puede mostrar en el plano de la razón y de la fenomenología humana, la autotrascendencia de la persona, el libre arbitrio que obra en las elecciones —aunque dependan y estén en cierta medida condicionadas por la naturaleza— y la imposibilidad de reducir la mente al cerebro. Por tanto, lleva razón el Compendio del Catecismo cuando afirma que a partir «del mundo y de la persona humana, el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien» (n. 3), pero para adquirir esta certeza hay que entender aspectos complejos de la realidad, que ofrecen bastante margen de discusión, lo que explica por qué las vías racionales de acceso a Dios no son, con frecuencia, realmente persuasivas.
3. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LO TRASCENDENTE
A pesar del fenómeno de la globalización, las actitudes respecto a Dios y la visión religiosa de la vida tienen notables diferencias en las distintas partes del mundo. En términos generales, para la mayoría de las personas la referencia a la trascendencia —aunque expresada en formas religiosas y culturales muy diversas— sigue siendo un aspecto importante de la vida.
En este panorama general hay que exceptuar el mundo occidental, y sobre todo Europa, donde una serie de factores históricos y culturales han determinado una actitud extensa de rechazo o de indiferencia ante Dios y ante la que ha sido históricamente la religión dominante en Occidente: el cristianismo. Se puede resumir este cambio en palabras del sociólogo de la religión Peter Berger con la idea de que en la sociedad occidental la fe cristiana se ha quedado sin su “estructura de plausibilidad”, de modo que, si en épocas pasadas bastaba dejarse llevar para ser católico, en nuestros días basta dejarse llevar para dejar de serlo. Se puede decir que el deseo de Dios parece haber desaparecido en la sociedad occidental: «Para amplios sectores de la sociedad Él ya no es el esperado, el deseado, sino más bien una realidad que deja indiferente, ante la cual no se debe siquiera hacer el esfuerzo de pronunciarse»[4].
Las causas de este cambio son muchas. Por una parte, los grandes logros científicos y técnicos de los últimos dos siglos, que tantos beneficios han aportado a la humanidad, han suscitado, sin embargo, una mentalidad materialista que considera las ciencias experimentales como las únicas formas válidas de conocimiento racional. Se ha difundido una visión del mundo según la cual sólo es auténtico lo que es susceptible de verificación empírica, lo que se puede ver y tocar. Esto reduce el “horizonte de la racionalidad”, ya que, además de minusvalorar las formas no científicas de conocimiento (la confianza, por ejemplo, en lo que otros nos dicen), lleva a interesarse sólo por buscar los instrumentos que hacen el mundo más confortable y placentero. Este proceso, sin embargo, no es algo necesario. Considerar la misteriosa belleza y grandeza del mundo creado no conduce a idolatrar la ciencia, sino al contrario, a admirar las maravillas que Dios ha puesto en su creación. Hoy, como en el pasado, muchos científicos continúan abriéndose a la trascendencia al descubrir la perfección contenida en el universo.
Un segundo aspecto, ligado al anterior, es la secularización de la sociedad, es decir, ese proceso por el que muchas realidades que anteriormente se relacionaban con las nociones, creencias e instituciones religiosas han perdido esa dimensión y han pasado a ser vistas en términos puramente humanos, sociales o civiles. Este aspecto está ligado al anterior, porque el progreso científico ha permitido conocer las causas de muchos fenómenos naturales (en el ámbito de la salud, de los procesos vitales, de las ciencias humanas) que anteriormente se relacionaban directamente con la voluntad de Dios. Por ejemplo, en la antigüedad una peste se podía entender como un castigo divino por los pecados de los hombres, pero actualmente se considera como fruto de condiciones higiénicas, de vida, etc., que podemos precisar y determinar. En sí mismo este mejor conocimiento de la realidad es algo bueno, y ayuda también a purificar la idea que tenemos del modo de obrar de Dios, que no es una causa más de los fenómenos de la naturaleza. Dios está a otro nivel: responde a las preguntas últimas que los hombres nos hacemos: el sentido de la vida, del destino final de cada uno, de la alegría y del dolor, etc. La ciencia no llega a dar una explicación a este nivel, por lo que cuando las personas se plantean preguntas más profundas es fácil que entren en ese espacio en el que Dios se hace imprescindible.
Otro aspecto importante del debilitamiento de la orientación hacia Dios en la cultura actual de Occidente está ligado a la actitud individualista que plasma profundamente el modo de pensar de la colectividad. Esta actitud es uno de los frutos del proceso de emancipación que caracterizó la cultura desde la época de la Ilustración (siglo XVIII). Ese proceso tiene también, como los anteriores, aspectos positivos, puesto que es contrario a la dignidad humana que, con pretextos religiosos o de otro tipo, el hombre sea puesto “bajo tutela”, y se vea obligado a tomar decisiones en nombre de doctrinas impuestas que no son evidentes; sin embargo, ha difundido también la idea de que es mejor no depender de nadie y no ligarse a nadie, para no estar atado y poder realizar lo que uno desea. ¿Quién no ha escuchado a veces —formulada quizá en modos distintos— la idea de que lo principal es “ser auténticos”, “vivir la propia vida”, y vivirla como nos dé la gana? Esta actitud lleva a tratar las relaciones de manera utilitarista, buscando que no tengan vínculos, para que no aten ni coarten la espontaneidad personal. Se admiten sólo relaciones que proporcionen satisfacción.
Desde esta perspectiva, una relación seria con Dios va a ser molesta, porque la sujeción a sus preceptos no se siente como algo que libera del propio egoísmo, por lo que la religión tendrá espacio solo en la medida en que proporcione paz, serenidad, bienestar y no comprometa. De ahí que la actitud individualista dé lugar a formas de religiosidad ligeras y con escasos contenidos e instituciones, que se caracterizan por un notable peso del subjetivismo y de la afectividad y que cambian fácilmente según las necesidades personales. La orientación actual hacia algunas prácticas orientales muy “personalizables” es prueba de todo esto.
Se podrían añadir otros rasgos para describir la mentalidad que domina actualmente en las sociedades occidentales. Características como el culto de la novedad y del progreso, el deseo de compartir emociones fuertes con otros, el predominio de la tecnología que marca el modo de trabajar, relacionarse o descansar… tienen sin duda un impacto en la actitud hacia la realidad trascendente y hacia el Dios cristiano. Es también cierto que hay mucho de positivo en estos procesos: las sociedades occidentales han conocido un largo periodo de paz, de desarrollo material, se han hecho más participativas y han procurado incluir a todos sus miembros en estos procesos benéficos. En todo ello hay mucho de cristiano. Sin embargo, es también evidente que, actualmente, muchos rehúyen el tema “Dios” y muestran, no raramente, indiferencia o rechazo.
Ante una sociedad con estas características, refractaria a lo trascendente, el cristiano sólo será convincente si evangeliza, en primer lugar, con el testimonio de la propia vida. El testimonio y la palabra: las dos cosas son necesarias, pero el testimonio tiene prioridad. Al comenzar recordábamos que «el hombre está hecho para ser feliz como el pájaro para volar». La felicidad está ligada al amor y el cristiano sabe por la fe que no hay amor más verdadero y puro que el amor que Dios nos tiene, que se mostró en la Cruz de Cristo y se comunica en la Eucaristía. El único modo de mostrar a una sociedad que ha vuelto sus espaldas a Dios que vale la pena comprometerse con Él es que el cristiano manifieste en su propia vida la presencia de ese amor y de esa felicidad.
«No todas las satisfacciones producen el mismo efecto: algunas dejan un rastro positivo, son capaces de pacificar el alma, hacen más activos y generosos. Otras, en cambio, tras la luz inicial, parecen decepcionar las expectativas que habían suscitado y entonces dejan a su paso amargura, insatisfacción o una sensación de vacío»[5]. La felicidad de quienes creen sólo en lo que se puede ver y tocar, o están dominados por una concepción utilitarista de la vida, o la del individualista que no se quiere ligar a nada, es pasajera, “dura mientras dura”, y necesita ser frecuentemente renovada porque no da más de sí. Es, con frecuencia, una felicidad que no mejora a las personas. En cambio, los que sirven a Jesús de corazón llevan una vida diversa y tienen también una felicidad distinta: más profunda, más duradera, que produce frutos en ellos mismos y en los demás.
No está de más releer el famoso texto de la Epístola a Diogneto (V y VI) sobre la vida de los cristianos en el mundo: «Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres (…). Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho.
»Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad.
»Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo».
Antonio Ducay
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
— Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 27-49.
— Francisco, «Raíz humana de la crisis ecológica», Encíclica Laudato si’.
— Benedicto XVI, «El año de la fe. El deseo de Dios», Audiencia, 7-XI-2012.
— Benedicto XVI, «El Año de la fe. Los caminos que conducen al conocimiento de Dios», Audiencia, 14-XI-2012.
LECTURAS RECOMENDADAS
— J. Burgraff, Teología fundamental. Manual de iniciación, Rialp, Madrid 2007, cap. II.
— A. López Quintás, Cuatro filósofos en busca de Dios, Rialp, Madrid 1989.
[1] J. L. Lorda, La señal de la Cruz, Rialp, Madrid 2011, pp. 65-66.
[2] Todos tenemos un alma cristiana por naturaleza.
[3] A. Einstein, Mi visión del mundo, Barcelona 2013.
[4] Benedicto XVI, Audiencia, 7-XI-2012.
[5] Ibídem.
TEMA 2. EL PORQUÉ DE LA REVELACIÓN
En el hombre existe un deseo natural de alcanzar un conocimiento pleno de Dios, que no es capaz de conocer sin la ayuda de Dios. Dios se ha revelado como un ser personal y trino, a través de la “historia de la salvación”, recogida en la Biblia. Con esa revelación, Dios quiere ofrecer a los hombres la posibilidad de vivir en comunión con él, para que puedan participar de sus bienes y de su vida, y así llegar a la felicidad.
1. EL PORQUÉ DE LA REVELACIÓN
En el hombre existe un deseo natural de alcanzar un conocimiento pleno de Dios. Este conocimiento, sin embargo, no se puede alcanzar por las solas fuerzas humanas, porque Dios no es una criatura material o un fenómeno sensible del que podamos tener experiencia. Ciertamente el hombre puede obtener algunas certezas sobre Dios a partir de las realidades creadas y de su propio ser, pero esas vías nos dan un conocimiento bastante limitado de Él y de su vida. Incluso, para alcanzar esa certeza existen notables dificultades. Por eso, si Dios no saliera de su misterio y revelara a los hombres su ser, la situación del hombre sería parecida a la que, según algunos autores medievales, vivió en cierta ocasión san Agustín.
La anécdota es bastante famosa. Un día san Agustín paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su cabeza a la doctrina sobre Dios y sobre el misterio de la Trinidad. En cierto momento, alzó la vista y vio a un niño pequeño que jugaba en la arena. Veía que el niño corría hacia el mar, llenaba un pequeño recipiente de agua, volvía donde estaba antes y vaciaba el agua en un hoyo. Después de observar este proceso varias veces, el santo sintió curiosidad, se acercó al niño y le preguntó: «Hola, ¿qué estás haciendo?». A lo que el pequeño respondió: «Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo». «Pero, eso es imposible», le espetó el santo. A lo que el chico respondió: «Más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo: comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios».
Dios, sin embargo, no ha dejado al hombre en esta situación. Ha querido revelarse, es decir, manifestarse, salir de su misterio y quitar el “velo” que nos impedía conocer quién es y cómo es Él. Esto no lo ha hecho en aras de satisfacer nuestra curiosidad, ni lo ha hecho tampoco comunicando simplemente un mensaje sobre Sí mismo, sino que se ha revelado viniendo Él mismo al encuentro de los hombres —especialmente con el envío al mundo de su Hijo y con el don del Espíritu Santo— e invitándoles a entrar en una relación de amor con Él. Ha querido desvelar su propia intimidad, tratar a los hombres como amigos y como hijos amados, para hacerlos plenamente felices con su amor infinito.
Los anhelos de plenitud y los anhelos de salvación que están inscritos en nuestra condición humana no se pueden satisfacer con algo terreno. Sin embargo, la revelación de Dios, la entrega que Él hace de sí mismo donando su amor infinito, tiene la capacidad de colmar sobreabundantemente el corazón humano, llenándolo de una felicidad mucho mayor de la que el hombre mismo es capaz de desear o imaginar. Como escribió san Pablo a los Corintios: «Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que Dios preparó para los que le aman» (1 Cor 2,9). La Revelación «es la realización de las aspiraciones más profundas, de aquel deseo de infinito y de plenitud que alberga en lo íntimo el ser humano, y lo abre a una felicidad no momentánea y limitada, sino eterna»[1].
2. LA REVELACIÓN EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN
Según el Concilio Vaticano II, la Revelación responde a un plan, a un proyecto que se desarrolla mediante la intervención de Dios en la historia de los hombres. Dios toma la iniciativa e interviene en la historia a través de determinados acontecimientos (como la llamada del patriarca Abraham a la fe, la liberación de los israelitas de Egipto, etc.), y ordena esos hechos para que expresen la salvación que desea dar a los hombres. Dios mismo comunica el sentido profundo de esos acontecimientos, su significado para la salvación, a hombres elegidos por Él, a los que constituye en testigos de esa acción divina. Por ejemplo, Moisés y Aarón fueron testigos de los milagros que hizo Dios para obligar al faraón de Egipto a dejar partir al pueblo de Israel, y así liberarlo de la esclavitud. De esa manera, Dios desveló y realizó una etapa de su designio, abrió unos caminos previstos por Él desde su eterna sabiduría para que los hombres supieran que estar con Dios significa libertad y salvación. A esa etapa siguieron otras etapas y otros acontecimientos salvadores, por eso se habla de una “historia de la salvación” de Dios con los hombres.
Esa “historia de la salvación” está narrada en el Antiguo Testamento, y más concretamente en los libros iniciales (Génesis y Éxodo principalmente) y en los libros históricos del Antiguo Testamento (16 libros, entre los cuales el libro de Josué, los dos libros de Samuel y los de los Reyes). La historia de la salvación culmina en un gran acontecimiento: el de la Encarnación del Hijo de Dios, un suceso, situado en un determinado momento de la historia humana y que marca la plenitud de ese proyecto de Dios.
La Encarnación es un acontecimiento singularísimo. Ahí Dios no interviene en la historia como antes, a través de ciertos acontecimientos y de palabras transmitidas por medio de hombres escogidos, sino que Él mismo entra en la “historia”, es decir, se hace hombre y se hace protagonista interno de esa historia humana para guiarla y reconducirla al Padre desde dentro, con su predicación y sus milagros, con su pasión, muerte y resurrección. Con el envío final del Espíritu Santo prometido a sus discípulos.
En la historia de la salvación, que culmina en la vida de Cristo y el envío del Espíritu Santo, Dios, además de revelarnos su propio misterio, nos desvela también cuál es su proyecto respecto a nosotros. Es un proyecto grande y hermoso porque fuimos elegidos por Dios, aun antes de la creación del mundo, en el Hijo, Jesucristo. No somos fruto de la casualidad, sino de un proyecto que nace del amor de Dios, que es un amor eterno. Nuestra relación con Dios no se debe sólo a que Él nos creó, ni nuestra finalidad se agota simplemente en el hecho de existir en el mundo o de estar insertados en una historia. No somos tan sólo criaturas de Dios, porque, desde que Dios pensó en crearnos, nos contempló con ojos de Padre y nos destinó a ser hijos suyos adoptivos: hermanos de Jesucristo, su Hijo único. Por eso nuestra raíz última se encuentra escondida en el misterio de Dios, y sólo el conocimiento de ese misterio, que es un misterio de amor, nos permite descifrar el motivo último de nuestra existencia.
El Compendio del Catecismo resume estas ideas del siguiente modo: «Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre. Por medio de acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo Unigénito» (n. 6).
3. EL DIOS PERSONAL Y EL DIOS TRINO
Los libros del Antiguo Testamento preparan la revelación más profunda y decisiva sobre Dios, que tiene lugar en el Nuevo Testamento. Esa preparación presenta a Dios principalmente como Dios de la Alianza, es decir, el Dios que toma la iniciativa de elegir un pueblo —Israel— para establecer con él un pacto de amistad y de salvación. Dios no espera ningún beneficio para Él mismo de este pacto. Él no necesita de nada porque es un ser trascendente, es decir, infinito, eterno, omnipotente y totalmente por encima del mundo; sin embargo, propone su alianza por pura benevolencia, porque ese pacto es bueno para la felicidad de Israel y la del mundo entero. Por eso, el Dios que nos presenta el Antiguo Testamento es plenamente superior y trascendente al mundo y, a la vez, íntimamente relacionado con el mundo, con el hombre y con su historia. Por sí mismo, queda inaccesible en su majestuosidad, pero su amor lo hace inmensamente cercano a los hombres. Es soberanamente libre en sus decisiones y, a la vez, está enteramente comprometido con ellas.
Todo eso da a Dios un carácter fuertemente personal, porque es propio de las personas decidir, elegir, amar, manifestarse a los otros. Los hombres manifestamos nuestra personalidad y nuestro carácter con lo que decimos y con nuestros actos. A través de ellos, los demás aprenden a conocernos: revelamos nuestro modo de ser. Y Dios hace lo mismo. En el Antiguo Testamento, Dios se revela, en primer lugar, con sus palabras. Frecuentemente encontramos expresiones en las que Dios se refiere a sí mismo en primera persona. Por ejemplo: «Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud» (Ex 20,2). Otras veces es el profeta el que comunica las palabras que Dios le ha dicho: «Esto dice el Señor: me acuerdo de ti, del cariño de tu juventud» (Jr 2,2). Y, junto con las palabras, las obras: «Dios se acordó de Raquel, la escuchó y la hizo fecunda» (Gn 30,22), «Aquel día el Señor, Dios de los ejércitos, hizo un llamamiento al llanto y al duelo» (Is, 22,12) Palabras y obras que se iluminan mutuamente, que revelan la voluntad de Dios y que tratan de guiar al pueblo elegido hacia la verdadera fuente de la vida que es Él mismo.
El Nuevo Testamento contiene, respecto al Antiguo, una novedad sorprendente. Los Evangelios muestran que Jesús llama a Dios “Padre mío” en una forma exclusiva e intransferible. Hay una relación entre el Padre y Jesús única y singularísima, que no se puede expresar tan sólo en términos humanos y temporales. Las palabras y obras de Jesús también indican que él no es solamente un hombre, y aunque Jesús nunca se proclamó Dios, sí dio a entender con absoluta claridad que lo era, por lo que dijo e hizo. Por eso, los apóstoles proclamaron en sus escritos que Jesús es el Hijo de Dios eterno, que se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación. Además, Jesús no desveló solo su estrecha relación con el Padre sino también la del Espíritu Santo con el Padre y con Él mismo. El Espíritu Santo es «Espíritu del Padre» (Jn 15,26-27), «Espíritu del Hijo» (Ga 4,6), «de Cristo» (Rm 8,11), o simplemente «Espíritu de Dios» (1 Co 6,11). De este modo, el carácter personal de Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento se presenta en el Nuevo con una dimensión sorprendente: Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu.
Esto obviamente no significa que sean tres dioses, sino que son tres personas distintas en la unidad del único Dios. Esto se entiende mejor si se consideran los nombres de las personas, pues hablan de que la relación entre ellas es de intimidad profunda. Entre los hombres es natural que la relación paterno-filial sea de amor y de confianza. En el plano divino ese amor y confianza son tan totales que el Padre es totalmente íntimo al Hijo y viceversa, el Hijo al Padre. Análogamente la relación entre cada uno y su propio espíritu es de intimidad. Tantas veces nos encontramos con nosotros mismos en el fondo de nuestra conciencia, escrutamos nuestros pensamientos y sondeamos nuestros sentimientos: así nos conocemos interiormente. De modo análogo, el Espíritu Santo es Dios que conoce el corazón de Dios, Él mismo es el misterio de esa recíproca intimidad del Padre y del Hijo. Todo esto nos conduce a una conclusión: Dios es un misterio de Amor. No de amor hacia el exterior, hacia las criaturas, sino de amor interior, entre las personas divinas. Ese amor es tan fuerte en Él que las tres personas son una única realidad, un solo Dios. Un teólogo del siglo XII, Ricardo de San Víctor, pensando en la Trinidad, escribió que «para que pueda existir, el amor necesita de dos personas, para que sea perfecto requiere abrirse a un tercero»(De Trinitate, III.13). Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma dignidad y naturaleza: son los tres un único Dios, un solo misterio de amor.
4. LA LLAMADA A LA COMUNIÓN Y LA FE
Un documento del Concilio Vaticano II sintetiza cuál es el objetivo de la Revelación: «Dios invisible —afirma— habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía» (Dei Verbum, 2). El objetivo es ofrecer a los hombres la posibilidad de vivir en comunión con él, para que puedan participar de sus bienes y de su vida. La Revelación se refiere a la felicidad y a la vida de cada hombre y de cada mujer.
Aquí se puede plantear el problema de cómo llega esa Revelación de Dios a cada uno, de cuáles son los instrumentos de los que Dios se sirve, o qué medios emplea para que los hombres sepan que han sido llamados a una comunión de amor y de vida con su Creador. La respuesta a estas preguntas tiene una doble vertiente.
Por una parte, hay que señalar que Cristo fundó la Iglesia para que continuase su misión en el mundo. La Iglesia es intrínsecamente evangelizadora y su tarea consiste en llevar la Buena Noticia del Evangelio a todas las naciones y a cada época histórica, de modo que, por medio de la predicación, los hombres puedan conocer la Revelación de Dios y su proyecto salvador. Pero la Iglesia no realiza sola esta tarea. Cristo, su Señor y Fundador es, en realidad, el que sigue dirigiendo la Iglesia desde su lugar en el cielo junto al Padre. El Espíritu Santo, que es Espíritu de Cristo, conduce y anima a la Iglesia para que lleve su mensaje a los hombres. De este modo la labor evangelizadora de la Iglesia está vivificada por la acción de la Trinidad.
Por otra parte, es cierto que las circunstancias históricas no siempre permiten que la Iglesia desarrolle eficazmente esa tarea de evangelización. No faltan obstáculos que se oponen a la difusión del Evangelio, y por eso en cada época hay hombres —a veces muchos— que no llegan de hecho a recibir la Buena Noticia de la llamada a la comunión con Dios y a la salvación. No llegan a conocer la fe de modo significativo, porque no reciben el anuncio salvador. De todos modos, eso no significa que no tengan contacto alguno con la Revelación cristiana, porque la acción del Espíritu Santo no está limitada por ninguna circunstancia: Él, siendo Dios, puede invitar a cada uno a formas de comunión con Él, que se hacen presentes en el interior de la conciencia, y que plantan en el corazón una semilla de la Revelación. Por eso no hay nadie que no reciba de parte de Dios la ayuda y las luces necesarias para alcanzar la comunión con Él. Pero, en estos casos, en los que no se pudo recibir la predicación de la Iglesia ni el testimonio de una vida cristiana auténtica, la relación con Dios es habitualmente confusa y fragmentaria, y sólo se aclara y perfecciona cuando se llega a percibir el mensaje de la salvación y se recibe el bautismo.
Hasta aquí hemos hablado casi siempre de la Revelación como una invitación de Dios a la comunión con Él y a la salvación. Pero ¿cuál es el papel del hombre? ¿Cómo se acepta esa salvación que Dios ofrece, cuando llama a los hombres a ser hijos de Dios en Jesucristo? La respuesta la da el Catecismo de la Iglesia Católica en el n. 142: «La respuesta adecuada a esta invitación es la fe». Y ¿qué es la fe? ¿Cómo se puede obtener?
La fe no es mera confianza humana en Dios, ni tampoco es una opinión más o menos convencida sobre algo. A veces usamos el verbo “creer” en sentido de “pensar u opinar sobre algo”. Por ejemplo, “creo que hoy va a llover”, o “creo que lo que le sucede a él es algo pasajero”. En estos ejemplos hay algunos motivos para pensar que algo es cierto, pero en realidad no podemos estar seguros de que vaya a ser así. Cuando se habla de la “fe” en la religión cristiana se trata de algo diferente.
La fe es una luz interior que viene de Dios y toca nuestro corazón, empujándolo a reconocer Su presencia y Su actuación. Cuando, por ejemplo, en un territorio de misión alguien entra en contacto con el cristianismo por la labor de un misionero, puede ocurrir que se interese y quede fascinado por lo que oye. Dios le ilumina y le hace percibir que todo eso es muy hermoso, que realmente da sentido a su vida, le descubre ese significado que quizás había estado buscando sin éxito hasta entonces. Esa persona no ha oído sólo un discurso que tiene sentido, sino que además ha recibido una luz que le hace sentirse dichoso, feliz, porque se han abierto para él unos horizontes de sentido que quizá no creía posible que existieran. Por eso abraza con alegría aquello que ha escuchado, ese sentido de su vida que le habla de Dios y de un amor grande, y tiene la certeza de que ahí está la clave de su existencia, en ese Dios que le ha creado, que lo ama y le llama a la salvación. Esa luz es un don, una gracia de Dios, y la respuesta que esa luz ha hecho fecundar en el alma, eso es la fe.
Por tanto, la fe es algo a la vez divino y humano, es acción divina en el alma y apertura del hombre a esa acción divina: acto de adhesión al Dios que se revela. El Concilio Vaticano II resume esta idea cuando afirma que «para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad» (Dei Verbum, 5).
Por su dimensión humana, la fe es un acto del hombre. Un acto libre. De hecho, puede ocurrir que la misma predicación del misionero mueva a algunos a realizar un acto de fe y a otros no. Dios, que conoce los corazones, ilumina a cada uno según sus disposiciones, y el hombre queda siempre también libre de acoger o rechazar la amorosa invitación de Dios, para aceptar a Jesús como Señor de su vida o rechazarlo. Esto último, sin embargo, le pone en peligro de perder la felicidad terrena y eterna.
La fe es además un acto de confianza, porque se acepta ser guiados por Dios, se acepta que Cristo sea Señor que indica con su gracia el camino de la libertad y de la vida. Creer es entregarse con alegría al proyecto providencial que Dios tiene para cada uno, y que conduce a vivir como buenos hijos de Dios en Jesucristo. Nos hace fiarnos de Dios, como se fió el patriarca Abrahán, como se fió la Virgen María.
Antonio Ducay
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
— Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 50-73.
— Francisco, Encíclica Lumen Fidei.
— Benedicto XVI, «El Año de la fe. ¿Qué es la fe?», Audiencia, 24-X-2012.
— Benedicto XVI, «El Año de la fe. Las etapas de la Revelación», Audiencia, 5-XII-2012.
LECTURAS RECOMENDADAS
— C. Izquierdo Urbina, et al., Voz Revelación, en Diccionario de teología, EUNSA, Pamplona 2006, p. 864ss.
— J. Burgraff, Teología fundamental. Manual de iniciación, Rialp, Madrid 2007, caps. III y VII.
TEMA 3. EL DESARROLLO DE LA REVELACIÓN
Dios se ha revelado poco a poco al hombre y ha culminado su revelación con la encarnación. Cristo constituyó la Iglesia, que es la que mantiene viva su memoria y lo presenta como el que, habiendo vivido en este mundo, ha resucitado y permanece entre nosotros para siempre. Y esta misión la realiza custodiando la palabra de Dios, recogida en las Sagradas Escrituras, transmitiendo la Tradición y enseñando, iluminada por el Espíritu Santo, cómo vivir cristianamente en cada época (Magisterio).
1. EL DESARROLLO DE LA REVELACIÓN: DESDE ABRAHAM HASTA JESUCRISTO
La Revelación empieza con la misma creación del hombre. La Sagrada Escritura nos dice que Adán y Eva, nuestros primeros padres, mantenían ya una relación y un diálogo con Dios. Tenían una cierta familiaridad con él, como se ve en las primeras escenas del libro del Génesis. Esto es lógico si se tiene en cuenta que habían sido creados para vivir en comunión con Dios. Esa familiaridad se pierde con el pecado; a partir de entonces al hombre le va a ser bastante difícil descubrir a Dios en la vida personal y en el entorno social. Sin embargo, Dios prometió ya a los primeros padres que el pecado sería vencido un día por «la descendencia de la mujer» (Gn 3,15): anunció de ese modo la obra redentora de Cristo, que fue preparada con la historia de la salvación precedente.
La Biblia, en estos relatos de los orígenes, no pretende narrar con detalle los acontecimientos históricos, sino proporcionar enseñanzas esenciales sobre el hombre y su relación fundacional con Dios, expresadas en imágenes y narraciones, sobre cuyo valor histórico es difícil emitir un juicio definitivo. Por esta razón, no es de extrañar que la propia Biblia no tenga ninguna dificultad en yuxtaponer narraciones, que difieren en los detalles, de los mismos acontecimientos (por ejemplo, el libro del Génesis presenta dos relatos diversos de la creación del hombre y la mujer). De este modo, podemos extraer numerosas enseñanzas de los distintos relatos bíblicos de los orígenes, sin necesidad de pensar que todos los hechos narrados sucedieron exactamente así.
El libro del Génesis nos cuenta también que, después de ese primer pecado, el mundo experimentó una gran abundancia de desorden y de injusticia, que Dios contempló con desdén. Eso dio lugar a la historia del diluvio, en la cual la Escritura ve el castigo de Dios por los numerosos pecados de los hombres. Sin embargo, tras el diluvio, Dios renovó la amistad con Noé y su familia —que se salvaron del diluvio por haberse comportado con justicia—, y a través de ellos con toda la creación. Renovó con Noé la relación que había querido tener con Adán, Eva y sus descendientes. Dios sabía que, aunque el corazón del hombre estaba inclinado al pecado, la creación valía la pena, era buena, y pidió a los hombres que crecieran y se multiplicaran, del mismo modo que se lo había pedido a Adán. Con la historia de Noé, Dios dio a la criatura humana una segunda posibilidad de vivir en amistad con él.
Sin embargo, el verdadero punto de partida de la historia de la salvación tuvo lugar siglos después, con el pacto que Dios hizo con Abraham. Aquí encontramos ya una elección por parte de Dios. Abraham reconoció a Dios como único Señor, le obedeció con gran fe, y Dios destinó a Abraham a ser «el padre de una multitud de naciones» (Gn 17,5). Así Dios comenzó la tarea de reunir bajo una sola cabeza a la humanidad dispersa por el pecado. Dos generaciones más tarde, Dios hizo cambiar de nombre a Jacob: lo llamó Israel, y sus doce hijos fueron las bases del pueblo de Israel: las doce tribus de Israel.
Varios siglos más tarde, en la época de Moisés, esa historia de Dios con los hombres adquirió una dimensión más visible y comprometida. El Dios de Abraham y de los patriarcas hizo de Israel su pueblo, y lo liberó de la esclavitud de los egipcios. Dios hizo una alianza con Moisés y puso el pueblo bajo su protección y sus leyes, y el pueblo aceptó solemnemente esa alianza y se comprometió a servir al Señor y a darle culto. En la travesía del Mar Rojo y en la marcha por el desierto del Sinaí, en la llegada a la tierra prometida y en la construcción del reino de David, Israel experimentó una y otra vez que Dios estaba con él, porque Israel es su pueblo, que Él mismo ha formado entre todos los demás y que le pertenece «como un reino de sacerdotes y una nación santa» (Ex 19,6).
En los siglos sucesivos, Dios no dejó que esa alianza decayera, sino que, por medio de los profetas, guió a su pueblo a la esperanza de una salvación última y definitiva. Cuando el pueblo perdía el camino y olvidaba su compromiso con la alianza, Dios suscitaba siervos suyos con la tarea de reconducir el pueblo a la obediencia y a la justicia. Los profetas animaron y confortaron al pueblo en la esperanza, pero también le advirtieron del peligro de una confianza falsa en su condición de elegido, porque esa elección, si no era correspondida, se podía transformar en juicio, en castigo de Dios por el pecado. Dos acontecimientos tienen, en particular, el carácter de castigo: la caída del reino del Norte (diez de las doce tribus de Israel) en el año 722 a. C., y el exilio del reino del Sur (las otras dos tribus que se habían separado siglos antes), junto con la destrucción de su capital, Jerusalén, en el año 587 a. C. Israel perdió entonces su autonomía como pueblo. Vivió en el destierro, en una tierra ocupada. El Señor, sin embargo, lo castigó, pero no lo abandonó. El libro de Isaías nos da noticia del retorno del pueblo del exilio de Babilonia a la propia tierra, la refundación del pueblo; una refundación que fue sólo parcial, porque muchos permanecieron dispersos.
En todo este camino de Dios con Israel, el pueblo aprendió a conocer a Dios, supo de su fidelidad y mantuvo la esperanza de que Él cumpliría sus promesas de una salvación última y definitiva a través de un rey, un descendiente de David, que, al final de los tiempos, habría de constituir una nueva Alianza. Una alianza que no iba a escribirse en tablas de piedra, como la antigua: Dios mismo la iba a escribir en el corazón de los fieles por la presencia y acción del Espíritu Santo. Llegaría el día en que todos los pueblos acudirían en masa, atraídos por el resplandor de la nueva Jerusalén, y reconocerían al Dios de Israel. Sería el día de la paz perpetua, y del mundo unido bajo un solo Dios.
A través de todo este proceso con sus distintas etapas, Dios preparó a su pueblo para la Revelación definitiva en Jesucristo. Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y con él llega la renovación anunciada del final de los tiempos. Durante su vida sobre la tierra, Jesús comunicó a los hombres dimensiones nuevas e insospechadas de Dios. Se refirió siempre al Dios del Antiguo Testamento, de los Patriarcas, de los profetas y de los reyes, y su predicación tuvo el sello del lenguaje y de las ideas que el pueblo de Israel había compartido durante siglos. Sin embargo, su predicación sobre Dios, aun encontrando paralelismos en los textos veterotestamentarios y en el pensamiento judío de su época, tenía un acento completamente nuevo y era, por tanto, inconfundible y única. Jesús proclamó que el Reino de Dios esperado en el Antiguo Testamento estaba ya muy cercano, más aún, se hacía presente en sus palabras, en sus obras y en su misma Persona.
2. LA CONSTITUCIÓN DE LA IGLESIA
«El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando a sí a los que Él quiso, eligió a doce para que viviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios» (Lumen gentium, 19). Jesús deseaba que, al terminar su misión en el mundo, esos discípulos pudieran continuarla, evangelizando todas las naciones. Para eso instituyó el grupo de los apóstoles y puso a Pedro como cabeza de ellos. En la Última Cena, les introdujo en los misterios de su cuerpo y de su sangre donados en sacrificio, y les pidió que los actualizasen en el futuro. Los constituyó testigos de su Resurrección y les envió el Espíritu Santo para que los fortaleciera en la misión. Quedaba así plenamente constituida la Iglesia, que era el lugar donde los hombres de cada época podían encontrar a Cristo y seguirlo por el camino que lleva a la vida eterna.
La Iglesia mantiene siempre viva la memoria de Cristo y lo presenta, no como un ser del pasado, sino como el que, habiendo vivido en este mundo en una época determinada, ha resucitado y permanece entre nosotros para siempre.
3. LA SAGRADA ESCRITURA, LA TRADICIÓN Y EL MAGISTERIO
a) La Sagrada Escritura
El pueblo de Israel, bajo inspiración divina, puso por escrito a lo largo de los siglos el testimonio de la Revelación de Dios hecha a los Patriarcas, a los profetas y a personas justas y rectas. La Iglesia acoge y venera esas Escrituras, que constituyeron la preparación pensada por Dios para la gran Revelación de Jesucristo. Además, también los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús pusieron por escrito el testimonio de la vida y de la obra de Cristo, de cuyo caminar terreno fueron testigos, de modo particular del misterio pascual de su muerte y resurrección. Dieron así origen a los libros del Nuevo Testamento, que completan y llevan a plenitud los del Antiguo. Lo que en el Antiguo Testamento estaba preparado y proclamado en símbolos y figuras, el Nuevo lo testimonia desplegando la verdad contenida en los acontecimientos de la historia de Jesús.
Los libros sagrados no se fundan sólo en el recuerdo o testimonio humano de lo que Dios realizó en Israel y, sobre todo, de lo que obró por medio de Cristo; tienen un fundamento más profundo, porque su origen último está en la acción del Espíritu Santo, que iluminó a los escritores humanos y los sostuvo con su inspiración y sus luces. Por este motivo, la Iglesia considera que la Sagrada Escritura no es, principalmente, una palabra humana de gran valor, sino que es verdadera Palabra de Dios, y venera las Escrituras como santas y sagradas. Esto no significa, sin embargo, que Dios haya “dictado” el texto a los autores de los libros; lo que quiere decir es que se valió de hombres que, usando de sus propias facultades y medios, dejaron que Dios obrara en ellos y por medio de ellos, y así «escribieron, como verdaderos autores, todo y sólo lo que Él quería» (Catecismo





























