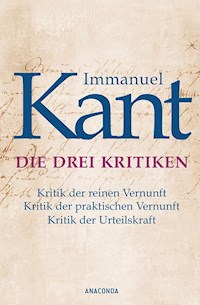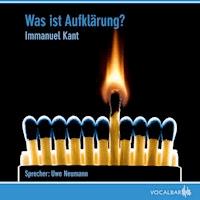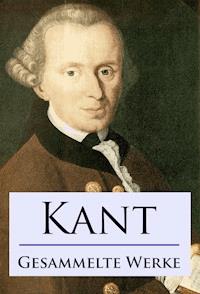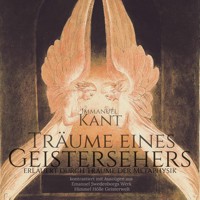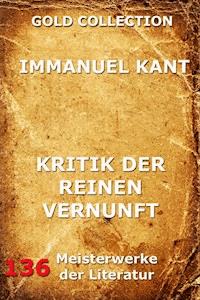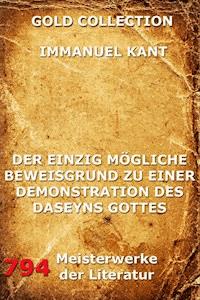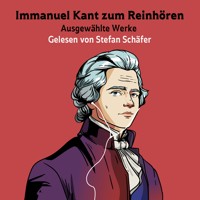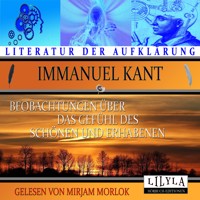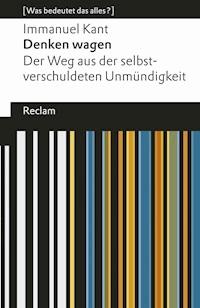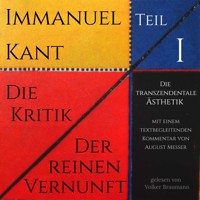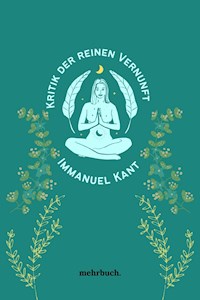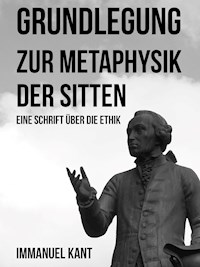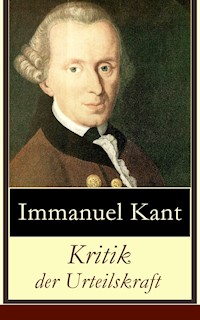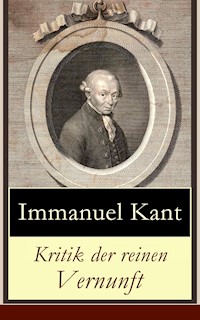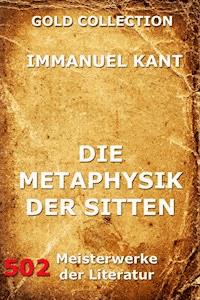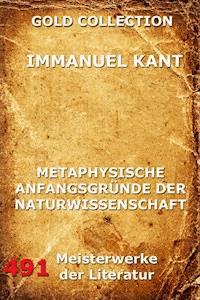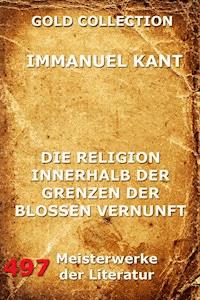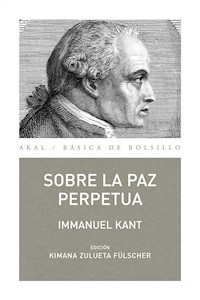
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
En "Sobre la paz perpetua" Kant desarrolla, como si de la redacción de un tratado de paz se tratase, su proyecto jurídico para conseguir una organización política mundial y particular para cada uno de los Estados que favorezca la paz. Se trata de una reflexión sobre cómo políticamente los hombres podrían evitar el enfrentamiento mutuo, reconociendo que la paz no es consustancial a su naturaleza. Una obra que en su brevedad reúne lo más destacado del pensamiento filosófico kantiano y que, pese al tiempo transcurrido, no deja de plantear soluciones válidas y fundamentadas al eterno problema de la guerra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AKAL BÁSICA DE BOLSILLO / 253
Serie Clásicos del pensamiento político
Director de la serie
Ramón Máiz
Immanuel Kant
Sobre la paz perpetua
Introducción y traducción
Kimana Zulueta Fülscher
Diseño cubierta: Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Título original
Zum ewigen Frieden
© Ediciones Akal, S. A., 2011
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3610-4
Introducción
Vida y obra
Kant es, sin lugar a dudas, uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía occidental, y sobre todo de la Ilustración alemana. Fue él quien diera el paso más decidido hacia la filosofía moderna a través de su filosofía crítica, síntesis dialéctica entre el empirismo y el racionalismo anteriores, o Hume versus Descartes, si se quiere. Los conceptos principales de su filosofía: la crítica, la razón y la libertad, son de hecho las claves de la edad de la Revolución francesa (1770-1815)[1], y ésta, a su vez, fue desarrollada a través de los principios de la Ilustración. El texto que se ha de introducir aquí es producto de esta revolución, pero también es un paso firme más allá de ésta, hacia un mundo global donde reine la paz perpetua. Constituye así pues la respuesta práctica a su filosofía crítica y un desafío a la realidad internacional en ciernes.
Immanuel Kant nació y murió en Königsberg (1724-1804), ciudad unificada el año de su nacimiento, que llegaría a ser capital de la Prusia occidental hasta 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el enclave ruso que hoy día conocemos con el nombre de Kaliningrado. El reflejo que este ensayo es de su época histórica nos obliga a mencionar, aunque muy brevemente, algunos datos de la biografía del autor. Kant deja los estudios a los veintidós años de edad, en el momento de la muerte de su padre, y ante el rechazo de su mentor, el profesor Knutzen, de aceptar su trabajo de fin de carrera como disertación. Salió de Königsberg y pasó los siguientes ocho años de su vida instruyendo a los hijos de tres familias que vivían a las afueras de esta ciudad. Si bien está en el imaginario colectivo que Kant fue un pensador solitario, severo con sus horarios y serio con sus compromisos, fue la suya una vida llena de eventos sociales, y los vínculos para éstos los creó precisamente en su vida como instructor. En el año 1754 volvió, finalmente, a Königsberg, donde se quedaría hasta su muerte. En 1755 escribió una de sus primeras obras más importantes, Nueva iluminación a los fundamentos primeros del conocimiento metafísico, que le serviría como disertación y le habilitaría para convertirse en profesor asociado. Desde 1758 hasta 1762 la ciudad estuvo ocupada por los rusos. En estos años Kant hizo sus primeros intentos de obtención de la titularidad en Lógica y Metafísica, la cual no consiguió hasta 1770. Hasta entonces trabajó como profesor asociado durante varios años, y aceptó luego ser subbibliotecario, su primera plaza fija, hasta que en 1770, como ya hemos dicho, obtuvo la plaza de profesor de Lógica y Metafísica, a la edad de cuarenta y seis años. No se retiró hasta los setenta y dos años. En 1796 dejó la universidad, y en 1798 deja de pensar, como él mismo dice, pues su mente ya no le funciona.
Fue Königsberg en el siglo XVIII escenario de muchas de las guerras llevadas a cabo entre 1740 y 1763 por el rey Federico II, y finalmente ocupada por los rusos en 1758. Durante las guerras napoleónicas (1803-1815) se convirtió en lugar de refugio y de retirada de las tropas prusianas tras las caídas frente al ejército francés. Francia finalmente ocupó Königsberg en 1807. Aunque para este año Kant ya estaba muerto, se puede suponer que el texto se estaba adelantando tanto a las guerras contra Francia, como a la ocupación de su ciudad, y también al desarrollo de la Francia posterior a la revolución, la era del terror y finalmente la dictadura de Napoleón. Se adelantaba y posiblemente tratara de prevenirlas, pero esto con relativo éxito, habría que añadir.
Previo al texto que aquí introducimos, Kant ya había publicado las tres obras principales de su filosofía crítica. En 1781 publicaría su Crítica de la razón pura, en 1788 su Crítica de la razón práctica, y en 1790 su Crítica al juicio. En los últimos años de su vida es cuando desarrolla mayormente su filosofía política, de la que surge uno de sus ensayos más importantes, en el que refleja los fundamentos de su filosofía crítica en la política: Sobre la paz perpetua. Un esbozo filosófico, publicado por primera vez en 1795. Dos años más tarde, publicaría la Metafísica de las costumbres, texto donde sistematiza su filosofía del derecho y su filosofía moral. Relacionado con ambos textos estaría también un artículo previo publicado en la Berlinische Monatsschrift en el año 1784, titulado «Idea de una historia universal desde una perspectiva cosmopolita». Pero Kant desarrolla su concepción de la guerra y la paz en varios de sus textos en esos años, como por ejemplo en la Crítica al juicio (1790), en La religión dentro de los límites de la mera razón (1793), en la Metafísica de las costumbres (1797), en La lucha entre las facultades (1798), y en la Antropología desde una perspectiva pragmática (1798)[2]. Es, sin embargo, el ensayo que el lector tiene entre sus manos quizá el único texto dedicado exclusivamente a esta temática.
Existen motivos históricos que hacen relevante el que Kant no publicara su ensayo Sobre la paz perpetua hasta el año 1795. En este año, se firmó el tratado de paz de Basilea entre Prusia y la Francia revolucionaria, que estaban en guerra desde 1792, tras aliarse Prusia con Austria contra Francia, y perder ante ésta. En este tratado la Prusia de Federico Guillermo II cedía a Francia (la del directoire, ejecutivo de cinco miembros nominados anualmente por el Consejo de Ancianos) todos los territorios al este del Rin. Al mismo tiempo se llevaba a cabo en este año, junto a la Rusia de Catalina la Grande y a la Austria de María Teresa (en sus últimos años como parte del Sagrado Imperio romano de la Nación alemana, al que Prusia no pertenecía), la tercera partición de Polonia. Gran parte de los territorios ganados por Prusia en estos años se perderían en 1806. Estos tratados reflejan muchos de los principios que Kant hubiera de criticar en la primera parte de su obra, en los artículos preliminares, como política del corto plazo, y como política no sostenible. Constituía el primero un cese de hostilidades y no una paz duradera; y disponía el segundo de la soberanía de un tercer Estado a menester, interviniendo así en su constitución o desmembramiento interno. Como veremos, Kant da un paso, y una lección, en este ensayo, distanciándose así del realismo imperante, y dando una vuelta de tuerca más a los principios de la Revolución francesa, o quizá incluso previniendo lo que habría de suceder tras ésta.
Ideas e influencias
Kant utiliza en su ensayo conceptos con una larga tradición en el pensamiento occidental: el Estado de derecho, la Constitución republicana, el ius gentium, la ley cosmopolita y, por último, la paz perpetua. Confluye el pensamiento liberal y republicano de las dos revoluciones cívicas más importantes del siglo XVIII: la Revolución americana y la francesa; el iusnaturalismo, la tradición más reciente de la paz perpetua (fundamentada por primera vez por el Abbé Saint-Pierre[3] y posteriormente por Rousseau), y el cosmopolitanismo, que según Nussbaum procedía de los estoicos[4].
Mientras que su epistemología es propia, como veremos, y resultado dialéctico del racionalismo y empirismo anteriores, la posición ontológica (política) de Kant se discute entre las posiciones de Rousseau (1712-1778) y Spinoza (1632-1677) por un lado, y la posición de Hobbes (1588-1679) por el otro. Con Hobbes tiene en común el diagnóstico de la naturaleza humana y su resultado político. El estado de naturaleza humana es originario para ambos pensadores, y la maldad es inherente al ser humano. Sin embargo, difieren en la solución propuesta: mientras que Hobbes cree que sólo una balanza de poder equilibraría la situación internacional, Kant piensa que el equilibrio de poder puede ser temporalmente pacífico, pero no significa la paz verdadera[5]. A diferencia de Rousseau, por el otro lado, y en consonancia con Hobbes, Kant considera que la lucha tiene raíces en la naturaleza humana. La paz no es lo natural entre los hombres, sino una conquista de su voluntad consciente[6]. Así pues, Kant se vio principalmente influido en su pensamiento político por Hobbes, Rousseau y también por Grotius[7] (1583-1645), pero buscó siempre la lectura crítica de los mismos.
La importancia de Kant como teórico político-práctico es discutida por algunos pensadores, como Otfried Höffe, quien piensa que su filosofía del derecho y del Estado no desempeñan un papel tan importante como su filosofía crítica, teórica y práctica de la razón. Aunque junto a Montesquieu (1689-1755) y a Adam Smith (1723-1790) es Kant uno de los teóricos principales del siglo XVIII de una política de la libertad, en el pensamiento político Kant no juega un papel tan importante como Locke, Hobbes, Rousseau y Montesquieu, o más tarde Hegel, Marx y Mill, nos dice Höffe[8]. Por otra parte, aunque este ensayo fuera considerado como un ensayo menor durante mucho tiempo, es, cada vez más, visto como uno de los textos centrales de la filosofía política y del derecho de Kant, y sobre todo como texto principal de las relaciones internacionales, pues Kant prevé, hasta cierto punto, el curso de la globalización y muchos aspectos del mundo poswestfaliano que habríamos de vivir en el siglo XX y posteriores, como veremos a continuación.
Estructura y tesis
Kant utiliza la estructura de un tratado de paz al escribir su ensayo[9]. Lo divide en dos partes, a través de seis artículos preliminares, tres artículos definitivos, dos suplementos y un apéndice. El ensayo lo escribe a partir de varias presuposiciones. La primera es que el hombre, sobre todo el titular del poder, tiene una inclinación natural hacia la guerra. Y la segunda es que, a pesar de esto, provisto un marco jurídico válido y eficaz, se puede encauzar esta naturaleza humana. El derecho tendría para él, por tanto, la función fundamental de controlar y encauzar la conducta del hombre.
Algunas de las ideas (políticas) principales que Kant defiende son las siguientes:
El hombre es malo por naturaleza, pero tiene instrumentos al alcance de sus manos para contrarrestar sus tendencias negativas, como, por ejemplo, el derecho.A través del derecho el hombre puede alcanzar la paz perpetua, que supera en tiempo y en profundidad el superficial y temporal tratado de paz.Esto es posible a través de una política común entre Estados republicanos que se dirige hacia una federación de Estados, regulada por el derecho.Este derecho no debe ser únicamente interestatal, sino cosmopolita, de manera que el ciudadano de cualquier Estado pueda verse protegido por la ley.Al mismo tiempo su ensayo es un proyecto filosófico, y esto en un sentido muy preciso: es una aplicación de la filosofía crítica de Kant y está basado en la asunción de que las relaciones internacionales pueden estar sujetas a la misma crítica que la razón humana y la ley[10]. Este hecho fundamental restaría legitimidad a la afirmación de que es un texto menor, frente a su filosofía crítica –pues es eminentemente un texto práctico que surge de la última.
Curiosamente, en la introducción a su texto, Kant diferencia claramente entre el teórico y el práctico, y se caracteriza a sí mismo como teórico, proporcionándose el espacio suficiente que le permite proferir afirmaciones de cuyas consecuencias sólo tiene que hacerse responsable mínimamente. Le quita, con esto, legitimidad a su propio texto. Pero esto es sólo aparente, pues, primero, si conocemos su filosofía crítica, Kant claramente defiende la posición de que la responsabilidad la tiene el hombre que piensa y juzga[11]. Y, segundo, y como hemos dicho anteriormente, constituye este ensayo la lectura práctica a su filosofía crítica. Es la aplicación de la razón y su autonomía al contexto relativamente desfavorable del mundo en el que vivimos. No se le deben escapar al lector los guiños irónicos que Kant introduce en su texto.
Primera parte
Los seis artículos preliminares en los que se estructura la primera parte de su ensayo establecen el estado de la cuestión y preparan el terreno para los artículos definitivos, de cuyo cumplimiento depende el establecimiento de la paz perpetua. Según Lutz-Bachmann, estos artículos están referidos a la época en la que escribió Kant[12], y por eso han de ser tomados con cautela. La importancia del Estado central, del ejército nacional, la prohibición a la injerencia en asuntos internos y la soberanía como principio fundamental, podrían chocar con el fin último que se le vislumbra a la ley cosmopolita: la defensa del ciudadano a través de instituciones internacionales legítimas y globalmente válidas y eficaces. Veremos hasta qué punto esto puede ser cierto, considerando que, parafraseando a Kant, la ley cosmopolita y las instituciones que la hacen prevalecer no pretenden abolir la soberanía de un Estado, sino sólo regular su comportamiento sin intervención militar externa.
El contexto en el que le tocó vivir y escribir a Kant, a finales del siglo XVIII, aclara los motivos de su esperanza de una paz perpetua[13]. Estuvo este siglo plagado de guerras resultantes en sendos armisticios y tratados de paz temporales e intermitentes. De manera que no es de extrañar que Kant comenzara su ensayo diferenciando entre el cese de hostilidades, o armisticio, y la paz constante y duradera. Esto debía servir de justificación a su texto. El armisticio es una falsa paz y debe ser superado por un tratado de paz que asegure que las partes no puedan volver a la guerra de ninguna de las maneras: «No debe considerarse válido ningún tratado de paz que haya sido hecho con la reserva secreta que indica la posibilidad de una futura guerra»[14].
A continuación, Kant se descubre como un soberanista: «Ningún Estado independiente (grande o pequeño, lo mismo da aquí) debe poder ser adquirido por otro Estado a través de la herencia, el trueque, la compra o la donación»[15]. El Estado, según su perspectiva, es una persona moral y una comunidad de personas de la que ningún otro Estado puede disponer. Sería la soberanía del Estado un principio absoluto y fundamental de su teoría.
Pensadores posteriores criticarían esta insistencia en la soberanía como condición del nuevo orden que predica Kant[16]. Según Bohman, por ejemplo, uno tiene que trascender el sistema del Estado-nación, y flexibilizar su soberanía en aras de la defensa del ciudadano[17]. Sin embargo, según Gerhardt, su soberanismo está relacionado a su idea del derecho, relacionada a su vez al poder y a la violencia, pues sólo donde hay un monopolio de la violencia se puede hablar de un derecho válido[18]. La posible contradicción entre su «apología» del Estado y su presentación de la «ley cosmopolita», que trasciende al Estado y coloca al individuo en su centro, necesariamente hay que relacionarla con su tiempo histórico: el Estado moderno estaba en formación y Kant busca el método para acabar con la lacra de las guerras[19], fortaleciendo al primero desde sus cimientos a través del derecho, por un lado; y, por el otro, supranacionalmente estableciendo la posibilidad de la constitución de instituciones internacionales que hicieran prevalecer el derecho entre Estados soberanos, y evitaran así las guerras. Aún sería pronto (o utópico) para pensar en la constitución de una república global, según sus propias palabras.
Kant se muestra contrario a los ejércitos permanentes profesionales, y aboga por un ejército nacional, y no de mercenarios: «Los ejércitos permanentes (miles perpetuus) deben desaparecer totalmente con el tiempo»[20]. Esta idea sería tomada posteriormente por Napoleón y contribuiría al fortalecimiento del Estado central, y también, por otro lado, al desarrollo del nacionalismo estatal tanto como subestatal, resistente al poder central.
Si bien no hay que confundir nunca a un filósofo con un visionario, hay pensadores que le recriminan haberse olvidado del fenómeno del nacionalismo en aras de su teoría de las repúblicas. Kant no pudo predecir que su soberanismo y el servicio militar obligatorio darían lugar a nacionalismos que intensificarían y serían causa de guerras devastadoras e ideológicas de liberación durante toda la modernidad hasta hoy[21]. Otros recuerdan que tampoco previó que incluso la propia naturaleza de la guerra y del conflicto armado cambiaría y se daría en un contexto de separatismo étnico, fundamentalismo religioso y pluralismo cultural que despertara fuertes sentimientos nacionalistas, al que ciertas instituciones tampoco podrían hacer frente[22]. Aunque todo esto sea cierto, debemos tener cuidado con nuestras atribuciones a las capacidades incluso de grandes pensadores como Kant. El nuevo e importante énfasis dado a la idea de la ley cosmopolita, y a su través de la paz perpetua, debería servirnos de incentivo y no de vademécum de nuestra historia.
Incidiendo en esto último, Kant se refiere directamente a la historia europea del siglo XVIII cuando avisa a los Estados de que «no debe emitirse deuda del Estado en relación a los asuntos de política exterior»[23]