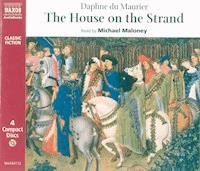Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Esta colección cuenta con grandes nombres de la literatura, pero rescata también a maestros del género menos reconocidos. El resultado es una deliciosa oda a lo escalofriante y a lo extraño.
Llega el invierno, las noches son más largas. Hay quienes se reúnen bajo el muérdago con sus familiares y amigos; otros abogan por la abolición del espíritu navideño bajo el lema «Prohibir la Navidad o Morir». Entre las páginas de esta colección de relatos acechan fantasmas y casas encantadas, pero también problemas cotidianos mucho más reconocibles y no menos aterradores. Y todos ellos tienen una cosa en común: el frío. Ese frío que nos recorre la columna al abrir la ventana una tarde de invierno, ya sea porque ahí fuera sopla una brisa helada o porque… ¿Quién sabe qué se esconde en esa oscuridad?
CRÍTICA
«Estos cuentos extraños son la lectura navideña perfecta, llena de visitantes inquietantes y espíritus amantes de la fiesta.» —Christopher Hart, The Times
«Es una verdadera delicia leer la obra de los maestros de lo extraño del pasado.» —Oddly Weird Fiction
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL MANZANO
DAPHNE DU MAURIER
PUBLICADO POR PRIMERA VEZ EN
The Apple Tree:
A Short Novel and Several Long Stories
· 1952 ·
DAPHNE DU MAURIER
1907-1989
Daphne du Maurier (1907-1989) no necesita presentaciones, y tanto su historia como su biografía están bien documentadas. Sin embargo, «El manzano»nos proporciona una visión sorprendente de su vida y, en especial, de su matrimonio. Entre finales de los años treinta e inicios de los cuarenta, Du Maurier pasó con su marido una temporada en Egipto, pero, al estallar la Segunda Guerra Mundial, se mudó a Cornualles con sus hijos y empezó a sentirse distanciada de él. Incluso en tiempos de paz, Du Maurier y su marido pasaban la semana separados y las tensiones que inevitablemente aquello suscitaba influenciaron su ficción.
«El manzano»narra la historia de un viudo que, sin llegar a celebrar la muerte de su esposa, no encuentra el modo de llorarla. Con el transcurso de los meses, se ve atraído por dos manzanos de su jardín: uno joven y delgado, otro siniestro y amenazante. La tensión crece a medida que se acercan el invierno y la horrible y nevada conclusión. Como muchas de las obras de Du Maurier, la línea entre el terror sobrenatural y el thriller psicológico es difusa.
—LUCY EVANS
Tres meses después de la muerte de su mujer reparó en el manzano por primera vez. Sabía de su existencia, por supuesto, junto con los demás que se alzaban en el jardín delantero de la casa, un terreno que ascendía hacia el campo a lo lejos. Sin embargo, nunca había tenido constancia de que el aspecto de aquel árbol en particular fuese distinto del de los demás; solo que era el tercero por la izquierda, que estaba un poco apartado del resto y más inclinado hacia la terraza.
Hacía una mañana bonita y despejada de principios de primavera, y estaba afeitándose junto a la ventana abierta. Al asomarse para olisquear el aire, con espuma en la cara y la maquinilla en la mano, su mirada se posó en el manzano. Fue un efecto de la luz, quizá, algo relacionado con el modo en que el sol ascendía sobre el bosque y por casualidad iluminaba el árbol en aquel momento concreto; pero el parecido era inconfundible.
Dejó la maquinilla sobre el alféizar y se fijó mejor. Era un árbol esmirriado y de una delgadez deprimente, carecía de la nudosa solidez de sus compañeros. Sus escasas ramas, que crecían muy arriba del tronco como hombros estrechos en un cuerpo alto, se abrían con la resignación del mártir, como si el aire de la mañana le diera frío. El rollo de alambre que rodeaba el árbol y cubría desde la cepa hasta casi la mitad del tronco parecía una falda gris de tweed que tapara unas piernas flacas; mientras que la rama más alta, que sobresalía hacia lo alto por encima de las de abajo, aunque ligeramente combada, podría haber sido una cabeza gacha, proyectada hacia delante en actitud de agotamiento.
Cuántas veces había visto a Midge en esa misma postura, abatida. Daba igual donde estuviera, en el jardín o en la casa, o incluso de compras en el pueblo, siempre adoptaba la misma postura encorvada que sugería que la vida la trataba mal, que sus conciudadanos la habían escogido para que llevara a cuestas una carga imposible, pero que, pese a todo, aguantaría hasta el final sin quejarse.
—Midge, se te ve agotada, ¡por el amor de Dios, siéntate y descansa un rato!
Palabras que eran recibidas con el inevitable encogimiento de hombros, el inevitable suspiro.
—Alguien tiene que ocuparse de las cosas.
Y tras enderezarse se embarcaba en la sombría rutina de tareas innecesarias que se había obligado a hacer, día tras día, a lo largo de los años interminables e indistinguibles.
Siguió contemplando el manzano. Aquella posición encorvada de mártir, la copa combada, las ramas exhaustas, las escasas hojas amustiadas que no se habían llevado el viento ni las lluvias del pasado invierno y que ahora se estremecían en la brisa primaveral como cabello ralo; todo se quejaba en silencio al dueño del jardín que lo contemplaba: «Estoy así por tu culpa, por culpa de tu dejadez».
Se apartó de la ventana y siguió afeitándose. No iba a dejarse llevar por sus imaginaciones ni a construir fantasías mentales justo cuando por fin empezaba a acostumbrarse a la libertad. Se duchó, se vistió y bajó a desayunar. Unos huevos con beicon le esperaban en el calientaplatos, y se los llevó a la mesa puesta solo para él. The Times, bien plegado y nuevo, esperaba su lectura. Con Midge en vida, se lo ofrecía a ella primero, una vieja costumbre, y cuando ella se lo devolvía después de desayunar para que se lo llevara al estudio, las páginas siempre estaban desordenadas y dobladas a las bravas, lo que echaba a perder en parte el placer de la lectura. Además, las noticias le sabían manidas después de que ella hubiese leído las más serias en voz alta, una costumbre matutina suya que llevaba a rajatabla, y siempre añadía a lo que leía algún comentario despectivo de cosecha propia. El nacimiento de la hija de unos amigos comunes le hacía chasquear la lengua y menear ligeramente la cabeza: «Pobrecitos, otra niña», o, si era un hijo, «Cosa seria lo de educar a un niño hoy día». Como no tenían hijos, él pensaba que era algo psicológico que recibiera con tal rencor la llegada al mundo de toda nueva vida; pero con el paso del tiempo esta se convirtió en su actitud ante cualquier cosa luminosa o alegre, como si una plaga devastadora hubiera terminado con el buen humor.
—Dice aquí que este año se ha ido de vacaciones más gente que nunca. Esperemos que lo hayan pasado bien, al menos. —Pero en sus palabras no había esperanza alguna, solo menosprecio. Luego, terminado el desayuno, echaba la silla hacia atrás, suspiraba y decía—: Ay, en fin…
Y dejaba la frase a medias; pero el suspiro, el encogimiento de hombros, la espalda larga y delgada encorvada mientras se inclinaba para recoger los platos de la mesita —y ahorrarle así trabajo a la asistenta—, todo formaba parte del prolongado reproche, dirigido a él, que con el paso de los años había deteriorado su convivencia.
Callado, puntilloso, le abría la puerta para que entrara en la cocina, y ella pasaba a su lado con esfuerzo, encorvada bajo el peso de la bandeja cargada que no tenía necesidad de recoger; al poco, por la puerta entreabierta, él oía el siseo del agua del grifo del lavadero. Regresaba a su silla y se sentaba otra vez, con el Times arrugado, manchado de mermelada, apoyado contra el portatostadas; y de nuevo, con monótona insistencia, una pregunta le machacaba la mente: «¿Qué he hecho yo?».
No incordiaba, no era eso. Las mujeres incordiantes, como las suegras incordiantes, eran chistes trillados de vodevil. No recordaba que Midge hubiese perdido nunca las formas o hubiese discutido con él. Pero aquella corriente subterránea de reproches, mezclada con un sufrimiento de abolengo, estropeaba el ambiente de su hogar y le provocaba una sensación de furtivismo y culpa.
Si un día de lluvia él, acogiéndose a sagrado en su estudio, con la estufa eléctrica encendida, llenando el cuarto del humo de su pipa posdesayuno, se sentaba a su escritorio a fingir que escribía cartas, en realidad lo hacía por esconderse, por sentir la acogedora protección de cuatro paredes seguras que eran solo suyas. Entonces la puerta se abría y Midge, peleándose con un chubasquero, con el sombrero de fieltro de ala ancha calado hasta las cejas, se detenía y arrugaba la nariz, asqueada.
—¡Puaj! ¡Menudo tufo!
Él no decía nada, pero se removía ligeramente en su silla, tapando con el brazo la novela que sin pensarlo demasiado hubiese escogido de una estantería.
—¿No vas a ir al pueblo? —le preguntaba ella.
—No tenía intención.
—¡Ah! Ah, bueno, da igual. —Daba media vuelta hacia la puerta.
—¿Por? ¿Quieres que haga algo?
—Nada, el pescado del almuerzo. Los miércoles no hay reparto. Pero bueno, puedo ir yo si estás liado. Pensaba que…
Había salido ya del cuarto sin terminar la frase.
—Está bien, Midge —voceaba él—, ahora voy a por el coche y me acerco. No tiene sentido que te cales.
Creyendo que no lo había oído, salía al pasillo. Ella estaba de pie junto a la puerta abierta, bajo la llovizna. Con una cesta larga y plana sobre el brazo, poniéndose un par de guantes de jardinería.
—De todas formas voy a calarme —decía—, o sea que es igual. Fíjate qué flores, les hacen falta testigos. Iré a por el pescado cuando termine con ellas.
Discutir era inútil. Ya había tomado una decisión. Cerraba la puerta tras ella y se sentaba de nuevo en su estudio. Por algún motivo, el cuarto ya no le parecía tan acogedor, y poco después, al levantar la mirada hacia la ventana, la veía pasar a la carrera, con el chubasquero ondeando y mal abotonado, pequeños regueros de agua en el ala del sombrero y la cesta del jardín repleta de margaritas moradas flácidas, muertas ya. Con remordimientos de conciencia, se agachaba a apagar una barra de la estufa eléctrica.
O digamos que era primavera, o era verano. Él de acá para allá sin sombrero en el jardín, con las manos en los bolsillos, sin pensar en otra cosa que sentir el sol en la nuca y perder la vista en el bosque y los campos y el río lento y sinuoso, y oía, en las habitaciones de arriba, cómo el quejido estridente de la aspiradora se ralentizaba de repente, se ahogaba y moría. Estaba en la terraza, y Midge lo llamaba a voces.
—¿Ibas a hacer algo? —decía ella.
Pues no. Era el olor de la primavera, del verano naciente, lo que lo había movido a salir al jardín. Era la deliciosa certeza de que, ahora que estaba jubilado y ya no trabajaba en la ciudad, el tiempo era algo sin importancia, algo que podía perder como le viniera en gana.
—No —decía—, y menos un día tan bonito. ¿Por?
—Bah, da igual —respondía ella—, otra vez el maldito desagüe de debajo de la ventana de la cocina, que no tira. Atascado del todo. Porque nadie se ocupa. Tendré que ponerme con él esta tarde.
Su rostro desaparecía de la ventana. De nuevo se oía un rugido ahogado, creciente, y la aspiradora retomaba el ritmo de su tarea. Qué tontería que una interrupción así pudiera empañar la claridad del día. No era la petición, ni la tarea en sí (limpiar un desagüe era, en realidad, una tontería de colegiales, como jugar con barro). Era aquel rostro tétrico asomado a la terraza a pleno sol, esa mano levantada sin ganas para echarse hacia atrás un mechón de pelo suelto y el inevitable suspiro antes de apartarse de la ventana, ese «Ojalá yo tuviese tiempo de estar al sol sin hacer nada. Ay, en fin…» que no había dicho.
En una ocasión se atrevió a preguntar por qué hacía falta limpiar tanto la casa. Por qué había que poner los cuartos patas arriba. Por qué había que poner las sillas unas encima de otras, enrollar las alfombras y apiñar los adornos sobre una hoja de periódico. Y por qué había que sacar brillo a mano y a conciencia a los zócalos del pasillo de arriba, por donde nadie pasaba jamás, Midge y la asistenta turnándose para gatear por el interminable pasillo como esclavas de otra época.
Midge se lo quedó mirando, sin entender.
—Serías el primero en quejarte —decía— si la casa estuviese hecha una pocilga. Te gusta tu comodidad.
De modo que vivían en mundos distintos, sus mentes nunca se encontraban. ¿Siempre había sido así? No lo recordaba. Llevaban casados casi veinticinco años y eran dos personas que, por mera costumbre, vivían bajo el mismo techo.
Cuando todavía trabajaba, parecía distinto. No lo había notado tanto. Iba a casa a comer y a dormir, y por la mañana cogía de nuevo el tren. Pero cuando se jubiló, tomó conciencia a la fuerza de la existencia de Midge, y la sensación de que vivía resentida y descontenta se hacía más intensa día tras día.
Finalmente, el año anterior a su muerte, se había sentido engullido por aquella sensación, hasta tal punto que echaba mano de cualquier mentirijilla con tal de librarse de ella: fingía que iba a Londres a cortarse el pelo, al dentista, a comer con un viejo amigo del gremio, y en realidad iba a sentarse junto a cualquier ventana del club, anónimo, en paz.
La enfermedad que se la llevó tuvo la piedad de ser rápida. Gripe, seguida de neumonía, y murió en una semana. Apenas sabía cómo había sucedido, salvo que, para variar, estaba agotada y se había resfriado, pero no guardaba cama. Una noche, al regresar a casa desde Londres en el último tren, después de pasar la tarde refugiado en el cine y hallar alivio en el disfrute de una multitud de gente cálida y amable —pues había sido un día desapacible de diciembre—, la encontró en el sótano agachada delante de la caldera, atizando y removiendo los trozos de coque.
Lo miró, blanca por la fatiga, con el rostro demacrado.
—Caramba, Midge, ¿qué demonios haces? —dijo.
—Es la caldera —dijo ella—, lleva todo el día dando problemas, se apaga. Tendremos que llamar para que vengan a verla mañana. Yo estas cosas no sé cómo resolverlas.
Tenía en la mejilla un churrete de polvo de carbón. Dejó caer el recio atizador al suelo del sótano. Empezó a toser, con la cara encogida por el dolor.
—Deberías estar en la cama —dijo—, habrase oído semejante ridiculez… ¿Qué diantres importará la caldera?
—Pensé que volverías pronto —dijo—, y que igual habrías sabido cómo arreglarlo. Ha sido un día desapacible, no se me ocurre qué habrás estado haciendo en Londres.
Subió despacio las escaleras del sótano, la espalda encorvada, y al llegar a lo más alto se detuvo temblando con los ojos medio cerrados.
—Si no es demasiada molestia —dijo—, te sirvo la cena ahora, así me lo quito de encima. Yo no quiero nada.
—Que le den a la cena —dijo él—, ya picaré algo. Vete a la cama. Ahora te subo algo caliente.
—Ya te he dicho que no quiero nada —dijo—. Ya me lleno yo el termo de agua caliente. Solo te pido una cosa. Que te acuerdes de apagar todas las luces antes de subir. —Giró en el pasillo con los hombros hundidos.
—¿Seguro que tampoco un vaso de leche calentita?… —empezó a decir él mientras se quitaba el abrigo, y al hacerlo la mitad rasgada de la entrada del cine cayó del bolsillo al suelo. Ella la vio. No dijo nada. Tosió de nuevo y empezó a arrastrarse escaleras arriba.
A la mañana siguiente tenía treinta y nueve y medio de fiebre. Vino el médico y dijo que tenía neumonía. Midge preguntó si podía ir a un ala privada del hospital rural, porque tener una enfermera en casa le daría mucho trabajo. Aquello fue el martes por la mañana. Fue directa al hospital, y el viernes por la tarde le dijeron que seguramente su mujer no sobreviviría a la noche. Después de aquello, se quedó en la habitación, observándola tendida en esa cama impersonal, con el corazón encogido por la pena, porque, cómo no, le habían puesto demasiadas almohadas, estaba demasiado erguida y así no había forma de que pudiera descansar. Le había llevado flores, pero ahora le parecía un sinsentido dárselas a la enfermera para que las pusiera en agua, porque Midge estaba tan enferma que no podía ni mirarlas. Con cierta delicadeza, las dejó en una mesa junto a la ventana mientras la enfermera se inclinaba hacia ella.
—¿Necesita alguna cosa? —dijo él—. O sea, no me cuesta…
No terminó la frase, la dejó en el aire, confiando en que la enfermera entendería su intención: que estaba dispuesto a ir en coche adonde fuese, traer lo que le hiciera falta.
La enfermera meneó la cabeza.
—Le avisaremos por teléfono —dijo— si hay algún cambio.
¿Qué cambio podría haber?, se preguntó cuando estuvo fuera del hospital. Aquel rostro blanco y encogido sobre las almohadas no se alteraría ya, no pertenecía a nadie.
Midge murió en las primeras horas de la mañana del sábado.
No era un hombre religioso, no creía en la vida eterna, pero cuando terminó el funeral y enterraron a Midge, se angustió al pensar en la soledad de su pobre cuerpo tendido en aquel ataúd nuevo con asas de bronce: le pareció una grosería intolerable. La muerte debía ser otra cosa. Debía ser como despedirse de alguien en un andén antes de un largo viaje, pero sin la tensión. Tenía algo de indecente correr a enterrar algo que, de no ser por un infortunio, sería una persona llena de vida. Con aquella angustia, creyó oír a Midge decir con un suspiro «Ay, en fin…» mientras bajaban el ataúd a la tumba abierta.
Tuvo la ferviente esperanza de que, después de todo, hubiera un futuro en algún paraíso invisible y que la pobre Midge, ajena a lo que se estaba haciendo con sus restos mortales, paseara por verdes pastos en alguna parte. Pero ¿con quién?, se preguntó. Sus padres murieron en India hacía muchos años; no tendría muchas cosas en común con ellos, en caso de que se los encontrara en las puertas del cielo. De repente la imaginó esperando su turno en una cola, bastante atrás, como siempre le pasaba con las colas, con aquella enorme bolsa de la compra de esparto que llevaba a todas partes, y en la cara ese gesto resignado de mártir. Cuando pasó por el torno y entró en el paraíso, lo miró con reproche.
Aquellas imágenes, la del ataúd y la de la cola, lo acompañaron durante una semana, y cada día se desdibujaban un poco más. Después la olvidó. La libertad era suya, y también la casa soleada y vacía, y el invierno fresco y resplandeciente. La rutina que siguió era suya y solo suya. No había vuelto a pensar en Midge hasta aquella mañana, cuando miró el manzano.
Más avanzado el día, mientras daba un paseo por el jardín, la curiosidad lo atrajo hacia el árbol. A fin de cuentas, solo habían sido imaginaciones estúpidas. No tenía nada de particular. Un manzano como otro cualquiera. Entonces recordó que siempre había sido un árbol más débil que los demás, que de hecho estaba más que medio muerto y que una vez se habló de talarlo, pero la conversación acabó en nada. Bueno, ya tenía algo que hacer el fin de semana. Talar un árbol con un hacha era un ejercicio sano y la madera de manzano olía fenomenal. Le vendría muy bien para la chimenea.
Desgraciadamente, después de aquel día el mal tiempo duró casi una semana, y no pudo llevar a cabo la tarea que se había propuesto. Carecía de sentido trastear fuera con aquel tiempo, y encima resfriarse. Aun así, se fijaba en el árbol desde la ventana de su cuarto. Empezaba a irritarlo, ahí encorvado, lacio y flaco, bajo la lluvia. No hacía frío, y la lluvia que caía sobre el jardín era fina y suave. Ninguno de los otros árboles presentaba aquel aspecto tan abatido. Había un árbol joven —lo plantaron hacía pocos años, lo recordaba bien— que crecía a la derecha del viejo y se alzaba recto y firme; sus ramas jóvenes y flexibles se elevaban hacia el cielo y parecía que disfrutaran de la lluvia. Lo observó desde la ventana y sonrió. ¿Por qué demonios se había acordado de pronto de aquel incidente, hacía años, durante la guerra, con aquella chica que vino a trabajar unos meses la tierra de la granja vecina? Hacía meses que no se acordaba de ella. Además, no había pasado nada. Los fines de semana él también ayudaba en la granja (tareas de guerra, en cierto modo) y ella siempre estaba allí, risueña y guapa y sonriente; tenía el pelo oscuro y rizado, crespo y como de chico, y la piel como una manzana inmadura.
Siempre tenía ganas de verla, los sábados y domingos; era un antídoto contra los inevitables boletines informativos que Midge le presentaba durante el día y la incesante cháchara sobre la guerra. Le gustaba observar a aquella niña —no era más que eso, tenía diecinueve años o así—, con sus bombachos finos y sus camisas alegres; y cuando sonreía era como si abrazara al mundo.
Nunca supo bien cómo ocurrió, fue una nimiedad, pero una tarde estaba en el cobertizo arreglando algo del tractor, inclinado sobre el motor, y ella estaba a su lado, cerca de su hombro, y los dos reían; y se volvió para coger un trapo con el que limpiar una bujía y de repente la tenía en sus brazos y estaba besándola. Fue un instante feliz, espontáneo y libre, y la chica era tan cálida y alegre, y su boca joven y fresca. Siguieron trabajando en el tractor, pero ahora los unía una especie de intimidad que los llenaba de dicha y de paz. Cuando la chica tuvo que irse para dar de comer a los cerdos, salió con ella del cobertizo con la mano en su hombro, un gesto despreocupado que en realidad no significaba nada, media caricia; y cuando salieron al jardín vio a Midge allí de pie, mirándolos.
—Tengo que ir a una reunión de la Cruz Roja —dijo—. Soy incapaz de arrancar el coche. Te he llamado. Pero por lo visto no me has oído.
Midge tenía el gesto helado. Estaba mirando a la chica. Al instante lo envolvió la culpa. La chica dio risueña las buenas tardes a Midge y cruzó el jardín hacia la porqueriza.
Acompañó a Midge hasta el coche y logró arrancarlo con la palanca. Midge le dio las gracias con voz inexpresiva. Se vio incapaz de mirarla a los ojos. Aquello, por entonces, era adulterio. Era pecado. Saldría en la segunda página de un periódico dominical: «Marido intima con joven granjera en un cobertizo. Su mujer fue testigo». Las manos le temblaban cuando volvió a la casa, y tuvo que servirse una copa. Nunca llegaron a hablar de aquello. Midge jamás mencionó el asunto. Una cobardía instintiva hizo que no se acercara a la granja el fin de semana siguiente, y más tarde se enteró de que la madre de la chica había enfermado y le habían pedido que regresara a casa.
No volvió a verla. ¿Por qué se había acordado de ella de repente, un día como aquel, mientras contemplaba la lluvia caer sobre los manzanos?, se preguntó. Debía tomarse en serio lo de talar ese viejo árbol, sin duda, aunque solo fuese para que el arbolito recio recibiera más sol; no era justo que tuviera que crecer tan pegado al otro.
El viernes por la tarde rodeó el huerto en busca de Willis, un jardinero que iba tres días a la semana, para pagarle. Quería, además, pasarse por el cuarto de herramientas y ver si el hacha y el serrucho estaban en condiciones. Willis lo tenía todo limpio y ordenado —se notaba la mano de Midge—, y el hacha y el serrucho estaban colgados en el lugar de costumbre en la pared.
Pagó a Willis y, al darse la vuelta para marcharse, el jardinero dijo de repente:
—¿No es curioso, señor, lo del viejo manzano?
El comentario fue tan inesperado que lo dejó conmocionado. Sintió cómo cambiaba de color.
—¿El manzano? ¿Qué manzano? —dijo.
—Caray, ese que está al fondo, cerca de la terraza —respondió Willis—. Lleva sin dar fruta desde que trabajo aquí, y de eso hace ya varios años. Ni una manzana, ni una ramita de flores siquiera. Íbamos a talarlo aquel invierno tan frío, no sé si lo recuerda, y al final no lo hicimos. En fin, pues parece que se ha recuperado. ¿No se ha dado cuenta? —El jardinero lo observaba sonriente, con una mirada perspicaz.
¿A qué se refería aquel tipo? Era imposible que también a él le hubiese sorprendido ese parecido inaudito y fantasioso… No, era impensable, indecente, blasfemo; además, había tomado una decisión y no iba a replanteársela.
—No he notado nada —dijo, a la defensiva.
Willis rio.
—Acompáñeme a la terraza, señor —dijo—. Se lo enseñaré.
Fueron juntos hacia el jardín en pendiente, y cuando llegaron al manzano Willis levantó la mano y bajó una de las ramas que quedaban a su alcance. Crujió un poco, por rigidez y terquedad se diría, y Willis sacudió parte del liquen seco y dejó al descubierto brotes puntiagudos.
—Fíjese, señor —dijo—, está echando renuevos. Mire, tóquelos. Aún tiene vida, y más que de sobra. Nunca vi cosa igual. Mire, en esa rama también. —Soltó la primera y se ladeó a por otra.
Willis tenía razón, había brotes en abundancia, pero eran tan pequeños y marrones que apenas le parecieron dignos del nombre, eran más bien imperfecciones de la rama, grisácea y reseca. Se metió las manos en los bolsillos. Tocarlos le producía una rara sensación de asco.
—No creo que lleguen a mucho —dijo.
—No sé, señor —dijo Willis—, yo tengo esperanzas. Ha aguantado el invierno, y si no vienen malas heladas quién sabe lo que puede pasar. Sería gracioso ver florecer el viejo manzano. Incluso dará fruta. —Dio unas palmadas al tronco, un gesto a la vez familiar y de afecto.
El dueño del manzano se alejó. Por algún motivo, Willis lo irritaba. Cualquiera pensaría que el puñetero árbol estaba vivo. Y encima sus planes de talar el árbol ese fin de semana iban a quedar en nada.
—Le quita luz al más joven —dijo—. Está claro que medraría mejor si nos deshiciéramos del otro y le diéramos más espacio…
Se acercó al árbol joven y tocó una rama. No había líquenes. Los tallos eran tersos. Había brotes en cada ramita, espiralados y prietos. Soltó la rama, que, resiliente, se enderezó con un latigazo.
—¿Deshacernos del otro, señor —dijo Willis—, si todavía está vivo? No, señor, yo no lo haría. Al más joven no le hace ningún mal. Yo le daría al viejo otra oportunidad. Si no echa fruta, lo talamos el invierno que viene.
—Como quieras, Willis —dijo, y se marchó a paso ligero. Por algún motivo, no quería seguir discutiendo aquel asunto.
Esa noche, cuando se fue a la cama, abrió la ventana de par en par y descorrió las cortinas; no soportaba la idea de despertar por la mañana y encontrarse la habitación cerrada. Había luna llena, y su luz caía sobre la terraza y el jardín que la dominaba, de una palidez y una quietud fantasmales. No hacía viento. Todo estaba en silencio. Se asomó, encantado con aquella paz. La luna llena iluminaba el manzano pequeño, el joven. Bajo aquella luz desprendía un resplandor que le otorgaba cierta cualidad de cuento de hadas. Bajito, flexible y esbelto, el joven árbol bien podría ser una bailarina con los brazos en alto, en puntas y lista para alzar el vuelo. Qué elegancia tan feliz y despreocupada. Intrépido arbolito. Más a la izquierda estaba el otro, la mitad aún sumida en sombras. Ni siquiera la luz de la luna lo hacía hermoso. ¿Qué demonios le pasaba?, ¿por qué permanecía ahí cheposo y ladeado en vez de volverse hacia la luz? Daba al traste con la noche quieta, estropeaba el marco. Qué tonto había sido al claudicar ante Willis y acceder a no talar el árbol. Esos brotes ridículos jamás llegarían a florecer, y aunque lo hicieran…
Sus pensamientos se extraviaron, y por segunda vez en la semana se vio recordando a la chica de la granja y su sonrisa alegre. Se preguntó qué habría sido de ella. Seguramente se habría casado, tendría familia. Habría hecho feliz a algún muchacho, sin duda. Ay, en fin… Sonrió. ¿Iba a hacer uso ahora de aquella expresión? ¡Pobre Midge! Entonces contuvo el aliento y se quedó muy quieto, con una mano en la cortina. El manzano, el de la izquierda, ya no estaba a oscuras. La luna iluminaba las ramas marchitas, que parecían los brazos de un esqueleto alzados en súplica. Brazos inmóviles, rígidos y entumecidos por el dolor. No hacía viento y los demás árboles estaban quietos; sin embargo, en las ramas más altas, algo tembló y se estremeció, una brisa que había llegado de alguna parte y cesado de nuevo. De repente, una rama del manzano cayó al suelo. Era la rama baja, la que tenía los brotecitos oscuros, la que no había querido tocar. De los demás árboles no provenían susurros ni atisbo alguno de movimiento. Fijó de nuevo la mirada en la rama que yacía en el suelo, bajo la luna. Extendida cerca del árbol joven, lo señalaba como si lo acusara.
Hasta donde alcanzaba a recordar, era la primera vez en su vida que corría las cortinas para evitar que entrara la luz de la luna.
Se suponía que Willis se ocupaba del huerto. Con Midge en vida él apenas se había dejado ver por la parte delantera. Porque era Midge quien cuidaba de las flores. Cortaba la hierba incluso, empujando la maltrecha máquina arriba y abajo por la pendiente, con la espalda encorvada sobre el manillar.
Era otra de las tareas que había asumido, como barrer y encerar las habitaciones. Ahora que Midge no estaba para ocuparse del jardín de delante y decirle lo que tenía que hacer, era Willis quien iba siempre a la zona delantera. El jardinero había agradecido el cambio. Se sentía responsable.
—No entiendo cómo ha podido caerse esa rama, señor —dijo el lunes.
—¿Qué rama?
—Caray, la rama del manzano. La que estuvimos viendo antes de que me fuera.
—Estaba podrida, supongo. Te dije que el árbol estaba muerto.
—De podrida nada, señor. Caray, mírela. Está claro que la han roto.
Una vez más, el dueño se vio obligado a seguir a su empleado por la pendiente que dominaba la terraza. Willis cogió la rama. El liquen estaba húmedo y parecía enmarañado, pelo apelmazado.
—¿No se acercaría usted durante el fin de semana a comprobar la rama y, por un casual, la desprendió, señor? —preguntó el jardinero.
—Por supuesto que no —respondió el dueño, irritado—. De hecho, oí caer la rama durante la noche. Justo estaba abriendo la ventana de mi habitación.
—Qué curioso. La noche fue muy tranquila.
—Con los árboles viejos a veces pasan estas cosas. No entiendo por qué te preocupas tanto. Cualquiera diría… —Se detuvo; no sabía cómo acabar la frase—. Cualquiera diría que ese árbol tenía algún valor.
El jardinero meneó la cabeza.
—No es que valga nada —dijo—. Ni por un segundo he pensado que el árbol valga dinero. Es solo que, después de tanto tiempo, cuando pensábamos que estaba muerto, resulta que está vivito y coleando, como suele decirse. Llamémoslo un capricho de la naturaleza. Esperemos que no se caigan más ramas antes de que florezca.
Más tarde, cuando el dueño salió a dar su paseo de la tarde, vio que el empleado estaba cortando la hierba de debajo del árbol y reponiendo el alambre alrededor de la cepa del tronco. Era bastante ridículo. No le pagaba un pastizal para que anduviera trasteando con un árbol medio muerto. Debería estar en el huerto, plantando verduras. Pero le daba pereza discutir con él.
Regresó a casa a eso de las cinco y media. Desde que murió Midge, el té había quedado descartado; estaba deseando sentarse en su butaca junto al fuego, con su pipa, su whisky con soda y el silencio.
No hacía mucho que había encendido el fuego y la chimenea todavía humeaba. Había en la salita un olor raro, bastante nauseabundo. Abrió bien las ventanas y subió a cambiarse de zapatos, que le pesaban. Cuando bajó de nuevo el humo aún flotaba en el cuarto y el olor era más fuerte que antes. Imposible definirlo. Dulzón, extraño. Llamó a voces a la cocinera.
—La casa huele rara —dijo—. ¿Qué es?
La mujer salió al pasillo.
—¿Huele rara, señor? —dijo, a la defensiva.
—En la salita —dijo él—. El cuarto estaba lleno de humo. ¿Ha estado quemando algo?
Ella relajó el gesto.
—Debe de ser la leña —dijo—. La ha cortado Willis expresamente, señor, dijo que le gustaría.
—¿Qué leña?
—Dijo que era madera de manzano, señor, de una rama que ha serruchado. El manzano arde bien, siempre se ha dicho. Hay gente a la que le encanta. Yo no huelo nada, pero es que ando un poco constipada.
Los dos miraron el fuego. Willis la había cortado en trozos pequeños. La mujer, queriendo complacerlo, había apilado varios para hacer un buen fuego que durara. Llama no había mucha. El humo que despedían era tenue y escaso. De color verdoso. ¿Cómo era posible que no hubiese advertido aquel olor rancio y nauseabundo?
—La leña está verde —dijo con brusquedad—. Willis tendría que haberlo sabido. Mírala. No sirve para la chimenea.
La mujer adoptó un gesto serio, malhumorado.
—Lo lamento mucho —dijo—. Cuando vine a encender el fuego me pareció que estaba perfectamente. No me pareció que prendiera mal. Tengo entendido que el manzano da muy buena leña y Willis opinaba lo mismo. Me dijo que me asegurara personalmente de que lo tuviera ardiendo en la chimenea para la tarde, que lo había cortado expresamente para usted. Pensé que lo sabía y que se lo había ordenado usted.
—Ah, está bien —respondió, con brusquedad—. Ya arderán, démosle tiempo. No es culpa suya.
Le dio la espalda y atizó el fuego en un intento de separar los leños. Mientras la cocinera siguiera en la casa nada podía hacer. Si sacara los leños humeantes para tirarlos en la parte de atrás y encendiera de nuevo la chimenea con chasca seca, suscitaría comentarios. Tendría que cruzar la cocina hacia el pasadizo trasero en el que estaba almacenada la leña y ella se quedaría mirándolo y se acercaría y diría: «Ya me ocupo yo, señor. ¿Se ha apagado el fuego entonces?». No, tendría que esperar a la cena, a que se hubiese marchado después de recoger y fregar los platos. Entretanto, aguantaría como pudiera la peste a manzano.
Se sirvió su copa, encendió la pipa y contempló el fuego. No daba calor alguno y, con la calefacción central apagada, la salita estaba helada. De vez en cuando, los leños despedían un penacho fino de humo verdoso al que parecía acompañar aquel olor nauseabundo y dulzón, no sabía de ninguna madera que humeara igual. Ese jardinero bobo y metomentodo… ¿Por qué había troceado la rama? Tenía que saber que estaba verde. Húmeda a más no poder. Se inclinó hacia delante para mirarla más de cerca. ¿No era humedad ese hilillo fino que rezumaba de la leña pálida? No, era savia, desagradable, limosa.
Cogió el atizador, y en un ataque de fastidio lo hundió entre los leños para tratar de menearlos y que ardieran, para que aquel humo verdoso se convirtiera en una llama normal. El esfuerzo fue en vano. Los leños no ardían. Y entretanto, el hilillo de savia caía a la rejilla y el olor dulzón llenaba el cuarto revolviéndole el estómago. Cogió el vaso y el libro y fue al estudio, encendió la estufa eléctrica y se sentó.
Menuda idiotez. Aquello le recordó a los viejos tiempos, cuando fingía que escribía cartas e iba a sentarse al estudio porque Midge estaba en la salita. Ella tenía la costumbre de bostezar por las tardes, cuando había acabado con sus tareas diarias; una costumbre de la que no era consciente. Se acomodaba en el sofá con sus labores, el clic-clic de las agujas repicaba a toda velocidad; y de repente empezaban aquellos bostezos demoledores que surgían del fondo de su ser, un «¡Ah… Ah… I-oh!» seguido del inevitable suspiro. Luego se hacía el silencio, salvo por las agujas de tejer, pero él, sentado detrás de su libro, a la espera, sabía que en cuestión de minutos llegaría otro bostezo, otro suspiro.
Una ira desesperada lo removía entonces, las ganas de estampar el libro y decir: «Oye, si tan cansada estás, ¿no sería mejor que te fueras a la cama?».
En vez de eso, se controlaba y, pasado un rato, cuando ya no lo soportaba más, se levantaba y se iba de la salita a buscar refugio en el estudio. Ahora estaba haciendo lo mismo, otra vez, por culpa de los leños de manzano. Por culpa de ese dichoso olor nauseabundo de la madera a medio quemar.
Fue a sentarse en su silla junto al escritorio, a esperar a la cena. Cuando la asistenta terminó de recoger eran casi las nueve, le preparó la cama y se despidió hasta el día siguiente.
Él regresó a la salita, en la que no había entrado desde que saliera de allí a última hora de la tarde. El fuego se había apagado. Cierto esfuerzo sí había hecho por arder, porque los leños eran más delgados que antes y se habían hundido hasta el recogedor bajo la rejilla. La ceniza era escasa, pero las ascuas casi consumidas seguían envueltas en aquel olor nauseabundo. Fue a la cocina y encontró un balde vacío, y volvió con él a la salita. Metió dentro los leños y también las cenizas.
Debía de haber restos de agua en el balde, o bien los leños seguían húmedos, porque al caer parecieron ennegrecer aún más, con una especie de roña por encima. Llevó el balde al sótano, abrió la puerta de la caldera y tiró allí el contenido.
Entonces recordó, demasiado tarde, que la calefacción central llevaba apagada dos o tres semanas debido al tiempo primaveral, y que, a menos que la encendiera ahora, los leños se quedarían ahí, intactos, hasta el invierno siguiente. Buscó papel, cerillas y una lata de parafina, y tras prenderle fuego a todo cerró la puerta de la caldera y escuchó el rugido de las llamas. Eso pondría punto final. Esperó unos segundos y luego subió las escaleras, de regreso al pasadizo de la cocina, para preparar y encender la chimenea de la salita. La cosa requería tiempo, tuvo que buscar chasca y carbón, pero con paciencia logró encender la chimenea y por fin se acomodó delante en su butaca.
Llevaba leyendo veinte minutos quizá cuando fue consciente de los portazos. Soltó el libro y escuchó. Al principio nada. Luego, sí, ahí estaban otra vez. Un chirrido, el golpe de una puerta mal cerrada en la cocina. Se levantó y fue a cerrarla. Era la puerta de entrada al sótano. Habría jurado que la había cerrado. De un modo u otro el pestillo debía de haberse soltado. Encendió la luz del acceso a las escaleras y examinó el pestillo. No vio nada raro. Estaba a punto de cerrar la puerta con fuerza cuando de nuevo advirtió el olor. El nauseabundo olor dulzón del humo de madera de manzano. Estaba subiendo por el sótano, abriéndose paso por el pasadizo de arriba.
De repente, sin motivo, lo asaltó una especie de miedo, casi una sensación de pánico. ¿Y si durante la noche el humo llenaba toda la casa, subía por la cocina al piso de arriba y, mientras dormía, se colaba en su habitación y lo asfixiaba, lo ahogaba hasta que no pudiera respirar? La idea era ridícula, demencial, y sin embargo…
Una vez más, se obligó a bajar los escalones del sótano. No salía ruido alguno de la caldera, ningún rugido de llamas. Hilos de humo fino y verde se filtraban por la puerta cerrada de la caldera; aquello era lo que había notado desde el pasadizo de arriba.
Fue hasta la caldera y abrió la puerta de golpe. El papel se había consumido, y con él la chasca. Pero la leña, la leña de manzano, no había ardido lo más mínimo. Estaba ahí tal y como había caído cuando la tiró dentro, un leño chamuscado encima de otro, oscuros y apiñados, como los huesos ennegrecidos de alguien muerto en un incendio. Le entraron náuseas. Sintió que se atragantaba y se llevó el pañuelo a la boca. Luego, apenas consciente de lo que hacía, corrió escaleras arriba en busca del balde vacío y, con una pala y unas tenazas, intentó recuperar los leños, rebuscando a través de la puerta estrecha de la caldera. El estómago se le revolvía sin parar. Por fin, el balde estuvo lleno, y con él subió las escaleras y cruzó la cocina hacia la puerta de atrás.
Abrió la puerta. Esa noche no había luna y llovía. Se subió las solapas del abrigo y contempló la oscuridad que lo rodeaba, preguntándose dónde tirar los leños. Llovía demasiado y estaba demasiado oscuro para ir dando traspiés hasta el huerto y echarlos en el montón del compost, pero en el campo de detrás del garaje la hierba estaba alta y frondosa, y podrían quedar ocultos. Avanzó encorvado por la grava del camino de entrada, y al llegar a la verja junto al prado arrojó su carga a la hierba cómplice. Que se pudrieran y se perdieran allí, que la lluvia los empapara y acabaran por formar parte de la tierra mohosa; a él le traía sin cuidado. Ya no era responsabilidad suya. Estaban fuera de su propiedad y le daba igual cómo acabaran.
Regresó a la casa, y esta vez se aseguró de que la puerta del sótano quedaba bien cerrada. El aire volvía a estar limpio; el olor había desaparecido.
Regresó a la salita a calentarse frente a la chimenea, pero las manos y los pies, mojados por la lluvia, y el estómago, aún revuelto por el punzante olor a manzano, unían fuerzas para enfriarle el cuerpo, y se quedó allí sentado, tiritando.
No durmió bien cuando se fue a la cama aquella noche, y por la mañana despertó con mal cuerpo. Le dolía la cabeza y tenía en la lengua un sabor desagradable. Se quedó en casa. Tenía el hígado del revés. Para desahogarse, habló con aspereza a la asistenta.
—Anoche cogí un mal resfriado —le dijo— mientras intentaba calentarme. Se acabó la leña de manzano. El olor también me ha fastidiado por dentro. Dígaselo a Willis cuando venga mañana.
Ella lo miró incrédula.
—De verdad que lo lamento —dijo—. Anoche, cuando llegué a casa, le conté a mi hermana lo de la leña, que a usted no le había gustado. Dijo que era de lo más extraño. La leña de manzano se considera todo un lujo y, es más, arde muy bien.
—Pues que yo sepa esta no —le dijo—, y no quiero volver a verla por aquí. Y el olor… Todavía lo tengo en la boca, me ha dejado revuelto.
Ella apretó los labios.
—Lo lamento —dijo. Y entonces, al salir de la salita, su mirada se posó en la botella de whisky vacía en la mesita. Dudó un instante, luego la puso en la bandeja—. ¿Ha terminado con esto, señor?
Pues claro que había terminado. Era obvio. La botella estaba vacía. Pero captó la indirecta. Pretendía insinuar que la idea de que había sido el humo del manzano lo que le había sentado mal era una paparruchada, que la había cogido buena. Qué puñetera impertinencia.
—Sí —dijo—, puedes traer otra.
Así aprendería a no meterse donde no la llamaban.
Estuvo varios días enfermo, con malestar y mareos, y finalmente llamó al médico para que fuese a echarle un ojo. Cuando le contó la historia de la leña del manzano, al médico le pareció un sinsentido, y tampoco pareció muy preocupado tras auscultarlo.
—Una combinación del frío en el hígado —dijo—, los pies mojados y seguramente algo que habrá comido. Me cuesta creer que el humo de la leña tenga algo que ver. Debería hacer más ejercicio ya que es propenso a los problemas de hígado. Juegue al golf. No sé cómo mantendría yo la forma si me quitaran el golf los fines de semana. —Rio mientras recogía su cabás—. Le recetaré algo —dijo—, y en cuanto deje de llover debería salir a que le dé el aire. No hace mala temperatura, y lo que más necesitamos ahora es un poquito de sol para que todo medre. Su jardín está mucho mejor que el mío. Sus frutales están a punto de echar flor. —Y luego, antes de salir del cuarto, añadió—: No lo olvide, hace unos meses sufrió usted un duro golpe. Superar esas cosas lleva su tiempo. Todavía echa de menos a su mujer, ya sabe. Lo mejor es salir y estar con gente. En fin, cuídese.
Su paciente se vistió y bajó. El tipo tenía buenas intenciones, desde luego, pero la visita había sido una pérdida de tiempo. «Todavía echa de menos a su mujer, ya sabe.» Ese médico no se enteraba de nada. Pobre Midge… Él al menos tenía la decencia de reconocer que no la echaba de menos en absoluto, que ahora que no estaba podía respirar, era libre, y que aparte del hígado fastidiado llevaba años sin sentirse tan bien.
Durante los pocos días que pasó en cama, la asistenta había aprovechado para limpiar a fondo la salita. Una tarea innecesaria, pero supuso que era parte del legado que Midge había dejado tras de sí. Vio que había fregado y recogido el cuarto, que estaba demasiado ordenado. Había vaciado la papelera, los libros y los papeles estaban perfectamente apilados. Era un engorro infernal, la verdad, que alguien se lo hiciera todo. No habría tardado en despedirla y apañarse lo mejor que pudiera. Cocinar y fregar los platos era la única molestia que lo detenía. La vida ideal, sin duda, era la que llevaba cualquier hombre de oriente, o de los mares del sur, que se casaba con alguna nativa. Allí no había problemas. Silencio, buen servicio, atención perfecta, cocina excelente sin necesidad de andar conversando; y luego, si te apetecía alguna cosa más, ahí estaba, joven, cariñosa, una compañera para las horas oscuras. Nada de críticas, la obediencia del animal a su amo, y la risa desenfadada de una niña. Sí, eso era sabiduría de verdad, la de esos tipos que habían roto con las convenciones. Qué suerte la suya.
Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín en pendiente. La lluvia estaba amainando y al día siguiente haría bueno; podría salir, como le había sugerido el médico. El tipo tenía razón, además, con lo de los frutales. El pequeño junto a los escalones ya estaba en flor, y había un mirlo posado en una de las ramas, que se balanceaba despacio bajo su peso.
Las gotas de lluvia centelleaban y los capullos semiabiertos estaban rosas y muy espiralados, pero cuando el sol saliera al día siguiente se pondrían blancos y tiernos frente al azul del cielo. Tenía que buscar la vieja cámara, ponerle carrete y fotografiar aquel arbolito. Los demás también florecerían durante la semana. En cambio el viejo, el de la derecha, parecía igual de muerto; o eso, o los supuestos brotes eran tan marrones que de lejos no se distinguían. Quizá la rama que se desprendió había sido su final. Y una suerte, además.
Se apartó de la ventana y se puso a reordenar el cuarto a su gusto, desperdigándolo todo. Le gustaba enredar, abrir cajones, sacar cosas y guardarlas de nuevo. En una de las mesitas había un lápiz rojo que debía de haberse caído de la pila de libros y había reaparecido con el zafarrancho. Le sacó punta, fina y lisa. En otro cajón encontró un carrete nuevo y lo sacó para ponérselo a la cámara por la mañana. En el cajón había cantidad de papeles y fotografías antiguas en pilas revueltas, y también fotos de carné, decenas. En otra época Midge se ocupaba de estas cosas y las ponía en álbumes; luego, durante la guerra, debió de perder el interés, o tenía otro montón de cosas que hacer.
En realidad todo aquello era basura, y podía tirarse. No habría hecho mal fuego la otra noche, igual hasta habrían ardido los leños de manzano. Carecía de sentido conservarlo. Esa foto espantosa de Midge, por ejemplo, sabía Dios de hacía cuántos años, poco después de que se casaran, a juzgar por las pintas. ¿De verdad llevaba el pelo así? Esa pelambrera cardada, demasiado tiesa y tupida para su cara, larga y fina ya por entonces. El cuello bajo en forma de V y los pendientes largos, y la sonrisa, demasiado entusiasta, que le hacía la boca más grande de lo que la tenía. En el ángulo izquierdo había escrito «Para mi querido Buzz, de su amada Midge». Había olvidado por completo su antiguo apodo. Hacía años que se había deshecho de él, y recordaba que nunca le había gustado: le parecía ridículo y vergonzante, y reprendía a Midge cuando lo usaba delante de la gente.
Rompió la foto por la mitad y la tiró al fuego. Observó cómo se abarquillaba y ardía, y lo último en desaparecer fue aquella sonrisa vívida. Mi querido Buzz… Recordó de repente el vestido de noche de la fotografía. Era verde, nunca fue su color, la volvía amarillenta; y lo había comprado para una ocasión especial, una gran cena con amigos que celebraban su aniversario de bodas. La finalidad de la cena había sido invitar a los amigos y vecinos que se hubieran casado más o menos por las mismas fechas, fue el motivo por el que Midge y él habían asistido.
Hubo un montón de champán y uno o dos discursos, un ambiente muy festivo, risas y chistes —algunos de ellos bastante soeces—, y recordaba que cuando acabó la velada, mientras subían al coche para marcharse, su anfitrión, entre carcajadas, dijo: «Prueba a rondarla con sombrero de copa, viejo, ¡dicen que nunca falla!». Había sido consciente de la presencia de Midge a su lado, con el vestido de fiesta verde, sentada muy tiesa y quieta, y con aquella misma sonrisa que lucía en la fotografía que acababa de destruir, entusiasta aunque insegura, dudosa respecto al significado de las palabras que su anfitrión, ligeramente ebrio, había dejado caer al aire de la noche, y aun así buscando parecer avezada, ansiosa por agradar y, por encima de todo, desesperadamente ansiosa por resultar atractiva.
Cuando dejó el coche en el garaje y entró en casa, la encontró esperando allí, en la salita, sin motivo aparente. Tenía el abrigo echado hacia atrás para que se viera el vestido y aquella sonrisa, bastante insegura, en la cara.
Él bostezó, se sentó en una silla y cogió un libro. Ella esperó un poco más, después se recolocó despacio el abrigo y se fue arriba. Debió de ser poco después cuando se hizo aquella fotografía. «Mi querido Buzz, de su amada Midge.» Echó al fuego un buen puñado de chasca. Crepitó, se rompió y convirtió en cenizas la fotografía. Nada de leños verdes y mojados esta noche…
Al día siguiente hizo buen tiempo. El sol brillaba y cantaban los pájaros. Tuvo el impulso repentino de ir a Londres. Hacía día de pasear por la calle Bond, ver el gentío pasar. Un día para pedir cita con el sastre, cortarse el pelo, comerse una docena de ostras en su restaurante favorito. Se le había pasado el enfriamiento. Tenía por delante horas apacibles. Incluso podría pasarse por alguna matiné.
El día transcurrió sin incidentes, tranquilo, relajado, justo como había planeado, y supuso un cambio con respecto a la rutina diaria en el campo. Llegó en coche a casa a eso de las siete, deseando tomarse una copa y cenar. Hacía tanto calor que no necesitaba el abrigo, ni siquiera ahora, con el sol tan bajo. Saludó con la mano al granjero, que por casualidad cruzaba la verja cuando él entraba por el vado.
—Qué día más bueno —gritó.
El hombre asintió y sonrió.
—Muchos como este a partir de ahora no vendrían mal —le respondió a voces. Un tipo decente. Llevaban siendo amigos desde la época de la guerra, cuando conducía el tractor.