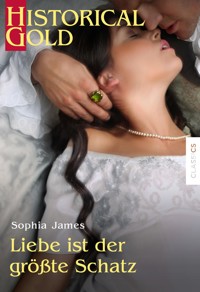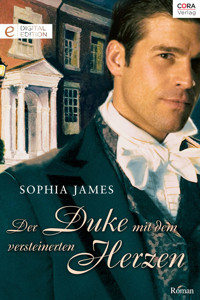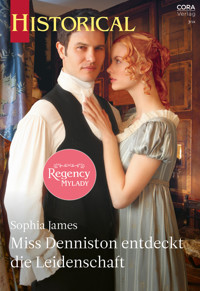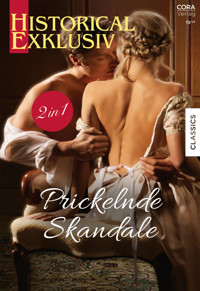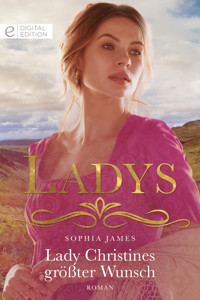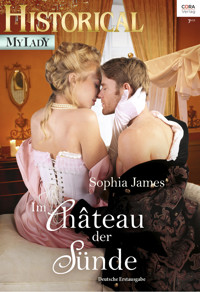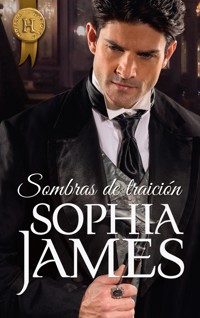
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Ella tenía un secreto bien oculto y bien guardado… Cassandra Northrup había creído muerto a Nathaniel… hasta ese mismo momento. Antaño le había amado, se había entregado él en un remoto rincón de los Pirineos. Pero luego ella le había traicionado… El alivio al volver a ver a Nathaniel se convirtió en la más negra vergüenza cuando Cassie leyó el odio en sus ojos. Los años habían pasado y las cicatrices físicas de ambos se habían ido desdibujando, pero el dolor corría más profundo que nunca. Y sin embargo la pasión todavía podía renacer de la traición… Cuando las chispas del deseo volvieran a saltar entre ellos, ¿revelaría Cassie el secreto durante tanto tiempo oculto?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Sophia James
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Sombras de traición, n.º 585 - octubre 2015
Título original: Scars of Betrayal
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-7215-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Nota de la autora
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Si te ha gustado este libro…
Nota de la autora
Sombras de traición es el tercer libro de una serie sobre tres amigos, Nathaniel Lindsay, Lucas Clairmont y Stephen Hawkhurst.
Los temas de la familia, la protección y la traición han sido característicos de los tres relatos Sombras de traición, Mágico encuentro y A medianoche.
Espero que disfrutéis con la historia de Cassandra y Nathaniel.
Uno
Londres, junio de 1851
Era Nathanael Colbert quien estaba bajando por la ancha escalera del salón de baile de De Clare.
Cassandra Northrup sabía que era él.
Lo sabía por el horror creciente y el innegable alivio que estaba sintiendo.
La misma corpulencia y estatura, el mismo pelo oscuro, más corto pero casi igual de negro. Apenas podía respirar. La culpa y la furia que se habían acumulado durante tanto tiempo en su interior, ocultas, estallaban de golpe arrastrándola en su intensidad.
Lord Hawkhurst, el heredero de la fortuna Atherton, bajaba las escaleras junto a Colbert, riéndose de algo que este último había dicho. La incredulidad aturdía a Cassie. ¿Cómo era que estaba allí en semejante compañía y ataviado como un lord inglés? Nada de aquello tenía sentido. La incongruencia de la situación invitaba al mayor caos posible.
Sus temblorosos dedos se cerraron sobre la esquirla de cerámica que siempre llevaba colgada al cuello. El atronar de la sangre en sus oídos la ponía enferma. ¿Qué consecuencias podía tener todo aquello para ella?
Cuidadosamente, Cassie abrió su abanico para cubrirse la mayor parte del rostro y se volvió en la dirección contraria a la que estaba tomando la pareja. Tenía que marcharse antes de que él la viera. Tenía que escapar, lo cual le resultaba cada vez más difícil dado que el asombro nublaba su sentido de la realidad. Maureen le agarró la mano y ella agradeció poder contar con aquel anclaje con la realidad.
—Estás pálida, Cassandra. ¿Te encuentras bien?
—Perfectamente —ni siquiera su hermana conocía los detalles exactos de lo que había sucedido en el sur de Francia hacía tantos años, porque ella no se lo había contado a nadie. A manera de un tormento privado, aquellos detalles seguían encerrados en una celda de vergüenza.
—Bueno, pues no lo pareces.
La voluntad de sobrevivir estaba volviendo, el sobresalto inicial de asombro retrocedía ante la razón. Dudaba que Colbert la reconociera con una simple mirada y resolvió marcharse tan pronto como fuera capaz de hacerlo sin suscitar futuras preguntas.
«El futuro». La simple palabra la hacía tensarse. Se sentía como si estuviera en aquel salón vestida con las ropas que había llevado la primera vez que él la encontró, con los sucesos de casi cuatro años atrás abrasando su memoria, todo furia, miedo y arrepentimiento.
No. Era más fuerte que en aquel entonces. Dentro de poco se retiraría lejos, confundiéndose con la multitud, tan discreta y sigilosamente que no llamaría la atención de nadie. Se había hecho una adepta al arte del camuflaje en sociedad; la habilidad para pasar desapercibida entre la gente se había convertido en una especie de segunda naturaleza en ella. Era así como había sobrevivido, regresando a un mundo del que no había pensado volver a formar parte, con su estricta observancia de maneras y etiquetas.
El vestido de Cassie era un reflejo de ese anonimato, con su sencillo y discreto color gris paloma. A su alrededor, las jóvenes damas con sus altos tacones resplandecían como flores, ataviadas con sus vestidos de pliegues, volantes y gorgueras: tonos amarillos, rosados y azul celeste adornando mangas, faldas y corpiños. Su discreta ropa de viuda era otra manera de esconderse de los demás.
Cuando transcurrieron cinco segundos, diez, empezó a sentirse más segura, seducida por el bullicio y el movimiento de aquella multitud.
«Todo está bien… todavía está bien».
Recorrió el salón con la mirada, pero no podía ver a Colbert por ninguna parte.
—No he debido venir, Reena —dijo, volviéndose hacia su hermana—. Tú eres mucho más hábil en estas cosas que yo. Que yo esté aquí no es más que una pérdida de tiempo.
Maureen se echó a reír.
—Yo también odio estos actos, pero el señor Riley se mostró inflexible sobre que acudiéramos las dos, Cassie, y su bolsa es bien generosa.
—Bueno, como él mismo ni siquiera ha aparecido, dudo que se hubiera enterado de mi ausencia —necesitaba marcharse, necesitaba dirigirse hacia la puerta con la mayor despreocupación posible. El dolor que la atenazaba por dentro se intensificaba por momentos.
Antaño había amado a Nathanael Colbert, desde el mismo fondo de su vida destrozada.
El recuerdo de lo que había sucedido después la hizo tragar saliva, pero lo ahuyentó en seguida. Forzando una sonrisa, escuchó las divagaciones de Maureen sobre la belleza del salón, los vestidos y las filas de pequeños setos recortados que se alzaban cerca de la orquesta, imitando una gruta natural. Un mundo de fantasía en el que cualquier cosa era posible, un mundo amable lejos de todo lo que era sórdido, primario, sucio. Toda aquella feliz cháchara parecía tintinear, el fácil discurso de la gente que tenía muy pocas preocupaciones en la vida aparte de pensar en lo que se pondrían para el siguiente acto social, o en la generosa herencia que habían recibido del último pariente fallecido.
De repente, un extraño sonido procedente del techo llamó su atención. Al alzar la mirada, Cassie vio que una de las lámparas de araña basculaba hacia a un lado, agitándose cada globo por el movimiento. ¿Terminaría precipitándose al suelo? El horror de aquel pensamiento le secó la garganta. ¿Lo habría visto alguien? Si gritaba para avisar llamaría la atención sobre sí misma que tanto se empeñaba en evitar, pero la muerte de algún inocente pesaría para siempre sobre su conciencia si no lo hacía.
—¡Cuidado! ¡La lámpara se está cayendo! —gritó, con lo que su voz llegó fácilmente a aquellos que la rodeaban. Pero un grupo de muchachas que se encontraban a un lado no reaccionó con la suficiente rapidez. Con un crujido, el trabajo de forjado de las flores y hojas de la lámpara cayó a plomo y atrapó la pierna de un bella y rubia joven.
En el caos que siguió, Cassie se lanzó hacia delante y se arrodilló junto a ella casi al mismo tiempo en que lo hizo otro hombre, chocando su brazo con el suyo.
Monsieur Nathanael Colbert.
Estaba pegado a ella.
Una desenfrenada furia asomó a sus ojos. Ojos grises con un toque azulado. Cassie experimentó una punzada de pánico mientras recorría con la mirada su mandíbula, surcada a la altura del mentón por la misma cicatriz que ella le había provocado años atrás. Cuando lo vio por última vez, la roja herida había estado abierta, con un chorro de sangre resbalando por su camisa. Sintió el impulso de alzar una mano y delinearla con los dedos, como si con aquella caricia hubiera querido transmitirle lo mucho que lo lamentaba. Él no habría acogido con agrado el gesto, estaba segura de ello, pero la traición siempre tenía dos caras y aquella era una de ellas.
Lo muy físico de su presencia le abrasaba los sentidos, pero los gritos de la joven despertaron su instinto de sanadora. En aquel momento no podía enfrentarse a las consecuencias de haberse reencontrado con Colbert. Bajando la mirada, apoyó con fuerza la palma de una mano sobre la pantorrilla de la joven y el chorro de sangre que salía de la herida perdió fuerza. La falda se le tiñó de rojo, en una extraña mezcla de colores.
—Manteneos quieta. Sale mucha sangre de la herida y necesitaréis puntos.
Al escucharla, la joven sollozó más alto y le agarró la mano libre con todas sus fuerzas.
—¿Voy a morir?
—No. Una persona puede perder hasta el veinte por ciento de su sangre y sentirse simplemente aterida de frío.
Los ojos grises se clavaron en los suyos, sin calor alguno en ellos.
—¿Cuánta sangre diríais que he perdido ya? —la voz de la joven destilaba verdadero pánico.
Cassandra revisó meticulosamente la zona, levantándole el tobillo para calibrar el charco que se extendía debajo.
—Algo más de la mitad de la cantidad que os he dicho, de manera que lo prudente es conservar la calma.
El aterrado chillido de respuesta de la joven le dejó los oídos doloridos.
—Estoy seguro de que la herida no es tan grave, señorita Forsythe.
La voz que durante tantos años había recordado en sus sueños era firme y tranquila. Era la primera vez que le oía hablar en inglés, con las secas y redondas vocales que marcaban su aristocrático acento. Detestó la manera en que se le aceleró el corazón.
—Bueno, como vuestra pantorrilla presenta un severo corte, es de gran importancia que vos…
A un lado, una sombra ocupó su campo de visión y de repente todo se volvió negro.
¿Sandrine Mercier? ¿Hablando un inglés perfecto? Tendida junto a los restos de la lámpara caída, y completamente inconsciente. El aborrecimiento que sentía por ella le subió por la garganta. Otro engaño. Una mentira más.
Yacía de lado, con sus largas pestañas destacando contra el brillante suelo de baldosas de De Clare, con el cabello algo más corto. Tan delgada como antes, solo que la belleza antaño apuntada había florecido en toda su plenitud.
La maldijo para sus adentros.
Le entraron ganas de levantarse y marcharse, pero si lo hacía levantaría sospechas y, en su trabajo, llamar de aquella manera la atención nunca era bueno.
Lydia Forsythe estaba chillando al límite de su voz, pero la hemorragia de su pierna prácticamente estaba cortada. Un médico se había arrodillado a su lado junto a su consternada madre y numerosas amistades. Al lado de Sandrine solo estaba él y una muchacha, con un ceño de sorpresa y las lágrimas inundando sus ojos de color castaño oscuro.
Albi de Clare, el anfitrión, se arrodilló junto a él.
—Santo Dios, no entiendo cómo ha podido suceder esto. Instalé las lámparas hace unos pocos meses y me aseguraron que estaban perfectamente sujetas. Si pudieras levantarla en brazos, Nathaniel… Hay un salón contiguo a este que le proporcionaría una mayor intimidad.
Otro contacto. Un castigo más. Cuando Nat la levantó en brazos, los ojos verdiazules se abrieron para clavarse en los suyos, con el horror dando paso al asombro.
—Yo nunca… me desmayo.
—No lo habéis hecho esta vez, tampoco. Un resto de la lámpara cayó sobre vos.
Estaba temblando de miedo, con la cabeza vuelta. Al llegar al salón más pequeño, Nat la depositó sobre un sofá. Estaba deseoso por marcharse de allí.
—Mi médico personal se encuentra entre los invitados, Nathaniel —Albi de Clare hablaba en voz baja y Nat vio que su mirada volaba hacia las otras personas que los habían seguido hasta allí—. Ahora mismo vendrá.
—No —ella ya había bajado los pies al suelo y se estaba sentando en el sofá, con la cabeza entre las manos—. Por favor, no os toméis la molestia de llamarle, milord. No querría montar escándalo alguno y ya me siento mucho… mejor —subrayó la palabra y con la misma rapidez se levantó. Gotas de sudor se acumulaban sobre su labio superior.
Albi, sin embargo, no renunció a buscar una opinión profesional y llamó al médico justo cuando este entraba en el salón.
—Señor Collins, ¿podríais echar un vistazo a esta herida? Restos de la lámpara impactaron contra la nuca de la paciente.
El viejo galeno dejó su maletín de cuero sobre una mesa junto al sofá, para luego sacar unos lentes de un bolsillo interior y calárselos sobre la nariz.
—Por supuesto, señor. Los invitados me informaron de que vos fuisteis uno de los primeros en intervenir, lord Lindsay. ¿Estuvo la dama mucho tiempo inconsciente tras recibir el golpe?
—Solamente unos segundos —respondió Nat—. Tan pronto como la levanté en brazos, pareció recuperar el sentido —llano y sencillo. Todo lo complejo y retorcido ya vendría después.
Sentándose, el médico alzó dos dedos.
—¿Cuántos dedos veis aquí, querida?
—Cuatro.
La mujer que estaba junto a Sandrine sacudió la cabeza y la miró rápidamente con expresión preocupada.
—Tres. Dos —se puso a adivinar.
—¿Sufrís de dolor de cabeza?
—Sí, pero no fuerte.
—¿Sentís como dormido el brazo derecho?
No respondió mientras se clavaba las uñas en la carne, por encima del codo. ¿Tan dormido lo tenía que no sentía nada?
En la puerta se había reunido un grupo de curiosos espectadores. Sandrine, manchada con la sangre de la otra víctima, parecía perpleja y vulnerable. Se había puesto a temblar. Fuertemente. Quitándose la chaqueta, Nathaniel se la echó por encima. Se odió a sí mismo por haberse molestado en hacerlo.
—El calor os ayudará.
Por primera vez descubrió el colgante que llevaba al cuello, el mismo que le había regalado en Saint Estelle antes de que ella le traicionara. La tela gris del corpiño de su vestido se había bajado para revelar la redondez de un seno.
Al darse cuenta, la mujer alta que les había seguido se arrodilló para cubrírselo, con las mejillas encendidas.
—Quédate quieta, Cassie.
«¿Cassie?», se preguntó Nathaniel. La furia de los ojos de Sandrine los volvió de un verde intensamente oscuro.
La voz de Albi interrumpió sus reflexiones.
—Si pudieras llevar en brazos otra vez a la señorita Cassandra, Nathaniel, un carruaje nos está esperando. Señorita Northrup, ¿podríais recoger su retícula y seguirnos?
¿Northrup? ¿Maureen y Cassandra Northrup? ¿Las hijas de lord Cowper? Diablos.
Vio que Sandrine había entrecerrado los ojos ante la mención de aquel nombre, entre recelosa y alarmada.
—No necesitamos que os molestéis tanto, señores. Mi her… hermana podrá ayudarme a llegar a nuestro coche.
Al oír aquello la otra mujer dio un paso adelante, complacida de poder intervenir con tantos curiosos mirando y en medio de un silencio tan embarazoso.
En cuestión de segundos se marcharon las dos, dejando atrás el aroma de una flor que Nat no pudo identificar.
¿Cicuta? ¿Dedalera? ¿Lirio de los valles? Todas venenosas, letales.
Albi las observó marcharse, ceñudo.
—Puede que las hermanas Northrup tengan sus detractores, pero yo pienso que con un poco de tiempo y esfuerzo terminarán desbancando a la nobleza más rancia. Rara vez se las ve en sociedad, pero, según dicen, su madre era también muy bella. Creo que hay una tercera hermana, casada, que vive en Escocia. Tendrás que recuperar tu chaqueta.
—Quizá —el tono de Nat era seco.
—Viven en Upper Brook Street. No te pasará desapercibido Avalon, el singular edificio de los Northrup.
Nathaniel no se quedó a escuchar más. En lugar de ello, abandonó el salón y al instante se vio rodeado por las últimas y más bellas debutantes de la Temporada.
Jóvenes damas de gusto impecable y selecto pedigrí, perfectas y de pasado inmaculado. Sonrió mientras se mezclaba con ellas.
A Cassie le dolía la cabeza y la escocía el cuello. Sabía que la cera de las velas de los globos le había quemado la piel, pero estaba demasiado preocupada por la salud de la joven dama para pensar en sus propias heridas.
Lord Lindsay.
El médico se había dirigido a él con aquel título y nombre, y De Clare le había llamado Nathaniel. Lord Nathaniel Lindsay, el heredero del condado de Saint Auburn. No podía creerlo, no podía asimilar que el oscuro salvador de Nay, con su cuerpo lleno de cicatrices y sus rápidos reflejos, se hubiera convertido en un lord con aires de dandy. Un lord famoso en toda Inglaterra por su riqueza y su poder, con un linaje familiar que se remontaba siglos atrás.
A salvo de las miradas curiosas, Cassie se sentía mucho mejor. La chaqueta que él le había echado por encima abrigaba mucho, y los temblores se habían atenuado al contacto de la lana. Podía oler su aroma también, allí en el carruaje, y si su hermana no hubiera estado sentada a su lado, se habría llenado los pulmones con él, permitiendo que los colores de su belleza le explotaran por dentro, tentadores.
El aroma de un hombre que podía arruinarla.
Con la piel del cuello escociéndole bajo la pesada seda de su vestido, Cassie ansiaba quitarse la ropa y meterse en la piscina de Avalon. La piscina de su madre. El vestido de Alysa seguía allí colgado, con su collar de perlas en la silla de pan de oro. Su padre había insistido en conservarlos.
—Hace muy poco tiempo que Lord Lindsay ha regresado a la escena social, pero ya he escuchado varias historias sobre él —Maureen miraba con atención a su hermana, y Cassie comprendió que sentía curiosidad.
—¿Historias?
—Se dice que ha pasado algún tiempo en Francia. Tú no coincidirías allí con él, ¿verdad? Tuve la impresión de que te conocía.
Cassandra negó con la cabeza. La verdad era demasiado horrible de pronunciar, y se limitó a envolverse mejor en la chaqueta.
Nathanael Colbert la había reconocido, estaba segura de ello, y, bajo la sonrisa que forzaba para repeler la ávida curiosidad de Maureen, se recordó que debía alejarse lo máximo posible de él.
Se alegró de ver las luces de Avalon cuando por fin aparecieron ante su vista.
Nathaniel Lindsay contemplaba la casa en medio de la noche, con el resplandor de la luna recortando las torretas y buhardillas de su brillante tejado.
Estilo neogótico allí, en Londres. Incluso los árboles parecían haber imitado el anguloso perfil del edificio y soltaban algunas de sus hojas como si ya hubiera entrado el invierno.
No debería estar allí, por supuesto, pero el recuerdo le había impulsado a acudir. El recuerdo de la serena y traicionera voz de Sandrine cuando, en Perpiñán, lo despachó rumbo al infierno.
«Le he visto antes. Es un soldado de Francia, así que será mejor que le respetéis la vida. Pero haced con él lo que gustéis, que a mí no me importa».
Jurando por lo bajo, se volvió en redondo, pero no antes de que el pálido perfil de una figura sosteniendo una vela atravesara el segundo piso, bajara las escaleras y saliera el porche para asomarse a la noche.
No había forma de que pudiera verle, oculto a la sombra de un muro de ladrillo. Sin embargo, un segundo antes de que llegara a soplar la vela, el mundo se iluminó con su resplandor y ella pareció atravesarle con la mirada.
Pero de repente volvió la oscuridad y la figura desapareció.
A veces su mundo liberaba los fantasmas de su pasado, pero ninguno de ellos era tan inquietante como Sandrine Mercier. Tenía veinte años cuando ingresó en el turbio universo del espionaje. El desapego que su abuelo había mostrado hacia él lo empujó a integrarse en un cerrado grupo de hombres que trabajaban para el servicio de espionaje británico.
Su amigo, Stephen Hawkhurst, ya había formado por aquel entonces parte del grupo. Y cuando el abuelo de Nathaniel, el conde de Saint Auburn, había rabiado y despotricado sobre la pereza e inutilidad de su único nieto y heredero, él se había incorporado también.
Los rumores de la unión de la corona francesa y la española por vía matrimonial habían llevado a Nat a Francia, donde su conocimiento de ambos idiomas le había permitido infiltrarse en las capas más altas de sus respectivas sociedades.
Los lazos forjados entre Inglaterra y Francia se habían tensado hasta el límite, dejando detrás un ambiente de temores y desconfianzas. Un bloque internacional unido habría aislado a Inglaterra, dificultando mucho más la batalla por el control de Europa.
La misión de Nathaniel había consistido en tantear el terreno, así como contactar con el puñado de agentes británicos que habían asimilado el modo de vida francés, vigilando los esfuerzos de un aliado político en el que resultaba difícil confiar.
Los rumores sobre la probabilidad de semejante alianza le habían llevado también a la corte de Madrid.
Cuando atravesaba los Pirineos de vuelta a París, el asesinato de uno de sus agentes en el camino de Bayona le había puesto en alerta. Y el descubrimiento de los culpables le había llevado después a un nido de bandoleros franceses situado cerca de Lourdes.
Era allí donde había conocido a Sandrine.
Cassandra sabía que él estaba allí, silencioso y oculto en la noche. Había sido lo mismo en Nay, cuando en medio del caos había ostentado aquel aura de resolución, peligrosa y amenazadora, con la luz de aquella última tarde arrancando reflejos a su cabello oscuro mientras daba buena cuenta de los esbirros de Anton Baudoin.
Se estremeció al pensar en Celeste. Una semana antes y su prima aún habría estado viva: habría podido ser rescatada también y transportada a salvo en la larga noche. No había podido imaginar entonces que Nathanael era en realidad un lord inglés, ataviado con sus calzas de campesino y la piel marcada por las huellas de la guerra. Los bandidos franceses tampoco le habían reconocido, con aquel acento de clima cálido del sur y la musical cadencia de la Provenza enmascarando su verdadera identidad.
Nathanael. Con aquel nombre se había presentado. Monsieur Nathanael Colbert. Al menos una parte de su nombre había sido verdadera. Sus manos habían sido mucho más toscas en aquel entonces, con callosidades fruto del trabajo físico, sin el lustre y suavidad de las de un lord. Pero todavía llevaba el mismo anillo, un grifo dorado sobre fondo azul, en el dedo anular de la mano derecha.
Un movimiento a su espalda la hizo volverse.
—Señora, Katie está llorando y Elizabeth no es capaz de tranquilizarla.
Una de las criadas de la casa Northrup estaba en el umbral, frunciendo el ceño de preocupación. Obligándose a ahuyentar aquellos pensamientos, Cassie entró apresurada.
Aquella noche, el caos parecía acechar y lord Lindsay era culpable en buena parte. Lo comprendió con conmovedora claridad cuando los gritos de la muchacha la sacaron de sus reflexiones.
Elizabeth, su doncella, se encontraba en el edificio contiguo del fondo de la casa, el lugar que utilizaba cuando las mujeres necesitaban una cama para una noche o dos antes de que fueran recolocadas en alguna parte. Estaba lavando las quemaduras de las flaquitas piernas de la niña, aplicando algodón sobre sus rojas cicatrices. Otra pequeña víctima que debía sus heridas al tráfico clandestino de niños en Londres.
—¿Te aseguraste de tener las manos bien limpias, Lizzie, antes de tocar las heridas?
—Así lo hice, señora.
—¿Y utilizaste la solución de lima?
—Tal como ordenasteis, señora.
El olor de la solución flotaba aún en el aire, fuerte y penetrante, extendiéndose hasta los cuatro rincones de la habitación. Alysa, la madre francesa de Cassie, siempre había sido una tenaz defensora de la limpieza a la hora de lidiar con la enfermedad, y tales enseñanzas estaban fuertemente arraigadas en Cassie.
Se enjabonó y lavó las manos, se las secó y tocó la frente de la niña. La fiebre le estaba subiendo y tenía las rubicundas mejillas encendidas. Descolgando un delantal limpio del perchero de la puerta, Cassie se lo puso y se situó junto a Katie. La niña tenía la piel agrietada, inflamada y supurante. Cuidadosamente sacó unos gruesos cristales verdes de su gabinete médico, que echó a un mortero. Exprimió luego la lima allí mismo y escupió en la mezcla. Su madre le había enseñado aquel procedimiento, que de repente la transportó, mal que le pesara, a otro tiempo y a otro lugar.
Había tenido entonces casi dieciocho años, casi una niña. Una niña todavía ilusionada, todavía imbuida por las posibilidades de la vida.
Completamente estúpida.
Absolutamente ingenua.
Y dolorosamente enferma de culpa por la muerte de su madre.
Dos
Nay, Languedoc-Rosellón, Francia. Octubre de 1846
El desconocido se había obligado a permanecer perfectamente inmóvil. Ella podía verlo allí de pie, perfectamente tranquilo y sereno por una férrea fuerza de voluntad, un momento antes de que alzara su cuchillo y avanzara hacia ella.
Eran tantos los muertos y los moribundos; mínimo el lapso que mediaba entre los vivos y los difuntos, y Cassandra esperaba ser la siguiente.
Sentía sólido en su puño el cuchillo que había recogido del suelo. Tenía el viento detrás y era zurda, lo cual siempre era una ventaja. Pero cuando el desconocido le detuvo el golpe, la lluvia volvió resbaladiza la hoja de su cuchillo y el barro que había bajo sus pies terminó el trabajo. Justo en el momento de caer al suelo, perdió el sombrero y se le soltó el cabello, deshecha su trenza. Ella pudo leer la incredulidad en sus ojos, la vacilación y el asombro, justo cuando desvió su cuchillo para no tocar su fino y pálido cuello.
El disparo que sonó detrás fue fuerte, demasiado fuerte, y ella alcanzó a oler la pólvora por un segundo antes de que él cayera también al suelo, con el plomo hundido en su carne.
Habría podido matarla fácilmente, pensó Cassie en aquel momento, mientras se apresuraba a levantarse y recogía su sombrero, furiosa consigo misma por dedicarle una mirada.
El barro no podía enmascarar la belleza de sus rasgos, como tampoco la palidez de la muerte. Deseó que hubiera sido viejo y feo, un hombre fácil de olvidar, pero tenía los labios carnosos, las pestañas largas y un hoyuelo en la mejilla.
¿Un hombre que se había negado a hundir su arma en el cuello de una mujer? ¿Ni siquiera a una mujer derribada como ella? La vergüenza que la embargaba se impuso a la futilidad del generoso gesto de su enemigo y se dispuso a alejarse. Antaño se habría preocupado por él, incluso habría llorado por la muerte de un ser bello y generoso. Pero entonces no.
Hasta que le vio mover la mano y se quedó perpleja.
—Está vivo —incluso mientas hablaba, se arrepintió de haberlo hecho.
—Mata al bastardo entonces. Remátalo.
Sus dedos encontraron su firme pulso, con la sangre manando de un cuerpo marcado por las heridas. Alzando su cuchillo, se colocó de manera que Baudoin, a su espalda, no pudiera ver al herido, y lo bajó con fuerza de golpe. El impacto en la tierra, una vez atravesada la fina tela de su chaqueta, hizo que le temblara la muñeca. Casi gritó, pero no lo hizo.
—Aprovecha la oportunidad —susurró al desconocido, con el viento y la lluvia ahogando su voz en medio de aquella nada gris. Aquella noche nevaría. Aquel hombre no tenía esperanza alguna. Limpiándose el cuchillo en las calzas, se levantó.
—Buen trabajo, ma chère —Baudoin se adelantó para cerrar la mano sobre uno de sus senos, y Cassie volvió a sentir en la boca el gusto amargo de la furia que había sido su compañera durante aquellos últimos meses.
A juzgar por el fulgor de sus ojos, comprendió lo que seguiría a continuación. Lo supo en el momento en que la golpeó, excitado como estaba por la muerte, la sangre y el miedo. Pero se había olvidado del cuchillo que conservaba en la palma y, en su apresuramiento, le había dejado la zurda libre.
Un error. Se aprovechó de la brutalidad de su ardor cuando él la tiró al suelo, y le hundió la hoja entre las costillas hasta alcanzar su corazón. Cuando empujó aquel cuerpo inerte al barro y se levantó, aún le quedó rabia para pisarle con fuerza los dedos.
—Esto por Celeste —apenas reconoció su propia voz e hizo un esfuerzo por sobreponerse al pánico. La nieve la ayudaría, estaba segura de ello; las huellas quedarían ocultas bajo su manto blanco y el invierno acababa de empezar.
—Y… por vos también —la voz apenas se oyó, casi ahogada por el agudo gemido del viento: un susurro emitido en medio de un violento dolor y de un gran esfuerzo.
Era la voz del desconocido, con los ojos inyectados en sangre y el sudor corriendo por su ceño. Cuando se incorporó, ella vio que era un hombre grande, con los poderosos músculos de sus brazos tensando la tela de su chaqueta.
—Le habéis matado demasiado limpiamente, mademoiselle —dijo mirando a Anton Baudoin—. Yo le habría hecho sufrir.
Había adivinado lo mucho que ella le había odiado. El brillo de compasión que distinguió en sus ojos inflamó su furia. Ningún hombre volvería a ejercer semejante poder sobre ella.
—Tomad —él le acercó una petaca de plata, con un escudo heráldico grabado en el tapón—. Bebed esto. Os ayudará.
Quiso rechazarla, pero su sentido de la prudencia se lo impidió. Tenía por delante media docena de días caminando a través de las montañas hacia la salvación. Los estúpidos perecerían y ella no lo era.
Sintió la tibieza del metal de la petaca, calentado por el contacto de su piel. El escudo la sorprendió. ¿La habría robado en alguna otra escaramuza? Sintió el nada familiar ardor del whisky quemándole la garganta.
—¿Quién era?
—Un bandido. Se llamaba Anton Baudoin.
—¿Y los otros?
—Sus hombres.
—¿Estabais sola con ellos?
En aquel momento solamente el brillo de una furia salvaje ardía en sus ojos. Si era por sí mismo o por ella, eso no podía decirlo Cassie. Con el telón de fondo de la tormenta, parecía mucho más peligroso que cualquier hombre que hubiera visto nunca.
Como si pudiera leerle el pensamiento, él le dijo:
—Dejad de temblar. Yo no violo a jovencitas.
—¿Pero matáis a hombres con frecuencia?
Al oír aquello, el desconocido sonrió.
—Matar es fácil. Lo difícil es vivir.
El asombro se apoderó de ella, con todo el horror de los últimos minutos robándole el aliento y el sentido. Era una asesina. Un asesina sin ningún lugar a donde huir y sin esperanza alguna de salvación.
Él se equivocaba. Todo en la vida era difícil. La vida era humillante, agotadora, vergonzante. Y en ese momento ella se había condenado al infierno.
El alto desconocido dio un gran trago a la petaca y la cerró. Tiró luego su chaqueta al suelo y se levantó la camisa para mirarse la herida. La sangre manaba de un agujero en la carne justo encima del hueso de la cadera. El disparo de Baudoin, pensó ella. Poco había faltado para matarlo. Con mucho cuidado, se agachó y desgarró una ancha banda de tela de los faldones de la camisa de uno de los muertos, que cortó a su vez en largas tiras.
Vendas. En cuestión de segundos se las había atado todas con intrincados nudos y empezó a girar para envolverse el vientre. Ella sabía que aquello tenía que dolerle, pero no se traslucía en su expresión. No dijo nada ni hizo gesto alguno cuando terminó. Simplemente recogió su ropa y se la puso.
Entonces desapareció en el interior de la casa que se alzaba detrás, y ella pudo escuchar un ruido de cosas tiradas al suelo, muebles rotos, cajones volcados. Estaba buscando algo, estaba claro, aunque ella no podía imaginarse qué. ¿Dinero? ¿Armas?
Momentos después regresó de nuevo con las manos vacías.
—Me dirijo a Perpiñán, si queréis venir conmigo —se encajó una pistola con su provisión de pólvora en el cinturón y guardó el cuchillo en su funda de cuero. Ya la noche se cernía sobre ellos y los árboles que rodeaban el claro parecían más oscuros e impenetrables. El carro que él había utilizado para hacerse pasar por un simple comerciante esperaba en el recinto del campamento, a unos pasos de allí, con cazuelas, ollas y rollos de tela entre sacos de harina y azúcar.
No tenía ni idea de quién o qué era él, ni por qué se encontraba en Nay. Podía ser peor que cualquier hombre que hubiera conocido o podía ser como su tío y su padre, hombres honestos y decentes.
Una hoja cayó ante ella, movida por la brisa.
«Si la hoja cae boca abajo, no iré con él», pensó justo en el momento en que distinguió los nervios del envés entre el barro. «Y si insiste en que lo acompañe, tomaré justamente la dirección opuesta».
Pero él simplemente se internó en la línea de arbustos que tenía detrás, perdiéndose en la espesura. Solo las huellas del carro en el lodo señalaban su camino.
Una señal bien clara, pensó, como un buen augurio o un presagio de seguridad. Recogiendo su pequeño atado de ropa, lo siguió.
No había una manera sencilla de anudarse un pañuelo de cuello, pensó Nathaniel, ni forma alguna de ganar unos segundos para poder tomar otra copa antes de salir. Ya el reloj estaba dando las diez y Hawk estaría esperando. Al mirarse en el espejo, sonrió.
Su ayuda de cámara se había superado a sí mismo con su atuendo de aquella noche: las ricas tonalidades de su chaleco contrastaban llamativamente con la colorida seda del pañuelo. La imagen de un hombre aficionado a la moda, sin otra cosa que la diversión para ocupar su mente. La gente bajaba la guardia ante hombres como aquellos. Sus dedos se cerraron sobre el ébano de su bastón y palpó el resorte oculto mientras bajaba las escaleras.
Había regresado de Francia en los primeros meses de 1847 más herido de lo que había querido traslucir y, en consecuencia, había sido destinado a la oficina de Londres. Durante un tiempo el cambio había sido justo lo que necesitaba. Los pequeños problemas de políticos descarriados o de corruptos hombres de negocios habían sido tarea fácil después de haber tenido que lidiar con el caos de la política europea.
Tales tareas apenas le habían afectado. Era sencillo espiar a gente con pocos escrúpulos y denunciarlos a la justicia. Los degenerados estafadores y aquellos que operaban al margen de la ley eran gente fácil de descubrir.
Pero… ¡ay! Habría podido hacer aquel trabajo con las manos atadas a la espalda y una venda en los ojos hasta hacía cerca de un mes atrás, cuando dos mujeres fueron rescatadas del Támesis con el cuello cortado. Mujeres jóvenes las dos, y vestidas con ropas bien arregladas.
Nadie las había reconocido. Nadie las había echado en falta. Ningún preocupado miembro de sus familias se había puesto en contacto con la policía. Era como si hubieran llegado al río sin un pasado detrás, o atravesado las pululantes multitudes de la humanidad sin dejar una sola huella.
La única pista que Nat había sido capaz de reunir procedía de un pilluelo que había jurado haber visto a un ricachón limpiando la sangre de un cuchillo junto a los muelles de Saint Katherine. Un hombre alto y bien vestido, le había dicho el chiquillo antes de escabullirse en las estrechas callejuelas.
Stephen Hawkhurst había sido encargado también del caso, y los salones del Club Venus, en las afueras de la ciudad, habían llamado la atención de ambos amigos.
—Sus miembros se reúnen aquí cada pocas semanas. Son, en su mayor parte, caballeros con un gran apetito carnal por los miembros del sexo opuesto. Se dicen que pagan a bailarinas, cantantes y otras mujeres a las que no les importa despojarse de su ropa.
—Así que podría ser que alguno de ellos estuviera usando el club para propósitos más dudosos —había comentado Nat—. Yo podría reconocer algunos nombres y caras entre ellos.
Habían dedicado las últimas semanas a espiar las entradas y salidas del club, sorprendidos de los numerosos emparejamientos que tenían lugar.
—Cualquier denuncia debería ser investigada con sumo cuidado, sin embargo, porque algunos son miembros destacados de la política y de la sociedad.
—¿Quieres decir que será difícil acercarse más sin despertar sospechas? —le había preguntado Stephen.
—Exactamente. Pero si ingresáramos en el club, podríamos mezclarnos entre ellos.
Stephen había dudado de que estuviera hablando en serio.
—No creo que ingresar en el Club Venus sea el tipo de distinción por el cual a uno le gustaría ser conocido.
—Es un lugar para esconder secretos, Hawk, y la privacidad es muy valorada allí.
—Bueno, yo no pienso participar en rito alguno de iniciación o ingreso.
Los dos se habían echado a reír.
—Sabemos que Frank Booth es miembro del club. Le pediré que nos presente.
Una semana después les fue concedida una entrevista: una fecha, una hora y un lugar. Un pequeño respiro en un caso desconcertante. Todos los días se deshonraban muchachas en Londres, por razones de economía, de hambre, o por la necesidad de proporcionar un hogar a un niño nacido fuera del matrimonio. Pero rara vez terminaban tan brutalmente asesinadas.
Sandrine. Recordó su mano herida y el horror de su expresión la primera vez que la vio.
La rabia que anidaba en su interior empezó a crecer. En aquel entonces, Cassandra Northrup no le había facilitado una sola pista de su verdadera identidad, aunque, con cada día pasado en su compañía, las preguntas habían tenido como premio algunas pocas respuestas.
La primera noche había sido la peor. Ella había llorado a sus espaldas con pequeños sollozos y de manera irrefrenable a lo largo de los kilómetros que habían tenido que recorrer en la oscuridad. Si no la había ayudado entonces era porque no había podido. La herida del costado le dolía terriblemente, y para cuando llegó la medianoche había llegado a la conclusión de que tenía que descansar.
Después de arrojar al suelo las pocas cosas que había sacado del carro antes de abandonarlo, se había sentado contra un árbol, con la corteza de su duro tronco clavándose en su espalda. Ya habían empezado a asaltarle los mareos. El dolor de la cadera se extendía hacia su pecho, como si lo tuviera acribillado de agujas.
La muchacha se había sentado al otro lado del pequeño claro, encogida sobre sí misma como una desconsolada figura.
—Aquí estáis más segura de lo que lo estabais antes. Ya os dije que no os haría ningún daño.
No entendía por qué no podía dejar de llorar.
—He matado a un hombre.
—Iba a violaros —se le desgarró el corazón ante la culpa que ella estaba sintiendo. Dios, ¿cuándo había sido la última vez que él había sentido algo remotamente similar? Deseaba haber sido él quien apuñalara a aquel canalla francés, porque le hubiera destripado y habría disfrutado viéndole morir. Lentamente.
Vio que cruzaba las manos sobre el pecho y movía los labios como si estuviera rezando una oración.
Si la herida de bala no le hubiera dolido tanto, se habría echado a reír. O se habría acercado a ella para sacudirla de los hombros y obligarla a recuperar la cordura. Pero lo único que podía hacer era seguir sentado y hablarle para intentar mitigar su dolor.
—Estoy seguro de que la ira de Dios tuvo algo que ver en ello.
—Oh, mi intención era precisamente matarlo.
Había hablado con sinceridad. Y sin vacilar.
—Yo estaba pensando más bien en el agresor. No creo que monsieur Baudoin hubiera sido muy delicado con vos.
—¿Y sin embargo dos errores no hacen un acierto?
Cerró los ojos y sintió el peso de la fatiga. Su falta de raciocinio le irritaba.
—Si no lo hubierais matados vos, lo habría hecho yo. Habría muerto de una manera u otra. Si esto os ayuda, fingid que lo he hecho yo.
—¿Quién sois vos?
A la luz de la luna, el verde de sus ojos reflejaba el de los árboles. Mientras que a la luz del día eran más azules.
—Nathanael Colbert. Amigo vuestro —gruñó, sin rastro alguno de la empatía que sabía que ella quería asociar con la palabra.
Ella permaneció callada. Una pequeña y rota figura perdida en la penumbra, encogida en medio de los helechos, con los agujeros de las suelas de sus zapatos a la vista.
—¿Qué diantres estabais haciendo allí, por cierto?