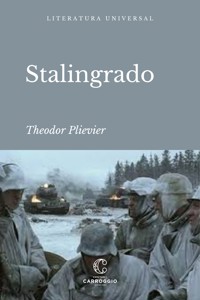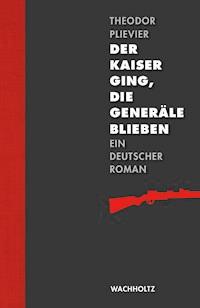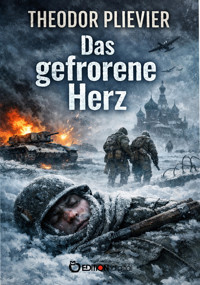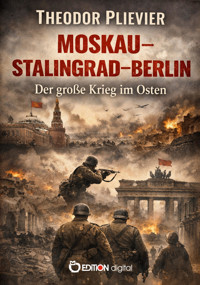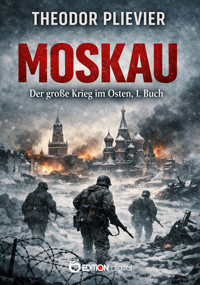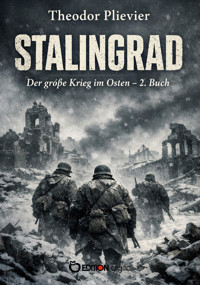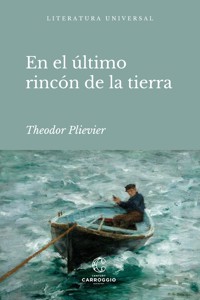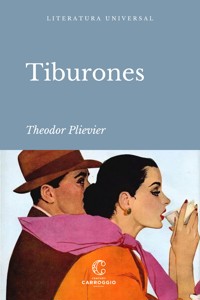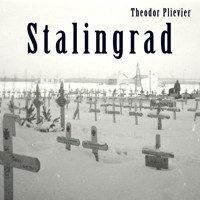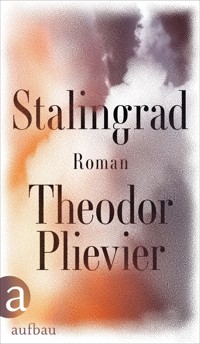Stalingrado
Theodor Plievier
Century Carroggio
Derechos de autor © 2025 Century publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Traducción del alemán de Víctor Scholtz. (Stalingrad)Introducción de Federico Carlos Sainz de Robles.Portada; Detalle de escena en el frente.Isbn: 978-84-7254-703-2
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introcucción al autor y su obra
Autobiografía
Stalingrado
Introcucción al autor y su obra
Por
Federico Carlos Sainz de Robles
THEODOR PLIEVIER
(Berlín, 1892 - Avegno, 1955)
Novelista y periodista alemán nacido -1892- en Berlín en el seno de una familia de la clase media, pero escasa en recursos económicos. Estudió las primeras letras en una escuela pública de su ciudad natal, pero no llegó a terminar ninguna carrera facultativa porque su enorme vocación por las letras le impulsó al abandono de sus estudios para entregarse de lleno al periodismo y a la literatura. Sin embargo su cultura fue extensa, ya que desde muy joven vagabundeó por varios países de Europa con una grande e inextinguible curiosidad por cuanto significase cultura. Dominó varios idiomas, dominio que le permitió entablar relaciones con importantes escritores franceses e italianos.
Al estallar la guerra -primera mundial- de 1914 a 1918 Plievier se alistó en la marina, formando parte de la dotación de un crucero y más tarde de un submarino que paseó su audacia por todos los mares del mundo. Pese a su comportamiento heroico y a sus heridas, al terminar el conflicto, derrotada Alemania y reducida a un republicanismo liberal y de vuelos modestos, Plievier hubo de ganarse la vida desempeñando los más diversos oficios, pues su periodismo de avanzados ideales no era la mejor recomendación para su ingreso en aquella prensa alemana de la postguerra, permitida casi con sordina y mientras no delatase su radical alemanismo. Durante algún tiempo trabajó en varias minas. Más tarde, valiéndose de su perfecto dominio del francés, del inglés y del italiano, pudo colocarse de intérprete en algunos hoteles y oficinas. Escribió, sin firmar, folletos de turismo, y no tardó en encontrar mejores medios de vida como publicista de comercio en la prensa.
Naturalmente tales vicisitudes no lograron doblegar su voluntad, y jamás dejó de cultivar la literatura, enviando cuentos y crónicas a periódicos de toda Alemania. Por fin logró publicar en 1920 su famosa novela Los coolíes del Káiser agotando muchas ediciones en varios idiomas y causando gran sensación el crudo realismo de su tema, ya que en él se ponían de manifiesto no sólo el despotismo de Guillermo II, sino la terquedad y hasta la estúpida soberbia de sus consejeros, ministros y generales, muy creídos sinceramente en la invencible potencia bélica alemana. Pero en la misma gran novela Plievier lograba una impresionante pintura del dolor y del fracaso a que habían sido condenadas las clases modestas.
El éxito universal de Los coolíes del Káiser permitió a su autor dedicarse plenamente a la literatura y reanudar sus amados viajes por el mundo, estudiando con fervor los movimientos literarios europeos y las nuevas tendencias de la política. Con sus observaciones, tan agudas como brillantes, escribió incontables y admirables crónicas aparecidas en varias cadenas de la prensa alemana, francesa e italiana. Pero cuando sus ideales y su fama estaban mejor consolidados estalló la segunda gran guerra mundial de 1940. Patriota ante todo, Plievier se alistó en el ejército sin admitir la menor jerarquía, a pesar de su edad y de su fama. Participó en la fulminante invasión de Rusia -increíblemente descabellada- en la que se repitió la trampa que los rusos pusieron a Napoleón en 1812. Pero esta vez la trampa estuvo en Stalingrado en cuyos alrededores fueron barridas divisiones enteras del ejército alemán, quedando prisioneros muchos miles de alemanes, entre quienes se encontraba Theodor Plievier.
Habiendo tomado con filosofía de espíritu fuerte su encierro en un campo de concentración pletórico de miseria y de hambre, de malos tratos y de diarias desesperanzas, Plievier se dedicó a escribir la que sería una de sus mejores y más admirables novelas: Stalingrado -1945-, de un realismo de bárbara y seductora crudeza, en la que se narra «gota a gota» la derrota trágica del VI Ejército alemán, que iniciaría el declive no menos trágico del bárbaro hitlerismo derramado por toda Europa y los mares todos del mundo. En menos de un año, Stalingrado fue traducida a veintidós idiomas y vendidos más de quince millones de ejemplares.
Ya a salvo de cualquier necesidad económica, famoso en el mundo entero, dos veces propuesto para el «Premio Nobel», Plievier se dedicó a escribir dos novelas que formarían con Stalingrado una trilogía histórico-novelesca de los acontecimientos acaecidos entre 1940 y 1945 y que serían los motores irresistibles de las revoluciones tremendas que partirían en dos la política internacional del mundo: a un lado el Comunismo, al otro la Democracia, representadas respectivamente por Rusia y los Estados Unidos. Los títulos de tales novelas-testimonios: Moscú -1953- y Berlín -1954-; las dos alcanzaron éxitos muy semejantes a la primera.
Habiéndose iniciado en él la enfermedad que le daría muerte, Plievier se estableció en Avegno (Suiza), donde murió en 1955.
Theodor Plievier perteneció por derecho propio y con la máxima categoría a la generación alemana de grandes novelistas: Heinrich y Thomas Mann, Jakob Wassermann, Bertolt Brecht, Toller, Hans Fallada, Hermann Hesse, generación fidelísima a la tendencia realista más cruda y a los problemas sociales de la máxima vigencia en su tiempo; bien lejos esta generación de la precedente, entreverada de simbolismo y de expresionismo, en la que se hicieron famosos Freytag, Gottfried Keller, Hauptmann, Sudermann, Ricarda Huch, Clara Viebig, Max Kretzer... De entre los grandes novelistas de su promoción fue -sigue siendo- Plievier acaso el entregado con más decisión a los problemas tanto sociales como políticos; problemas que trata con una precisión de historiador muy erudito, sin que esta precisión reste el menor interés al entramado novelesco en el que Plievier disimula la historicidad. Algún historiador alemán ha llegado a decir que en las novelas de Plievier no se encuentra el menor fallo histórico, lo que hace convertir sus novelas en auténticos testimonios de época.
Acaso la novela menos rigurosamente histórica pero más admirable de Plievier sea la titulada En el último rincón de la tierra. Otra novela magnífica es la titulada Tiburones, obra en la que su vida aventurera y extraordinaria se refleja de una manera admirable y definitiva.
Bibliografía esencial
Koch, M.: Historia de la literatura alemana. Editorial Labor, Barcelona.
Bossert, A.: Histoire de la Litterature allemande. Varias ediciones siguientes y aumentadas. París, 1935.
Frank, K.: Die Kulturwerte der deutschen Literatur. Berlín, 1925.
Vogt y Koch: Gesch. der deutschen Literatur. Leipzig. Desde 1920 varias ediciones.
Borinski, K.: Geschichte der deutschen Literatura. Desde 1921 varias ediciones.
NADLER, Y.: Geschichte der deutschen Literatur nach Stammen und Landschaften. Ratisbona. 1929-1932.
Federico Carlos Sainz de Robles
Autobiografía
Llueve..., llueve a cántaros. El agua cae desde el borde del tejado y va formando charcos de agua alrededor de la casa. Las nubes cubren las cimas de las montañas y las nubes invaden los valles. No se ven ya contornos, no se divisa ya la lejanía..., es un caos gris, turbulento. El ser humano es condenado a permanecer bajo techo y a sumirse en su pasado. Este es el tiempo apropiado para pensar en sí mismo y para decir algunas cosas con respecto a su propia persona.
La lluvia subtropical en las laderas de los Alpes me recuerda otra lluvia torrencial en las laderas de las cordilleras, en un campamento de buscadores de oro. La lluvia caía tan ininterrumpidamente que durante días cesó todo trabajo en el campamento. Apenas una docena de hombres iluminados por una luz caótica y en el centro de ellos, como una pálida linterna, el rostro blanco de una mujer. Tratábamos de matar el tiempo, permanecíamos con los codos apoyados sobre el tablero de la mesa y dábamos la impresión de querer permanecer en esta pose por toda una eternidad.
Aquellas fueron las grandes lluvias del año 1912, y hoy bajo la lluvia en el valle de Maggia escribimos en el año 1953. Allí como aquí son las mismas aguas, los mismos vientos y el mismo pasado. Pero han transcurrido cuarenta años y una vida con mucho sol, pero también con tormentas de arenas, con nieves y un frío tan intenso que las cornejas caían muertas del aire. Unos años en el curso de los cuales se entablaron muchas amistades, en los que se celebraron dos bodas y hubo dos divorcios, en los que lloramos la muerte de una hija pequeña y de un hijo ya adulto, en los que nos detuvimos junto a las tumbas de amigos inolvidables que habían desaparecido para siempre más, en los que se concertó una boda y vino al mundo una hijita. Unos años de huidas y emigraciones y nuevas huidas y una nueva vuelta al hogar. La lucha por el pan nuestro de cada día. Entre las dos grandes lluvias asistimos a dos guerras mundiales, a levantamientos populares, a revoluciones. Monarquías que se hundieron y Repúblicas que no supieron hacer frente a los problemas actuales. El mapa político fue cambiando y Europa se convirtió en un tenso torso, por lo menos, temporalmente, pero sólo temporalmente..., puesto que la luz sigue ardiendo en nuestro viejo continente desangrado por las crisis económicas y las guerras, pero el espíritu que continuamente da nuevas fuerzas al cuerpo sigue muy vivo. Y esta es la fe tan profundamente arraigada en mí que me ayudó a vencer todas las catástrofes personales y sociales.
¿Acaso podía ser de otro modo? La renuncia a esta fe sería renunciar a nuestro propio origen, sería renunciar a sí mismo y sería una muerte psíquica que luego la muerte física convertiría en realidad. Cuando hablo de Europa pienso en Berlín, en Pomerania, en Ámsterdam y en muchos otros lugares en los que late el corazón de nuestro continente y tampoco me olvido de aquellas espaciosas regiones que hoy, aisladas de nosotros, sueñan en el día de su integración. Pienso en Berlín, en donde di mis primeros pasos y en mi primer viaje de descubrimientos, cuando solo tenía cinco años de edad, desde la plaza de Wedding hasta el Kupfergraben y Unter den Linden en donde al son de los tambores y en sus uniformes de gala asistí al relevo de la guardia. Una grandeza pasada desaparecida como el centenar y más de martillos con sus extraños mangos retorcidos en las paredes del viejo taller en la pequeña ciudad de Labes, en Pomerania, en donde mi padre y el abuelo por parte de la madre durante dos generaciones habían realizado tan buen trabajo de artesanía. Mi padre, un artesano llegado de Ámsterdam, conoció allí a mi madre con la que se trasladó posteriormente a Berlín. El relato de mi padre de que en cierta ocasión y por el solo hecho de haber cometido una travesura sin importancia su padre le había arrojado al canal, me produjo una profunda impresión, pero mucho mayor impresión me causaba el abuelo por parte paterna, que solamente se presentaba una vez al año como una tormenta en casa de los suyos para zarpar de nuevo a los pocos días con su barco y permanecía desaparecido hasta la vez siguiente.
Hace pocos días sentí el deseo de revivir ese pasado. Desde París me trasladé a Perpiñán y de allí a Barcelona para visitar a mi hermano mayor al que no había vuelto a ver desde hacía cuarenta años. Llevado por la ira se había marchado de casa y nunca más supimos de él. Cuando yo todavía era un niño le recordaba como un joven indomable que no sabía qué hacer con sus fuerzas. Pero en Barcelona me encontré con un anciano que se inclinaba hacia adelante y apenas tenía fuerzas para levantarse de su silla. No tenía dientes y cuando le pregunté por qué motivo no se mandaba hacer una dentadura nueva, me contestó, lacónico: «¿Para qué los dientes... para el cementerio?». Por supuesto, para ir al cementerio no se requiere una dentadura nueva. Cuarenta años más tarde me encontraba con un anciano que había terminado con la vida y que allí en Barcelona esperaba la hora de su muerte. Esto se desprendía claramente de sus palabras: «Quiero que te lleves el reloj de nuestro padre». Me llevé el reloj que le habían regalado a él cuando cumplió los diecinueve años de edad. Pero no era solamente el reloj de nuestro padre, era el reloj también de aquel abuelo que ya en vida se había parecido a un fantasma marino. Cuando levanté la tapa del viejo reloj de plata y descifré la inscripción en francés, hallé entonces el hilo que confirmaba mi origen, a través de mi padre y de mi abuelo, hasta la región francesa de Flandes, hasta la región de Dunkerque en donde, de hecho, aún hoy día saludamos en las tabernas de los pueblos a ese u otro Plievier.
Mi hermano mayor nació en Labes, en Pomerania y yo doce años más tarde, en el año 1892, en Berlín. Cuando cumplí los diecisiete años no me regalaron ningún reloj (el padre solo tenía un reloj) pero sí un sonoro bofetón. Fue este el primero y el último que me dio mi padre. Al día siguiente me lancé carretera adelante y vagué por Alemania, Austria y Hungría, regresé a Alemania y de allí pasé a Rotterdam en donde encontré trabajo en un barco. Los barcos habían de convertirse en un segundo hogar para mí. Navegué hasta que estalló la Primera Guerra Mundial y la diferencia, a partir de aquel momento, fue solo que de un barco mercante pasé a bordo de un navío de guerra y que durante cuatro años prestara servicio en la Marina imperial. Durante ese período pasé también parte del tiempo en tierra, sobre todo, en la costa occidental americana. Entre Pisagua e Iquique me dediqué a la pesca, es decir, lo mismo que mis lejanos parientes en el Paso de Calais venían haciendo desde hacía generaciones.
Para mí, sin embargo, representaba solo un compás de espera. Todo lo que hiciera, tanto si era dedicarme a la pesca, o pintar puentes de ferrocarril, o trabajar de secretario con el vicecónsul alemán en Pisagua, o de cocinero en una mina de cobre, vaquero, camarero o buscador de oro, todo era episodio, todo era transición. No hubiese podido decir hacia dónde señalaba la brújula de mi vida. Cuando un ingeniero inglés de las minas de nitrato le preguntó en cierta ocasión a aquel europeo que tenía aproximadamente su misma edad, pero que allí se sentaba descalzo en medio de los indígenas de piel curtida por el sol: «No puede usted seguir viviendo aquí, ¿qué piensa hacer usted? Debe tener algún plan», no supe entonces qué responderle.
Di la vuelta al Cabo de Hornos... dos veces, tres veces. Mientras hice un viaje a Australia y regresé a la costa occidental. Mis compañeros que habían navegado conmigo en los barcos de vela regresaron a casa. Algunos fueron a la Academia Naval para sacar provecho de sus años de navegación y aprender un oficio. Pero yo no regresé a casa, seguía deambulando por el mundo. En uno de mis viajes llegué a la región en donde nace el Amazonas. Recorrí ciudades y países. No veía lo que tenía ante mis ojos, sabía, única y exclusivamente, que tras el horizonte se levantaban nuevos e inexplorados espacios. Fue mucho más tarde cuando comprendí, por ejemplo, que aquellas ruinas en las que había dormido alguna que otra vez, eran viejos monumentos y restos de una cultura desaparecida, la civilización de los incas. Y fue mucho más tarde también cuando descubrí que el largo camino no había sido en vano y que el sin fin de imágenes que se acumulaban en mí no se habían perdido. Un célebre escritor ruso calificó una vez la carretera como la escuela en la que más había aprendido. Lo más probable es que reconociera este hecho cuando llegara al final de su ruta y viviera entonces de sus experiencias. Aquel caminar sin objetivo adquiría un sentido muy concreto tan pronto cogía la pluma y el papel y descubría en ellos los instrumentos para expresarme. Se demostró que dar la vuelta al mundo y el haber cruzado los cinco mares y el conocimiento que había trabado con infinidad de personas, a cada cual más diferente, me proporcionaba una rica paleta. Pero no por ello había nacido ya el escritor.
Era necesario que madurasen otros componentes. Estos otros componentes eran la rebeldía, la rebeldía contra el bofetón del padre, contra la autoridad de fuerzas sobreimpuestas, contra las arbitrariedades del Estado policíaco, contra un orden que hacía que los pobres fueran cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, que permite la explotación del ser humano por sus semejantes y que como único remedio a todos los males sólo ve la guerra. La rebeldía contra lo existente, que exige una entrega total y sacrificios, incluso tal vez el sacrificio de la propia vida, esta rebeldía que se convirtió y fue para mí mi maestro espiritual. Esta rebeldía que se alzaba hasta la metafísica me enseñó a leer y me ayudó a elegir los autores, empezando por los profetas del Antiguo Testamento y pasando por los místicos de la Edad Media y por Lao-Tse y los pensadores chinos hasta los filósofos como Federico Nietzsche y autores como Heine, lbsen, Gorki, Dostoievski, Tolstoi y los escritores modernos con sus acusaciones sociales.
Pero, por el momento, el muchacho de dieciséis años de edad se sentaba en su cuarto en casa de sus padres y no le estaba permitido objetar cuando la madre entraba y le apagaba la luz. A los diecisiete años vagaba de un lado al otro por Europa y cuando era detenido por los gendarmes y le llevaban ante el juez de instrucción, el juez movía incrédulo la cabeza ante los extraños aforismos y las ideas fijas de aquel vagabundo infantil y le soltaba de nuevo y otro juez, en otro país, mandó, después de tenerle encerrado durante seis semanas, que lo llevaran hasta la frontera más próxima. A los dieciocho, diecinueve y veinte años navegó por los mares y manifestaba su creciente rebeldía en peleas callejeras, en Hamburgo, en Valparaíso, en Newcastle y en San Francisco. Pasó mucho tiempo hasta que comprendí que en toda la existencia hay valores indestructibles y que no todas las costumbres que nos han sido legadas pueden ser pisoteadas caprichosamente y que incluso los sistemas económicos y sociales son, junto a unos rasgos de explotación criminal, también un suelo firme sobre el que puede seguir trabajándose y alcanzar un nivel de vida humano. Pasó mucho tiempo y fue el fruto de una comprensión tardía y madura cuando reconocí de nuevo en el hombre lleno de inquietudes y faltos de fe, en el «hombre en rebeldía», al hombre de nuestros tiempos, y no solamente de nuestros tiempos y de nuestra generación.
Pero no había llegado aún el tiempo para compilar las experiencias y hacer uso de los reconocimientos. Era necesario continuar por el camino que se había emprendido ya y con cada día que pasaba y con cada milla que se recorría añadir una experiencia a la otra. Llegó la guerra, una existencia dominada por la disciplina militar y que parecía tanto más absurda puesto que los grises navíos del emperador no salían de las bahías de Jade o Kiel y tanto más cruel dado que los racionamientos eran cada vez más y más pobres en tanto muchos oficiales, obligados por la inactividad, celebraban ruidosas orgías y se comportaban de un modo altivo y engreído frente a sus subordinados. Un viaje de cuatrocientos cuarenta y cuatro días -recorrimos cinco mares y por tres veces dimos la vuelta al mundo-, hizo que con aparente menos disciplina la tripulación se sintiera como liberada. Después de un feliz regreso a Kiel, el tiempo había madurado. El sistema imperial que había calculado mal sus fuerzas se hundió frente a una coalición mundial. Cuando se rebelaron los marinos, tenía yo entonces veintiséis años, me convertí en redactor del periódico del comité de obreros y marinos.
«La rebelión es la expresión de una fuerza social y en los tiempos de peligro el medio necesario y final que ha de convertirse en eficaz cuando los déspotas pequeños o grandes amenazan la seguridad del individuo y los fundamentos vitales de la comunidad. Un Gobierno que contempla al ser humano no como un ser que tiene alma y piensa, sino como una materia prima que puede ser moldeada y roba a sus ciudadanos toda iniciativa creadora, no es ya una fuerza ordenadora, sino que está condenado al hundimiento.» Sin embargo, estas son palabras de un reconocimiento posterior y más maduro. Por aquellos días bastaba hacer hincapié en la justicia y en los sentimientos elementales de los esclavos frente a aquel Gobierno que había perdido toda responsabilidad para que estallara la rebelión. Pero también los otros carecían de responsabilidad, les faltaban los fundamentos sobre el que erigir un nuevo orden y por este motivo aquel levantamiento en masa no pasó de ser una rebelión. Proseguí mi camino a través de la inflación y la deflación a través de aquel orden social que se conmovía en todos sus goznes. Primeramente en Berlín en una pequeña tienda junto al matadero, luego en unos sótanos junto al Spree y finalmente en una buhardilla en el Alexanderplatz dirigí una editorial en la que sólo se publicaban octavillas. HAMBRE, INFIERNO, REBELION, NUEVO ORDEN, estos y otros títulos parecidos eran los que llevaban las octavillas. Yo mismo escribía los artículos de fondo y los intelectuales de tendencias izquierdistas mandaban sus colaboraciones. Pintores de la época del expresionismo, en cierta ocasión incluso Käthe Kollwitz, o reproducciones de Francisco Goya, de Rops o de Daumier, suministraban el material para las cubiertas y unos jóvenes parados -llegaron a ser trescientos-, repartían los impresos en Dresde, Nuremberg, en la región del Ruhr, por toda Alemania. El redactor y editor vagaba de ciudad en ciudad, hablaba en las salas de conferencias, a veces incluso en la misma calle, tratando temas que notaban en el ambiente, «El hundimiento del Occidente», «El nacimiento del nihilismo» u otros temas por el estilo. Pero no podía señalar yo un camino que condujera al nuevo orden, excepción hecha de una conjugación general a la humanidad y a un comportamiento ético y social y de una afirmación optimista a la vida, como tampoco podían hacerlo aquellos predicadores ambulantes que, por aquellos días, surgían a docenas, aquellos falsos profetas que se hacían llamar Luis Hauser, Leonhardt Stark, Cristo II, Zoroastro Dchingis Khan u otros nombres parecidos, y de nuevas formas sabía yo tan poco como en otros campos los expresionistas. Todos los esfuerzos tendían, a fin de cuentas, a destruir las formas existentes.
La revolución contra todo y contra todos era el gran impulso que animaba al hombre que en este boceto autobiográfico trata de dar cuenta de su vida, a colocarse frente al colectivismo de sus colaboradores, lo que le obligó a continuar su camino en solitario. Este camino en solitario significaba: el nacimiento del escritor que ha de basarse única y exclusivamente en sus propias fuerzas y que intenta comprender este mundo que, a fin de cuentas, es el mundo de todos nosotros.
El comienzo fue poco satisfactorio, sin embargo, después de sus intentos previos, fue, a los treinta y tres años, un empezar en serio. Fueron unos relatos que compilados en el año 1930 fueron publicados con el título de DOCE HOMBRES Y UN CAPITÁN. Los viajes por mar y las costas exóticas me habían proporcionado el tema. Unas experiencias vividas y un intenso colorido, pero ahora, al echar una mirada hacia atrás, veo que se trata solamente de un boceto de carácter general. No puede hablarse en este caso de un estudio partiendo de un centro vital. La fuerza impulsora era la alegría por dar forma a algo y el afán por exponer algo de la forma más corta posible. El beneficio que saqué de todo ello fue el irme acostumbrando a la concentración. Siguió una comedia que elegí tomando como base el mismo tema y ambiente, TIBURONES, que fue presentada en Berlín y en Ámsterdam. Casi al mismo tiempo publicaron mi primera obra, EL CULÍ DEL EMPERADOR. Con ello reanudaba el camino de mi propia creación. Puede ser y lo reconozco que este libro representa un bloque macizo que apenas ha sido cincelado, sin embargo, era el punto de partida de mis futuras actividades. En la primera prueba de este libro había una frase que luego taché pero en la que he de insistir ahora dado que con la misma decía algo muy decisivo para mí y que había de señalar el camino de mis posteriores creaciones. Hacía referencia a la prioridad del contenido frente a la forma. Sea como fuere, solo el contenido puede ser verdad, aquella verdad que solo puede hacerse a la luz gracias a incansables esfuerzos. La expresión «también yo fui testigo» es solo una pequeña promesa a este respeto y un documento suele ser muchas veces solo un pedazo de papel. Lo que sí importa es este incansable esfuerzo por hacer resaltar la verdad.
EL CULÍ DEL EMPERADOR estaba aún muy lejos de exponer esta claridad, esta verdad que yo buscaba. Había expuesto mis propias experiencias. Hablaba de rebeldía, pero también de odios. El libro era un grito de indignación. Gritaba el que se sentía pisoteado. Y ese grito que se alargaba a través de más de cuatrocientas páginas lo llevaba en la garganta ya desde mi infancia, desde que a los cuatro años de edad, subido a los hombros de mi padre, vi cómo en la plaza de Nettelbeck, en Berlín, la policía a caballo golpeaba con sus sables a los huelguistas y los aplastaba con los cascos de sus caballos. El grito estaba muy hondo en mí, para desahogarme no bastaban cuatrocientas páginas. Pero no gritaba solamente por lo que yo había sufrido y padecido. Trataba de expresar un destino colectivo. Un destino que no afectaba solamente a los marinos que se habían levantado contra el emperador. Cien mil lectores en Alemania me descubrieron que muchos de ellos pensaban lo mismo que yo. Y, finalmente, las dieciocho traducciones que se han hecho del libro hacen suponer que se trata de un tema de carácter mundial. Este primer intento impuso nuevas obligaciones.
El siguiente libro, EL EMPERADOR SE FUE, LOS GENERALES SE QUEDARON, no pasó de ser un reportaje.
Siguieron luego dos libros: TIBURONES (que no tiene relación con la comedia del mismo título) y EN EL ÚLTIMO RINCÓN DE LA TIERRA, dos novelas de ambiente sudamericano y que son, quizás, las que más nostalgias y recuerdos me traen. Hablo en ellas de mi vida de marino y vagabundo, de la mar, de ciudades portuarias, de «tiburones» de tierra y de buenos camaradas y grandes aventuras.
Después de terminar el manuscrito de una nueva novela, que tuve que quemar en Rusia, escribí STALINGRADO y siete años más tarde MOSCÚ que, por orden cronológico, debe figurar en primer lugar y que con un tercer libro, BERLÍN, forman una trilogía completa.
STALINGRADO lo escribí en Moscú en donde viví durante once años en calidad de emigrante, de 1934 a 1945. STALINGRADO lo escribí en Moscú con la aprobación de la censura soviética, dado que el hundimiento de un Ejército alemán, tal como lo representaba yo, resultaba apropiado a la política literaria soviética de aquellos días. Sin embargo, nada cambiaría ni añadiría ahora tampoco a STALINGRADO. Hoy es tan verdad lo que expongo en este libro como cuando lo escribí.
MOSCÚ, por el contrario, no podía escribirlo bajo la censura soviética. Jamás hubiesen dado su permiso para representar al Ejército Rojo en plena desorganización y a la población civil haciendo gala de una resistencia pasiva. Traté de recordar todo lo que sabía sobre el hundimiento del Ejército ruso en el frente occidental y aquello que yo mismo vi y conviví, el pánico en Moscú, las olas de fugitivos que emprendían la marcha hacia el Este, mujeres y niños y hombres con unos hatillos en las manos e incluso con las manos vacías, a pie, en carros, en barcos, en vagones descubiertos de tren, ciudades sin alojamiento y sin pan... nieve, hambre, tifus, la muerte bajo el cielo, el aniquilamiento de millones de seres humanos. Guardé para más tarde aquellas impresionantes imágenes y mis experiencias, así como también el intento de una interpretación de las mismas. En el año 1951 empecé a escribir el libro que había concebido ya en el año 1941.
Pero antes había de regresar a un país en donde no se interpone entre el autor y el editor y entre el autor y el público que lee un censor. Esto fue en el año 1947 cuando por segunda vez en mi vida abandonaba un país autoritario. Con mi huida de la zona oriental de Alemania recobré la libertad y podía escribir ahora el tercer tomo de mi prevista trilogía.
Un autor ha de estar a la altura del tema que trata. A veces se crece cuando se enfrenta con la misión que se ha impuesto. Su origen y los bienes que le han sido legados representan, en este caso, un papel igual que el de las experiencias vividas. No he elegido el camino de mi vida, excepción hecha de aquellos años que pasé deambulando por el mundo. Y tampoco he podido elegir el siglo en que he nacido. Un siglo de catástrofes y de cambios sociales que he de interpretar a mi modo. Las coronas y los imperios mundiales que se han hundido en el curso de una sola generación nos permiten reconocer que la rebelión es una de las características elementales de nuestros tiempos y que esta rebelión es más vieja que nosotros mismos. Los viajes de Colón, los sensacionales descubrimientos en el campo de la ciencia cuyos autores fueron quemados como herejes en la hoguera, fueron obras de hombres que se encontraban en rebeldía. El punto central vivo, del que tan seguros se sentían los hombres de la Edad Media, se ha ido descomponiendo bajo los continuados martillazos del espíritu de la obra humana hasta que el hombre, sin conexión ya con el pasado, se sintió abrumado por una gran pobreza.
Pero el reconocimiento de esta pobreza -y este reconocimiento lo ha adquirido nuestra generación-, es ya un nuevo comienzo. Es la oración que será escuchada, es el vivo deseo por reanudar nuestras relaciones con el pasado.
El mundo se refleja en gotas de agua y los acontecimientos aislados permiten, en ocasiones, obtener una imagen general.
Moscú-Stalingrado-Berlín: un camino y un destino, pero no se trata solamente de un camino alemán y de un destino alemán. Es el camino de la inquietud, de la desesperación, el camino que, aparentemente, conduce a un callejón sin salida. Es también el camino de la rebelión contra el orden que nos ha sido legado, contra las fronteras y contra las leyes humanas. Es la rebelión contra todos pero, en lo más hondo también, es la oración que se alza tan potente que es oída desde muy lejos.
Berlín es un montón de piedras calcinadas, pero es algo más también. Esa ciudad derruida, pero que no puede ser destruida, es el exponente de una catástrofe nacional, pero tampoco es solamente esto. La situación actual penetra tan profundamente en todos los aspectos y la invasión procedente de todos los rincones del mundo la inunda de tal modo que esta ciudad despedazada, conmovida en sus estructuras materiales, comunales y políticas, esta ciudad que vibra incansablemente bajo los golpes de los contrastes mundiales, esa ciudad que cuenta con una población idónea como sólo la puede albergar una auténtica metrópolis, esta ciudad posee hoy un significado único y propio.
Hubo ciudades que fueron arrasadas e incendiadas y que volvieron a resurgir de sus cenizas. Hubo ciudades que al hundirse lanzaron unas consignas que iluminaron el camino por el que había de seguir la humanidad.
¿Cuáles son las palabras que pronunciará Berlín? Hoy día se lucha en todo el mundo por un nuevo esclarecimiento, se contribuye de un modo decisivo a esta lucha mundial por la libertad, por situar las relaciones sociales a un nivel más elevado y general, ¿acaso no representa Berlín el fin de una inquietud y de unos temores, el fin de una rebelión de siglos y también, al mismo tiempo, el cálido aliento que da vida a una nueva creación?
Investigar estos aspectos y sacarlos a la luz del día, sacar de entre la confusión y las lágrimas la forma viva y ayudar a interpretar las palabras que llegan hasta nosotros, esto se me antoja hoy día, en que puedo cosechar de las experiencias de toda una vida, la labor más importante y la que merece toda mi dedicación.
Theodor Plievier
Stalingrado
Y allí estaba Gnotke.
Era un día gris de noviembre y August Gnotke sostenía una pala en la mano. Ocho metros de largo, por dos de ancho y uno y medio de profundidad medía la fosa que él, Aslang, Hubbe, Dinger y Gimpf habían cavado. En nada se distinguía el suboficial Gnotke del sargento Aslan, ni ambos de los cabos Hubbe y Dinger, ni del soldado Gimpf. No llevaban hombreras ni distintivos y sus manos y sus caras eran como sus uniformes. En otros tiempos habían sido, al parecer, caras y manos y uniformes.
Hubbe y Dinger, Gnotke y Gimpf cogieron dos camillas. Sus ademanes eran lentos, y caminaban uno tras otro, sin levantar la mirada, sin pausas. Después de clavar las palas en el montón de tierra recién removida, desaparecieron como tragados por la niebla. Estaban en la región situada al este de Keltskaya, en el recodo que forma el Don entre Keltskaya y Wertjatschi; en el sector de la 376. ª División de infantería. A su izquierda, es decir, hacia el Oeste, los primeros hielos grisáceos eran arrastrados río abajo. A sus espaldas, a dos jornadas de marcha en dirección Este, se encontraba de nuevo el Don, que en aquel punto forma otro recodo; y, al otro lado del río, a otras dos jornadas más al Este, se hallaban el Volga y Stalingrado. Aquí se apoyaba el flanco septentrional del frente, protegido precisamente por el recodo del Don. Por delante, por detrás, bajo los pies y por arriba, aquello era el frente.
La orden que había sido dictada para el batallón disciplinario, decía:
«El castigo se cumplirá en primera línea y serán destinados a los trabajos más duros y peligrosos, tales como limpiar de minas el terreno, enterrar a los muertos, construir diques con troncos de árboles, etc., bajo el fuego de los fusiles y de la artillería enemiga, etc., etc.».
Otro apartado rezaba:
«Soldada reducida. Uniformes: Con el fin de dificultar las deserciones, llevarán uniformes sin insignias, distintivos o galones. Alojamiento: Será peor que el del resto de la tropa. Correspondencia: Sujeta a censura; no se les entregarán los paquetes, que serán retenidos en la unidad. Quedan terminantemente prohibidas toda clase de relaciones con otros soldados o paisanos. Alumbrado: No disfrutarán de ninguna clase de alumbrado. Permisos especiales: Los concederá solamente en casos muy especiales el comandante de la unidad».
Diez meses llevaba ya Gnotke en este batallón, sobre cuyo origen y formación se había dicho en una orden del día: «Se ha observado que la guerra corrompe al soldado y, como consecuencia inevitable, se relaja la disciplina; cuanto más tiempo permanece el soldado en la línea de fuego y más dura es la lucha, más se hace sentir dicho efecto». El suboficial Gnotke había sido «corrompido» en el frente durante el último invierno y la marcha sobre Moscú. Había sido condenado por «desacatar una orden superior» ante la unidad.
El soldado Mathias Gimpf era otra «inevitable consecuencia» de la pasada campaña invernal. Un día en que los árboles crujían a causa del intenso frío y el viento arrojaba fino polvo de nieve a los rostros, se encontraba en una trinchera, tras el río Shisdra helado, de pie, con las botas destrozadas, un delgado capote y las manos metidas en los bolsillos. Igual que sus camaradas. El comandante que inspeccionaba las avanzadillas, le dirigió la palabra. Por única respuesta una incomprensible sonrisa se dibujó en sus labios. Ni sacó las manos de los bolsillos ni se cuadró -declaró después un ayudante-. Con su conducta había dado un típico ejemplo de la decadente moral de la tropa. Por tal falta le habían condenado. El sargento Aslan llevaba poco tiempo en el batallón, lo mismo que los dos cabos, Hubbe y Dinger, llegados recientemente de Graudenz para cubrir bajas.
Gnotke y Gimpf pertenecieron anteriormente al 4.º Grupo acorazado, con el cual habían marchado a través de las blancas estepas de Kursk, mientras los zapadores abrían senderos en las zonas minadas y limpiaban el camino. Esta «escoria» de la campaña anterior, como llamaban al personal del batallón disciplinario, limpiaba los campos de minas con ayuda de los habitantes de aquella región, mujeres, adolescentes, e incluso también judíos evacuados de Varsovia, Budapest y Hamburgo. Todos ellos permanecían a ambos lados del surco abierto por los tanques en las zonas minadas y eran empujados hacia adelante, sufriendo tremendas bajas, al punto sustituidas por más «escoria» reciente, suministrada por las nuevas levas de paisanos y judíos. Estos batallones, juntamente con las divisiones de carros de combate, las fuerzas de choque y los regimientos de infantería, formaban ahora parte del Ejército de la ofensiva hacia el Este.
Gnotke y Gimpf habían sido derribados más de una vez por la expansión de aire producida por las bombas, habían sufrido contusiones y dolorosas desgarraduras en la piel; otras varias, habían tenido que quitarse de la cara pedazos de carne y de entrañas de sus compañeros, mujeres, a veces; mas siempre habían tenido la fortuna de salir ilesos. Tal vez porque el sector del frente donde se encontraban fuera encomendado a formaciones italianas y húngaras, quizá porque el frente meridional requiriera más carne de cañón y tuviera más necesidad de «escoria humana», su vagón había sido agregado en la estación de Stary Oskol al frente de un regimiento en marcha; pero, una vez en Waluiki, les habían hecho desembarcar. Y otra vez agregados a una compañía de zapadores recorrieron nuevamente los campos minados cortando alambradas, mientras las granadas enemigas rompían entre sus filas. Esto sucedía ahora en el sector defendido por el Sexto Ejército en la estepa del Don, en lo más hondo del recodo de dicho río. Marineros de Noruega, ladrones de propiedades militares, aviadores con los nervios destrozados, viejos conductores de la retaguardia, todos habían sido arrojados a la brecha abierta por el enemigo y allí perecieron, deshechos material y moralmente por los bombardeos. Gnotke y Gimpf, dos insignificantes partículas de aquella masa humana. Una vez más, la buena suerte les había protegido.
Fueron destinados a otro batallón.
En la parte septentrional del recodo del Don, permanecían en los hoyos formando pequeños grupos, y, al llegar la noche, se movían cual fantasmas a orillas del río. De nuevo exhaustos y con los nervios desequilibrados por la guerra, restos de regimientos deshechos perecieron, no sólo por el fuego de la artillería, sino también por las fiebres y el agotamiento. Pasaban las semanas, pero entre Keltskaya y Wertjatschi, la ofensiva alemana se hallaba contenida. En las cercanías de Keltskaya, el Ejército rojo había formado una cabeza de puente con vistas a operaciones posteriores; y, mientras más hacia el Sur, cerca de Kalatsch, a través del Don y de la estepa Don-Volga, el Sexto Ejército avanzaba hasta llegar a Stalingrado para detenerse en el laberinto de sus ruinas, aquí, hacía ya mucho que la ofensiva se había paralizado, y se combatía y se moría siempre en el mismo lugar. Una gran masa de tropa fue opuesta al enemigo en Keltskaya y en la cabeza de puente próxima a dicha ciudad, que amenazaba peligrosamente el flanco del frente, al este de Stalingrado.
Allí estaban el 4.º y 5.º Grupos de Ejército rumanos. Detrás, el 48.º Grupo acorazado alemán, la 23.ª División y parte de la 14.ª también acorazada y, además, una división rumana de carros de combate igualmente, compuesta por partes iguales con el material de formaciones alemanas y francesas. A esta concentración de tropas le correspondía llevar el mayor peso del combate y la mayor contribución en muertos, bajas que también alcanzaban a las divisiones alemanas de infantería vecinas. Las pasarelas improvisadas con troncos y los puentes de pontones, renovados continuamente por los zapadores, eran destruidos una y otra vez por la artillería rusa, y, durante semanas enteras, los cadáveres desfilaron en fúnebre caravana por las aguas del Don. No faltaban tampoco los muertos en la estepa y en las colinas al este y noroeste de Keltskaya. Gnotke y Gimpf trabajaban de enterradores.
Cuando llegó el mes de octubre, a excepción de los soldados evacuados a retaguardia por los transportes sanitarios, el batallón al que estaban agregados había sido ya casi todo él enterrado con sus tres comandantes de compañía y su jefe de batallón. «Los jefes de batallón serán enterrados en ataúdes, los comandantes de compañía, envueltos en sus capotes impermeables, y los soldados en sus mantas»; tales eran las órdenes emanadas de los oficiales enterradores; sin embargo, esto había sido antes, ahora ya no. Las salvas de honor ya no se disparaban tampoco los días en que recibía sepultura media compañía. Los capellanes castrenses dijeron una oración fúnebre por las almas de los caídos, y a la ceremonia asistió el personal de sanidad, los conductores que se dirigían a la retaguardia y otros que pasaban casualmente por aquel lugar, siendo parados en la carretera por los capellanes. El acto se celebró sin la presencia de Gnotke y Gimpf, que cavaban una fosa tras otra bastante lejos, y que no fueron testigos de la ceremonia más que un breve momento en que levantaron la vista de su trabajo.
Así llegó octubre, y así había pasado. Estaban en noviembre.
La nieve flotaba en el aire; la tierra se había endurecido; las grietas del suelo estaban cubiertas por una delgada capa de hielo; desde el Don y las tierras bajas, se elevaban densas nubes de niebla. A veces, por entre las nubes, brillaban como relámpagos. Una pieza de artillería ladró y un volcán de fango y tierra dura se levantó como un surtidor entre la niebla. Los soldados de las trincheras y de los «bunkers» permanecían cuerpo a tierra. Los que traían la munición al amanecer y los de intendencia se marchaban de noche. Raramente asomaban la cabeza durante el día.
Los enterradores eran los únicos que se movían libremente.
Aquel día; más que de costumbre, semejaban fantasmas en la niebla. Uno delante, otro detrás, formaban un solo cuerpo con la camilla y su tétrica carga. La niebla lo desfiguraba todo. Un jinete que apareció de improviso ante ellos, daba la impresión de ir montado sobre un perro. Hubbe y Dinger, separados por su carga, y Gnotke y Gimpf con su camilla, recordaban unos buques cargados balanceándose lentamente. La fosa cavada por mujeres y ancianos rusos, ensanchada por Aslang, Hubbe, Dinger, Gnotke y Gimpf, había de ser la fosa común para los muertos enterrados provisionalmente durante los últimos días, que ahora iban siendo exhumados -esta tumba sería un monumento más de los que Hitler levantaba en su camino hacia el Este-; pero un ataque iniciado dos días antes por veintiocho carros de combate y un batallón de infantería, rechazado por los rusos, había modificado las órdenes del oficial enterrador, y, ahora, la fosa debía acoger, además de los cadáveres de las semanas anteriores, a las nuevas víctimas del batallón de carros de combate y del batallón de choque que habían atacado.
Todo indicaba que este entierro se celebraría muy apresuradamente y que aquella sería una de tantas «fosas olvidadas», que no sería la primera de aquellas ceremonias en las que los enterradores desprovistos de galones y distintivos de jerarquía eran los únicos «testigos de honor» al borde de la fosa. Desde allí habían visto aparecer al oficial y al cura, que, sobrecargado de trabajo, pronunciaba, sumergido en la niebla, unas palabras ininteligibles y ambos desaparecían tan rápidamente como habían venido, antes casi de cumplir con su obligación y de que la tumba quedara recubierta de tierra. Respecto a los sudarios -mantas o lonas impermeables-, ¿dónde podían proveerse de ellos en un Ejército que había sufrido ya la primera oleada de frío hacia la mitad de noviembre, sin recibir más que una cantidad insuficiente de equipos para invierno, y a veces ninguna en absoluto? Los sudarios solamente se empleaban cuando los cadáveres no eran más que fragmentos; y aún en estos casos no se utilizaban sino para llevarlos a la fosa. La misma lona empapada de sangre debía servir una y otra vez para el transporte de restos humanos, y, al llegar la noche, para que el propio enterrador se protegiese contra la humedad del suelo.
Hubbe y Dinger regresaron a la tumba. Uno a cada extremo, inclinaron la camilla y su carga fue a parar al fondo como un saco. Era uno de tantos cuerpos inidentificables, llenos de fango helado. Hubbe y Dinger colocaron seguidamente la camilla en posición normal y, sin el menor descanso, emprendieron la marcha desapareciendo en la niebla.
Cuando llegaron Gnotke y Gimpf repitieron la misma operación. Cuando el muerto pertenecía al grupo de los carros de combate, depositaban la mitad de la medalla de identificación y el contenido de sus bolsillos junto al sargento Aslan, quien, totalmente mudo, trazaba a cada viaje de las parejas una raya vertical en una hoja de papel y sobre cada cuatro de ellas, una inclinada.
No hablaban entre sí, ni cuando les envolvía la niebla, donde no podían ser observados. No era por respeto al reglamento, sino porque habían perdido la costumbre de hablar, como habían olvidado lo que es color y lo que es luz -por poca que fuese- en los hoyos donde pernoctaban. Al cuarto viaje de Gnotke y Gimpf, estalló un proyectil muy cerca. La metralla silbó en su trayectoria y gran cantidad de tierra cayó sobre ellos. Aunque la presión del aire no les alcanzó apenas, nubes cálidas pasaron sobre sus cabezas para perderse en la blanquecina niebla. No prestaron mucha atención al incidente, que parecía no haberles afectado en nada. Siempre uno tras otro, seguían andando, soltaban la carga y regresaban. La fosa esperaba recibir de ellos dieciséis metros cúbicos de carne humana, y los cuerpos de los muertos no siempre estaban completos. Por ejemplo, en el lugar donde combatían las fuerzas de choque, tuvieron que recoger numerosos restos humanos del suelo y arrancar entrañas de los zarzales cubiertos de escarcha. Gnotke había sido recompensado algunas veces con los «permisos especiales» que concedía el comandante del batallón. En tales ocasiones, quedaba relevado de transportar la camilla; pero, lo mismo que hoy Aslang, debía estar desde la mañana hasta la noche, junto a la tumba viendo como se llenaba lentamente de cuerpos cubiertos de barro, rostros desfigurados, ojos desmesuradamente abiertos por el terror, piernas cortadas, brazos desarticulados y pedazos de carne triturada que no podía adivinarse a qué parte del cuerpo habían correspondido.
«Querido Sepp...», «Mi pobre amado Karl… », «Tesoro mío... », «Querido hijo... », «Queridos hermano y cuñado... », «Amado mío... », así empezaban las cartas que recogía para ir haciendo la lista de los nombres que debía entregar al oficial enterrador.
«Querido esposo...», «Querido papá... », aquellas voces sonaban en la lejanía y no llegaban hasta Gnotke. Las cartas habían sido escritas en el mes de septiembre, cuando brillaba el sol y la tierra estaba seca. Sabía que las personas a quienes iban dirigidas habían quedado muertas como troncos secos en la dura estepa y ahora eran recogidos como pedazos de leña. Sabía que, con el tiempo, se habían hinchado haciéndose más pesadas y después, tras haber sufrido jornadas de veinticinco y treinta grados bajo cero, aquellos cadáveres estaban duros, pesadísimos. Sabía también que los cuerpos helados, rígidos, eran más molestos de transportar y ocupaban mucho espacio en la tumba.
«Querido hijo», «... cuídate», «... y no seas atrevido ni te arriesgues... ». «Procura que no se te enfríen los pies, ponte plantillas de cartón.... Todo cuanto aparecía escrito en las cartas carecía ya de interés para los cadáveres que se calcinaron en la estepa bajo el sol del verano, y para los todavía frescos del otoño o los ya endurecidos cuerpos inertes congelados; aquello no era más que un balbuceo incoherente o inerme: Gnotke sabía perfectamente a qué atenerse. Se hallaba en una situación en la que ya no cabía esperar nada.
«Espero ansiosamente el final, y con mayor ansiedad todavía, tu primera carta después del combate para tener la seguridad de que tú... » ¿Qué final podían esperar? «No se puede prever todavía el fin de la lucha por Stalingrado. Con la ocupación de esta ciudad terminará, en ciertos aspectos, la ofensiva de este año. A lo sumo, continuará el avance por el Cáucaso si se ocupan a tiempo los puertos de Kluchow, Mammissow y de la Cruz, ya que en el sur del Cáucaso puede lucharse también en invierno, y de acuerdo con este plan podría ser ocupada, por lo menos, la zona petrolífera de Bakú.»
«Prosigue la batalla de Stalingrado. Lo he visto hoy en el noticiario cinematográfico. ¿Cuándo caerá? ¡Tal vez mañana, domingo, llegue la noticia de que está ya totalmente en nuestro poder!»
Otra vez Stalingrado, siempre Stalingrado; mas, para Gnotke, esta palabra, simbólica ya, no tenía mucho significado. Inconscientemente, su pasado se había esfumado hacía diez meses y su presente no tenía contornos.
Humedad, frío, fango, trincheras. Hasta por las noches estaban llenas de agua y fango. En estos días de noviembre, la oscuridad robaba ya gran parte al día, y la niebla, como una densa masa húmeda, se cernía sobre los «bunkers», las trincheras y las alambradas, cubriéndolo todo con su manto. La tierra se hundió en la oscuridad más completa y la noche reinó en aquella fosa mal tapada, donde los hombres del batallón disciplinario aguardaban sentados sobre cañas podridas y lonas sucias, bajo la vigilancia de los centinelas.
Aquella oscura noche, Gnotke se levantó y acercó su rostro al de Gimpf, junto al cual llevaba ya tanto tiempo.
-Mathias... -susurró.
Gimpf le miró fijamente, en silencio.
Y allí estaba Vilshofen.
Vilshofen era algo más que la cara y el cuerpo de un hombre: era la personificación de un mundo nacido entre sangre y lágrimas, y de una sociedad producto de conflictos mundiales que dan un nuevo aspecto a fronteras étnicas modificadas y a leyes sociales rectificadas. En un principio, era como una densa nube de polvo que había descendido desde los Cárpatos, rodando durante el verano a través deI Pruth, el Dniester, el Bug y el Dnieper -Vilshofen había luchado anteriormente en el sector de Moscú; fue en este segundo año cuando tomó el mando del regimiento de carros de combate donde se encontraba ahora-. Después, pasó al Mius y el Don, dejando a sus espaldas aldeas incendiadas y campos arrasados; corrió por la estepa de los calmucos y penetró en los arrabales de Stalingrado. Fue una marcha forzada, sobre las cadenas de las ruedas de los carros de combate, y, al mismo tiempo, uno de los cien puños destinados a quebrar y derrumbar la independencia y la voluntad de naciones extranjeras. Tenía como misión el cuidado de los cilindros estropeados de los motores, de los filtros de aire que debían cerrar herméticamente, y que, sin embargo, no pudieron evitar el paso del fino polvillo de la estepa, primero, y del desierto más tarde; tuvo que cuidarse también de las máquinas reventadas ya antes de la llegada de las reservas, de la escasez de hombres para la magnitud de la empresa militar ambicionada y para la extensión de los territorios que se querían ocupar: casi a tres mil kilómetros de distancia de las fronteras de su país.
Vilshofen había actuado con sus carros de combate en el sector septentrional de Stalingrado. Después de numerosos combates, que al cabo de cien días estaban tan indecisos como el primero, había sido trasladado, a través de la carretera de Gumrak- Rossoschka-Peskowatka y el Don, al frente del oeste de Keltskaya. No había realizado este camino pasando por Wertjatschi, sino a campo traviesa, vadeando lodazales y envuelto en nubes de humo y niebla; había conducido sus carros de combate por el idílico pueblo de Peskowatka, donde estaban emplazados el puesto de mando del Estado Mayor y los alojamientos de la tropa. Dicho pueblo, a pesar de hallarse situado en la carretera, estaba cerrado para el paso de otras unidades. Pero también habría pasado por Golubinskaja, Cuartel general del Ejército, situado en la orilla opuesta del río, si aquel hubiese sido el camino recto.
Aquella tarde el coronel Wilshofen se hallaba al borde de la carretera en compañía de su ayudante. Sus carros de combate regresaban. Habían partido veintiocho y hasta ahora solo volvían veinte. Esperaba el retorno de los demás.
Los carros de combate rodaban por la carretera. El de la cola, un carro de transporte, se detuvo.
-¡Hola, Tomás! -saludó Vilshofen.
Un hombre descendió del vehículo avanzando por entre la niebla; era Tomás, capitán comandante de compañía. Confirmó a su jefe lo que este había sabido ya por boca de sus soldados. Después del éxito inicial y tras haber hecho enmudecer los cañones de una batería rusa, el ataque había sido detenido por el fuego de las restantes baterías enemigas próximas a la destruida. Las bajas se contaron en unos doscientos muertos.
Cuatro carros de combate se consumían pasto de las llamas. Otros cuatro debían llegar pronto, a remolque. El coronel Vilshofen esperó hasta oír el ruido de las cadenas de las orugas. Un carro de combate atravesó la niebla remolcando a otro. A continuación, el segundo, el tercero y, por último, el cuarto. Los daños sufridos por el primero no eran considerables; podría ser reparado en dos días, según opinaba Vilshofen. En parecidas condiciones se hallaba el segundo. El tercero había perdido tan sólo una de las cadenas. El cuarto se arrastraba sobre sus ruedas sin cadenas; alcanzado de pleno, había quedado convertido en un montón de chatarra. ¿Por qué lo remolcaban? No había tiempo de recoger chatarra.
Vilshofen ordenó que lo detuvieran, se adelantó hasta el carro de combate, enfocó su linterna al interior y asomó la cabeza por el agujero. La luz blanca de la linterna iluminó su rostro. Vilshofen era un hombre de casi cincuenta años, de nariz aguileña y ojos grandes y claros. Comprobó los fantásticos efectos de un proyectil anticarro que había estallado en el interior cerrado del «panzer». El cuerpo del conductor se hallaba todavía en su sitio, pero tenía la cabeza arrancada de cuajo. Le faltaba la carne del pecho y de los brazos; de medio cuerpo para arriba era un verdadero esqueleto, a través del cual se veían los pulmones y el corazón. Permanecía sentado agarrado al volante, con las manos intactas que parecían guantes puestos sobre unos brazos descarnados. De los otros tres hombres, no quedaba casi nada. Lo que alguna vez había formado sus cuerpos estaba convertido en una espuma sanguinolenta pegada a las paredes del carro como una gran mancha de sangre.
El coronel conocía los nombres de los tripulantes y su procedencia -«Burstedt, de Wuppertal, hijo de un herrero; Hoffmann y Rademacher, los dos de un pueblo próximo al río Eder, y el sargento Elmenreich, de Schwerin»- murmuró como quien reza una oración.
El día siguiente era el diecinueve de noviembre.
El campo de batalla, la región de Keltskaya con el frente dando hacia el Norte y el Oeste. En el Oeste, es decir, en el flanco izquierdo, estaba la cabeza de puente rusa. Y desde allí, extendiéndose hacia el Norte, hasta el río, la tierra de nadie, un terreno bajo, cubierto de arbustos, estanques, pantanos y arena. Siguiendo la línea del frente hasta la parte oriental del recodo del Don, se encontraba una serie de colinas alternando con barrancos. Aquellos lugares estaban batidos por la artillería rusa y por las incursiones de la infantería, siendo bombardeados a diario por la aviación alemana. En la noche del dieciocho al diecinueve de noviembre reinaba una tranquilidad mortal en este sector.
Es conocido el caso de capitanes de barco que se han despertado, de pronto, sobresaltados, presintiendo el peligro; otros también han sentido acercarse la tempestad sin haber observado el cielo ni el brillo del mar, ni haber consultado el barómetro: lo han respirado en la atmósfera ambiente. Tal fue el caso de un coronel que se levantó a medianoche y se quedó escuchando atentamente sentado en su camastro. ¿Qué podía oír? Solo la respiración de su vecino, un comandante que le había proporcionado alojamiento. Las gruesas paredes del «bunker» no permitían penetrar el más pequeño ruido del exterior. El coronel Vilshofen se levantó, atravesó el vestíbulo, contempló durante un momento el joven rostro de su ayudante Latte, que dormía junto al del comandante, y subió los desgastados escalones que le llevaron al exterior. Nada: oscuridad absoluta en el cielo; nieve y humedad en el aire; y negra la tierra del suelo. A no ser por una bengala que lucía suspendida de un pequeño paracaídas, nada habría hecho suponer que en aquel majestuoso lugar se enfrentaban dos ejércitos dispuestos a exterminarse mutuamente en cruel lucha a vida o muerte. Nada más que una oscura tierra dormida, tal parecía; pero Vilshofen estaba alarmado. Atravesó el poblado que constituían toda aquella red de fortificaciones subterráneas, encontró la abertura que buscaba, encendió su linterna y bajó. La atmósfera viciada por la respiración de una gran aglomeración de hombres en tan reducido espacio, y un fuerte y repugnante hedor de ropas húmedas y grasientas, pareció cortarle el aliento. Se hallaba en el taller de reparaciones de su grupo. Un centinela le indicó con la mano el camastro donde yacía el soldado Wilsdruff.
-¡Eh, Wilsdruff! -Un hombre de cara redonda y barba crecida abrió los ojos-. ¿Qué pasa con esos dos carros, Wilsdruff?
-Carros... -repitió somnoliento el soldado, despertándose al reconocer al jefe de su regimiento-, ¿...los carros, mi coronel?
-¿Cuánto tiempo necesitas para repararlos?
-Dos días, mi coronel.
-¡Los necesito antes, los tengo que emplear mañana!
-¡Entonces, mi coronel, hay que ponerse a trabajar enseguida!
-¡Sí, empezad ahora mismo! ¡Es urgente!
El coronel no esperó a que despertaran los demás. Se marchó. Cuando regresó a su «búnker», el comandante estaba ya despierto. Se hallaba sentado a la mesa y tenía ante sí un croquis dibujado por Vilshofen.
-Eso va a empezar antes del veintitrés -dijo Vilshofen entrando.
Se tenía previsto que para dicho día comenzaría una potente ofensiva rusa en gran estilo.
-Estamos preparados y dispuestos a todo -exclamó el comandante del batallón antiaéreo.
-Tal vez lo estaríamos si hubiese bastante artillería pesada en nuestras posiciones y en la cota 120. Me temo que lo peor no será la sorpresa, sino el alcance de la ofensiva.
-¿Permite que le haga una pregunta, mi coronel?
-¡Diga, Buchner, pregunte!
Buchner, el comandante de antiaéreos, miró otra vez el croquis de Vilshofen. Este tenía fama por sus croquis y dibujos, trazados con pedazos de carbón y, a veces, simplemente, con hollín; pero siempre indiscutiblemente acertados. Las manchas negras marcadas con el índice indicaban los puntos débiles.
-No comprendo esa mancha negra de ahí, en el sector del frente donde estamos más fuertes.
-¡Donde debiéramos estarlo! -corrigió el coronel.
Según los informes, en dicho lugar se hallaban el 48.° Grupo acorazado, la 23.ª y la 14.ª Divisiones también acorazadas, y, además, la 1.ª División real rumana; por lo tanto, debería de haber una fuerza de carros de combate considerable; pero, ¿cuál era la realidad? Vilshofen la conocía, la había visto. Gran parte de los carros de combate estaban diseminados por la enorme bolsa del recodo del Don, y muchos otros en los talleres de reparaciones. A semejanza de las máquinas, los hombres se habían agotado también durante la ofensiva de verano y en los ininterrumpidos combates por Stalingrado. Aquellas máquinas y aquellos hombres deberían hallarse, no ya en el frente, sino en la retaguardia, donde debían estar descansando. Por otra parte, era preciso reanimar su decaída moral y hacerles efectuar ejercicios de conjunto en grandes formaciones. Tal era la norma de las divisiones alemanas; pero, especialísimamente, lo necesitaba la división rumana, equipada en parte con carros de combate alemanes y en parte con carros de combate capturados a los franceses, que no habían entrado en fuego todavía. Vilshofen, al oír que su ayudante se había levantado, le llamó:
-¡Latte, todavía me quedan algunos cigarrillos! ¡Coja unos paquetes, por favor, y entrégueselos a los hombres de nuestro taller de reparaciones! ¡Infórmese, al propio tiempo, de cómo sigue el trabajo!
-Si, como he dicho, hubiese la suficiente artillería pesada en las alturas que dominan los flancos -continuó, volviéndose a Buchner-, nada tendríamos que temer; pero no he visto en ellas más que algunas secciones de antiaéreos y lanzallamas, transportados allí a última hora, y unos cuantos cañones arrastrados por caballos.
Se abrió la puerta. Una corriente de aire que trajo consigo polvo y nieve se adueñó unos instantes del interior del «bunker» y, enseguida, volvió a reinar la fatídica calma de muerte. «¡Veinte carros de combate!», pensó Vilshofen. «¡Y con los dos que se habrán reparado, podré contar con veintidós carros de combate para la lucha!»