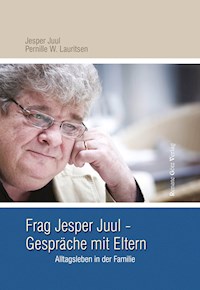Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Ya desde su nacimiento, los niños son personas competentes, perfectamente capaces de expresar sus sentimientos y necesidades, y muy dispuestas a cooperar. Éste es el reconocimiento revelador que el terapeuta danés Jesper Jull presenta en esta relevante obra. Son por ende los padres los que deben trabajar para escuchar los mensajes explícitos e implícitos que les trasmiten sus hijos, tomarlos en serio y aprender de ellos. En base a este supuesto, Juul expone que las familias de hoy en día se encuentran en un punto crucial, en el que los valores destructivos que caracterizaban la convivencia en las familias tradicionales y jerárquicas -tales como la obediencia, la violencia física y emocional, y la conformidad- pueden y deben ser transformados. En la raíz de muchos conflictos cotidianos se halla la incapacidad de los padres de convertir su amor por los hijos en un comportamiento que exprese realmente este amor y de transformar sus buenas intenciones en una interacción fructífera. El autor propone un conjunto de nuevos valores que se fundamentan en el entendimiento de los padres, que en lugar de apoyarse en el uso de la fuerza autoritaria o la tiranía democrática pueden optar por fomentar un clima de igual dignidad y reciprocidad en el trato entre ellos y sus hijos. Reconociendo su competencia, respetando sus auténticas necesidades y ayudándoles a desarrollar su autoestima, además de fometnar su propio crecimiento personal, podrán crear y vivir un nuevo paradigma familiar que permita una convivencia armónica y vital en mutuo entendimiento y respeto. La obra, que en Dinamarca ha sido un bestseller y que se ha traducido a diez idiomas, ha recibido muy buenas críticas también por parte de la prensa: "Su hijo, una persona competente es un libro sobre niños sabio y liberador. Deberían ampliarlo a las dimensiones de un cartel y colgarlo en todas las esquinas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JESPER JUUL
SU HIJO, UNA PERSONA COMPETENTE
Hacia los nuevos valores básicos de la familia
Herder
www.herdereditorial.com
Título original: Dit kompetente barn
Traducción: Ricard Viñas de Puig
Diseño de cubierta: Arianne Faber
Maquetación electrónica: José Toribio Barba
© 1995, Jesper Juul
© 2004, Herder Editorial, S. L., Barcelona
© 2012, de la presente edición, Herder Editorial, S. L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3014-5
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN
1. VALORES FAMILIARES
La familia: una estructura de poder
Definiciones
Métodos educativos
La edad de la rebelión
Pubertad
La rebelión adolescente
Límites
Unidad
Firmeza
Castigo
Justicia
El paréntesis democrático
El proceso de interacción familiar
Conflicto
Igualdad
Respeto y aceptación
Exigencias
Una comunidad de igual dignidad
2. LOS NIÑOS COOPERAN
El conflicto básico
Cooperación
Integridad
El conflicto entre integridad y cooperación
Síntomas psicosomáticos
Comportamiento destructivo y autodestructivo
3. AUTOESTIMA Y CONFIANZA EN UNO MISMO
Definiciones
«¡Mira, mamá!»: Reconocer que los niños necesitan atención
Reconocimiento y evaluación
Hacer que los niños se sientan valorados
Niños «invisibles»
¿Por qué los niños se convierten en seres invisibles?
De invisible a visible
La violencia es violencia
La autoestima de los adultos
4. PODER, RESPONSABILIDAD Y SER RESPONSABLE
Definiciones
El primer paso es el más difícil
Responsabilidad de los padres y poder
La responsabilidad personal de los niños
Lenguaje personal
Responsable, pero no solo
Responsabilidad frente a servilismo
5. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS NIÑOS
Responsabilidad práctica
Niños hiperresponsables
A solas con la responsabilidad
El poder de los padres
Interacción
Uso responsable del poder
6. LÍMITES
Eliminación de roles
Establecimiento de límites
Cuando el establecimiento de límites fracasa
Límites sociales
Límites sociales e hijos mayores
7. FAMILIAS CON HIJOS ADOLESCENTES
Es demasiado tarde para «educar» a los hijos
El sentimiento de pérdida de los padres
La relación entre los padres
¿Quién decide?
Cuando el éxito es casi una realidad
8. PADRES
Diferencia
Liderazgo compartido
AGRADECIMIENTOS
Las teorías y muchos de los ejemplos utilizados en este libro son fruto de mi trabajo en el Instituto Kempler de Escandinavia en Dinamarca. Quiero expresar mi más sincera gratitud a Walter Kempler, M.D., que hago extensiva a los demás miembros del instituto, por su inspiración y su incesante confianza en mí durante los largos años en que yo confiaba poco en mí mismo.
También debo dar las gracias a las familias de distintos lugares del mundo que me han dejado entrar en su vida personal y privada. Recuerdo con vergonzosa claridad mis prejuicios en el momento de conocer por primera vez a muchas de ellas: familias de Japón y de países islámicos, familias de diferentes orígenes étnicos en los campos de refugiados de Croacia, familias americanas destrozadas por el alcoholismo, entre muchas otras.
Mi hijo, de veintiséis años –ya una persona adulta–, me ha ayudado a integrar mis experiencias como sólo lo puede hacer alguien que busca de forma abierta y honesta su propio camino en la vida. Mi mujer también me ha sido de gran ayuda, pues su existencia me hace ver lo que espero que sean las últimas reminiscencias de mi egoísmo infantil.
INTRODUCCIÓN
Como muchas de las personas de mi edad, me di cuenta durante mis dulces veinte de que la forma en que la generación de mis padres (y las generaciones precedentes) concebía la estructura familiar y la educación de los hijos no era muy correcta.
En el transcurso de la década siguiente, durante mi etapa de formación como terapeuta familiar (trabajando con los llamados niños y jóvenes «con desajustes» y con madres solteras), me di cuenta de que mis ideas sobre la familia y la educación de los hijos no eran ni mejores ni peores que las de mis padres. De hecho, nuestros conceptos compartían los mismos puntos débiles. En primer lugar, no tenían una base ética. Y, en segundo lugar, estaban formulados sobre un presupuesto arrogante y polarizador: hay gente que tiene razón porque actúa siguiendo unas actitudes correctas, y hay gente que no tiene razón porque actúa siguiendo unas actitudes equivocadas. Esta tendencia a clasificar también la veía en los comentarios que, sobre mi trabajo, realizaban mis compañeros y clientes. Algunos pensaban que era bueno en mi trabajo, otros no. Ingenuamente creía que todo iría bien, siempre y cuando el primer grupo fuera mayor que el segundo. Pasó cierto tiempo hasta que me di cuenta de que debí haber escuchado a los disconformes. No lo hice hasta que fui padre y pude experimentar mi propia incompetencia. En ese momento empecé a aprender; hasta entonces había permanecido en periodo de formación.
Antes de ser padre creía que las familias debían basarse en la tolerancia y la comprensión, y que las relaciones paterno-filiales debían ser democráticas. Éste era el concepto opuesto a una educación férrea, moralista e intolerante, que sabía que era destructiva para la vitalidad y autoestima de los niños. Pero a medida que pasaba tiempo con mi hijo, y después de mucho trabajo diario con familias con hijos, me fui dando cuenta de la superficialidad de mis conceptos. Es evidente que nuestra idea del papel de los niños en el seno de las familias y de la sociedad ha evolucionado enormemente desde que yo era niño. Nuestra concepción de la naturaleza humana, nuestras formas de castigo y nuestras ideas sobre la moral educativa y pública se han humanizado y son ahora menos restrictivas. Sin embargo, he tomado conciencia de dos factores que me han cambiado y dolido tanto profesional como personalmente. En mi tarea de profesor y tutor he visto demasiadas veces cómo los padres no podían seguir adelante. Se reunían con terapeutas para hablar de sus hijos y salían de esos encuentros sintiéndose perdedores, incapaces de decidir qué medidas tomar y más desorientados que cuando llegaron. Los terapeutas, a su vez, salían de las reuniones sintiéndose inútiles e incompetentes. Aun así, obligados por la fuerza de la costumbre, seguían apoyándose en la psicología tradicional, más preocupada por buscar problemas que por encontrar soluciones.
Como terapeuta familiar, he podido comprobar cómo los niños y adolescentes todavía tenían que hacer frente a la parte más dura de esta falta de conexión entre padres y terapeutas. Aún hoy, cargamos a los niños con una responsabilidad que pocos padres, políticos, educadores, profesores o terapeutas quieren para sí mismos. No obstante, no lo hacemos de mala fe; queremos a nuestros hijos y creemos que necesitan afrontar esta responsabilidad para así crecer y madurar. Sin embargo, esta lógica es errónea. Nuestro concepto fundamental sobre qué tipo de seres son los niños no es correcto.
La psicóloga sueca Margaretha Berg Brodén ha expresado esta idea en una sola frase, que además ha servido de inspiración para el título de este libro: «Quizá nos hayamos equivocado, quizá los niños sean personas competentes».
La idea de Brodén surge del contexto científico de su trabajo y de su gran interés por la interacción temprana entre niños y padres. Puesto que mi profesión es la de médico y no la de investigador, y puesto que mi área de experiencia es la interacción entre niños y adultos en lo más amplio del término, mis ideas difieren un poco de las de la psicóloga Brodén.
A mi parecer, hemos cometido un importante error al asumir que los niños no son personas reales desde el momento de su nacimiento. En los textos científicos y populares se tiende a considerar a los niños como seres en potencia (más que seres reales) y como semiseres antisociales. En consecuencia, asumimos, en primer lugar, que estos seres necesitan estar sujetos a una gran influencia y manipulación por parte de los adultos y, en segundo lugar, que tienen que llegar a una edad determinada para alcanzar la categoría de personas reales como los adultos. En otras palabras, admitimos el supuesto de que los adultos tienen que encontrar la forma de educar a los niños para que aprendan a comportarse como personas reales (es decir, como adultos). Así, hemos identificado ciertos métodos educativos y los hemos clasificado en una gama, desde los más permisivos hasta los más autoritarios. No obstante, nunca nos hemos cuestionado la validez de este supuesto.
En este libro se cuestiona dicho supuesto. Creo que gran parte de lo que tradicionalmente hemos entendido como «educación» es superfluo y perjudicial. Además, no es algo que perjudica únicamente a los niños, sino que también afecta a los adultos, ya que impide su crecimiento y desarrollo. Asimismo, influye negativamente en la calidad de las relaciones entre niños y adultos. Si perpetuamos este principio y no lo ponemos en duda, estamos creando un círculo vicioso que también interfiere en nuestros conceptos de educación, rehabilitación y política social relativos a niños y familias.
Hace veinticinco años, mi generación participó en la creación de una distancia ilusoria entre el individuo y la sociedad. Era la consecuencia lógica de nuestra ruptura con la autoridad. Sin embargo, esta distancia ha persistido durante todos estos años y se ha convertido en algo cada vez más peligroso, especialmente si tenemos en cuenta que la política se ha reducido a aspectos puramente económicos. Quizá ahora sea más cierto que nunca que nuestro modo de actuación ante nuestros hijos determinará el futuro del mundo. Se ha incrementado el acceso a la información hasta tal punto que difícilmente nuestra actitud hipócrita en la educación de los hijos quedará impune. Es decir, aunque prediquemos sobre ecología, solidaridad y pacifismo cuando nos referimos a la política mundial, tratamos a los niños y adolescentes de forma violenta. Durante muchos años, he tenido la suerte de viajar y trabajar en culturas distintas. Esos viajes me han enseñado que el modo en que las relaciones entre niños y adultos han cambiado en Escandinavia puede servir de modelo para otros países. Quienes visitan los países escandinavos quizá observen que algunos adultos tratan a los niños de un modo que a primera vista puede parecer débil, confuso y sin sentido. Pero, en el fondo, estas relaciones contienen la semilla de lo que únicamente puede entenderse como un gran avance en el desarrollo humano. Por primera vez en la época moderna, los adultos consideran seriamente, desde un punto de vista exento de dogmatismo y autoritarismo, el derecho inalienable del individuo al crecimiento personal. Por primera vez, tenemos la base para creer que la libertad existencial de cada individuo no supone una amenaza para la comunidad, sino que es un aspecto fundamental para mantener el buen estado de salud de la comunidad.
Los adultos y los niños se pueden relacionar de muchas y distintas formas. Asimismo, se observan grandes diferencias entre familias de Europa y América, pero también dentro de estos continentes: las familias del norte de Europa son distintas de las que encontramos en el sur, que, a su vez, difieren de las de Europa del este. Por otro lado, podemos encontrar diferencias entre regiones de un mismo país. Obviamente, la cultura, la historia política y las creencias religiosas son un aspecto importante de la conciencia de cada nación. Los recién llegados a un país suelen percatarse de dichas diferencias. En Dinamarca he oído decir muchas veces a algunos inmigrantes que no quieren que sus hijos sean como los niños daneses y, al mismo tiempo, los daneses se escandalizan ante el trato físico que se da en las familias de la Europa meridional.
Estas diferencias, por sí solas, ya son bastante difíciles de abordar. Pero la tendencia, especialmente en Estados Unidos y en muchos países europeos, es crear sociedades multiétnicas y multinacionales. Por eso, creo que es importante que seamos capaces de ver más allá de esas diferencias culturalmente determinadas. La importancia social de la familia varía entre distintas culturas, pero su importancia existencial es siempre la misma. La satisfacción que obtenemos de las relaciones sanas y constructivas (y el dolor que sufrimos por culpa de las relaciones destructivas) es siempre el mismo, en todo el mundo, aunque pueda expresarse de distintas formas.
En este libro compararé lo «viejo» con lo «nuevo«, sin ánimo de criticar lo viejo, sino con el objetivo de identificar posibilidades concretas de acción. En mi trabajo diario con familias y profesionales de la salud mental, he observado que muchos padres tienen una mentalidad muy abierta. Interiormente saben que actúan de un modo inadecuado, pero son incapaces de cambiar porque necesitan consejos concretos. Sin embargo, puesto que el paradigma de interacción que se propone en este libro es radicalmente nuevo, todavía no existen modelos que sirvan de ejemplo. La psicología tradicional cuestiona a menudo las emociones de las personas: ¿cuánto quieren los padres a sus hijos? ¿Cuánto odia un niño a su padre? ¿Está muy enfada la hija con su madre? Estas preguntas son importantes, ya que permiten a la gente expresar un dolor real. Pero quisiera destacar el hecho de que jamás he conocido a padres que no quisieran a sus hijos o hijos que no se sintieran ligados a sus padres. Sin embargo, he conocido a muchos padres e hijos que son incapaces de expresar sus sentimientos de amor mutuo en un comportamiento realmente afectuoso. Por primera vez, estamos preparados para crear relaciones genuinas que confieran la misma dignidad a hombres y mujeres, a adultos y niños. En la historia de la humanidad no había ocurrido a tan gran escala. La demanda de un mismo nivel de dignidad también implica que haya franqueza y respeto hacia la diferencia, lo que supone que debemos dejar de lado muchas de nuestras ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. No podemos seguir sustituyendo un modelo educativo por otro; no podemos, simplemente, seguir actualizando nuestros conceptos erróneos. Juntos, con nuestros hijos y nietos, estamos explorando un territorio completamente nuevo.
Las anécdotas y ejemplos que aparecen en el libro tienen como objetivo inspirar la experimentación individual, no se han incluido para que sean copiados literalmente. Los padres no son sólo personas de distintos géneros; son seres humanos que se han unido después de haber vivido experiencias completamente distintas en sus familias, aunque, sin embargo, tienen muchas cosas en común. De niños todos aprendimos que hay distintas formas de relacionarnos con otras personas y que sólo algunas funcionan. Cuando nos unimos para formar una familia, contamos con el potencial para aprender lo que no pudimos aprender en nuestra primera familia.
Cuando afirmo que los niños son personas competentes quiero decir que son capaces de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Nos dan las claves que nos permiten recuperar nuestra competencia perdida y nos ayudan a descartar aquellos modelos educativos que no son útiles, sino que son autodestructivos. Aprender de nuestros hijos exige mucho más que hablar democráticamente con ellos. Significa crear un diálogo que muchos adultos no pueden establecer ni siquiera con otros adultos, es decir, un diálogo personal basado en una dignidad igual.
Antes de empezar, quisiera dejar clara mi postura sobre algunos puntos clave. En primer lugar, el hecho de que todos y cada uno (una forma que sea provechosa tanto para nosotros como para nuestros hijos) no quiere decir que todo está bien o que «vale todo». En este libro hago referencia a ciertos principios básicos que, tanto individual como colectivamente, forman los criterios mediante los cuales juzgamos nuestras propias acciones. Frecuentemente, hago referencia a prácticas que han sido fundamentales a lo largo de la historia, puesto que creo que la mejor forma para que la mayoría de la gente entienda sus propias acciones y se comprenda a sí misma es utilizar la historia como espejo. Vivimos en una época en la que rápidamente se identifican víctimas y se reparten culpas; por eso muchos se sienten criticados fácilmente. Aunque ésta no sea mi intención.
1VALORES FAMILIARES
Estamos en una época de grandes cambios. Los valores básicos sobre los que se ha cimentado la vida familiar durante más de dos siglos se encuentran en un periodo de desintegración y transformación en la mayoría de las sociedades. En los países escandinavos, las mujeres han sido pioneras de estos cambios gracias a las ventajas del estado del bienestar y a una avanzada legislación social. En otros lugares del mundo, las guerras civiles o los periodos de recesión económica han ralentizado el desarrollo de estos cambios.
El ritmo de esta transformación no es el mismo en todas las sociedades, pero la motivación sí es la misma: la tradicional estructura familiar patriarcal o matriarcal, en la que la jerarquía y la autoridad eran aspectos clave, forma parte ya del pasado. En diferentes lugares del mundo aparecen distintos tipos de familias. Hay quien todavía quiere mantener a toda costa los métodos del pasado, mientras que otros experimentan con formas de convivencia más provechosas e innovadoras. Desde un punto de vista de salud mental, se considera positiva la introducción de estos cambios. La estructura familiar tradicional y muchos de sus valores eran destructivos tanto para los niños como para los adultos, como se observa en los siguientes ejemplos:
EN UNA CAFETERÍA DE UNA CIUDAD ESPAÑOLA
Una pareja y sus dos hijos, de tres y cinco años, acaban de tomarse un helado y un trozo de pastel. La madre coge una servilleta, escupe un poco de saliva, sujeta firmemente a su hijo pequeño por la barbilla y empieza a limpiarle la boca. El niño protesta y aparta la cara. Ella le agarra del pelo y le susurra, algo enfadada, que está siendo muy malo.
El hermano mayor observa la escena con una mueca de desaprobación que rápidamente se convierte en una expresión de indiferencia. El padre también observa la escena con expresión contrariada, pero de repente se dirige a su mujer con reproches: ¿Por qué no es capaz de hacer que el niño se comporte? y ¿Por qué tiene el niño que montar siempre esos números?. El hermano pequeño se recupera y ya en la calle ve un juguete en un escaparate. Lo señala con entusiasmo para que su madre, que está unos metros más adelante, se fije. Sin embargo, ella vuelve hacia atrás con paso rápido y decidido, agarra a su hijo por el brazo y se lo lleva sin ni siquiera prestar atención al escaparate. El niño empieza a llorar, pero la madre no cede en su empeño de salirse con la suya, mientras repite: «¡Pon buena cara!»
EN UNA CAFETERÍA DE VIENA
Dos parejas jóvenes, una con un hijo de unos cinco años, entran a tomar un café después de ir de compras. Cuando llega la camarera, la madre pregunta a su hijo: «Nosotros vamos a tomar café. ¿Tú que quieres?».
El niño duda un momento y responde: «No lo sé; no sé lo que quiero».
La madre, enfadada, dice a la camarera: «Tráigale un zumo». Llegan los cafés y el zumo, y, al cabo de poco rato, el niño dice educada y cuidadosamente: «Mamá, preferiría una coca-cola, si puede ser».
La madre le responde: «¿Y por qué no lo dijiste antes? ¡Ahora tendrás que tomarte el zumo!». Pero inmediatamente dice a la camarera: «El niño ha cambiado de opinión. ¿Le puede traer una coca-cola y así nos dejará en paz?».
Durante unos diez minutos, las parejas hablan de una cosa y de otra mientras el niño se queda en silencio mirando a su alrededor. De repente, la madre mira la hora y dice a su hijo: «Vamos, termínate la coca-cola!»
El niño, visiblemente contento, pregunta: «¿Ya nos vamos?».
La madre le responde: «Sí, nos vamos a casa. Vamos, termínate tu coca-cola».
El niño se bebe la coca-cola de un solo trago y, contento, dice:
«Ya está, mamá. ¿A que he sido rápido?».
La madre no le hace caso; los adultos charlan de nuevo. El niño se queda sentado en silencio mirando y escuchando a los mayores.
Al cabo de media hora, el niño, con cuidado, pregunta: «Mamá, ¿nos vamos ya?».
La madre le dice, con malos modos: «¡Cállate, maleducado! Si te vuelvo a oír, irás directo a la cama cuando lleguemos a casa. ¿Me entiendes?».
El niño cede y se resigna. Los otros adultos aprueban con un gesto la actitud de la madre, y el padre del niño apoya su mano en el brazo de la madre, mostrando así su conformidad.
EN UNA PARADA DE AUTOBÚS DE COPENHAGUE:
Una abuela y sus dos nietos (un niño de cuatro años y una niña de seis) esperan el autobús. El niño tira del abrigo de su abuela y dice:
«Abuela,tengoquehacerpis».
«Ahora no», le contesta. «Tenemos que ir a casa.» Su nieto insiste: «¡Es que tengo que ir! ¡Ahora!».
La abuela le dice: «Haz como tu hermana. Mira lo mayorcita y educada que es!».
El nieto vuelve a insistir: «¡Pero es que tengo mucho pis!¡Mucho!» La abuela le responde de forma más contundente: «¿Acaso no me has oído? Podrás ir al baño cuando lleguemos a casa. Si no te portas bien, se lo diré a mamá. Y la abuela no te llevará a pasear por la ciudad nunca más; ya lo verás».
Los adultos que han aparecido en estos ejemplos no son malas personas. Aman a sus hijos y sus nietos, y están encantados cuando éstos se portan bien o cuando hacen o dicen algo gracioso. Pero, en público, muestran un comportamiento intolerante porque han tenido una educación que les ha enseñado a ver este tipo de comportamiento como un acto de amor y el comportamiento tolerante como un acto de irresponsabilidad.
Durante cientos de años, lo único que hemos enseñado a los niños ha sido a respetar el poder, la autoridad y la violencia, y no a las personas.
LA FAMILIA: UNA ESTRUCTURA DE PODER
Durante siglos, la familia ha existido como una estructura de poder en la que los hombres estaban por encima de las mujeres, y los adultos dominaban a los niños. El poder era absoluto y abarcaba todos los aspectos de la vida: el social, el político y el psicológico. Además, esta jerarquía era incuestionable: primero, el hombre; por debajo se encontraba la mujer (siempre que no hubiera un hijo adolescente) seguida de los hijos y, por último, las hijas. Un buen matrimonio era aquél en el que la mujer tenía la capacidad y la voluntad de someterse a su esposo. Asimismo, la educación de los hijos respondía a un objetivo claro: que los niños se adaptaran y obedecieran a los que tenían el poder.
Como en otras estructuras totalitarias, el ideal era el mismo: los conflictos no existen. Los que no cooperaban tenían que afrontar un castigo físico o veían cómo su libertad, no muy amplia, se veía todavía más reducida.
Para quienes sabían adaptarse,la familia era una estructura que ofrecía seguridad. Sin embargo, para los que tenían un sentimiento de individualidad más fuerte, la familia, con su patrón de interacción, podía resultar altamente destructiva. Las personas que sufrían y mostraban algún tipo de síntoma eran tratadas por educadores y psiquiatras para que encontraran de nuevo su sitio en la estructura de poder. Cuando las personas que ostentaban el poder (esposos y padres) intentaban «resocializar» a las mujeres y niños que se habían salido de la norma establecida, se les pedía que mostraran comprensión, cariño y firmeza, pero jamás debían renunciar a su poder. En consecuencia, muchas mujeres y niños ingresaron, incluso más de una vez, en instituciones y eran obligados a seguir un tratamiento médico.
Evidentemente, esta descripción no es ni completa ni justa. La estructura familiar también tenía sus aspectos positivos: los miembros de la familia se querían. Por otra parte, los que se sometían al poder establecido disfrutaban de una forma especial de seguridad similar a la que muchos ciudadanos sienten en las sociedades totalitarias.
Todavía puede haber personas que extrañen el modelo de familia «de antaño». No obstante, ese modelo raramente resultaba ser una influencia positiva en el desarrollo y bienestar de los individuos. Desde una perspectiva social, podía parecer que dicho modelo familiar era positivo, pero en su interior se escondían los efectos perjudiciales que provocaba.
A finales del siglo XIX empezamos a interesarnos por los niños como seres individuales. Nos dimos cuenta de que la satisfacción de sus necesidades intelectuales y psicológicas era importante para su desarrollo y bienestar. En la década de los veinte, ya en el siglo pasado, las mujeres empezaron a ganar reconocimiento como seres individuales y pidieron ser consideradas como tales en todos los ámbitos: humano, social y político. A consecuencia de estos cambios, durante la primera mitad del siglo XX, la familia se fue convirtiendo gradualmente en una estructura social menos totalitaria, aunque la estructura real de poder, que era la base de la vida familiar, se mantuvo inalterada.
En el lenguaje encontramos una de las herencias que nos ha dejado la familia tradicional. Antiguamente, el concepto de familia saludable era muy distinto al que manejamos en la actualidad, y se consideraba que las buenas familias eran las que estaban libres de todo conflicto. Por eso, a continuación se presenta una definición actualizada de los términos y expresiones utilizados para hablar de familias e hijos.
DEFINICIONES
MÉTODOS EDUCATIVOS
Hasta mediados de la década de 1970, en los países escandinavos se defendían con gran determinación los «métodos» de educación de los hijos. Se creía que los niños tienen una conducta asocial y potencialmente animal. Por lo tanto, los adultos debían encontrar «métodos» que sirvieran para asegurar un buen desarrollo individual y social de los niños. Había diferentes líneas ideológicas referentes a los métodos, pero la necesidad de un «método educativo» era un hecho incuestionable.
No obstante, ahora que sabemos que los niños son personas reales ya desde su nacimiento resulta absurdo hablar de «métodos». Como también sería absurdo hablar de «métodos» en las relaciones entre personas adultas. Imaginemos, por ejemplo, un hombre en busca del consejo de un amigo o de un terapeuta: «Estoy viviendo con una chica de Portugal, pero las cosas no nos van bien. ¿No me podrías dar un método para que sea más fácil nuestra convivencia?». Es evidente que es algo que no funciona. Sin embargo, esta idea de los métodos es la que hemos utilizado en las relaciones con los niños desde principios del siglo XVIII.
En el momento de su nacimiento, los niños ya poseen cualidades sociales y humanas (son responsables y cooperan con los demás). Estas cualidades son innatas; no se pueden aprender. Pero para que los niños puedan desarrollarlas necesitan estar con adultos que se comporten de una forma que respete y modele el comportamiento social y humano. El uso de un método educativo no es sólo algo innecesario, sino que además es contraproducente, ya que reduce a los niños a simples «objetos» en relación con sus seres más próximos. Investigadores y expertos médicos recomiendan que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con los niños; tenemos que pasar de una relación sujeto-objeto a una relación sujeto-sujeto.
LA EDAD DE LA REBELIÓN
Aproximadamente a los dos años, los niños empiezan a liberarse de su dependencia total de los padres. Empiezan a querer, pensar, sentir y actuar por sí solos. Es extremadamente fácil descubrir cuando empieza este «periodo de independencia«. Una mañana, a la hora de vestirle, el niño separa la mano de su madre y dice: «¡Yo solo!» o «¡Yo quiero!».
La respuesta habitual de muchas madres y padres es: «Deja, tú no sabes. Ahora no es momento de jugar. Ya lo hago yo». Es decir, en el momento en que los hijos empiezan a ser independientes, los padres se rebelan contra esa independencia.
Este ejemplo ilustra claramente la gran capacidad de cooperación de los niños. Si los padres reaccionan al deseo de independencia de sus hijos con reticencias y negativas, en un corto espacio de tiempo los niños se volverán rebeldes (combatirán la reticencia con más reticencia) o perderán toda su iniciativa e independencia.
La realidad es que los niños siguen un proceso natural cuando se convierten en personas independientes y autosuficientes; sólo un sistema totalitario podría tener intereses en considerar problemático el desarrollo progresivo de una personalidad única y diferenciada. Considerar a los hijos como seres «rebeldes» es una reacción típica de los que ostentan el poder: quieren mantenerlos bajo sus órdenes.
PUBERTAD
La pubertad es un concepto clínico neutro que, a lo largo del siglo pasado, adquirió una connotación extremamente negativa, y que, en la actualidad, se asocia con conflictos, discusiones y problemas. Después de la II Guerra Mundial también se asoció con una imagen negativa el concepto de prepubertad, con lo que se avisaba a los padres de que los problemas estaban a punto de llegar.
Desde una perspectiva objetiva, se considera que la pubertad es un periodo intrafísico (individual) y psicosexual del crecimiento que provoca que muchos chicos y chicas de entre doce y quince años se sientan confusos e inquietos. La idea de que este desarrollo, por sí solo, pueda comportar conflictos interpersonales con los adultos es, simplemente, absurda. El número de conflictos y su intensidad depende, entre otros motivos, de la capacidad de los adultos de reconocer los cambios que deben producirse en su papel de padres y del modo en el que han tratado el desarrollo de la integridad de sus hijos durante los tres o cuatro primeros años de vida.
LA REBELIÓN ADOLESCENTE
Al igual que la pubertad, el periodo de adolescencia se describe, en cierto modo, en un lenguaje militarista y político: rebelión, independencia, revolución, falta de disciplina, etcétera. Éste no es un hecho sorprendente. En una estructura de poder en la que el objetivo de los adultos es mantener la estabilidad y un entorno sin conflictos, todo desarrollo progresivo es considerado, a la fuerza, un ataque al poder establecido.
Lo mismo sucede con las mujeres. Cuando llegan al periodo de la menopausia, todas sus acciones y estados de ánimo se atribuyen a las «hormonas». Esto sirve de excusa para que los que ostentan el poder, los hombres, puedan rehuir cualquier responsabilidad en los problemas que surgen. Del mismo modo, se culpa a los adolescentes de ser adolescentes. En cambio, los adultos deberían afrontar la creciente responsabilidad de los adolescentes mejorando la estructura de las relaciones en el seno de la familia.
Muchas de las ideas que tradicionalmente utilizamos en la educación de los hijos son un reflejo de cómo los que ostentan el poder ven la realidad, y entre éstos existe la creencia de que el mantenimiento de la estructura de poder es lo mejor para todas las partes implicadas.
LÍMITES
En una estructura de poder tiene que haber ley y orden. Por eso, en el pasado, se establecían límites para controlar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. Esos límites (que determinaban lo que los hijos podían o no podían hacer, debían o no debían hacer, tenían o no tenían que hacer) se hacían cumplir estrictamente, como si la familia fuese un estado policial.
En ese sistema, se asumía que el establecimiento de límites era algo positivo y bueno para los niños, aunque no hay pruebas fehacientes que lo demuestren. Es verdad que los niños pueden desarrollarse de un modo armonioso y saludable si los adultos de la familia establecen ciertos límites. Sin embargo, como se explica más adelante, es importante que tanto los niños como los adultos puedan decidir cuáles son sus propios límites, puesto que el establecimiento de límites para los demás es la primera y más importante expresión de un sistema autoritario.
En el momento en que los padres empiezan a discutir cómo debe ser la educación de sus hijos es cuando se plantea, de forma inevitable, el problema del establecimiento de límites. A veces, creemos que actualmente es más difícil establecer límites para nuestros hijos, pero siempre ha sido complicado. En todas las generaciones, los padres han buscado el consejo de profesionales para hacer que sus hijos «respondan» u «obedezcan», como se solía decir. Mientras se aceptó el papel de la familia como estructura de poder, se aconsejaba a los padres que tuvieran siempre en mente cuatro elementos: unidad, firmeza, castigo y justicia. Vamos a explorar cada uno de ellos.
UNIDAD
La unidad hace la fuerza. Ésta es precisamente la idea que se esconde en uno de los credos más importantes de la familia: «Es importante que los padres mantengan una postura común sobre cómo deben educar a sus hijos». He conocido muchos matrimonios que han fracasado por querer mantener esta idea y que se han sentido muy culpables porque no han conseguido el objetivo deseado. Han creído, como muchas otras parejas, que debían aplicar lo que les han enseñado: un matrimonio unido es lo mejor para los niños (les da más seguridad) y lo más perjudicial para ellos es la falta de unión entre los padres. Sólo se puede tolerar un cierto grado de desunión, aunque únicamente cuando los niños no están presentes; en presencia de los hijos, sólo se puede demostrar unidad. Este dogma de fe únicamente puede concebirse como una maniobra política. Cuando los que ostentan el poder tienen que imponer la ley y el orden, la unidad juega a su favor, ya que se presentan ante los niños como un frente común.
Los padres también creían que la falta de unidad podía ser utilizada por los hijos para dividir al matrimonio, para abrir una brecha en el seno del liderazgo familiar. Sin embargo, la experiencia demuestra que raras veces los padres están de acuerdo. Cuando, por ejemplo, un padre castiga a su hijo, la madre suele intervenir para mostrar una actitud más benévola. Esta situación no se debe a una falta de lealtad por parte de la madre, sino que, en estos casos, actúa como la asistente de la familia, cuyo objetivo es ayudar a los necesitados. A pesar de todo, han sido pocas las mujeres que han cuestionado los límites y la disciplina, que, por otro lado, también les afectan.
En mi opinión, no es demasiado importante que los padres muestren cierto desacuerdo sobre la educación de los hijos. Sólo tienen que estar de acuerdo en una cuestión: la posibilidad de estar en desacuerdo. Los niños únicamente se sienten inseguros en un entorno en el que las discrepancias se consideran algo erróneo e indeseable.
FIRMEZA
El concepto de firmeza está relacionado con el de unidad. Al igual que la unidad, la firmeza también se considera necesaria para mantener la estructura de poder. La disparidad de criterios genera conflicto y puede considerarse como una oposición hostil. ¿Qué consideran los adultos que es la firmeza? Significa poder decir «¡NO!» al unísono cuando los hijos no son obedientes.
La alternativa más saludable a esta lucha de poder es un diálogo abierto y personal, en el que se tengan en cuenta los deseos, los sueños y las necesidades de los hijos y de los adultos. Sólo así se demuestra un liderazgo verdadero.
CASTIGO
Pero ¿qué medidas podemos tomar si tanto la unidad como la firmeza no dan resultado? Independientemente del tipo de problema originado, las reacciones habituales de los padres suelen ser dos: castigo físico o limitación de la libertad individual de los niños.
Son pocos los padres que pueden pegar a sus hijos o restringir su libertad con la conciencia tranquila. Por ese motivo, acompañan estas acciones con las expresiones siguientes:
«Es por tu bien.»
«Ya lo entenderás cuando seas mayor.»
«Tienes que aprender a comportarte.»
«Me duele más a mí que a ti.»
«Si no es por las buenas, será por las malas.»
Este tipo de expresiones tienen una clara influencia en el desarrollo del niño.
Si decimos: «Aquí quien decide soy yo», los niños asumen que no gozan de ninguna libertad personal.
Si decimos: «A los niños, hay que verlos; no oírlos», los niños asumen que no gozan de libertad de expresión, que deben aprender a autocensurarse.
Sin embargo, después de castigar a sus hijos, muchos padres se preocupan por si han dañado la relación con ellos. Normalmente, este temor se expresa con una orden: «Venga, dame un abrazo y olvidemos todo esto», o, de un modo indirecto, mediante una pregunta: «¿Volvemos a ser amigos?». Resulta irónico que éste sea el mismo lenguaje que a menudo utilizan los adultos al poner fin a una relación amorosa: «Podemos seguir siendo amigos, ¿no?».
Estos sentimientos de temor y duda están totalmente justificados. Castigar supone una destrucción gradual de la relación entre padres e hijos provocada porque los padres declinan cualquier responsabilidad del problema y culpan exclusivamente a los hijos. Este modelo de tratamiento no sólo perjudica el grado de confianza del hijo hacia sus padres, sino que además afecta a su autoestima.
JUSTICIA
Para muchos, la educación de los niños se basaba en corregir y criticar a los hijos cuando se equivocaban. Según este punto de vista, los padres deben obligar a los niños a que reconozcan que se han equivocado, que admitan que han hecho algo mal o que demuestren un arrepentimiento sincero. Sólo cuando admiten que se han equivocado pueden empezar a mejorar su comportamiento. De esta concepción surgen expresiones tan conocidas como las siguientes:
«¡Debería darte vergüenza!»
«¿No te da vergüenza?»
En este sistema educativo, en el que cada conflicto entre padres e hijos se explicaba por la poca o mala educación de los niños, se introdujo el concepto de justicia, que sirvió de guía para los que ostentaban el poder. De esta forma, en la práctica, los adultos se aseguraban de que sus hijos se habían equivocado antes de aplicar el castigo. Por lo tanto, lo que los padres podrían considerar injusto no era el castigo en sí, sino que se castigara al hijo sin que hubiera hecho nada malo.
Paradójicamente, puesto que los padres actuaban siguiendo este modelo de justicia, los niños a menudo sólo se acordaban (y se quejaban) de los momentos en que fueron castigados sin haber hecho nada malo. Así pues, el más habitual –y profundamente injusto– sentimiento de «estar equivocado» se reprimía por sistema (es decir, lo normal era la represión en un sistema en el que las críticas eran la piedra angular de la educación de los niños).
El concepto de justicia también aparecía en muchas familias en que los padres intentaban no tratar a sus hijos de un modo distinto. Así, los padres daban los mismos regalos a sus hijos, los mismos premios, los mismos castigos y la misma educación, sin tener en cuenta las posibles diferencias. Por lo tanto, algunos niños recibían lo que realmente necesitaban, mientras que otros no. Sin embargo, los padres estaban completamente seguros de que habían sido «justos».
Los valores que he descrito, surgidos de una visión anticuada de la naturaleza de los niños, todavía perduran en muchas partes del mundo. Independientemente de las opiniones que estos valores puedan suscitar, hay que admitir que estos métodos educativos tienen bastante éxito, o por lo menos solían tenerlo, si tenemos en cuenta el objetivo que pretenden. El objetivo (educar a los hijos) no es importante. Lo importante es la apariencia exterior, como se resume en la frase siguiente tantas veces escuchada por la calle: «Recuerda que tienes que portarte bien, así la gente verá que eres un niño bien educado».
Las prioridades de nuestra educación, en gran medida, se basaban en esa apariencia externa. Era importante que los niños aprendieran a «adaptarse», «comportarse», «hablar bien», y decir «gracias», «por favor» y «buenas noches». Los niños no podían ser ellos mismos; tenían que «actuar». Del mismo modo que un actor actúa en una obra de teatro. Y, como ese actor, debían aprenderse su texto.
Ahora que sabemos mucho más que nuestros padres sobre los niños, es fácil hacernos los sabios. Pero debemos recordar que los padres que siguen aferrándose a la noción de familia como una estructura de poder lo hacen porque creen sinceramente que es lo mejor para sus hijos; no consideran este sistema educativo como una expresión de poder.
EL PARÉNTESIS DEMOCRÁTICO
Hace unos veinticinco años, cuando las personas de mi generación llegamos a la adultez, empezamos a pensar en la familia de formas distintas. Eran los inicios de una época en que las familias intentaban reestructurarse siguiendo unos ideales democráticos. Gran parte del cambio fue iniciado por el movimiento de liberación de las mujeres. Después de muchos siglos oprimidas, las mujeres querían que se las tratara con una igualdad real. La principal batalla hacía referencia a los cambios que debían producirse en los roles de ambos sexos, a una redistribución de las responsabilidades en el seno de las familias y a la desigualdad existente en el trabajo y en la educación.
A pesar de que muchos de nosotros habíamos crecido en familias con una estructura de poder más o menos totalitaria, sentíamos que las familias debían ser más democráticas. Creíamos que los niños tenían derecho a que se les explicaran las normas y los límites impuestos por los adultos. Creíamos además que los niños tenían otros derechos: podían participar y tener influencia en la toma de decisiones de la familia. Estas ideas provocaron que hombres y mujeres, adultos y niños, interactuaran de nuevas formas. Por ejemplo, los padres no querían que se les dieran tantos métodos educativos; preferían tratar de entender a los niños y jóvenes. Por otro lado, se enriquecieron las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, puesto que éstas podían tomar decisiones sobre su cuerpo. Dichas relaciones fueron facilitadas por la industria farmacéutica, que puso a disposición de la mayoría métodos efectivos de contracepción. Asimismo, por aquel entonces la retórica estaba muy politizada.
Ese noble experimento, a pesar de su validez, resultó ser insuficiente. Su impacto se limitó a la reformulación de los valores familiares tradicionales. ¿Por qué se quedó corto? Durante ese periodo, las familias se apoyaron en definiciones políticas para describir tanto los problemas existentes entre los dos sexos como los problemas entre adultos y niños (un paso intermedio lógico y necesario). Sin embargo, ese vocabulario político no es útil para describir de forma adecuada las relaciones que se dan en el seno de las familias. De hecho, cuando se utiliza de este modo, la ideología tiende a obstaculizar en lugar de fomentar los sentimientos de proximidad familiar. Tanto la ideología como el totalitarismo ofrecen seguridad y sentido a los iniciados, pero esta seguridad nunca llega a los que se encuentran al final de la escala jerárquica o los que tienen una percepción distinta de la realidad.
EL PROCESO DE INTERACCIÓN FAMILIAR
Debido a la jerarquía existente en las familias, los valores democráticos, por sí solos, no bastan. Creer que todo el mundo tiene derecho a participar en las decisiones es algo útil cuando vinculamos esta participación con el contenido y estructura de la vida familiar (por ejemplo, decidir dónde pasaremos las vacaciones o cómo repartir las responsabilidades que conlleva preparar las vacaciones). Sin embargo, este concepto no afecta al proceso de interacción, un elemento de gran importancia en referencia a cómo se sienten los distintos miembros de la familia y cómo se llevan con los demás durante las vacaciones.
El proceso de interacción familiar, en ocasiones llamado «espíritu» o «atmósfera» familiares (los filósofos de la antigua Grecia lo llamaban ethos), hace referencia a la calidad de los intercambios entre los distintos miembros de la familia: cómo se relacionan unos con otros y cómo se sienten. Es el elemento clave de la salud y desarrollo mental y físico de niños y adultos. Este proceso está influido por distintos factores que tienen que ver con los padres: su personalidad, experiencias y la relación entre ellos; sus altibajos; su visión de la vida y su filosofía; su capacidad de detección y solución de conflictos; su capacidad para encontrar recursos cuando las cosas no van bien; etcétera.
Es un hecho psicológico que los adultos de la familia son los únicos responsables del establecimiento de esta atmósfera familiar o ethos. No pueden delegar esta responsabilidad en sus hijos, ni compartirla con ellos, puesto que los niños no tienen capacidad para asumirla. Necesitan que los adultos estén al frente.
Este hecho no implica que los niños no deban influir en el proceso de interacción de la familia. Muy al contrario. Ejercen una gran influencia gracias a su falta de experiencia en la vida, su lógica, sus problemas, su sensibilidad en momentos de conflicto y su falta de experiencia en su resolución. También influyen en el proceso de interacción gracias a su deseo de cooperar, su vitalidad y creatividad; y porque a menudo actúan como luces de emergencia que avisan de la presencia de conflictos entre los adultos.
Sin embargo, no se puede responsabilizar a los niños de la calidad de la interacción. En las familias en que los padres, por los motivos que sean, no pueden hacerse cargo de esta responsabilidad y los hijos terminan por «tomar las decisiones», el resultado siempre es destructivo para los adultos, para los niños y para la relación. Se pueden delegar tareas o áreas prácticas de la responsabilidad en los niños, pero no se les puede hacer responsables del bienestar familiar; esa responsabilidad pertenece a los adultos.
No obstante, con esto no quiero decir que los hijos no tengan derecho a influir en la toma de decisiones en un sentido democrático. Pueden participar si el objetivo general es iniciarlos en las reglas democráticas. En situaciones en que adultos y niños deben cooperar, es mejor para estos últimos que los adultos tomen en serio sus deseos y necesidades. En la familia y en la sociedad, a menudo encontramos grandes e importantes diferencias entre seguir nuestro camino y conseguir lo que queremos.
Una familia sólo es una unidad en términos jurídicos cuando se crea y cuando se destruye. Entre esos dos momentos, se trata básicamente de una unidad emocional y existencial. Está bien que respetemos los derechos de los demás, pero ese respeto no es suficiente para el bienestar y desarrollo de los niños. Los niños sanos piden algo más que igualdad en el sentido político y judicial; exigen ser tratados con dignidad personal.