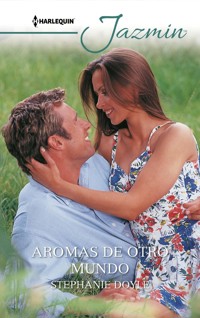2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Tenía que estar casada antes de los treinta, si no... Baily Monohan le había prometido a su familia que si seguía soltera en su treinta cumpleaños, volvería a casa y se casaría con su aburrido novio de la infancia. Pero quedó claro que el destino tenía otros planes para ella cuando se vio envuelta en un accidente con un Mercedes negro... conducido por un hombre de humor aún más negro. Daniel Blake también se dirigía al este... a tratar de impedir una boda. ¿Podrían aquellos dos cruzar el país sin intercambiar ni una palabra? ¿O acabarían yendo juntos hasta el altar?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Stephanie Doyle
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Sueño irlandés, n.º 1432 - octubre 2016
Título original: Baily’s Irish Dream
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9008-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Se acabó. Fin. Terminado. Adiós. Apártate de mi camino. Basta. Ni lo sueñes. Yo, no. Au revoir. Hasta la vista. Nos vemos. Sayonara.
—Lo que estás diciendo es que te vas.
—Sí —alzó la vista de su intento de meter ropa en una maleta demasiado pequeña. Su amiga Janice parecía aturdida.
—Siempre podrías decirles que no a tus padres. Después de todo, eres una adulta.
Pensó que eso era debatible. Sin embargo, había dado su palabra. Y si la persistencia de sus padres no bastara para hacerla volver a casa, su honor sí.
—¿Crees que no he intentado razonar con ellos? ¿Crees que no les he explicado que soy una adulta de verdad? Sencillamente, no funciona. Además, Harry es un chico agradable —la furia que hubiera podido sentir ante la situación no tardó en desvanecerse. Nadie podía enfadarse con Harry. Bajó la tapa de la maleta y apoyó el trasero en ella para darle un incentivo adicional para cerrarse.
Janice se sentó sobre la segunda maleta y suspiró con frustración.
—Es un acto de barbarie obligarte a volver para casarte con el pretendiente elegido por ellos. ¿Y por qué aceptaste algo así?
—Quería una aventura, y era el único modo en que me dejarían venir a Seattle —sintió que los mecanismos de cierre encajaban bajo su peso.
Janice debatió ese punto.
—No podrían haberte detenido.
—Es evidente que jamás has visto el tamaño de mis hermanos. Créeme, podrían haberme detenido —miró alrededor del apartamento vacío para comprobar que los transportistas se hubieran llevado todo. Solo quedaban las dos maletas y la Señorita Roosevelt.
—Una barbarie —murmuró Janice mientras movía su peso sobre la segunda maleta para tratar de cerrarla.
—Ya lo has dicho —repuso Baily, sonriéndole y sabiendo lo ilógico que debía de parecerle a una persona que no hubiera crecido en Monohan.
—¡Medieval! ¿Eso también lo he dicho? ¿Qué me dices de tu trabajo? En la escuela van a echarte de menos.
—Conseguiré otro trabajo de profesora cuando vuelva a Nueva Jersey. Siempre hay trabajo para una profesora a la que no le importe enseñar a adolescentes.
—Sigue estando mal.
Con un suspiro, Baily se trasladó a la otra maleta con Janice. Los dos traseros bonitos y redondeados llenaron el espacio reducido. Snap. Al parecer, era hora de volver a hacer dieta.
—Escucha, mis padres solo querían asegurar mi futuro. Me dieron siete años para explorar el Oeste. Y me lo he pasado de miedo. Pero cuanto más pienso en el asunto, más de acuerdo estoy con ellos. Echo de menos a mi familia.
—¿Vas a casarte con un hombre solo porque echas de menos a tu familia? —Janice se mostró incrédula.
«¡Claro que no! Bueno, quizá un poco». ¿Cómo podía explicarle eso a Janice? Su amiga le pediría que esperara el amor verdadero y otras cosas igual de ridículas y románticas. Baily, que había sido una romántica empedernida, había abandonado la idea de que el amor verdadero existía para ella en el cosmos. Había conocido a demasiados hombres, salido con varios de ellos, y en ninguna ocasión Cupido había lanzado su flecha.
—Harry será un marido excelente. Será fiel, leal, cariñoso…
—Y obedecerá todas tus órdenes, se sentará cuando se lo digas y no te manchará la alfombra —replicó Janice con sarcasmo, levantándose de la maleta.
—Eh, no menosprecies eso. Domesticar a un hombre es más difícil de lo que parece —muy bien, Harry poseía todas las cualidades de un buen perro. Había cosas peores en la vida. Le daría hijos. Algo que un perro no podría hacer. «Piensa en los hijos», se recordó. Por desgracia, eso significaba que debía pensar en cómo iba a concebir a esos hijos con Harry. Mmm.
—No te lo tomas en serio. Hablamos de tu vida, Baily Monohan. Vas a arrojarla por la ventana —casi gritóJanice .
—No. Es más como empezar de nuevo… otra vez.
—¿Estás segura?
—Lo estoy —anunció con una firmeza que la sorprendió. Tomaba la decisión correcta. Mentalmente lo sabía. Solo era su corazón el que se agitaba cada vez que pensaba en pasar el resto de su vida con Harry. Con una determinación que no sentía, se puso de pie y alzó las dos maletas—. ¡Theodora! En marcha, Señorita Roosevelt. ¡Nos vamos!
La «Señorita Roosevelt» se asomó desde una de las estanterías de la cocina y maulló.
—Vamos, Theodora —instó Baily—. Ya lo hemos hablado y estuviste de acuerdo. Así que deja de ser tan obstinada y mueve el rabo.
A regañadientes, la gata se unió a ella. Era evidente que a Theodora no la alegraba nada la mudanza, pero al parecer sabía que no iba a tener voto en el asunto.
Janice movió la cabeza maravillada.
—Tratas a ese animal como si fuera humano. No es natural, ¿lo sabes?
—Shhh, ¿quieres que te oiga? Ya sabes cómo se pone cuando alguien le recuerda que no fue presidenta de Estados Unidos. Sé que fomento sus ilusiones, pero de este modo es menos doloroso —bajó la vista a la bola negra de pelo con adoración en los ojos—. ¿Está lista, señora Presidenta?
—Miau —Theodora prácticamente suspiró, como si comprendiera que no tenía elección.
Las dos amigas salieron del apartamento seguidas por la Presidenta. Baily alzó la tapa del maletero de su viejo Volkswagen Escarabajo y guardó las maletas. En el asiento de atrás ya había una caja con arena y en el del pasajero una caja con seis Diet Pepsi con hielo. Estaba preparada.
—¿Estás segura de que irás bien atravesando el país tú sola? ¿Qué me dices de los maníacos que atacan a las mujeres sin compañía? —inquirió Janice.
—Un buen modo de tranquilizarme.
La primera vez, había ido a Seattle acompañada de su hermano Nick. Por aquel entonces, había parecido a un mundo de distancia de Nueva Jersey. Nick, agente de policía en Filadelfia, había insistido en que no fuera sola. En ese momento pasaba por un divorcio desagradable y Baily no quería oír hablar de su ex mujer durante cuatro mil quinientos kilómetros. Lo que significaba que sería un viaje solitario. No la entusiasmaba particularmente, pero también debía ser práctica. Además, no podía ser muy peligroso.
—Ten cuidado. Y hagas lo que hagas, no recojas a autoestopistas —la abrazó con fuerza—. Te echaré de menos.
—Yo también.
Se sentó en el coche y arrancó. A través de ojos semiacuosos, observó cómo Janice iba empequeñeciendo más y más a través del espejo retrovisor. Cuando volvió a alzar la vista, había desaparecido.
—Bien, Theodora, solas tú y yo. ¿Estás lista para ir a casa?
—Miau.
—Yo también.
«¡Maldición! ¡Mil veces maldición!» Daniel Blake sencillamente se negaba a creer lo que oía. No era posible. No podía estar sucediéndole a él. No en ese momento. No a Sarah. Con una impaciencia nacida de la furia, apuñaló la tecla de rebobinado del contestador automático y volvió a darle a la tecla de repetición.
Beeep.
—¡Hola, Danny! Soy yo, Sarah. Tengo una noticia maravillosa. No te lo vas a creer. Bueno, sé que lo creerás porque yo te digo que es la verdad, y sabes que no miento…
Cerró los ojos. Su hermana tenía por costumbre explicar todas las exageraciones en las que incurría. Esa cualidad solía resultarle tierna. Declaraba su honestidad. Pero en ese momento no había tiempo y tenía prisa por llegar a lo esencial. Otra vez.
—Lo que quiero decir es que probablemente te quedes asombrado. Oh, aquí va… ¡Me voy a casar! ¿Te lo puedes creer? Yo, casada. Es con Pierce, desde luego. Sé que a ti te inspira reservas, pero créeme, es un encanto, y dulce y divertido. Podría seguir así una eternidad. Bueno, no tanto porque me quedaría sin palabras, pero… bueno, ya sabes a qué me refiero. Él dice que está impaciente. Así que lo haremos el tres de agosto.
¡En siete días! De hecho, seis, ya que el mensaje era del día anterior.
—Sé lo que estás pensando… que siempre quise una gran boda con todos los adornos, pero sin mamá y papá, y como Pierce tampoco tiene familia, hemos decidido que sea algo pequeño. Solo tú y un amigo de Pierce. Oh, y sé que solo son siete días, pero si conduces todo el día, tardarás tres o cuatro en llegar hasta aquí. Probablemente de esa manera sea más rápido que en tren. De modo que espero verte al final de la semana. ¡Me muero de impaciencia!
Beeeep.
La voz de su hermana pareció reverberar por toda la casa. Iba a casarse con ese miserable cazafortunas de poca monta, y solo disponía de seis días para frenar la boda. Seis días. No eran suficientes. Durante un momento pensó en tomar un avión, pero la idea se desvaneció nada más aparecer. Le había dado su palabra a Sarah de que nunca volaría, y la consideraba un vínculo inquebrantable. Tampoco se equivocaba en los horarios del tren. Y asimismo carecía de sentido tratar de razonar con ella por teléfono. Podía ser volátil, pero también muy obstinada. El único modo de enfrentar la situación era cara a cara. Lo que significaba conducir.
Sin perder más tiempo, abrió la maleta que aún contenía la ropa del viaje del que acababa de regresar a última hora de la noche del día anterior. Había ido a San Francisco para reunirse con un potencial cliente interesado en su único paquete informático. El producto de Daniel era uno de los pocos en el que la gran empresa maderera había mostrado interés, y tenía la corazonada de que el viaje había servido para sellar el trato. No obstante, no había nada concreto, y lo último que necesitaba era que algo lo distrajera de ganar la puja.
La familia, sin importar lo irritante que fuera, estaba primero. Su única elección era hacer lo que sugería Sarah: conducir hasta Filadelfia. No para asistir a la boda, sino para detenerla. Bruce, su vicepresidente, podría manejar la puja de California en su ausencia.
Tomada la decisión, el siguiente paso de Daniel fue encontrar ropa limpia con la que reemplazar la que acababa de meter en la cesta de la ropa sucia. En el armario encontró unos vaqueros y polos impecablemente planchados por su asistenta. Casi sin tomarse tiempo para doblarlos, los metió en la maleta. Realizó una rápida comprobación para cerciorarse de que tenía la cartera, bajó a la carrera las escaleras de su casa de Seattle, Washington, salió a la calle y volvió a subirse al coche que había abandonado hacía poco.
El sueño de descansar un día, después del agotador regreso desde California antes de volver al trabajo, se había evaporado. Iba a tener que emprender un trayecto maratoniano a través del país para llegar hasta donde su ingenua hermana iba a cometer el mayor error de su vida.
Al menos le había dado seis días. Podría haber sido peor. Calculó que, forzando un poco, conseguiría llegar a Filadelfia en tres días. Eso le proporcionaría tiempo de sobra para ahuyentar al futuro marido y encerrar a Sarah en un convento. En ese orden.
Lleno de determinación, se puso el cinturón de seguridad y miró por el espejo retrovisor. Vio un Ford beige aparcado demasiado cerca de su entrada de vehículos. El conductor seguía en el coche. Daniel tocó la bocina para indicarle que iba a salir. Al retroceder, le lanzó una mirada con la que quiso transmitirle que no le gustaba que le bloqueara la salida. El otro esquivó sus ojos.
—Maldito turista —musitó.
«Cíñete al plan», se dijo, «y esta pesadilla acabará pronto».
Capítulo 2
Se acabará alguna vez esta pesadilla? —se preguntó después de verse forzado a pisar otra vez el freno. Solo iba por el segundo día de viaje, pero a ese ritmo jamás llegaría a tiempo a la boda de su hermana. No cuando los vehículos que tenía delante insistían en conducir a la velocidad que lo haría su difunta bisabuela. Un Volkswagen Escarabajo y un vehículo pesado conspiraban contra él al ir a cien kilómetros por hora cada uno en el carril que ocupaba. Durante un instante pensó en adelantar al camión por el arcén, pero con la suerte que tenía, temió encontrarse con un bache y reventar una rueda. Lo que necesitaba era llamar la atención de la mujer que llevaba el coche que tenía delante.
Sabía que se trataba de una mujer porque costaba no ver la masa de pelo rojo que se extendía por los costados del reposacabezas. Sin embargo, era evidente que ella no se percataba de su presencia detrás.
Encendió las luces delanteras. No hubo suerte. Tenía que estar demasiado distraída para no mirar por el retrovisor. Los bucles de pelo se agitaban. De vez en cuando apuntaba con el dedo al pasajero que llevaba en el asiento de al lado. Si Daniel debía realizar una conjetura, la mujer estaba sufriendo un ataque de epilepsia o le cantaba a un acompañante muy bajo. Debía de ser su imaginación la que invocó la imagen de unas orejas puntiagudas asomándose desde el otro asiento. No podía estar cantándole a un gato.
—¿Cómo he estado? —preguntó Baily, un poco jadeante por cantar al ritmo de la radio. No era ninguna Aretha Franklin, pero a la Señorita Roosevelt no pareció importarle.
Esperó con ansiedad la siguiente canción. Mientras tanto, evaluó dónde se encontraba. Un vistazo por el retrovisor le reveló un ominoso Mercedes negro prácticamente encaramado sobre su parachoques trasero.
—Cielos, lo siento, amigo —musitó con cierta timidez—. No me di cuenta de que estabas ahí —después de todo, Aretha requería plena concentración. Pisó el pedal e intentó acelerar lo suficiente como para poder adelantar al camión que tenía al lado. Pero su Escarabajo tenía otras ideas.
El coche tosió un poco y aceleró seis kilómetros por hora cuesta abajo. Como el camión también ganaba velocidad, no había modo en que pudiera adelantarlo. Su único recurso era frenar un poco y situarse detrás de él.
¡Estaba frenando! Solo le quedaba una opción. Llevó la mano a la bocina y la dejó allí dominado por la frustración. Frustración porque la mujer que tenía delante conducía despacio. Porque su hermana fuera a casarse con el hombre equivocado. Por tener que dejar su negocio en un momento crucial. El sonido de la bocina resultó maravilloso y le causó un gozoso dolor en los oídos. El ruido llenó el coche y reverberó por el vasto paisaje de Montana.
La Señorita Roosevelt chilló y buscó cobijo bajo el asiento.
—¡Oh! —exclamó Baily indignada ante lo que consideró la actitud de un bravucón.
Había intentado hacerle un favor y a él no se le ocurría otra cosa que asustar a su pequeña. El camión pasó de largo y de inmediato ella se trasladó al otro carril. No tardó en perderlo de vista. Mientras tanto, no pudo evitar mirar al hombre del Mercedes cuando este llegó a su misma altura.
Con una última presión, Daniel dejó de tocar el claxon. Lo invadió una especie de paz onírica. Había sido liberador. Si fumara, habría encendido un cigarrillo. Nada como un buen bocinazo para soltar un poco de tensión. Diablos, una vez que el coche se había apartado, dejó de experimentar el súbito apremio de ponerse por delante. Se situó lentamente a la par del Volkswagen amarillo. Giró la cabeza para ver mejor a la conductora al tiempo que se preguntaba si sería tan bonita como su pelo.
—¡Imbécil! —gritó Baily mientras bajaba la ventanilla en un esfuerzo por hacerse oír. Por desgracia, era dudoso que la oyera, ya que él llevaba la ventanilla subida.
Aunque semejante comentario tampoco lo ofendería mucho. Debía practicar todo ese asunto de los insultos y maldiciones. Había vivido demasiado tiempo con las palabras de su madre resonando en su cabeza. «Una señorita no maldice». Era obvio que su madre jamás había tenido que enfrentarse a imbéciles en Mercedes.
«¿Qué problema tiene?», pensó Daniel. No la había oído, pero no hacía falta ser un genio para entender que estaba furiosa. Después de todo, era ella quien no había pasado al camión. Cuando había intentado animarla a avanzar, había tenido el descaro de frenar. Desde luego, en ese momento se daba cuenta de que lo había hecho para situarse detrás del otro vehículo. Lo más probable era que el cochecito que conducía no tuviera la aceleración requerida para un adelantamiento a alta velocidad. Fue su turno de sentirse un poco avergonzado.
Lo único que cabía hacer era disculparse. Era imposible que lo oyera de coche a coche. Improvisó un encogimiento de hombros y una sonrisa inofensiva que decía: «Lo siento. No era mi intención dar tantos bocinazos».
Baily se quedó boquiabierta.
—¡Qué descaro el de ese hombre! Me hace muecas y se encoge de hombros como si le importara un bledo haberme sacado canas con esa condenada bocina.
En su mente cobró forma la acción más mezquina que se le pudo ocurrir. Sin un segundo de vacilación, la realizó.
¡Le había sacado la lengua! Mientras él intentaba disculparse, ella le sacaba la lengua. Era evidente que se trataba de una perturbada. Probablemente se había fugado de una institución mental. Lo mejor que podía hacer era largarse de allí antes de que se le ocurriera algo realmente demencial.
Como poner cara de cerdo. Odiaba que una persona se levantara la nariz y se estirara los ojos hacia las orejas. Solo pensar en ello le daba escalofríos. Con una última mirada centelleante para demostrarle que no le gustaba su ética de conducción, pisó el acelerador con toda la fuerza del pie.
Fue un error, teniendo en cuenta que no había apartado la vista de la pelirroja. No llegó a ver a la vaca que lentamente había salido por la abertura que había en el cercado en el borde de la carretera, hasta que apareció sobre el asfalto. Supo que era demasiado tarde en el minuto en que vio al enorme bovino. Ajena al daño que estaba a punto de causar, la estúpida vaca mugió hacia el coche lanzado en su dirección.
Daniel pisó los frenos con tanta fuerza que temió sacar el pedal a través del suelo del coche. El vehículo se escoró y luego perdió el control. Antes de darse cuenta de lo que sucedía, se salió del camino y chocó contra el poste de una valla. El airbag se infló y se vio empujado contra el asiento.
Todo en dos segundos.
—Muuuu.
Al menos la vaca se había salvado.
—¿Estás bien? ¡Contéstame!
El airbag se desinfló. Pudo moverse. Primero evaluó su cuerpo. Tanto las piernas como los brazos estaban bien. El pecho y el resto de su cuerpo habían sido protegidos por el airbag. Se había golpeado la cabeza y experimentaba una sensación ardiente donde el airbag le había rozado la mejilla. Aparte de eso, se encontraba bien.
Aunque no sucedía lo mismo con su coche.
—¡Contéstame!
Giró la cabeza y encontró los ojos verdes y preocupados de su némesis pelirroja.
—¿Por qué?
Baily se puso en cuclillas. Esa era una respuesta extraña.
—Porque quiero cerciorarme de que te encuentras bien.
—Es evidente que lo estoy, o no habría sido capaz de responderte, ¿verdad?
Tenía sentido. Se lo veía pasmosamente sereno para alguien que acababa de sufrir un accidente de coche. Y por el aspecto que presentaba, el vehículo era un siniestro total. La capota se hallaba prácticamente enroscada alrededor del grueso poste. Sin embargo, a este no le había pasado nada.
—¿No viste la vaca?
No hacían falta palabras. La expresión agria de Daniel lo dijo todo.
—De acuerdo, no la viste —concluyó Baily.
Daniel intentó abrir la puerta. No resultó tarea fácil, ya que toda la estructura había sido empujada hacia dentro. Baily captó su intención y lo ayudó, tirando mientras él empujaba. Juntos lograron crear suficiente espacio para que saliera. Con piernas un poco inestables, respiró hondo varias veces antes de inspeccionar los daños.
—Deberías sentarte mientras esperamos a la policía.
—¿Qué policía?
—Ya sabes, los que aparecen después de un accidente —respondió ella con ingenuidad.
Daniel alzó los brazos para indicar el vasto espacio que los rodeaba. Lo único que había en kilómetros a la redonda era el Escarabajo de Baily, la ruina de Daniel y una vaca.
—¿Y de dónde esperas que surjan esos magníficos policías?
—Oh —de pronto vio que el camino por el que viajaban no era un hervidero de actividad. El camión era el único otro vehículo que Baily había visto en horas y ya había desaparecido—. No tengo teléfono móvil.
—¿Quién no tiene uno hoy en día? —preguntó con incredulidad. No sabía por qué le importaba, pero no parecía propio que una mujer viajara sola sin un móvil.
—Yo. Soy profesora con un presupuesto reducido. Era comprar un móvil o mi manicura mensual.
—Los teléfonos móviles son muy útiles en casos de emergencia o accidentes…
—Sí, pero unas uñas bien pintadas son una fuente de gozo todos los días —extendió sus preciosas uñas para que las inspeccionara. Él no pareció muy impresionado—. Supongo que tú tendrás uno.
—Desde luego —afirmó con altanería. Llevó la mano al bolsillo derecho de los pantalones y lo encontró vacío. Luego, siguió el izquierdo con igual resultado. Bajó la vista y se dio cuenta de que no eran los mismos pantalones que llevaba en el viaje de vuelta de California. Los que tenían el móvil en el bolsillo. Se hallaban en el suelo del cuarto de baño, donde él los había dejado. No allí. Con él. En el corazón de Montana.
—¿No hay móvil?
Tuvo ganas de gruñirle.
—Y bien —continuó Baily—, ¿qué vamos a hacer?
Una vez más, Daniel no tuvo palabras. Rodeó el coche lenta y cuidadosamente. La capota, el motor, la carrocería… todo el maldito coche era una ruina. Comenzó a maldecir con la habilidad de un marinero.
Baily sonrió incómoda. No es que no hubiera oído esas palabras antes. Al crecer con cinco hermanos, podía dar lecciones de vocabulario de maldiciones. Simplemente, envidiaba la facilidad con que las pronunciaba. Si su madre pudiera oírlo, le metería suficiente jabón en la boca como para mantenerle limpio el lenguaje durante años.
Cuando llegó a la conclusión de que de esa manera no iba a llegar a ninguna parte, centró su atención en la mujer.
—Tú —acusó.
—¿Yo? —inquirió Baily.
—¡Es tu culpa! —era mentira. Era él quien había estado conduciendo demasiado deprisa, pero sentaba bien culpar a otra persona por su estupidez.
—¡Mi culpa! Tú estuviste a punto de atropellar a esa pobre vaca y fuiste quien se salió de la carretera.
—¿Pobre vaca? —giró la cabeza y la vio a un lado del camino comiendo hierba—. ¡La vaca está perfectamente! ¿Qué me dices de mi coche?
—Siniestro total —respondió después de inspeccionarlo.
—Ahhhh —gritó él lleno de frustración—. ¿Qué voy a hacer? —sabía que estaba metido en serios problemas. Destruir su coche no formaba parte del plan. Tampoco estar atrapado en medio de ninguna parte con una pelirroja.
Baily se contuvo de hacer algún comentario, aunque se había formulado una pregunta similar momentos antes. Seguían solos. Sin contar a la vaca.
Fue en ese instante cuando experimentó inquietud. Se hallaba sola en Montana con un hombre extraño al que le gustaba hacer sonar la bocina y maldecir. El curso de acción más inteligente, el que sugerían los libros de defensa personal, sería subirse al coche, ir hasta la cabina más cercana y llamar a alguien para que lo auxiliara. Pero esa idea no terminaba de convencerla, ya que aún se sentía ligeramente culpable.