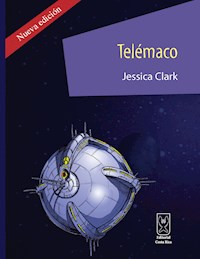
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Gracias al científico Amos Tahly, la Tierra cuenta con el Telémaco, la primera nave interestelar. Tahly oculta un invento aún más importante y trascendental para la historia de la humanidad, pero revela su localización solamente a su vecino de cuatro años, Pau Haguen, escogido, junto con otros ocho niños, para formar parte de un programa científico experimental. Veinte años más tarde, siguiendo las instrucciones programadas de Thaly, Pau tendrá que decidir a quién entrega el terrible invento: al inspector que intenta protegerlo o a los famosos Nueve, quienes planean secuestrar el Telémaco. Su decisión podría sentar las bases para una civilización completamente distinta de la conocida por los seres humanos hasta el momento.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jessica Clark
Telémaco
A Doña Mamá, por la magia.
A Don Papá, por la ciencia.
Capítulo 1
Jueves
10:53
23° C
Pau pensó que la ironía era que estaba sobrio. Estaba aquí para llenarse de drogas, pero ni siquiera las había comprado aún, de modo que la falta de coordinación y la paranoia eran completamente propias, solo los síntomas más recientes de su locura.
Paró en la esquina para ubicarse. En esta parte de Sena los edificios no eran solo rascacielos, eran hipertorres, ciudades por derecho propio, iluminadas en patrones de colores y luces en movimiento. Era demasiada información para Pau, los cambios constantes no lo dejaban pensar. Se pasó una mano por la cara. Hacía calor, aún a esta hora de la noche, y las personas que pasaban a su lado llevaban ropa escasa y brillante. Sus risas repentinas lo sobresaltaban. Pau tenía miedo de tocarlas porque en el tren de camino acá había descubierto que con un roce podía sentir sus emociones y la experiencia lo había dejado con una migraña asesina.
Apuntó los ojos entrecerrados al torrente de luz que marcaba la puerta del club y sintió miedo. Si el tren había sido traumático, si la calle le daba miedo, una pista de baile atestada iba ser el infierno. Pero Iván estaba adentro, e Iván tenía las pociones. También había otra razón para arriesgarse, pero esta Pau no quiso admitírsela mientras cruzaba la calle. Lo cierto era que tenía todos los químicos que necesitaba, pero era muy posible que mañana estuviera en la cárcel y que dentro de un tiempo estuviera muerto y no quería pasar su última noche en Sena sin contacto humano.
Un grupo de muchachas salió del club, hablando y caminando tan rápido que Pau no tuvo tiempo de salir del camino. Vio micro faldas, piernas brillantes por el sudor y un bosque de las sombrillas diminutas que estaban de moda y producían su propia llovizna. Ellas vieron una actitud peligrosa, cabello oscuro y rebelde que se soltaba de la cinta que lo mantenía atado, y un cuerpo delgado mantenido a tono por actividad constante. No hicieron ningún esfuerzo para evitar los choques y Pau sufrió el rápido bombardeo de sus dudas, sus miedos, cansancio, nerviosismo y deseo. Todas dejaron rastros en él, como efectos residuales de relaciones vividas en tres segundos.
Luego quedó solo frente al resplandor blanco de la entrada. El calor conectaba todo con él en una solución pegajosa y salada. Era como si toda la ciudad fuera el interior de un cuerpo que estaba conociendo con demasiada intimidad. En su estado alterado, a Pau le pareció que por los escalones atestados de gente bajaba una barrera tangible de sudor, perfume y el polvo verde de las burbujas que estaban consumiendo arriba. Inhaló con fuerza. Instinto animal: le dio ganas de sacar la lengua y probar la masa caliente y un impulso suicida lo empujó a zambullirse de lleno en la multitud.
La escalera desembocaba en el centro de la pista de baile en el segundo piso y Pau fue la única persona inmóvil en un mar de cuerpos que brincaban al mismo ritmo. No era el único mirando hacia arriba: sobre el mar de cabezas flotaba la proyección holográfica del número treinta y uno, que indicaba la temperatura dentro del club. Pau veía además una serie de números y letras: H36, AZ282, pero sabía que eran una alucinación. También sabía que eran coordenadas simples, pero de nada le servían sin conocer el planeta o estrella al que aplicaban.
Una mano pequeña le tocó el pecho y Pau se sobresaltó en partes iguales por el contacto inesperado y por la aguda corriente de deseo que vino con él. Su primera impresión fue de piel perfecta, que brillaba por una fina capa de transpiración, pupilas dilatadas y labios color de confite. Conocía a la muchacha pero no recordaba su nombre y por un momento temió la carga emocional que podía recibir si la ofendía.
—Te encontraron –gritó ella sobre el escándalo de la música.
Pau sintió pánico. Que él supiera, nadie lo estaba buscando, pero la posibilidad lo hizo mirar alrededor con una repentina descarga de adrenalina.
—¿Qué?
—Que me contaron de lo tuyo con Lucy… Qué mal.
Pau intentó retroceder. No pensaba discutir sobre Lucy con esta persona. La suerte fue que ella tampoco tenía interés en una velada de apertura emocional, aunque sí tenía un tipo de proximidad en mente y cuando la multitud los obligó a acercarse aprovechó para colgarse del cuello de Pau.
—La meta es llegar a cuarenta grados –dijo, a solo centímetros de su boca–. ¿Te apuntas?
Pau bajó la vista al torc que descansaba sugestivamente entre sus pechos. Era un cilindro de platino delicadamente labrado. Dado el atrevimiento de las manos que ahora exploraban su espalda y uno de sus muslos, supuso que estaba lleno del polvo verde que hacía las burbujas.
Ella rió y le permitió abrir el torc con un hábil movimiento de dedos. Pau vertió una pequeña dosis de polvo verde en la palma de su mano, a sabiendas de que no sería suficiente. Su metabolismo quemaba los químicos con la misma rapidez que la comida y las burbujas estaban diseñadas a propósito para crear apenas una leve excitación sexual. La idea era inhalar varias dosis, mezcladas con el monóxido de carbono en la respiración de otra persona, para pasar de una placentera inquietud a la urgencia y Pau no tenía tiempo para eso. Aún así, un pequeño impulso hacia la inconsciencia era mejor que nada. Su cuerpo no colaboraba, pero su mente ya era adicta al escape y celebró cuando ella exhaló sobre la palma de su mano para levantar la nube verde, que Pau inhaló por la nariz. Los labios ajenos contra los suyos le supieron dulces y puros y no recibió de ella más emoción que la fabricada por los químicos.
Dos o tres personas lo detuvieron en el camino a la barra y Pau se entretuvo con el juego de las burbujas cada vez por más tiempo, aumentando el efecto con las sensaciones que robaba de sus compañeras. Cuando finalmente alcanzó la barra tuvo que calcular conscientemente la distancia para no invadir el espacio personal de Iván.
Iván jamás consumía sus productos. Era un tipo pálido de cara cuadrada que no hablaba mucho pero se oponía a las convenciones sociales con cada detalle de su atuendo. Contrario al resto del mundo, usaba el cabello oscuro extremadamente corto y vestía ropas sencillas de colores neutros. Esa noche llevaba una camiseta azul que anunciaba en simples letras blancas que aún no había vida inteligente en Marte. Sus lentes, redondos, pesados y completamente opacos, apuntaron a Pau desde la barra pero regresaron inmediatamente al trago que descansaba frente a él.
—Olvídalo –dijo.
En su rápida inspección de Pau, Iván había notado un par de cosas también. Pau usaba el cabello a la altura de los hombros, como cualquier persona, pero era el único en el club que no llevaba un aro de comunicación en la oreja. Vestía chaqueta en un calor infernal e Iván había pescado bajo ella el asomo de tela color rojo vivo. Era una camisa interfásica, igual que el guante que Pau traía en la mano izquierda y el guante no era el típico accesorio personal, era un guante especializado.
Iván sospechaba que Pau lo estaba usando para más que buscar recetas pero no era la actividad ilegal lo que le molestaba. Una pieza fásica de ese calibre era el tipo de tecnología que uno no mostraba en público. Era un descuido. Sacudió la cabeza e hizo lo que hacían las personas para alejar a los pordioseros o a los perros callejeros: ignoró a Pau, levantó su vaso y pareció muy interesado en el contenido. Esperaba que Pau tomara el rechazo con un poco de dignidad y lo dejara en paz, pero Pau permaneció donde estaba, viéndose patético y decidido al mismo tiempo.
Iván giró en su banco y quedó cara a cara con un rostro inexpresivo.
—No sé que me da más miedo –le dijo a Pau–, que no te hayas matado todavía o que sigas tratando.
Pau no contestó.
—¿No prefieres jugarte la vida por algo que valga la pena?
Pau ladeó la cabeza.
—Estoy en eso –dijo.
Iván abrió la boca, pero prefirió cerrarla antes de preguntar. No quería verse respondiéndole preguntas a los de Integridad de Sistemas.
—No puedo darte nada, mano, se lo prometí a Lucy.
—Lucy no está aquí.
—No, Pau, y tampoco ninguno de tus amigos. ¿Te has preguntado por qué?
–Necesito más.
Iván le dio la espalda. Sostuvo su bebida entre las manos y comenzó a contar los segundos. Llegó hasta diecisiete antes de que Pau se rascara la nuca, se frotara el pecho con la mano y comenzara a ajustar la cinta que sostenía su cabello. Iván sacudió la cabeza imperceptiblemente, quizás respondiendo a la embarazosa conducta de Pau, quizás a algo que veía detrás de sus lentes.
Pau regresó por donde había venido, tardó tres veces más, tomando todo lo que pudo de los intercambios de burbujas. Ya estaba en el primer escalón cuando una fuerte mano se envolvió alrededor de su nuca y lo atrajo, de modo que Pau quedó frente a frente con un hombre de aspecto intenso.
Se mantuvo completamente inmóvil, preguntándose si el hombre estaba a punto de besarlo y qué debía hacer al respecto, pero el hombre se limitó a hablar:
—La Tierra para el hombre, las estrellas para Dios –dijo entre dientes–. Marchamos dentro de una semana.
Pau se separó con un movimiento brusco. Hacía tiempo había perdido el hilo de los dramas que montaban, por aburrimiento o hábito, las facciones de Sena y un reloj interno le decía que no iba a vivir para enterarse de si se conquistaba el espacio en nombre de las Casas, de la humanidad o de nadie.
No registró el viaje a través de la ciudad, excepto durante un segundo en el que sintió miedo sin razón aparente. La cápsula magnética del metro, disparada a alta velocidad bajo la tierra, lo dejó a pocas cuadras de una zona industrial. No había nada aquí mas que edificios bajos y extensos, estructuras aburridas sin ventanas, acomodadas unas contra otras al borde de callejones blancos que solo frecuentaban convoys automatizados de carga.
Pau había caído en el hábito de viajar sobre los tejados planos, saltando de uno a otro en línea recta en lugar de seguir el laberinto. Desde esta llanura irregular era fácil ver la torre que había sido groseramente implantada en el corazón del antiguo barrio. Ella era su faro en la oscuridad y él su único visitante, involuntario pero fiel.
Los tejados planos terminaban al borde de una plaza irregular, que se extendió a sus pies como un lago congelado. En el centro, la torre se levantaba del pavimento como una grácil aguja redonda, más ancha en la base y esbelta en los pisos superiores. Eran siete de ellos y Pau solo conocía dos. Por fuera, como por dentro, la torre era un reto inmaculado, sin puertas ni ventanas excepto por la línea de material polarizado que rodeaba el sexto piso. Pau se preguntó si solo él había aceptado el reto durante estos veinte años o si era nada más el único que había persistido lo suficiente para encontrar la entrada.
Midió la torre desde el borde del tejado como un pistolero en un duelo. La torre sabía que él estaba ahí y comenzaría a jugar con su mente en el momento en que pusiera un pie en la plaza, como lo había hecho desde el primer día. No importaba el ángulo desde el que se acercara, ni la hora, ni si lo hacía rápido o despacio, aunque algunas veces un poco de ayuda química lo llevaba sano y salvo hasta la entrada.
Así que Pau soltó su torc de la cadena que lo sostenía y sacó una delgada aguja. Era una astilla química, frágil y olorosa, como una especie exótica, que sostuvo entre el pulgar y el índice. Juntó los dedos con un movimiento decisivo y la aguja penetró fácilmente la piel, disolviéndose con impenitente rapidez. Pau se llevó el pulgar a la boca y su mente se abrió como una flor de loto dándole la bienvenida al universo. Las estrellas colgaron del cielo como fuegos blancos y él se convirtió en el animal mítico y fiero que podía robárselas. Pero su misión estaba en tierra y Pau saltó sin miedo a la plaza blanca.
Esperó un segundo y supo que esta vez las pociones le habían fallado. Cinco enormes reflectores blancos se encendieron, no en torno a él, sino dentro de su cabeza y Pau se vio atrapado bajos sus luces rectangulares. Siempre llovía dentro de su alucinación, con un agua chocantemente fría. Pau comenzó a caminar y luego a correr hacia la base de la torre. Cuando alcanzó la suave superficie de la pared miró hacia atrás, buscando la desembocadura de uno de los callejones de transporte mientras tocaba una serie de puntos en la pared. Una pareja emergió del callejón, resbalando sobre el pavimento mojado. La mujer comenzó a sacar algo de debajo de su blusa y Pau falló uno de los puntos de la combinación. Sabía que nada de esto era real, pero todos sus instintos le gritaban que saliera de ahí y acabó girando para enfrentar a sus atacantes.
Tres, dos, uno. La mujer disparó y un arco brillante de plasma atravesó el aire. Pau saltó hacia un lado y aterrizó con un sólido golpe sobre el suelo seco, en una noche oscura, sin nadie en la plaza más que él.
Rodó para quedar boca arriba y recuperar el aliento que le había sacado el golpe a las costillas. Las estrellas parecían incendios. Eran importantes, pero no sabía por qué.
—Viejo loco –dijo al aire.
Se levantó, temblando, y comenzó la combinación de nuevo. Esta vez silbó una tonada infantil para defenderse contra el silencio.
11:37 p.m.
Miguel entró a la cocina con los brazos cargados de vasos vacíos. Sonrió al ver a sus amigos desde el desayunador: habían caído en un abrazo grupal en el sofá y cantaban al mismo tiempo dos canciones distintas.
—Ninguno de ustedes debería tomar más –les advirtió mientras comenzaba a mezclar una nueva ronda.
—Si no nos vas a dejar la receta –dijo Sergio–, tenemos que guardar todo lo que podamos dentro de nosotros.
Su mano ya iba a medio camino de la pierna de Yelena y Miguel rió de nuevo. Era una lástima que no fuera a estar en la Tierra para ver el inevitable drama que esa pequeña acción desencadenaría… a menos que el plan de Jota y Sim funcionara, pero tras casi una década de mantener el secreto Miguel ni siquiera se permitía pensar en eso en público.
—Claro, y mañana me van a rogar que me la lleve conmigo y la entierre en la tierra dura y seca de Hiperión.
Sergio levantó un vaso imaginario para brindar con él.
—A una nueva generación de ebrios, más lejos de lo que nadie ha llegado.
—A los ebrios –corearon los otros con solemnidad.
Miguel comenzó a servir los tragos. Solo tuvo un segundo de advertencia antes de que comenzara otro episodio. Le dio tiempo de soltar el pichel sobre el mostrador y luego el mundo comenzó a derretirse en un mar de colores y sensaciones. Liberada repentinamente de su forma usual, su piel se extendió para experimentarlo todo. El universo se le mostró como un objeto de belleza infinita, una idea comprendida pero imposible de articular. Miguel levantó la vista al techo y no le sorprendió ver estrellas. Las estrellas eran importantes.
No soy yo, se dijo de la forma más calmada que pudo, no soy yo, no es real.
Pero no quería regresar; quería quedarse en las estrellas, donde pertenecía.
¡Suficiente!
Por un segundo le pareció que estaba lloviendo. Buscó algo de qué aferrarse y descubrió su imagen distorsionada en el pichel. Un gran ojo castaño le devolvió una mirada de pánico. Ese soy yo. En la Tierra, no en el espacio. En la cocina. Las estrellas desaparecieron y Miguel respiró profundamente. Sus amigos en la sala no habían notado nada excepto que había dejado caer el pichel con fuerza y estaban gritando que él tampoco debía beber más o iba a ser expulsado del programa por ebrio. La broma no le hizo gracia, pero Miguel fabricó una sonrisa.
—Si caigo yo, caen todos conmigo –dijo.
Con las risas de fondo se dio un momento para apoyarse contra el mostrador, esperando que su pulso se normalizara y pensando, mierda, mierda, mierda.
Edgar se acercó y se detuvo a su lado, estudiando su cabeza inclinada.
—¿Qué te echaste?
—Nada.
Edgar asintió como si esto fuera una admisión de culpa.
—Espero que se den cuenta en el próximo control y te saquen del programa.
Miguel, más seguro de que ya tenía el control, levantó la vista.
—Supongo que todo por mi propio bien.
—Aunque no lo creas, sí –dijo Edgar, que había comenzado a llenar los vasos metódicamente–, pero también porque no es justo que los otros nos quedemos en la lista de espera mientras un idiota que sí fue escogido se dedica a volarse los sesos dos meses antes del lanzamiento.
Miguel comenzó a recoger algunos de los vasos llenos.
—Tengo que ir, hay gente apostando que voy a ser el primero en dormir con una extraterrestre. Además, a nadie controlaban tan de cerca como a él. No podría usar drogas aunque quisiera.
Pasaban de las dos de la mañana cuando sus amigos finalmente se marcharon, conversaban en voz alta y lo abrazaban más de lo necesario, considerando que habría muchas despedidas más antes del lanzamiento.
Miguel ya estaba sobrio cuando cerró la puerta. De hecho, no había llegado a estar completamente ebrio porque su metabolismo rara vez lo permitía. Además, no había bebido tanto. Le quedaban tres semanas de pruebas finales, incluyendo un estricto control de salud con Lena Han. Habría sido una noble abstinencia de no ser por el imbécil que había dado por volarse con agujas tres veces al día y llevárselo a él en el proceso.
Se soltó el cabello castaño, que cayó a la altura de sus hombros, y caminó sin rumbo por la sala del apartamento, chupándose distraídamente la punta del dedo pulgar en el punto donde alguien más se había perforado la piel. Edgar tenía razón: tarde o temprano uno de los viajes del intruso lo iba a pescar en medio de una sesión de prueba y sería expulsado del programa. Aún si no pasaba, podría desconectarse del mundo en un momento crítico sin saber quién estaba secuestrando su mente ni por qué.
Comenzó a desabotonarse la camisa pero se detuvo. No podía evadir más el asunto. Tenía que llamar a alguien y la primera persona que le venía a la mente era alguien que no había visto en diez años.
—Giacomo –dijo–, llama a Ina Pandolfo, en el campus de Arken.
Un rectángulo mate se dibujó en la pared y Miguel se sentó sobre el respaldo del sillón mientras el nódulo del apartamento establecía la comunicación. Cuando apareció el patrón de espera se dijo, con un poco de culpa, que tal vez no debía haberse apartado tanto de los otros. Aunque, sin importar cuánto lo intentara uno –y Miguel lo había intentado– era imposible romper completamente el vínculo. Incluso ahora estaba seguro de que si la buscaba encontraría la sombra de Ina en alguna parte de su mente. No intentó confirmar esta sospecha.
El patrón de espera fue reemplazado por una imagen que parecía una constelación, pero era en realidad un acercamiento de un cúmulo de genes. Eran las dos de la mañana, obviamente Ina no iba a contestar con una imagen en vivo.
—… ¿hola?
Su voz adormilada llenó la sala. Miguel guardó silencio. Aún con diez años sin practicar pudo sentir el momento exacto en que Ina reconoció su presencia. Incluso pudo sentir su sonrisa feliz.
—¿Migue?
Ina apreció en la pared como un retrato familiar: grandes ojos castaños en un rostro delicado, rodeado de una maraña de rizos oscuros y una sonrisa que iluminaba el mundo. Estaba en cama y todo lo que Miguel pudo ver de su cuerpo fue una camiseta tallada que, más que cubrir, resaltaba.
Ok, ya no tiene doce años, pensó, y reenfocó su atención en el rostro de ella. Ina también lo miró con interés.
—Se te nota el entrenamiento –dijo, y Miguel se sintió agudamente consciente de que tenía la camisa medio abierta.
—Uh, gracias.
Ina sabía que él estaba preocupado. Miguel podía sentirlo en ella y comenzó a sentirse incómodo. Esta empatía había preocupado tanto a Arken que habían separado a los Nueve antes de que ellos mismos comprendieran que no era normal que las personas supieran en todo momento lo que los otros sentían. Después, Jota y Sim se habían asegurado de que Arken no se enterara de que la conexión sobrevivía a distancia.
—Son las dos de la mañana –dijo Ina–, no hace falta ser Nente para saber que algo pasa.
Miguel decidió no revivir viejas discusiones.
—Tengo a alguien en la cabeza.
Ina le ofreció media sonrisa, levantando solo un lado de la boca. Por supuesto que había gente en su cabeza.
—No creo que sea uno de nosotros –dijo Miguel.
—No puede ser nadie más.
Habló con autoridad, porque nadie en el planeta sabía más de la fisiología de los Nueve que ella. Incluso Arken consultaba con Ina Pandolfo en asuntos de genética adaptable.
—¿Qué sientes?
—Agujas y burbujas –Miguel le mostró su pulgar y se lo llevó a la boca–. Me tiene haciendo esto… y recitando números.
Esto captó su interés.
—¿Qué números?
—Elevación 36, azimut 282.
—¿Sabes qué son? –dijo Ina.
Su tono condescendiente comenzó a irritar a Miguel.
—Las coordenadas del Telémaco sobre Selene. Ni siquiera los otros las saben.
Ina no pareció convencida.
—¿Estás seguro de que no es algo que has tomado?
—Puede ser, Ina. He tomado varias agujas y burbujas antes de las pruebas, pero como esto no me ha conseguido toda la atención que quiero decidí llamarte en medio de la noche para que puedas tratarme como un idiota.
La sonrisa de Ina se expandió.
—Me has hecho falta –dijo.
Miguel todavía tenía el ceño fruncido y tardó un momento en contestar.
—A mi también –dijo. Le sorprendió un poco darse cuenta de que lo decía en serio.
—Pero yo no he sentido nada –agregó Ina–, y soy…
—… la más sensitiva de nosotros. Por eso llamo, Ina. Si yo lo siento es porque este tipo es fuerte y si le da por correrse en medio de las pruebas estoy fuera. Y lleva una semana corrido.
Ina se quedó sin expresión. Ahora sí estaba completamente horrorizada y Miguel sacudió la cabeza. Era típico de ella ver las posibilidades científicas sin considerar, hasta el último momento, las consecuencias catastróficas en el mundo real.
—Podrían sacarte de la tripulación del Beowulf.
Miguel, caballerosamente, optó por no responder a lo obvio.
—¿Qué hago?
Ina tiró de su camiseta mientras pensaba y los ojos de Miguel volvieron a vagar.
—Hablemos con los otros –sugirió ella, sin darse cuenta–. Cuatro y tres: pregúntale a Ana María, Sim y Duncan si se volvieron locos de repente.
Miguel se sintió aliviado. Por lo menos tenía un curso de acción y si Ina no estaba alarmada él tampoco tenía por qué estarlo.
—Gracias.
Ina examinó su camisa medio abierta.
—No, gracias a ti –dijo y desapareció de su pared.
Después de un momento, Miguel sonrió.
2:47 a.m.
Dos tipos de educación habían convertido a Jota en una persona reservada. El Almirante le había enseñado que las emociones eran una señal de debilidad y durante casi diez años su vida había dependido de que una serie de secretos no salieran a la luz. Así que su frustración tendía a mostrarse de la manera opuesta: esa madrugada Jota estaba perfectamente inmóvil en medio del puente del Telémaco.
No, era peor que el Telémaco. Era la Sala de Comando en Jericó donde se entrenaban los futuros oficiales del Telémaco y del Beowulf y donde en pocos años comenzarían a entrenar los del Gilgamesh, y Jota estaba usando el raro privilegio de estar aquí para practicar cómo secuestrar la nave para extorsionar al Concejo Mundial. Por si fuera poco, lo estaba haciendo mal.
Dentro de dos meses se celebraría una recepción en el Telémaco para despedir a su tripulación e iniciar el primer viaje de la humanidad fuera del Sistema Solar. Ina y él eran parte de la tripulación. Miguel y Laura estarían ahí porque habían sido elegidos para el Beowulf, que partiría un año después. Las posibilidades de que los cuatro tomaran la nave eran pocas y Jota dudaba que lo hicieran sin resultar heridos. Pero si llegaban hasta ahí, la clave para su escape podría ser el uso de un interfase de inmersión total que les permitiera dirigir la nave desde fuera del puente.
Jota había sacado la tecnología fásica a escondidas de un casillero de ingeniería. No era complicada: la camisa convertía cada movimiento de su cuerpo en una orden para la nave y los lentes eliminaban las distracciones del entorno y le mostraban el espacio como si él fuera el Telémaco. Ninguna de las dos cosas era discreta. La ropa interfásica era diseñada a propósito en brillantes colores y la camisa le quedaba como una segunda piel y resaltaba en brillante turquesa contra su corta trenza rubia. Delgadas líneas cobrizas corrían a lo largo de los brazos desde los hombros y marcaban patrones sobre su torso y espalda. Los lentes eran dos medias esferas del color del mercurio que probablemente lo hacían parecer una mosca. El conjunto solo funcionaba si uno estaba de pie sobre una plataforma fásica, que en este caso era un cuadrado rojo. Si alguien entraba al simulador no tendría la menor duda de lo que estaba haciendo.
El problema era que Jota no sabía lo que estaba haciendo. Reinició el simulacro por décima vez. La luna apareció a sus pies, con sus ciudades grises. Hizo un ligero movimiento para redistribuir el peso de su cuerpo y el corto horizonte lunar se desplazó hacia la izquierda. Las estrellas llenaron su campo de visión y pronto le mostrarían el Sol. Dentro de dos meses Marte estaría en una mejor posición para ayudarle al Telémaco a ganar velocidad, pero Jota tenía claro que era demasiado peligroso para la nave y para cualquiera de los Nueve acercarse ahí… se arrepintió en el momento en que pensó en eso, pero ya era demasiado tarde: algún reflejo inconsciente –tal vez un movimiento de la pupila lo hizo cambiar de dirección. Jota bajó la cabeza un milímetro y eso hizo que su cuerpo virtual comenzara un lento giro hacia abajo.
En medio del desastre su instinto le advirtió que estaba a punto de ser interrumpido. Se maldijo por haber comenzado los últimos tres simulacros cuando sabía que se le acababan las horas de práctica y retiró la visera de sus ojos.
La Sala de Comando era una réplica perfecta del puente de las naves Fundador. Tenía dos niveles, uno para operaciones y un semi piso para observadores. La pared del frente y gran parte de los lados estaban hechos de eisin, un metal transparente que era en sí mismo una maravilla de ingeniería. En el Telémaco real, la vista al otro lado de esta ventana gigantesca sería de la Luna y las estrellas. Gracias al simulacro de Jota, la superficie de la Luna llenaba la ventana y sus domos se veían en alarmante detalle. Todo el cuadro se inclinaba hacia un lado. La nave no se estrellaría contra la superficie, pero la esquivaría por muy poco.
Un rectángulo de luz se abrió en la superficie lunar simulada y el guardia de seguridad asomó la cabeza. Era un hombre mayor que se encargaba voluntariamente de administrar el uso de los simuladores durante las noches. Estaba acostumbrado a ver a Jota a deshoras y no tenía más que admiración por el hijo del Almirante Montenegro. Su rostro se iluminó con una gran sonrisa al verlo.
—¿Todo bien, Almirante? –preguntó.
Jota sonrió, sin atreverse a mover un músculo.
—El Almirante es mi papá, don Óscar.
Y en ocho semanas sería el primero en desconocerlo por traidor.
—Con la cantidad de horas que usted pasa aquí –dijo don Óscar, lleno de orgullo paternal–, pronto van a ser dos en la familia. En todo caso, ya son casi las tres. Sería bueno ir cerrando.
Jota contuvo el instinto de asentir con la cabeza.
—Ya estaba a punto de cerrar –dijo.
Don Óscar asintió. Iba a esperarlo, como había hecho otras veces, pero Jota no se movió. Después de una pausa, el hombre asintió y desapareció tras la puerta.
Jota buscó con el pie el punto en el suelo que desactivaba la inmersión total. La catástrofe que había creado desapareció, reemplazada por un plácido fondo de estrellas. No había señal de la base de Selene: supuestamente las coordenadas exactas del Telémaco eran un secreto y no aparecían en ninguno de los casos de entrenamiento.
Jota guardó el visor y cubrió la camisa fásica con una chaqueta que llevaba el nombre y el logotipo de la Academia de Jericó. Afuera, conversó amablemente con don Óscar y se convenció de que él no había sospechado nada. La mayoría de las personas veían a los Nueve aún como los niños adorables que conocían de la mediosfera, cuando lo cierto era que los Nueve habían dejado de ser niños mucho antes de lo que debían.
Jota caminó a casa a través de los parques silenciosos de la academia. Las estrellas cubrían el cielo de horizonte a horizonte, lo hicieron pensar en la vez que le había rogado a sus padres que lo llevaran a la fiesta de Año Nuevo en Riga. Sim había comentado que tal vez estaría ahí con su familia, pero después de un tiempo Jota debió aceptar que no vendría. No había más niños de su edad, así que había dejado a los adultos en la pista de baile para ocupar una posición de ventaja al borde de la colina, desde donde podían verse las plataformas de lanzamiento tierra-órbita.
Desde ahí, con el césped haciéndole cosquillas en la nuca, podía ver las estrellas y planear su futuro como héroe espacial. Sería el más famoso de los capitanes de la familia Montenegro: el primero en viajar fuera del sistema solar. Vería Hiperión, Asta y Ceres y sería el capitán interestelar más joven de la historia. Fundaría colonias en todas partes, haría el primer contacto con civilizaciones extraterrestres y resolvería sin ayuda y con un golpe maestro el problema de la Malia en los túneles de Marte.
La proximidad de Ina interrumpió su lista de logros futuros. Jota se elevó sobre un codo para buscarla entre los adultos, bajo las brillantes luces. No logró verla, pero Ina no tardaría en localizarlo. En efecto, poco después sus pasos ligeros marcaron el césped y ella vino a sentarse junto a él, menuda y ligera como un duende.
—¿Cuándo fue la última vez que estuvimos todos juntos?
Ina siempre comenzaba las conversaciones por la mitad. Para ella, el contacto con los otros nunca terminaba, sin importar donde estuvieran y no veía razón para interrumpir el flujo constante de impresiones con saludos a destiempo. Jota se encogió de hombros, mirando al cielo nocturno.
—¿Arken?
Ina asintió.
—Arken. Teníamos cuatro años, ¿cómo es que nunca más nos llevaron a todos a un evento después de eso?
Jota se sentó en el césped. Algo que irradiaba de Ina comenzó a asustarlo. Era una emoción que Jota no había sentido antes: el nudo oscuro y tenso que precedía las malas noticias.
—Porque nos pasamos a vivir a otros lugares –respondió, pero Ina sacudió la cabeza.
—Nunca más estuvimos juntos, Jota.
Todavía circulaban incontables especiales y movis de los Nueve atendiendo a recepciones formales en su honor, viéndose increíblemente dulces y tiernos en sus diminutas capas, vestidos y túnicas, pero Jota no recordaba nada de esos primeros eventos. Para él, cuando había sido un poco mayor, las recepciones y conferencias habían sido siempre un fastidio obligatorio que solo se aliviaba porque uno o dos de los otros estarían ahí con él. Nunca había pensado que era extraño que los Nueve no se vieran ni siquiera para su semana de cumpleaños.
Ina asintió.
—Me hice una prueba –dijo–. Somos azken.
—¿En serio?
La mayoría de los organismos genéticamente modificados en la Tierra eran relativamente simples: granos super productivos o flores con dramáticos colores. A los más complejos, como las bacterias que consumían roca en Mercurio o las plantas que generaban oxígeno en Marte, solo se les permitía existir fuera del planeta. Los especímenes originales que Arken creaba eran considerados prototipos y se les neutralizaba con un bloqueo biológico que evitaba su reproducción espontánea. Se les llamaba azken.
Lo primero que Jota pensó fue que era genial que lo consideraran un prototipo.
Ina, que lo estaba mirando muy de cerca, le pegó en el hombro con la mano abierta.
—Jota, tienen miedo de que nos reproduzcamos, por eso nos mantienen separados.
Jota enmudeció y luego se sonrojó con violencia. Se imaginó a Lena Han y al resto del comité en Arken discutiendo la posibilidad de que él hiciera algo con Sim y desvió la mirada porque de pronto no podía ver a Ina a los ojos.
—¿Qué pasa si se enteran de que estamos conectados? –preguntó ella.
Jota no le prestó atención. ¿Sabría el comité que le gustaba Sim? Ina le pegó de nuevo.
—No seas idiota. ¿Será que saben lo conectados que estamos?
Si la primera posibilidad había hecho que a Jota le ardieran las orejas, la segunda le congeló la sangre. En sus últimos días en Arken los Nueve habían aprendido que su forma privada de comunicarse preocupaba a los adultos. Habían intentado mantenerla en secreto. Hasta ahora no se le había ocurrido a Jota que tal vez habían fallado… ni que el miedo fuera la razón por la que las familias de los Nueve se habían esparcido por todo el planeta y por todo el sistema.
Jota no olvidó la preocupación de Ina, pero a los catorce años no había mucho que pudiera hacer. Lo más que logró la conversación fue crearle una aguda consciencia de que las niñas de los Nueve eran… pues eso, niñas. Por si hubiera duda, el hecho le quedó claro cuando volvió a ver a Sim al año siguiente y entonces ni siquiera la posibilidad del destierro evitó que explorara sus vívidas fantasías con ella. La relación le enseñó a Jota muchas cosas interesantes, pero le dejó claro que ni siquiera una comunicación casi telepática podía explicarle cómo pensaban las mujeres.
Sim se lo confirmó un año después, cuando ya habían terminado; apareció sin advertencia en la pantalla familiar durante la cena. La primera reacción de Jota había sido de temor por ella. El Almirante era estricto acerca de no recibir comunicaciones durante las comidas y no lo pensaría dos veces para hacérselo saber a cualquier incauto que lo intentara. Pero Sim era una excepción en todo. Los padres de Jota la adoraban. El Almirante incluso se puso de pie. Las cosas no habían terminado bien y Jota no tenía ganas de levantarse, pero una mirada de advertencia del Almirante lo hizo reconsiderar los términos.
En la pantalla, Sim sonrió delicadamente y se disculpó por su intromisión tan inoportuna. Saludó a la madre de Jota en francés, le preguntó como estaba y respondió con humor y gracia cuando ella le preguntó por su familia. Eso sí, dijo, estaba molesta porque pensaban pasar las fiestas en Selene y ella no quería dejar la Tierra. La única manera en que le permitirían quedarse sería si la recibían los Montenegro, en quienes sus padres confiaban absolutamente.
Jota escuchó todo esto con absoluta incredulidad. El último pleito había sido épico y solo se le ocurrió que Sim había hecho esta llamada, a esta hora, porque tenía alguna razón personal para quedarse en la Tierra y no iba a permitirle a él que arruinara sus opciones de alojamiento. Jota concentró todo su odio en ella, pero Sim la estaba pasando muy bien haciendo los arreglos con su madre y se despidió casi sin dirigirle una mirada.
La cena de navidad fue un evento formal con más de una docena de oficiales y políticos que los Montenegro consideraban sus amigos cercanos. Sim era un prodigio de la conversación amena y fluyó perfectamente con el tono de la velada. Jota comenzó dirigiéndole miradas hostiles desde el otro lado de la mesa, pero terminó, como de costumbre, admirándola.
El fin de la cena trajo mesas separadas de postres y digestivos y Jota pudo verla de cuerpo entero. Vestía un sari en tonos de bronce que le hacía tributo a los textiles que habían hecho la fortuna de la Casa de Jallais y destacaba su cuerpo esbelto. Su barbilla era pequeña, sus labios sensuales, sus ojos verdes o castaños dependiendo de la luz. Llevaba el cabello castaño claro esculpido en un complejo tocado, como correspondía a su clase social, pero Jota lo recordaba largo y suelto sobre su piel. Comenzó a pasar más tiempo contemplando la forma en que la luz brillaba sobre su hombro desnudo.
Un par de miradas de ella le advirtieron que Sim sabía lo que estaba pensando, pero a Jota no le importaba. Si ella no tenía problemas en invitarse a su territorio, él no tenía problemas en recorrer con la mente el que alguna vez había sido el suyo.
Sim clavó una mirada letal en él y se le acercó. Traía dos bebidas en la mano y Jota esperó que por lo menos una de ellas terminara sobre él y se preparó para el pleito que seguiría.
En cambio, Sim se sentó junto a él.
—Grand-mère llamó a una reunión familiar –dijo–, conmigo, mamá y papá.
Jota esperó.
—Dicen que le han dado muestras de mi ADN a varios doctores y que todos confirman que en algún momento voy a pasar del tercer grado de desviación.
Jota estaba tan acostumbrado a ocultar las reacciones que le despertaban los otros que mantuvo la vista al frente, pero su boca se abrió con el impacto de la noticia. Ina ya le había advertido que existía la posibilidad de que su genética jamás se estabilizara, pero esta confirmación sellaba el destino de todos ellos. El Protocolo de Contención dictaba que los azken que resultaban inestables debían ser eliminados y después de la peste blanca no habría nadie en la Tierra dispuesto a cuestionar la importancia de la medida.
Sim le puso un trago en las manos.
—Los doctores dicen que puedo pasar el límite antes de los veinticinco años… Grand-mère dice que la familia puede darme todo lo que necesite para desaparecer antes de eso.
—¿No van a enfrentar a Arken?
Sim negó con la cabeza.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














