
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Poco antes del fin de año, un hombre atraviesa la Plaza de la Cultura siguiendo un rastro. Es uno de los Jinetes del Apocalipsis y ha venido a San José a visitar a un amigo. Martín ha vivido retirado y tranquilo hasta ahora, pero circunstancias inesperadas lo forzarán a tomar una decisión: un mundo tendrá que terminar, la pregunta es cuál. Un fuego lento es una novela fantástica que incluye tecnología de realidad aumentada, de modo que las ilustraciones de cada capítulo tienen un código que, al verse con una aplicación de teléfono inteligente o tableta, activa una animación en 3D.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jessica Clark
Un fuego lento
A Miguelito,
que me enseñó a escribir con una sonrisa.
A la brigada de los macuás.
You were the healer
without the thrill.
You were the ecstasy
without the pill.
Who’s gonna save your soul?
Who’s gonna make
your heart beat again?
Who’s gonna light up your dark
now that you’ve given in?
Live, River Town
Un fuego lento
De todas las criaturas en todas las Edades, solamente cuatro fueron creadas con la misión de destruir y el propósito expreso de segar vidas humanas. Un animal salvaje mata debido a su naturaleza, un demonio es una abominación en contra de los principios básicos de la vida; pero esas cuatro criaturas, a diferencia de los animales o los demonios, actúan por mandato divino.
Existen porque cada uno de sus nombres ha sido invocado por un Poder superior y en este sentido actúan en un plano de absoluta certeza: ninguno duda de su identidad porque han escuchado sus nombres resonando en el cielo; ninguno cuestiona su propósito porque el mandato divino arde puro en la esencia misma de sus almas; ninguno conoce el remordimiento porque sus ojos ven el plan completo, y sus acciones despejan el camino para lo que viene.
Viven en el límite: nada en los mundos que se extienden bajo sus pies se mueve con su claridad de propósito y nada en el orden celestial que se eleva por encima de sus cabezas comparte sus apetitos; son puros, pero nunca han sido inocentes.
Cuando recorren la Tierra sus naturalezas hermanas se invitan y se combinan, como aves jugando al vuelo. Nada puede oponerse a los poderes que se les han otorgado, especialmente cuando actúan juntos. En los libros y oráculos que los mencionan no aparece la posibilidad de que en algún momento se vean separados.
1.
En el camino de regreso del cementerio Teresa decidió seducir a su vecino. Hacía un tiempo ya que venía pensando que Martín parecía un hombre interesante, además de ser el único soltero de su edad que conocía, y el servicio de hoy la había asustado suficiente para eliminar sus reservas. Ahora sus manos tomaban el volante con determinación: perder a Maira había sido como perder a una hermana, pero Teresa no estaba dispuesta a seguirle los pasos en el futuro cercano.
En el siguiente semáforo dejó que sus ojos se deslizaran ligeramente hacia la derecha, lo suficiente para ver los jeans de Martín, que habían sido negros en los años ochenta, y el rojo gastado de sus botas vaqueras.
Hannia sollozaba esporádicamente tras ella. Vestía el simple traje sastre negro que acostumbraba llevar al trabajo, pero lo había combinado con una enorme flor negra que le servía como sombrero y que llenaba la mitad de la vista en el espejo retrovisor. Su único otro accesorio era Yeyo. Pero incluso Yeyo no era la misma persona florida de siempre. Hoy era solo un muchacho triste con demasiado mousse en el pelo y un saco más caro de lo necesario. Viajaba en el centro del asiento trasero con un brazo en torno a ella y los ojos enrojecidos por lágrimas que no dejaba caer.
Junto a él, SantoSerio replicaba la actitud de Teresa, excepto que su vista fija y dura se concentraba en la nuca de Martín. Le resentía que hubiera venido; Martín no había conocido a Maira por tanto tiempo como ellos. De hecho, sin importar cuánto intentara aparentar lo contrario, SantoSerio vivía con la sospecha de que Martín no era la persona afable que los otros pensaban. Imaginó que ninguno de ellos estaba acostumbrado a reconocer la violencia cuando se escondía en el acento de ciertas palabras y en silencios bien administrados.
Martín lo ignoraba, como siempre. Sus piernas largas mal cabían en el espacio del asiento del copiloto. Su rostro, relajado mientras veía la ciudad pasar por la ventana, había sido marcado por mucho más que los elementos. La pequeña melena que a veces dejaba suelta había sido sometida por una tira de cuero que dejaba ver hilos de plata entre los cabellos castaños. Lo que estaba pensando era suyo y no se manifestaba en su expresión.
Fue el primero en bajar cuando Teresa estacionó frente al edificio, y usó su llave para abrir mientras los demás se reunían sin rumbo en la acera. SantoSerio notó la forma casual en la que se hizo cargo de la situación, sosteniendo la puerta para que todos pasaran y cerrándola tras ellos, tan seguro siempre de lo que había que hacer, probablemente convencido de que todo el mundo tenía que hacerle caso.
El vestíbulo los recibió con madera roja, pulida por casi un siglo de uso. Los cinco habían pasado buena parte de la noche anterior sentados en los escalones, buscando consuelo en la compañía. Ahora se dispersaron, agotados.
SantoSerio era el único que vivía en el primer piso y se quedó atrás. Nadie notó que permaneció de pie en medio del vestíbulo en vez de entrar a su apartamento.
Hannia y Yeyo vivían frente a frente en el segundo piso. Hannia no quería estar sola y había pensado invitarse a dormir donde Yeyo, como hacía otras veces cuando pasaban la noche viendo películas y tomando vino, pero Yeyo acababa de perder a su segunda madre y desapareció tras su puerta sin una palabra. Abandonada, Hannia se pasó la mano abierta por la mejilla regada de lágrimas. Martín la abrazó y le dio un beso en la parte de arriba de la cabeza.
—En este momento él solo puede ser una amiga más –le dijo con compasión.
—Yeyo no es gay –moqueó Hannia.
Teresa y Martín intercambiaron miradas. Técnicamente, Yeyo no se sentía atraído por otros hombres, pero en algún momento se había dado cuenta de que ninguno de los ejecutivos de más alto rango en su oficina era heterosexual y también de que él se perdía muchas conversaciones importantes que pasaban en los restaurantes y fiestas que los otros frecuentaban después de horas de trabajo. Nunca había logrado explicarles claramente a sus vecinos el momento de congoja que vivió cuando salió del clóset para ser invitado a una de las fiestas. Ahora todos vivían para escuchar las peripecias semanales del personaje que Yeyo llamaba su alter-Yeyo, que se las veía complicadas para mantener su castidad mientras iba escalando posiciones en la empresa.
Hannia era la única que no podía ver que Yeyo estaba totalmente inmerso en el juego. Ella tenía un lado creativo al que le gustaba diseñar su propia ropa y un día, hacía poco, se había diseñado un vestido de novia. Desde entonces se le había metido en la cabeza que Yeyo serviría bastante bien como invitado de honor al evento hipotético, pero hoy, por lo menos, Teresa y Martín se despidieron de ella y subieron al tercer piso sin presenciar el nacimiento del amor verdadero.
Teresa tampoco tuvo su oportunidad. Cuando alcanzaron el descanso frente a su puerta perdió el coraje y se dijo que estaba cansada y que su cabello y su maquillaje estaban en crisis. No se atrevió ni siquiera a tocarle el brazo a Martín cuando él le deseó buenas noches y lo que le salió, a modo de despedida, fue más bien una frase de autodefensa, apenas lo suficiente para matar cualquier asomo de romance.
—Tengo que ayudarle a la familia a recoger las cosas de Maira –dijo.
Martín le sonrió con la misma ternura amistosa que le había mostrado a Hannia.
—Primero hay que dormir –dijo–; mañana nos podemos preocupar de eso.
Teresa le deseó buenas noches antes de enfrentar, inevitablemente, el silencio del apartamento que no compartía con nadie.
Cuando se quedó solo, Martín dudó un momento y se acercó a la puerta cerrada de Maira. Posó la mano sobre la madera y escuchó el sonido seco que hizo la cerradura al ceder a su voluntad.
Conocía bien el apartamento silencioso; había visitado a Maira muchas veces, muchas más durante las últimas semanas. Y regresaba hoy con una sospecha.
Todo estaba en orden en la sala. El pálido sillón de flores parecía brillar en la oscuridad. La mesa de madera emitía un tenue olor a pulidor. Ninguno de los retratos familiares que acostumbraban poblar las repisas y las esquinas estaba a la vista. Martín los descubrió colocados ordenadamente, pariente sobre pariente, dentro de una caja cerca de la pared.
Todas las superficies de la cocina estaban perfectamente limpias. No quedaba en el refrigerador nada que hubiera podido echarse a perder. En el dormitorio, solo la cama donde Teresa había encontrado el cuerpo había sido despojada de las sábanas. Todo lo demás estaba en orden. Una mirada dentro del armario descubrió todas las pertenencias personales de Maira empacadas nítidamente en cajas y bolsas, aunque Martín sabía que nadie había tenido tiempo de limpiar aún.
Siguió un presentimiento y abrió la gaveta de la mesa de noche. Ahí encontró, en la marcada ausencia de objetos casuales, un aplicador de insulina con todas sus dosis intactas.
Martín cerró los ojos y ofreció al aire una frase de despedida. No la que se decía para la gente a la que la muerte se llevaba, ni la que se reservaba para los suicidas, sino la que se elevaba para aquellos que salían al encuentro de su destino con valentía.
Mientras subía los escalones hacia su propio apartamento solitario –el único en el cuarto piso–, se preguntó en qué categoría cabría él y decidió, casi como si nunca lo hubiera pensado, que era hora de descubrirlo.
El mundo que lo recibió detrás de la puerta no era tan ordenado como el que había dejado Maira. Su cocina era un campo de batalla. La sala-comedor que la acompañaba estaba dominada por una enorme mesa de madera sin pulir; el pálido resplandor nocturno que entraba desde la terraza apenas insinuaba las marcas y cicatrices de eventos pasados en su superficie.
Martín comenzó a poner orden sin encender la luz, recogiendo y cambiando de lugar objetos sueltos, muchos de los cuales eran instrumentos de guerra a su manera. Sus libros eran biografías, historias, compendios de estrategia: la guitarra eléctrica en el stand en un rincón era una Fender-Stratocaster con un patrón de llamas en rojo y naranja; los anteojos oscuros habían visto acción con un piloto en la Segunda Guerra Mundial; el encendedor de plata sólida había visto otro tipo de acción en lugares menos públicos pero igual de peligrosos. Había una espada también, sobre una repisa, con la hoja curveada más ancha cerca de la punta que en la empuñadura y labrada en un delicado diseño abstracto. Martín jamás la tocaba; no la tocó ahora y ella permaneció muda contra la pared de ladrillo.
Las primeras luces de la mañana lo encontraron terminando de barrer. Se deshizo del polvo –una metáfora apropiada– y salió a la terraza de cemento, donde apuntó una de las sillas de metal a la salida del sol, instaló una botella de vodka helado en la mesa y se sentó a esperar.
* * *
SantoSerio imaginó que escucharía el momento en que Martín entraba a su apartamento. Estaba seguro de que poco después le seguiría el sonido de la guitarra eléctrica que tocaba solo a deshoras y, por lo visto, solo para irritarlo a él. Hannia decía que era imposible que se pudiera oír desde el primer piso y que a fin de cuentas la música no podía ser tan mala, ya que el resto de ellos ni siquiera se enteraba. Estaba equivocada: la música era mala; no en calidad, porque Martín tocaba con la precisión y el alma de una estrella de rock, sino en intención. Entrelazadas con las notas venían emociones que resonaban dentro de SantoSerio y le despertaban deseos inexplicables de tomar un hacha y marchar a batallas lejanas y sangrientas en otros tiempos y en lugares ajenos.
SantoSerio detestaba la sensación, que lo mantenía perpetuamente al borde de algo dentro de sí mismo que no terminaba de comprender. Cada vez que subía al apartamento del cuarto piso para el tradicional desayuno de los sábados veía la guitarra en su soporte y Martín lo retaba con los ojos a que se atreviera a verbalizar una protesta. Él nunca lo hacía.
Mientras esperaba en el vestíbulo se dijo que buscaba la prueba definitiva de que los conciertos nocturnos sí podían oírse desde aquí, pero terminó recibiendo prueba de un crimen completamente inesperado: después de despedirse de Teresa, Martín entró al apartamento de Maira en lugar de subir los escalones al suyo.
SantoSerio levantó una ceja con muda sorpresa. Se preguntó si Martín estaría robando, aunque estaba seguro de que no. No oyó ruidos y no supo qué debía hacer. Podría subir a confrontarlo pero, aunque era mayor y más flaco que él, Martín algunas veces daba la impresión de que había estado gustosa y frecuentemente en confrontaciones físicas y SantoSerio no sabía cómo hacer un puño sin romperse los dedos. En los dos minutos que pasó considerando sus alternativas, la puerta de Maira volvió a abrirse y cerrase con delicadeza. Las botas de Martín marcaron una marcha fúnebre en espiral muy arriba de su cabeza y SantoSerio esperó en atención. No hubo música. Por alguna razón, esta noche el silencio le resultó más inquietante.
* * *
Los vecinos comenzaron a preocuparse cuando Martín canceló el desayuno del sábado y se hizo casi invisible la semana siguiente. Teresa adquirió el hábito de subir a dejarle comida; Yeyo y Hannia comenzaron a subir varias veces al día para pedirle favores o invitarlo a salir. SantoSerio iba con ellos algunas veces, buscando desde la puerta entreabierta señales del botín que Martín podría estar robando como un ninja de sus diversos apartamentos cuando ellos salían a trabajar.
Martín comenzó a salir a caminar para escapar de sus atenciones. Temprano en las mañanas iba al mercado, caminando al mismo paso que los buses que, en la calle junto a él, rozaban parachoques y robaban su entrada en las esquinas, como bestias de batalla ceñidas en la conquista de cada centímetro del campo.
Compraba frutas y especias en puestos junto a cajas donde los ladrones exhibían los celulares que habían cosechado en sus redadas nocturnas.
Los días amanecían cubiertos de neblina, tal vez debido a su estado de ánimo. Una de esas mañanas solitarias un loco caminó media cuadra con él. Esto no era inusual; los locos tenían especial afinidad con Martín. Muchos de ellos terminaban en la calle porque la rabia les comía la cabeza y los dejaba hablando solos y gritándole a la gente que pasaba. Martín entendía cómo se sentían: él mismo había sido la locura en algunos momentos de su existencia.
El loco gris que lo acompañó esta mañana, sin embargo, caminó en silencio junto a él, con una mano huesuda sosteniendo harapos gastados en torno a su hombro como si fueran una capa y un trapo descolorido cubriendo su cabeza a modo de turbante.
—En el caño todos somos hermanos –le dijo.
Martín se detuvo en seco, tomado por sorpresa. Conocía las palabras; el loco las dijo en una lengua muerta que no se enseñaba en ninguna escuela y luego, como si no se hubiera percatado del milagro, continuó su camino, serpenteando entre los buses y las motos, y dejando a Martín petrificado en su sitio.
Al emisario siguiente la neblina lo reveló sentado contra la pared del supermercado. Era más viejo y demacrado que el anterior. Sus ojos se llenaron de terror cuando vio a Martín, pero igual comenzó a buscar entre los pedazos de cajas y las cobijas tiesas que lo rodeaban, con un ojo en él, y rápidamente envolvió media empanada en papel periódico para dársela.
—Para él –le dijo.
Martín aceptó la ofrenda. Por un momento la presencia de Fen fue tan fuerte que lo hizo girar donde estaba, buscando entre los vendedores de lotería y la gente que esperaba el bus al otro lado de la calle. Fen no estaba ahí.
Le dio al pordiosero varias monedas, guardó la media empanada en su saca vacía y siguió hacia el mercado. El mensaje era claro: podía quedarse en la ciudad o podría mantener su distancia pero de una u otra forma Fen venía de camino.
* * *
El aislamiento de Martín continuó hasta que Teresa tuvo un mal día. Cada tres semanas tenía una cita con sus amigas para tomar café. Se conocían desde el colegio y vivían en esplendor casi palaciego en casas y apartamentos cuyos lujos y secretos eran desconocidos por la nueva generación de transeúntes suburbanos. Comían buena comida, bebían café de edición limitada que venía en misteriosas cajas cúbicas y hablaban de hombres.
Teresa escuchaba, pero nadie esperaba que participara. Había sido la primera en enviudar, pero eso había sido hacía años y desde entonces no aportaba ni siquiera anécdotas de pequeños coqueteos. Las otras simplemente habían perdido la esperanza de que fuera la fuente de un nuevo escándalo y esa tarde Teresa descubrió que ella también. Entre las bocas saladas y las dulces comprendió que era tan parte de la reunión como las fuentes de comida y los vasos de cócteles sobre la mesa, y se sintió avergonzada de haber permitido que su vida terminara antes que su existencia.
Cuando regresó a casa, en lugar de limpiarse el maquillaje y ponerse ropa más cómoda, se sentó en la sala, examinando su cabello bien cuidado y su joyería discreta en los espejos de la pared mientras llamaba a cada uno de sus vecinos. Necesitaba reunir las tropas para sacudir a Martín de su indiferencia.
* * *
El sábado siguiente los vecinos cayeron en masa y por sorpresa al apartamento de Martín.
Teresa, líder de la operación, pasó a la cocina a hacer café mientras los otros se acomodaban alrededor de la mesa de metal labrado en la terraza. SantoSerio, siempre en su traje gris pero sin corbata, por ser fin de semana, comenzó a quitar los bordes del pan; Yeyo le reclamó por no vestir adecuadamente para la ocasión y se pasó la mano por la cabeza para alborotar casualmente su propio peinado; Hannia abría contenedores y destapaba ollas con huevos fritos, gallo pinto, tortillas, natilla, pan y queso.
Martín notó que hacían todo esto con más alegría que de costumbre. Intentaban animarlo a su manera y no se daban cuenta de que habían exagerado seriamente con la cantidad de comida: las pilas de alimentos que Hannia estaba descubriendo habrían sido suficientes para diez personas.
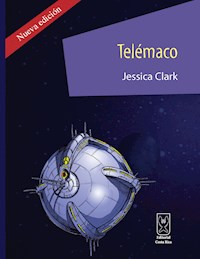













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














