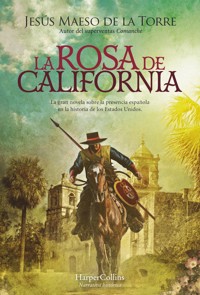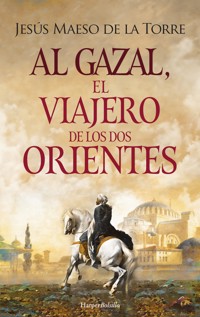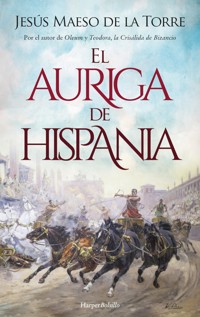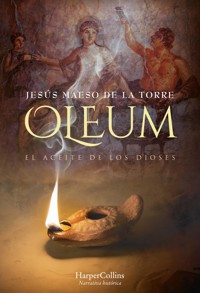7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Del burdel al trono imperial de Constantinopla. En una calurosa mañana de junio del año del Señor de 548, riadas de personas de toda clase y condición se agolpan en las calles de Constantinopla al paso del cortejo fúnebre de la todopoderosa emperatriz Teodora, esposa del emperador Justiniano. Las gentes de extracción humilde la lloran con auténtica congoja y devoción, pues a Teodora, hija del domador de osos del hipódromo y actriz y prostituta en su primera juventud, la consideraron siempre una de las suyas. Pero la llora sobre todo Nasica el Hispano, el eunuco más poderoso de la corte. El fiel Nasica, que la acompañó durante toda su azarosa vida, y que decidirá escribir de su propia pluma la verdadera historia de Teodora para conjurar las difamaciones y calumnias. Y para dar fe, en primera persona, de que jamás se vio ni se volvería a ver, ni en el antiguo ni en el nuevo Imperio romano, una mujer tan bella y astuta, capaz de medirse de igual a igual con sabios y gobernantes, que dejaría una huella perenne hasta nuestros días en la historia, las artes y las leyes. La emperatriz Teodora fue la mujer más poderosa del mundo conocido. Esta es su historia, de la mano de uno de los grandes maestros de la novela histórica: Jesús Maeso de la Torre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 760
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Teodora, la Crisálida de Bizancio
© Jesús Maeso de la Torre, 2021
Autor representado por Silvia Bastos, S.L. Agencia literaria
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Ilustración basada en la obra La emperatriz Theodora de Jean Joseph Benjamin Constant y Shutterstock
ISBN: 978-84-9139-699-4
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
PROEMIO
I
II
ALETHES LOGOS KRYSALIS
I NASICA
II ARISTARCO, EL PITAGÓRICO
III LA INESPERADA DECISÓN DE ARQUINA
IV LA HIJA DEL DOMADOR DE OSOS
V LA SÚPLICA DEL HIPÓDROMO
VI UN BANQUETE ACCIDENTADO
VII LA CISTERNA DE CONSTANTINO
VIII TRES CORTESANAS
IX LA DANZA DE LEDA
X LA HUIDA
XI LA SUBASTA
XII MANUMISSIO
XIII HECÉBOLO
XIV TORMENTO
XV PURIFICACIÓN
XVI MACEDONIA
XVII LA HILANDERA Y LA CARTA
XVIII JUSTINIANO, EL PASTOR
XIX KYRIA
XX EL PALACIO DE PÓRFIDO
XXI LECTUS NUPCIALIS
XXII SOFÍA
XXIII JÚBILO Y TRAICIÓN
XXIV JUEVES SANTO
XXV AUGOUSTAI
XXVI GADES, HISPANIA
XXVII NIKA
XXVIII REBELIÓN
XXIX EL ÁNGEL EXTERMINADOR
XXX MISSUS JANUS
XXXI HAGIA SOFIA
XXXII LA TRAMPA
XXXIII EL AZOTE DE DIOS
EPÍLOGO ESTA CODA, O AÑADIDO, NO ESTÁ INCLUIDA EN LOS PLIEGOS QUE ENTREGARÉ AL EMPERADOR PARA REIVINDICAR LA MEMORIA DE TEODORA.PERMANECERÁ SOLO EN MI COPIA PERSONAL
GLOSARIO
Si te ha gustado este libro…
La crisálida es la ninfa de una larva que experimenta una espectacular metamorfosis de capullo a imago y luego a mariposa. Permanece oculta en su sedosa envoltura hasta estallar a la vida con unas admirables alas doradas. Se denomina así al derivarse del griego krysalis, que puede traducirse como «de oro».
En su estado de inactividad aparente, representa en la naturaleza la victoria perfecta de un ser vivo. Tan bellas como frágiles, las crisálidas nos dan un ejemplo de superación, belleza y coherencia dentro del mundo natural. Parecen estar exánimes, pero en ellas se están originando cambios milagrosos. Confinada en su capullo, espera hasta transformarse en una criatura asombrosa y fascinadora.
PROEMIO
CONSTANTINOPLA, CAPITAL DEL IMPERIO ROMANO
JUNIO DEL AÑO DEL SEÑOR DE 548
Veintiuno del reinado del emperador Justiniano
I
El pueblo de Constantinopla madrugó para presenciar el entierro.
Abandonó sus lechos y yacijas y, a través de las desiertas calzadas y plazas de la Nueva Roma, flanquearon en silencio la iglesia de los Santos Apóstoles, donde serían inhumados los restos de la fallecida emperatriz Teodora, la augusta, la actriz erótica, la arribista, la hereje, la hija del domador de osos, que había sometido al flemático emperador Justiniano y gobernado a su antojo el Imperio romano.
Al amanecer había caído una copiosa rociada que lamía los tejados del palacio imperial de Constantinopla, y la luna, apenas un garabato en el horizonte, emitía una luz rasante y azulada.
Uniéndose al luctuoso ritual, celajes grises nublaban el faro Gálata, la Propóntide, Santa Sofía y las orillas azules del Cuerno de Oro, que olían a tierra mojada. Y con la amanecida, flotaban en el aire finísimas gotas de una neblina que colgaba a baja altura. No hacía frío y un brillo dorado iluminaba el cortejo fúnebre de la emperatriz muerta. Guardias palatinos portaban las andas que habían sido expuestas durante dos días en la Sala Dorada del Crisotriclino para el homenaje del pueblo.
Al compás de los timbales y de las tubas, la comitiva bordeó la avenida de la Mesê y el foro de Teodosio y se dirigió lentamente al Panteón Imperial, que se erigía frente a la gran muralla de Constantino. En el acueducto de Valente, la plebe, los braceros del puerto, las prostitutas de la puerta Áurea, las ancianas y mozalbetes, alzaban las cabezas como gorriones para contemplar el ataúd. La aclamaban sin cesar, porque era una de los suyos, había dejado una huella imborrable y la habían amado.
—¡Kyria, Señora, bendícenos! —gritaban—. ¡Augusta, que Dios te acoja!
En los carruajes viajaban el basileus Justiniano, ataviado de negro riguroso y con el cetro de los césares en la mano, los príncipes y herederos y los miembros del Gran Consejo, luciendo las purpúreas togas trabeatas. Tras él formaba un regimiento con los estandartes imperiales, precedidos por el custodio de las leyes o monofilax, el estratega o general en jefe del Imperio, patricios, teólogos, cortesanos y los eunucos cubicularii, los más cercanos a la familia, que poseían gran poder en la corte.
Alcanzaron la grandiosa iglesia de las Cinco Cúpulas, en cuyo atrio los atendía el sincelos, el gran patriarca de Bizancio, Menas. Con su aspecto de profeta bíblico, iba ataviado con los indumentos sacros y estaba rodeado por una cohorte de obispos y jerarcas eclesiásticos. Menas saludó como era preceptivo a Justiniano:
—Ho Helios Basileuei! ¡El emperador es el sol!
—¡El sol reina en la Nueva Roma! —contestaron los guardias palatinos.
Más de doscientos cortesanos completaban la procesión fúnebre y más de un centenar de monjes recitaban responsos de difuntos a ambos lados del ataúd. La guardia palatina, losprotectores o excubitores, ataviados con yelmos emplumados negros y armaduras doradas, portaba los sagrados vexilla, loslábaros de las legendarias legiones romanas de Augusto, Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Constantino. El féretro de la reina, fabricado en abedul y cobre, se había cubierto con un manto púrpura, el color imperial, y adornado con perlas blancas, el signo del luto regio.
En el templo reinaba la paz. Solo se escuchaba el rumor de las preces y el tintineo de los incensarios, que se mezclaban con el marcial paso de la guardia de honor. Las oriflamas de raso al viento y el llanto de la concurrencia resonaban como un bisbiseo de fondo, entre el rasgueo de los mantos arrastrándose por el pavimento.
Sonó como un clarín la recitación de los méritos de la emperatriz proclamados por el barbado Menas y todos asintieron y rezaron. Había sido una mujer excepcional, amada por casi todos y odiada por unos pocos. Justiniano, el Elegido de Dios, su doliente viudo, sollozaba. Para los romanos de Oriente, el emperador significaba el orden celeste en la tierra, que además disponía de sus vidas. Y por eso lo veneraban.
El patriarca recibió el cadáver de rodillas. Solemnemente lo asperjó con agua bendita, recitó el Dum veneris y lo ofreció a los venerables enterradores encargados de sepultar a los muertos imperiales. Su voz tonante resonó cascada:
—¡Teodora, Dios reclama el instrumento de tu salvación: tu cuerpo mortal!
Abrieron el portón del mausoleo y, en medio de un silencio religioso, fue depositado en un sepulcro de alabastro de Hierápolis, bajo la gran cúpula gallonada del Apostoleion, como llamaba el pueblo a la basílica apostólica. Alzada por Constantino en la cuarta colina de la capital, estaba embellecida con pórticos de serpentina, ahora llenos de un público taciturno, lloroso y devoto, que había acudido en masa.
—¡Emperatriz Teodora, ingresas donde la muerte no tiene dominio! —clamó.
La estancia oval estaba repleta de pebeteros de oro que exhalaban incienso de Arabia. De allí partían unas escaleras de pórfido que lo comunicaban con la mansión subterránea de los Muertos Coronados, la cripta real, tan profunda como un aljibe seco. Los patricios aguardaron sin moverse, hasta que, pasado un rato de espera, aparecieron en el dintel los monjes, que clausuraron la puerta.
Teodora descansaría allí hasta el día del juicio final.
El sepelio era especialmente triste para uno de los presentes: Flavio Nasica, el eunuco Sakalión de la corte, el encargado del vestuario, ecónomo y escribano de la emperatriz. Un perfume dulzón a sándalo y azucenas oreaba la atmósfera, y lo aspiró para mitigar su ansiedad. El funeral le resultaba de una emotividad conmovedora. Emasculado siendo niño cerca de Cartago, el veleidoso destino lo había traído a la capital del Imperio.
Nasica, llamado también el Hispano por su nacimiento en Gades, vestía de forma elegante y no presentaba la acumulación de grasa ni la voz aflautada de los otros eunucos de palacio, tal vez por haber sido castrado por un experto chamán garamanta del desierto de Libia.
Bien formado, de manifiesta femineidad, mediana estatura, barbilampiño, corta pelambre gris plateada, ojos grandes y avellanados, nariz respingona y rostro moreno y agraciado, lo hacían el blanco de las miradas y apetencias de los efebos de Constantinopla, y también de las damas del palacio de Sigma.
Amigo íntimo de Teodora, casi un hermano, Nasica había sido durante treinta años el paño de lágrimas de la emperatriz, su cómplice, confidente y protector. Pero sus verdaderos talentos consistían en poseer una capacidad natural para tocar la lira y declamar los poemas de Píndaro, Safo, Lucrecio y Virgilio. Eran también proverbiales su encanto innato, ser conciliador de opuestos y persona de fiar.
Castrado y esclavo, había vivido con Teodora sus más penosos avatares, y también sus triunfos. Gozaba de una alta condición en palacio, de la confianza del mismísimo emperador, y disfrutaba de más influencia que muchos senadores. El medio hombre sin testículos y sin verga, que frisaba los cincuenta y tantos años, no podía creer que su adorada Krysalis, como la llamaba su círculo más íntimo, hubiera muerto tras no poder superar el virulento tumor que le había abrasado el pecho y el vientre.
Flavio Nasica solo podía hacer la más elemental de las necesidades masculinas a través de una cánula de plata que llevaba prendida sempiternamente en su cinturón, aunque al principio había utilizado una vulgar caña.
Moriría virgen. Pertenecía a la poderosa fraternidad de los eunucos de palacio y por ser inmune a la lujuria, por la forma reservada de conducirse en sus asuntos y no tener familiares a los que favorecer, se había hecho acreedor de la confianza plena de sus señores, que le encomendaron misiones eminentes de Estado.
Solo poseía una afición desmedida: mantener un esmerado guardarropa personal que era la envidia de la corte y acrecentar una abastecida colección de papiros y libros escritos en todas las lenguas. No padecía la bajeza de la histeria, tan común en otros castrados, y los chismes de palacio no le interesaban. Eso sí, había desarrollado un instinto sutilmente femenino para detectar la perfidia en los que le rodeaban.
Hacía rato que no prestaba atención a la ceremonia y se agitaba en su particular melancolía. Cuanto lo rodeaba le resultaba indiferente. Teodora había cumplido los cuarenta y ocho años, dejándolo desamparado en una jaula dorada, que era una selva de envidias ocultas. Temía una vejez expuesta sin el amparo de la que consideraba su hermana, amiga y madre. La vida lo había entrenado para sobreponerse a cualquier pesar, pero estaba preocupado por su futuro.
La sumisión era inseparable a su condición de eunuco y no debía mostrar ningún sentimiento en público, pero su alma había caído en un vacío helado y le pesaban los párpados de tanto llorar. Pero no había vuelta atrás. Conviviría con su recuerdo.
El castrado, en su desolación, volvió la mirada hacia el abatido Justiniano, soberano del Imperio y hombre repleto de rarezas e inseguridades. De sombrío espíritu, se había enamorado perdidamente de Teodora siendo aún príncipe, a pesar de poseer medio centenar de pretendientes de las familias patricias del Imperio. Siempre buscó la compañía de la eficaz y hermosa Teodora, que alegraba su cansado corazón.
Los acontecimientos de los últimos días pasaron por su mente como imágenes desordenadas e inconexas. El mundo se había convertido en un lugar incompleto para él. Se hallaba sobrepasado por pérdida tan desmedida, cuya alquimia solo conocen los que han estado cerca en la agonía de un ser muy querido.
El sonido de las campanas de la basílica lo devolvió a la realidad, hiriendo sus oídos. Centenares de súbditos, con las cabezas inclinadas y los gorros en las manos, habían cumplido con la despedida del ataúd de Teodora y regresaban a sus casas, al son de las cajas destempladas de los soldados y de sus sordos timbales.
El rito le había parecido a Nasica agotador y una última lágrima resbaló por sus pómulos. Era mediodía y un sol anaranjado colmaba de calidez el aire de Bizancio.
En aquel preciso momento, el eunuco volvió su rostro hacia el público.
Imprevistamente, un mozalbete, saltándose el riguroso protocolo, había salido como un meteoro de entre la muchedumbre, sorteando a la guardia que formaba una fila protectora. Con rapidez se dirigió directo hacia él, blandiendo una bolsa de cuero. Cuando estuvo a la altura de Nasica, y sin pronunciar palabra, se la soltó en las manos. El sorprendido eunuco no tuvo más remedio que cogerla. Y como había surgido, el chiquillo desapareció entre la multitud antes de que lo detuvieran los escoltas.
El emperador y la totalidad de los palatinos había observado atentamente la insólita escena, instantes antes de dirigirse a los carruajes. Semejante conducta les había parecido turbadora e incomprensible. ¿Qué significaba tal ofensa en momento tan luctuoso? El jovenzuelo se había comportado con osadía, y pensaron que habría aceptado el encargo de hacer visible la entrega por unas monedas, pues sus ropajes y aspecto eran los de un vulgar ladronzuelo.
Flavio Nasica, estupefacto, ojeó la bolsa y vio que contenía cuatro rollos escritos. Una mirada de asombro dirigida al emperador le bastó para comprobar la inmensa sorpresa y desconfianza de su augusta majestad. El emasculado encogió los hombros desconcertado, sin saber qué hacer. Era ajeno a maniobra tan inoportuna.
No obstante, el enigmático remitente había sembrado la alarma. ¿Era eso lo que pretendía el anónimo ejecutor? Al parecer se había asegurado de que llegara al destinatario apropiado, que lo vieran todos los palaciegos —y sobre todo el emperador— y que se convirtiera en un incomprensible misterio y la anécdota del sepelio. El castrado pensó que no debería tratarse de cosa baladí, y le produjo un escalofrío. En época de desconfianzas, habladurías y perfidias cortesanas, semejante suceso constituía por sí solo un signo de alto riesgo.
Su mente se quedó en blanco y su rostro demacrado como la cera. Se acomodó en su palanquín y cogió el primero de los rollos de papiro, el que estaba marcado con el número I. Leyó el título y resultó, como sospechaba, un estrépito para la paz del Imperio: La historia secreta de Teodora y Justiniano. ¿Secreta? ¿Ignorada? ¿Maledicente?
Solo las primeras líneas le bastaron para deducir que el mensaje que encerraban aquellos textos condensaba la pura esencia de la más alta traición.
Tenía que entrevistarse con el emperador de inmediato.
El eunuco de cabello lleno de hebras plateadas, Flavio Nasica, estaba desolado.
II
Un día después, Nasica, tras horas de lectura sin pausa, estaba preocupado.
Al penetrar en la sala privada del emperador, precedido por el maestresala, eunuco como él, Justiniano dialogaba con el hypatos filosofon, el cónsul de los filósofos bizantinos, como acostumbraba cada mañana.
El religioso Sósilo, un hombre de piel transparente y delgadez mística, miró al castrado con desconfianza.
Nasica lo ignoró. Era un hipócrita.
—Adsumus! ¡Heme aquí, serenísima majestad! —saludó al soberano humillándose en tierra y bajando la mirada.
El emperador puso mala cara y le ordenó levantarse. ¿Podría explicar el eunuco predilecto de la emperatriz fallecida el incidente de la víspera? ¿Qué revelaba tan absurda pantomima? ¿Significaba alguna traición oculta?
Unos divanes, una mesa baja hexagonal de taracea con copas y una jarra plateada, azulejos de Iznik y cortinas damasquinadas decoraban el aposento.
Nasica permaneció de pie abrazado a la enigmática bolsa que parecía proteger de cualquier mirada. Pensó que iba a ser difícil el esclarecimiento. ¿Cómo iba a exponer sin disgusto del basileus lo que había leído en aquellos cuatro capítulos?
—Habla y explícate, Nasica —retumbó la voz del monarca—. Esa sorprendente entrega, en momento tan doloroso, preocupó a la corte y a mí. ¿De qué se trata?
No tenía nada que ocultar, pero lo que pretendía revelar heriría los oídos imperiales y los de Sósilo, el eclesiástico confesor de la familia imperial.
—Se trata de un falsario libelo contra vuestras augustas majestades —balbució.
Sus palabras cayeron como una lápida en su tumba. Atenazado por la duda y la vacilación, el castrado no podía dar respuestas, pero sí evidencias. La verdad era palpable. Un desconocido enemigo de la corona, una vez muerta Teodora, que no hubiera dudado en despellejarlo vivo, estaba decidido a sacar a la luz una perversa y ficticia biografía del matrimonio imperial para denigrarlo. ¿Pero qué oculto poder lo protegía para obrar con tanta temeridad?
Inaudito pecado de lesa majestad, a todas luces.
Nasica temió por su seguridad. Aquel irritante asunto podía acarrearle la fulminante expulsión de palacio por creerlo partícipe de la felonía. Siguió un engorroso silencio y, abriendo la bolsa, extrajo los rollos de pergamino, que el gobernante y el eclesiástico miraron como si se tratara de un arcano inaccesible.
—Vivimos tiempos tumultuosos, augusto señor, y un enemigo de la familia regia ha tenido el atrevimiento de biografiar vuestras vidas con la tinta de la hiel más execrable, intentando infamaros —reveló trémulo—. Ignoro si esta copia es la única existente, o pronto las librerías del foro Arcadio inundarán la ciudad de estos libelos inmorales y falsos.
—No lo creo —soltó el soberano—. Le va la vida a quien lo haga.
—¡Tal vez se trate de un pagano animista, de un hereje sin alma! —dijo Sósilo.
Justiniano estaba fuera de sí. No soportaba las deslealtades.
Nasica, a pesar de la actitud desafiante del monarca, intervino de nuevo.
—Mi augusto, el anónimo autor parece conocer la vida de palacio, pero el papel utilizado, el cursus, y la tinta atramentum no pertenecen a la curia imperial. Más bien los juzgo de un monasterio. No aparecen errores de grafía y posee un cuidado estilo.
El emperador apretó los labios.
—¿Y por qué crees que te lo entregaron a ti, Nasica?
—¿Cómo saberlo, majestad? Tal vez por mi cercanía a la augusta, que el Creador tenga en su gloria. No soy persona principal, aunque sí conocido en palacio.
—El mal ya está hecho. ¿Y qué disparates más sonados contiene? ¡Dime!
Nasica tragó saliva y las piernas le temblaron. Tenía miedo a su reacción.
—Veréis, magnificencia. En esta primera entrega de cuatro capítulos, en la que se anuncia la difusión de más, destacan los desatinos más disparatados que podáis pensar. Comienza así. Os leo: No voy a acobardarme ante las dimensiones de mi tarea, pues confío sin duda en que mi libro no va a carecer del apoyo de testigos. Es la verdad del desgobierno de esos dos demonios llamados Justiniano y Teodora, cuya ambición, tiranía y vida lujuriosa y entregada al vicio claman al cielo.
Retumbaron las palabras de Nasica como un aldabonazo en la noche. El augusto no se esperaba tamañas ignominias, aunque estaba acostumbrado a anónimos injuriosos. Había especulado con otro móvil, pero no de esa naturaleza.
—¡Por las espinas de Cristo! ¡Qué infamia es esa! Prosigue.
—¿Quién entre los hombres venideros podría conocer la licenciosa vida de Semíramis, o la locura de Sardanápalo y Nerón, si no hubieran dejado recuerdo de estas cosas los literatos de entonces? Por estas razones procederé a revelar cuántas infamias cometieron los augustos Justiniano y Teodora en el tiempo de su venal reinado conjunto.
—En todo gobierno se cometen excesos, pero esas bajezas son inciertas —dijo.
—En el prólogo comienza hablando de vuestra majestad. Dice: En cuanto al carácter de ese bárbaro de Justiniano, no podría referir una descripción exacta de él, pues es un hombre perverso y voluble, malvado y necio a la vez. Es alguien que no dice la verdad a aquellos con los que habla, sino que siempre pretende confundir en todo lo que hace o dice y que al mismo tiempo se entrega sin reserva a los que pretenden engañarle. El emperador es una extraña mezcla de demencia y maldad. Ese orejas de asno es un taimado, embaucador y falsario, que posee una cólera soterrada. Es el más consumado artista para disimular su opinión, y gobernante capaz de verter lágrimas de sus súbditos, no por placer o dolor alguno, sino fingidamente para la ocasión del momento. Y redacta sin vacilar escritos en los que sin motivo alguno se ordena ocupar tierras, quemar ciudades y esclavizar a pueblos enteros.
Nasica hizo una pausa. No se atrevía a proseguir. Justiniano bramaba.
—¡Es una burda mentira, basura! ¡Sigue, por todos los santos! —lo animó clavándole su mirada.
—Este anónimo intrigante, serenísimo césar, se ha atrevido también a verter su amargor sobre la augusta, y mis labios tiemblan al leerlo —dijo y suavizó el tono de su voz, para hacer más tenue el furor del basileus.
—Conozcamos el grado de traición de ese malnacido. ¡Termina ya, Nasica!
—En cuando a la mujer con la que se casó, Teodora, a la que sus devotos llamaban Krysalis, como los gusanos que se retuercen sobre sí mismos, se arrastró desde muy pequeña de burdel en burdel, y tras engañar a todos los amantes con los que se unió, arruinó desde sus cimientos al Estado romano. Y aún es llamada por muchos súbditos el Ángel Exterminador del hipódromo. Teodora, mujer venenosa, desvergonzada, lasciva y despiadada, obedecía solo a su daimón, su demonio particular. Hembra ambiciosa, adquirió un extraordinario poder y amasó una enorme fortuna, pues su regio esposo permitió con su gobierno despótico que arruinara al pueblo y a todo el Imperio de los romanos. El cielo la maldiga.
Un rubor de ira mal contenida asomó en el rostro rasurado de Justiniano, que de un manotazo arrojó al suelo su copa. Estaba fuera de sí. Encolerizado.
—¡Basta, Nasica! —gritó el monarca confuso—. Dame esos papeles.
—Ya sabéis, augusto, que lo que más irrita a los hombres es ver a una mujer de baja extracción alcanzar el poder. La agraviarán y la humillarán a la menor ocasión. Y su ascensión a la sede imperial resultó tan asombrosa como envidiada. Tras ser una chiquilla sin nombre ha entrado en los anales de la historia de Roma, y no se lo perdonan. No se vio cosa igual, pero resulta evidente que este panfleto es fruto de la envidia y del rencor de un espíritu vengativo y mezquino.
—Cierto. Por sus méritos y virtudes fue una excepcional reina. Tú la conocías bien —adujo el emperador, nervioso y excitado.
El filósofo se removió en el diván con el rostro lívido, y declaró:
—Es un libelo grosero que merece la horca para su autor. La emperatriz era una cristiana creyente, una sierva de Dios, y una dama desbordante de nobleza, majestad.
—Pero ¿quién es su autor? —dijo airado el augusto, quien, tras ojear los amarillentos folios, se los pasó al eclesiástico, que los estudió con recelo.
Nasica recordó al emperador el peligro que encerraba el hecho.
—Lo ignoro, pero amenaza con seguir publicando más difamaciones, augusto.
—No verá la luz ninguna parte más. Yo lo cortaré de raíz —aseguró el monarca.
Justiniano volvió su rostro apesadumbrado. Y lleno de arrebato, dijo:
—Bien, Nasica. Corre el más férreo de los cerrojos en tus labios, o te cortaré las manos y la lengua, si alguien conoce el contenido de esta difamadora calumnia. Nadie debe estar al corriente de lo que encierran estos obscenos papiros. Has obrado inteligentemente. Otro los hubiera divulgado por un puñado de monedas.
El eunuco captó la mirada bovina del soberano y movió tajantemente la cabeza.
—No yo, majestad. Ya conocéis mi fidelidad hacia vuestra familia.
Sósilo reparó en el desasosiego del emperador y manifestó:
—La mentira y la falsedad son la espada de los espíritus mezquinos. No le concedáis crédito y olvidaos de ese farsante, para quietud de vuestra alma, majestad.
Justiniano, tras un rato que se hizo eterno, alzó la mano e interpeló nervioso al viejo filósofo. Aquel asunto, tras la muerte de Teodora, lo había apesadumbrado.
—¿Quién pensáis que ha podido escribir esta enigmática burla, Sósilo?
El clérigo frunció el ceño, y siguió ojeando los pliegos. Movió luego la cabeza y se llevó varias veces la mano a la boca. Después se pronunció:
—No sé, no poseo ninguna certeza, mi césar —se mostró dubitativo—. En la Nueva Roma, tan solo Procopio, Juan de Éfeso, Teófanes, al que llaman el Confesor, y el magister Miguel el Sirio serían capaces de expresarse con este estilo tan pulcro —insistió el anciano—. Pero los cuatro os aman y reverencian, y son hombres de honor. Esta inmundicia ha sido dictada a un amanuense por un sujeto docto, pero de alma calumniosa. Un enemigo declarado del Imperio que obra en la oscuridad. Pienso que, por su naturaleza desconocida y astuta, será muy difícil desenmascararlo, majestad.
Justiniano reflexionó sobre la opinión del venerable Sósilo. Luego apuntó:
—Tengo a la persona que puede averiguarlo.
—¿Quién, augusto?
—Narsés, ¿quién si no? Es un eunuco, pero posee la fe y la pasión de un hombre entero, y su veneración por mi esposa hará el resto. ¿Lo piensas así, Nasica?
—Indudablemente, mi emperador. Descubrirá este repulsivo delito.
—Búscalo y que se presente ante mí. Su red de agentes nos sacará de dudas muy pronto. Sus métodos son persuasivos y eficientes. ¡La memoria de mi esposa no debe ser mancillada por ninguno de mis súbditos! —gritó fuera de sí.
El mutismo se adueñó del lugar, y la sonrisa se desvaneció del rostro del emperador. Por su mente pasaron borrosas conjeturas y motivaciones inexplicables. Pero deseaba conocer la verdad.
Nasica se marchó decepcionado de la sala imperial. No obstante, una idea asaltó al hispano mientras caminaba hacia la cancillería en busca del militar, administrador y fiel ministro, el liberto armenio Narsés, gran chambelán de palacio y general de las legiones de Occidente. Nasica poseía cartas, documentos y recuerdos imborrables de la augusta, que además nadie conocía y que podía contraponer a la insidiosa biografía que le había sido entregada tan teatral e inoportunamente.
«Redactaré una biografía de Teodora para contrarrestar esta ofensa», pensó.
Si conseguía concluirla, restauraría su sosiego interior y el espíritu inquieto del emperador. Trabajaría día y noche y asumiría incluso el compromiso de acabarla antes de que aparecieran las otras partes infamantes y anónimas de la vida de los augustos, como habían amenazado. Únicamente tenía que ordenar evocaciones y revisar legajos originales. Además, su mano era ligera en el arte de la pluma.
La memoria de Teodora seguía intacta en él, su olor, sus inmateriales sueños y sus confidencias, frente a la ruina total que suponía su pérdida. Y sobre esas gotas impalpables del pasado edificaría el relato de su azarosa vida. Estaba decidido.
Al entrar en su cámara se echó hacia atrás.
Los haces de luz solar que se filtraban entre las nubes iluminaron de lleno la mesa baja donde solía sentarse a leer y escribir. Los dos asientos habían sido movidos imperceptiblemente. Él era un obseso del orden y lo advirtió al instante. El mueble había sido fabricado por expertos carpinteros de Trebisonda que lo habían equipado con un cajón secreto en el bajo fondo. El eunuco miró a su alrededor con inquietud. ¿Habría entrado alguien en su habitación? Sintió una incómoda sensación.
Intuyó que lo estaban observando. Miró, pero no vio a nadie.
Un grupo de eunucos negros, sudaneses y del Bajo Nilo, a los que conocía por sus nombres, vigilaban el lugar y lo habrían alertado. Se acomodó y alargó la mano debajo de la mesa donde estaba el artilugio oculto. Allí guardaba sus documentos más queridos y comprometidos: órdenes imperiales, cartas y detalles de gastos de Teodora, informes de gobernadores afines a la emperatriz y comunicaciones personales de los emperadores. Todos legajos insustituibles.
Con los labios apretados empujó el resorte y se abrió el compartimiento disimulado, de donde extrajo un cartapacio de cuero floreado que abrió con ansiedad. Sus ojos miraron azorados los documentos uno a uno. Parecían estar todos. De repente se detuvo. Sus ojos se entrecerraron por un momento y soltó un bufido.
—¡No, por Dios vivo! Se han llevado el escrito más comprometido de la vida de Teodora —musitó.
Se trataba del aviso que habían recibido otros cortesanos y él mismo para tenderle una trampa al prefecto del Pretorio, Juan de Capadocia, en el palacio de Rufinianas. En vida había sido el enemigo más cerval de la emperatriz, y la comprometería ante la historia, pues se había valido de un astuto subterfugio para buscar su ruina. En él se le ofrecía la corona del Imperio, para luego acusarlo de robo y de un asesinato. Teodora nos explicaba en unas líneas de su puño y letra cómo había de tenderle el engaño para precipitar su caída de las más altas magistraturas.
«Los rivales de Teodora no pararán hasta ver profanada su tumba. Aunque esta, siendo una jugada magistral, no fue uno de sus más honorables actos», pensó.
Callaría la sustracción pues podría comprometerlo ante el emperador.
No le cabía duda. El anónimo autor de la calumniadora biografía de Teodora pertenecía al círculo de palacio y a quienes participaron en la trampa. Nasica se veía indefenso, pero no podía acusar a nadie. Investigaría por su cuenta.
«Es obligado escribir cuanto antes los hechos reales que vivió Teodora, o su memoria quedará para siempre gravemente infamada en la historia de Roma. Ella así lo desearía», reflexionó el eunuco, decidido a escribirla.
Su amada Krysalis había muerto, pero sus enemigos se alzaban como fantasmas implacables para pulverizar su presencia en la historia de Roma. No contaba con su coraje, inteligencia y lucidez para sembrar el mal, y se adueñó de él la inquietud. Comprobó que las bolsas de sólidos de oro, dos libras, seguían en su sitio. El fisgón no era un ladrón, simplemente buscaba comprometer a Teodora con un acto político de escasa legalidad que pertenecía a su pasado oscuro.
Soliviantado e irritado por la violación de su escritorio, el Hispano tomó un puñado de cálamos de caña, una resma de papiro finísimo de Alejandría, el llamado por los amanuenses «augustal», y tinta de Arabia, y encendió varios candiles.
E impulsado por el más noble de los enojos, anheló intensamente contestar a la despreciable biografía atestada de embustes y de animosidad que le habían entregado tras el entierro. Solo así borraría el descrédito de su hermana Teodora. Le urgía esclarecer la verdad y recuperar su reputación, y en menor medida la de su esposo.
Durante treinta años, Teodora y él habían establecido perdurables lazos sobreviviendo a los más penosos sucesos, como apátridas errantes. Sabía que era solo un medio hombre, tardíamente encumbrado, pero no ocultaría nada, pues de hacerlo, caería en el mismo error que su anónimo enemigo: la mentira, la exageración falaz y la difamación patrañera de una sorprendente hembra, quien, con sus claros y sombras, había engrandecido Roma.
Su cubículo del palacete de Dafne era el lugar ideal para escribir y sintió el soplo de la brisa vespertina del Bósforo y los rumores acuáticos del jardín imperial. La luz refulgía como un espejo de oro y Constantinopla se asemejaba a un incendio.
ALETHES LOGOS KRYSALIS
LA CRÓNICA VERDADERA DE LA CRISÁLIDA
El Imperio llora aún la muerte de Teodora.
Voy a relatar su historia una semana después de su inhumación y aún me obsesiona esa mujer, objeto de mi fascinación, a la que tanto odiaron algunos arrogantes cortesanos de palacio. En este mundo de sangre, codicia y ansias de poder, fue el único ser humano que me hizo sonreír y sentirme seguro y sin miedos. Lo merece su memoria, que viene a demostrar la importancia que posee el azar en el destino de los mortales.
Siempre he sido persona de buena fe, y por eso alabo a los viejos romanos que la elevaron a la memoria con la categoría de diosa, y le dedicaron templos y santuarios. Trazaré con ese principio unas pinceladas sobre la semblanza de los dos principales personajes de la narración y del escenario donde actuaron, ineludibles para entender este relato. En el idioma de Horacio, «recordar» significa «volver a pasar por el corazón», y Teodora reinó única en el mío.
Las palabras escritas, siempre lo he creído, por encima del propio aliento, nos protegen de las inapelables desventuras de la vida: la caducidad y el olvido.
Las olas de la Propóntide están encrespadas y el sol penetra en mi estancia bañando de luz los cálamos y papiros y la vasija de vino de Lesbos, que incitará las alas de seda de mis recuerdos, ahora que mi corazón se ha convertido en roca dura. He encendido los candiles de oleum hispano y siento mis manos y mi mente entumecidos. Sé que serán días y tardes de introspección, y noches de luna y escritura. Me será difícil exhumar algo que ya creía perdido, inerte, llorado, aceptado, maldecido y ensalzado. Pero no deseo dejar la memoria de Teodora a merced de las fauces de los perros.
Teodora, cuyo nombre significa «don de Dios», fue una mujer tan hermosa como seductora, a la que el trono no consiguió despojar de la dulzura de su sexo. Fue un huracán de sentimientos, una cazadora de su propia inmortalidad y de una leyenda propia, que vivió bendecida por la providencia, pero maldecida por los poderosos al intentar alcanzar la púrpura imperial. Pero ella, y solo ella, mujer previsora y sensible, consiguió una de las ascensiones más admiradas y deslumbrantes de los anales de Roma.
Como toda niña que pierde a su padre pronto, no se relacionó con el mundo de forma satisfactoria. La infancia, que debe ser una época de despreocupación y de juegos, ella la vivió de forma escabrosa. Siendo hija de Afrodita, quien se le apareció en sueños en repetidas ocasiones según sus revelaciones, probó experiencias eróticas que sonrojarían al mismísimo dios Príapo.
A caballo entre dos mundos, el de la indigencia y el del poder, destacó como figura eminente en el caos del mundo. Alivió la miseria de los más desfavorecidos y, en la cumbre del poder, vivió un sueño vedado a los de su condición. Muchas emperatrices de Roma acabaron convirtiéndose en prostitutas, ella, al contrario, fue una meretriz de lo más bajo, y terminó alcanzando el trono.
Yo conocí su verdadero secreto. Teodora poseía las cualidades que le son exclusivas a los varones, y por eso fue vista como una mujer intrusa. En verdad Teodora superó al más excepcional de los hombres de su tiempo. ¿Quiero expresar con esto que poesía rasgos masculinos, o formas viriles? De ningún modo. Era una hembra perfecta, pero hecha de heroísmo, capacidad de sacrificio, generosidad, lealtad y firmeza.
Teodora lució desde muy niña una tupida cabellera negra que, cuando se recogía con peinecillos de malaquita, marfil o plata, resultaba una fuente de tentaciones. Sus ojos, grandes, rasgados y oscuros, quizá por el efecto del kohl, magnetizaban a quien se prendía en ellos. ¿Y qué decir de su piel? Unos decían que era de alabastro, nardo, leche y nuez, y otros de jaspe y almendras, pues era tersa y blanca y resplandecía con la luz del sol. Irradiaba gentileza y su silueta era la de una estatua de Venus Áurea.
Teodora era el paradigma de la fragilidad, pues era menuda y esbelta, y parecía que con el mero contacto pudiera desvanecerse, pero soportó con perseverancia el peso de la púrpura. De cuello largo, nariz griega, boca sensual y pechos gráciles, su figura resultaba perfecta y armónica y, además, gozaba del don del embrujo femenino. Caminaba de forma ondulante, y en cierto modo provocadora, quizá por la seguridad que siempre dimanó de ella, o tal vez por la magia que confiere la hermosura femenina y después el poder.
Y cuando recibía en el salón del trono a los embajadores y reyes, la augoustai Teodora, ataviada con el toraquión imperial, con su manto, estola y clámide de púrpura, y engalanada con la diadema de zafiros y los colgantes de perlas que le llegaban a los hombros, se asemejaba a una diosa descendida del Olimpo tras su impenetrable imagen de respetabilidad y gloria.
Mantuvo desde pequeña la pasión por las cosas imposibles, y su existencia fue una perpetua lucha para lograr sus sueños, ya que no toleraba el mundo donde vivía. Nada la desalentaba. Lo sé bien. Su agilidad mental y su ausencia de pudor todo lo conseguían. El mundo no le regaló nada, pero ella se lo robó todo, y quedó atrapada en un territorio de luz de penumbras. Ambicionóla autoridad del Imperio con frenesí, al que llegó como una Magdalena, arrepentida por su escabroso pasado. Y también debo reconocer que le atraía mostrarse despiadada con los poderosos que habían abusado de su posición y fascinar al pueblo con sus meritorias acciones.
Su autoconfianza la encumbró a las más altas magistraturas del Imperio, y de camino doblegó a los hombres con los que convivió, a excepción de su esposo, del eunuco Narsés y de mí mismo. Benéfica, y de penetrante ingenio, eludía los honores superfluos y era más inteligente que cualquier hombre de los que conocí. Y si como aseguraban sus cortesanos, rezumaba en su sangre un sutil veneno, fue porque ellos la humillaron antes y la despreciaron en su infancia y juventud.
Y no hay peor fiera que una mujer despechada.
Teodora jamás se sometió a nadie, ni tan siquiera a su augusto marido, y llegó donde los espíritus vulgares no llegan nunca. De ningún modo se sintió una yegua o una nodriza, como las demás mujeres romanas, y luchó como una fiera por la igualdad de las mujeres en unos tiempos dominados por los hombres. Teodora franqueó las barreras insalvables del mundo masculino, a las que consideró pintadas con yeso en la arena. No toleraba a los débiles, y por eso mi fe en ella fue siempre ilimitada.
Y al final de su vida, y yo estuve a su lado, no se sintió culpable de nada.
En cuanto a Justiniano, un hombre de expresión ni irónica ni cordial pero cuidadoso de su dignidad y ansioso de fama, amó a Teodora con ciega pasión. Jamás justificaba sus actos y carecía de escrúpulos. La idolatró desde el mismo día en que la conoció. Pero su gloria no fue suya. Le fue prestada por Teodora, que hizo de su reinado una de las eras más admiradas de la Nueva Roma.
Krysalis juró tras nuestro infernal regreso de África que jamás se enamoraría de un hombre, pero ambos formaron el matrimonio perfecto: el lobo y la loba unidos para dominar a las manadas más codiciosas del Imperio.
Ella lo amó a su manera y nunca lo engañó. Le fue siempre fiel y leal.
Y aunque la historia reconocerá al monarca como el creador del esplendor último de Roma, todo lo bello y significativo salió de la mente privilegiada de Teodora, que amaba Constantinopla, su ciudad, sobre todas las cosas. Justiniano destacó por tu trivial pequeñez, agrandada por las grandiosas estrategias de su esposa, la emperatriz, que, con su inclinación hacia la equidad, llevó al emperador a cambiar las leyes y crear un cuerpo jurídico ejemplar que perdurará en el tiempo.
Sin ella, el destino de Justiniano hubiera sido el de un rey desdichado y fútil, e incluso hubiera perdido la corona, como luego relataré. Su autoconfianza la encumbró y de paso a su anodino marido. El sufrimiento desbordó en ocasiones el mundo palatino, pero ella, con su coraje, lo hizo más llevadero.
En vida no se atrevieron, pero a su muerte muchos la denigraron. ¡Malnacidos!
La fecunda Constantinopla, a la que los romanos también llamamos Reina de Oriente, o Bizancio, por su fundador Bizzas, príncipe de Megara, fue el grandioso escenario donde Teodora desplegó sus artes y alcanzó su prodigiosa ascensión hacia la púrpura. La Nueva Roma es una ciudad seductora, tocada por la mano de Nuestro Señor Jesucristo, y la más hospitalaria urbe del Imperio romano. Coronando sus siete colinas, despuntan sobre sus tejados rojizos el monumental hipódromo, el Augusteo y las sofisticadas cúpulas de Hagia Sophia, la Sagrada Sabiduría, la grandiosa catedral reconstruida de sus cenizas gracias a Teodora, y de la que se vanaglorian los bizantinos, pues anuncia a los viajeros su frivolidad asiática y su opulencia.
La capital del mundo rebosa de vida y de entusiasmo, y un enjambre de palacios, monolitos, pilastras y pórticos forman el escenario donde deambulan los cortesanos, pedigüeños, soldados, prostitutas, mercaderes y ciudadanos, que divulgan por igual al Dios verdadero cristiano que a las deidades de la antigüedad, pues en sus plazas y esquinas lucen las estatuas de Afrodita y Apolo y las del santoral ortodoxo.
Los astrólogos proclamaron, desde que Constantino la fundara hace dos siglos, que había nacido bajo el signo de la victoria: Invicta Constantinopolis!
Y en eterna contradicción, es al mismo tiempo brutal y civilizada, falsamente humilde, sentimental y bárbara, recatada y arrogante, decorosa y libertina. Su triunfante camino estuvo trazado por la espada heroica de sus emperadores, y tres amantes creados por el Todopoderoso la abrazan preservándola de sus enemigos: el Bósforo, la Propóntide y el Cuerno de Oro.
Pero son sus moradores, variopintos bárbaros, remilgados latinos y susceptibles griegos, los que moldean su alma y la mantienen viva. Y para entenderlos hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Una, que no hay bizantino que no ame las carreras de cuadrigas e idolatre a sus aurigas predilectos por encima de su vida misma, y por ende, o se pertenece al equipo de los Azules, o al de los Verdes, los irreconciliables rivales que compiten en el hipódromo y que dictan la política del Imperio. Son capaces de morir, matar o apostar hasta perder sus haciendas y hasta sus mujeres.
Otra peculiaridad, en la que yo no caí, es su enfermiza afición para debatir de teología, incluso los individuos más incultos, y pasarse horas discutiendo en las termas y en las tabernas, si Cristo fue humano o divino, o si los ángeles ven a los seres humanos de cuerpo entero, o solo la mollera y los hombros, o cuántos caben en la punta de un alfiler. Son sus dos aficiones predilectas de este gigantesco emporio que late a un único impulso de su mundano y colosal corazón.
Y en este mágico microcosmos, en medio de los sudores, anhelos y sueños de muchos hombres y mujeres, nació, vivió y murió Teodora, nuestra Krysalis, mi amiga, mi hermana, mi soberana.
Esta es nuestra historia.
I NASICA
GADES,HISPANIA Y SEPTA,ÁFRICA.AÑO DEL SEÑOR DE 501
Era evidente que yo era un aprendiz de pescador lento y torpe.
Había salido del útero de mi madre hacía ocho o nueve años bajo el cielo de la célebre Gades, ya convertida entonces en un sórdido villorrio, y había sido bautizado con el nombre de Flavio. Mi madre, al morir mi padre, hombre de mar desaparecido en un naufragio, me enroló en una barca dedicada a la pesca de los atunes de los que cada primavera navegan hacia las Columnas de Hércules, a cambio de una escasa soldada y de un rancho a base de galleta, aceitunas, queso y tiras de salazón.
Gades, como todo el territorio de la Bética, estaba gobernada por bandas de hoscos visigodos, que se habían instalado sin mucho agrado en lo que antes había sido el emporio más civilizado y floreciente de Hispania, e incluso del Imperio de Occidente. Pero donde antes se habían alzado puertos llenos de actividad y riqueza, ahora solo había ciénagas y marismas empobrecidas. Convertida en una ciudad decadente, estaba plagada de pobres marineros de costa que morían añorando su grandeza.
La ínsula gaditana se había transmutado en una mísera aldea de pescadores, y yo en uno de ellos, a pesar de mi corta edad, como antes lo había sido mi padre. Inhóspita, cuando antes había sido un vergel y una cornucopia de fortunas, sesteaba deprimida en medio del océano, y las escasas familias que en ella vivíamos lo hacíamos con el recelo instalado en nuestras entrañas.
Y entre el miedo a los vándalos, a los visigodos y a los piratas que se acercaban a la costa para robarnos lo poco que teníamos, discurría mi vida y la de mi madre Elvia, la más dulce y compasiva mujer que jamás he conocido y conoceré.
Yo odiaba a aquellos sucios marinos con los que me ganaba el pan.
Gruñían más que hablaban, sufría sus pescozones continuos y lamentaba el estado calamitoso en que me tenían. Vivía de milagro, olía a salitre y al sirle de las ratas que corrían por la cubierta, y mi único anhelo era regresar a Gades al concluir el cometido y olvidarlos por un tiempo. Pero unos son los deseos de los hombres y otras las disposiciones del Eterno.
Recuerdo la nefasta tarde en la que cosía las redes con otro mozalbete. El horizonte parecía un velo morado y el océano de los Atlantes estaba en calma el quinto atardecer del sexto mes dedicado a Juno. La negligencia del piloto hizo que nos adentráramos en mar abierta, ante, según él, una más que evidente ausencia de amenazas y de abundancia de pesca. Perdimos la referencia del faro de Baesippo y el abrigo de su puerto, y cuando se dio cuenta del peligro, ya era demasiado tarde.
Los que creíamos que eran pescadores de Calpe, o de Carteia, por los cascarones con el ojo fenicio, eran en realidad piratas tingitanos, los más crueles y desalmados del norte de África. Una expresión de pavor asomó en los rostros de los marineros.
Yo sentí una punzada de angustia y me inquieté por esas premonitorias sensaciones que preceden a la desgracia. Me acordé de mi madre, la sufrida Elvia, y algo me dijeron mis tripas que iba a cambiar mi vida, pero para peor, y que quizá ya no volviera a verla nunca más. En el primer instante ignoré el pelaje de la perversidad y recé a Nuestro Señor. Pero los gritos y voces me confirmaron el letal peligro.
Así que, en menos que se reza una antífona, se acercaron con sus veloces naves y lanzaron unos garfios y una escala a nuestra amurada. Amenazadores y vociferantes asaltaron nuestro navío, ocupado por una docena de aterrados gaditanos. A dos arponeros que se les enfrentaron les cortaron el cuello sin piedad, y a un viejo que apilaba los pescados en cestos lo arrojaron al fondo del mar sin contemplaciones.
Aquella carroña del mar maniató al piloto, y le exigió la entrega de las cartas náuticas, del vino, los víveres y del peculio que hubiera a bordo. Después se cebaron con él a patadas y acto seguido lo ahorcaron en el palo de la vela. Con gritos desaforados, risotadas, latigazos y golpes nos conminaron a los seis marineros y aprendices más jóvenes a juntarnos en el timón. Un raudal de náuseas me subió del estómago a la garganta, pues comprobé que mi fragilidad no infundía compasión a los asaltantes, que me tocaban y examinaban mis dientes.
La situación no podía presentarse más pavorosa y me quedé sin aliento. No me cabía mayor pesar y una desesperación dolorosa hizo que irrumpiera en un llanto lastimero. Un libio brutal y desaliñado, al que afeaba una cicatriz blancuzca en el pómulo, nos ató a los seis más jóvenes con una misma cuerda y nos arrastró por la escala, tirándonos en la cubierta de su sucia embarcación. Estaba repleta de vasijas de vino, garum, aceite y sacas provenientes seguramente de otros asaltos y latrocinios.
Empaparon nuestro velamen con aceite y prendieron fuego a la nave, que en poco tiempo exhaló un humazo negro y luego se hundió con nuestras parcas pertenencias y nuestra vida pasada y futura entre un remolino de olas espumeantes.
Los piratas, los más borrachos, hablaban una extraña jerga entre púnico, que yo entendía por mi origen gaditano, y griego koiné, por lo que pude entender que provenían de Tingis, la capital de la Mauretania Tingitana y que nos conducían a Septa, donde seguramente seríamos vendidos como esclavos.
* * *
Con la luz del alba, mi trágica situación cobró la dureza de la más cruda de las realidades. Los navíos piratas anclaron cerca de una playa escondida frente a un espectral poblado de cabañas hechas con palmerales secos y barro rojo. Se trataba de un paisaje estéril y desolado, donde pude advertir a sujetos de la misma calaña que nos miraban y que nos gritaron como fieras.
Sufrimos un muestrario completo de sanguinarias atrocidades, más propias de demonios que de seres humanos: violaciones, chiquillos desollados por intentar huir, mutilaciones, sangre, cadáveres de niñas violadas y devoradas después por los perros.
La memoria de aquel tiempo está unida a los golpes, al látigo y al terror, a un infierno asociado a la explotación más inhumana, a la bestialidad, a la tiranía, al dolor, al desprecio del hombre por el hombre, y a las atroces palizas por nada.
A mí me separaron de mis compañeros sin conmiseración y me encerraron en una choza malsana e inmunda que despedía un hedor insoportable a paja podrida, excrementos de aves marinas y orines de canes. Yo aprecié en mis entrañas la soledad más desgarradora que jamás he sentido.
Era un niño indefenso, desamparado y frágil, y el miedo me dominaba.
Me ovillé en un rincón y espanté a un alacrán que ascendía por mis sandalias. Al anochecer, una de las bestias sin alma que nos habían apresado me trajo un cuenco con agua y una escudilla con un repugnante sopicaldo de sebo y avena que devoré con ansiedad. Al amanecer siguiente me sacó de la choza una mujerona que olía a sudor y que me aseó con polvo de cal y agua de un pozo, fría como el aliento del diablo. Sin decir palabra me ató un dogal en el cuello y, trotando por las dunas, tomamos el camino del cercano poblado de Siga.
El viento africano irritaba mis ojos y me dejó la boca seca como el esparto. Acuciados por la sed, el cansancio y el hambre, abandonamos la vía romana y, tras cruzar un terreno desértico, alcanzamos después del mediodía una vivienda de adobe, construida bajo un álamo negro, símbolo de los dioses de la muerte.
En el tenebroso interior había dos bancos de madera, estatuillas de arcilla de viejos ídolos y ganchos de cobre de los que colgaban cuchillos curvos y bolsas de hierbas curativas. Parecía el hogar de un chamán o hechicero en los que tanto creían los libios del desierto. Una amalgama de fétidos olores a sangre reseca y aceite de las lámparas hacían de aquel antro un lugar nauseabundo, maloliente y aterrador.
Sentado en el taburete sesteaba un anciano esquelético de barba rala y cabello pringoso que hedía a vino. Con el pecho hundido y las piernas y brazos como palillos, se asemejaba a un espectro andante. Me extrañó sobremanera que la mujeruca y el viejo no intercambiaran comentario alguno y que, al entregarle esta una bolsa con monedas, el enteco sujeto simplemente asintiera con la cabeza.
—A este practícale la «llave del abismo» —repuso la mujer.
Desconocía en qué consistía tal destreza, aunque luego supe que se trataba de la mutilación total de mis genitales. Había otra, «la llave del infierno», en la que cortaban solo los testículos, provocándole al castrado graves trastornos en su madurez. Miré al anciano, que elevó una suplica a los genios pataicos fenicios, implorándoles su favor. Cogió del muro una navaja de hoja corva y la limpió en su sucia túnica.
—Dale este jarabe y desnúdalo. Practicaré la castración enseguida —afirmó, y la matrona me cogió la boca, me la abrió y me echó con un embudo un brebaje que parecía contener vino y láudano, y que casi me provoca un ahogamiento fatal.
Innegable el perverso propósito de mis captores, se me erizaron los cabellos e intenté escapar, pero la mujer tiró del lazo con la fuerza de una mula. Me resistía a aceptar la enloquecedora realidad y me encomendé a Cristo Jesús como único recurso. Lloré en medio de mi indefensión y emití un alarido irracional. Era incapaz de enfrentarme a mi amargo sino de ser castrado, y pataleé como una fiera.
—¡No, no! No hagáis eso conmigo, ¡por misericordia! —grité en tirio.
Me echaron sobre el banco, me ataron pies y manos, y me hicieron ingerir de nuevo el agrio bebedizo que al poco me hizo sentir somnoliento y lánguido. Y aunque mi alcance no aceptaba la inexorable realidad, me negué a reaccionar y ofrecí mi cuerpo pasivo a la amputación. Deseaba morir y percibí que no había retorno posible.
El viejo me palpó mi flácido miembro viril y mis pequeños testículos. Sus dedos eran ágiles. De un tajo me los seccionó, para luego cubrirme la parte seccionada con un manojo de estopa impregnado en grasa, musgo, tomillo, raíces de almástiga y azogue, que olí enloquecido. Noté cómo chorros menudos de sangre corrían por mis piernas hasta empapar el suelo. La práctica me pareció espantosa, inhumana. Quedé exánime, traspasado de dolor y con la cabeza hundida en el pecho. Perdí el sentido y me desmayé. Luego me desplomé hacia un lado como un muñeco desmadejado.
Cuando desperté, tomé conciencia de la aterradora situación en la que me hallaba. Me dolía la entrepierna y me martilleaban las sienes, por lo que me sumí en un llanto devastador. Y si pavorosa había sido la emasculación, no tengo palabras para describir el atormentado proceso que la siguió. Ya no me hallaba en el nauseabundo cubículo del matarife, sino fuera de él, y estaba enterrado hasta el cuello en un hoyo de arena parduzca, bajo la sombra de un olivo escuálido. Atado al tronco había un perro negro, al que le faltaba un ojo y una de sus orejas. Era mi único guardián.
Yo tenía los brazos fuera y las manos atadas a dos postes, para que no pudiera escapar ni hurgarme en la herida. Mi dolor en las ingles seguía siendo espantoso, y hubiera llorado más si el saco de mis lágrimas no hubiera estado vacío.
Efectuada mi castración en la sórdida clandestinidad de un agujero olvidado del mundo, comprendí enseguida que el destino me había convertido en un monstruo, en una rareza de la naturaleza que me era extraña. Y si sobrevivía a la operación, sería el eunuco de un harén persa, o el secretario de un comerciante homosexual.
Era la práctica común. Me consolé gimiendo, mientras observaba con mirada patética mi alrededor, ansiando un leve consuelo, que en vano hallé. No había nadie, salvo el can tuerto y desorejado. Yo era un ser inocente al que el mundo aún no había pervertido y sobre mi cabeza revoloteaba la desesperación.
Advertí cerca de mí un agujero donde destacaban varios cuerpos descompuestos, tal vez de chiquillos que no habían soportado la mutilación, y que el viejo había intentado quemar, aunque sobresalían sus ennegrecidos perfiles y sus garras terribles. Sollocé y llamé a mi madre Elvia y a Cristo Redentor.
Pedí a gritos que me mataran, a pesar de estar devorado por la calentura, temblar de frío y no tener fuerzas para hablar. Solo escuché el silencio, el chirriar de las chicharras al mediodía y el isócrono recital de los grillos en las frías vigilias. El eco perdido de mis estériles alaridos se perdió en la soledad y pregunté al cielo qué terrible pecado había cometido para merecer semejante agonía.
Permanecí con la mirada perdida y sin poder moverme cinco días en aquel tétrico y desértico lugar de horror, fiebre, hambre, enloquecimiento y desesperanza. No aparecía nadie durante el día, pero por la noche la mujer que me había traído situaba cerca de mí un cuerno repleto de ascuas para que me dieran calor y no muriera de frío. El tono rojizo de las brasas confería al sabueso un aspecto que lo asemejaba al can Cerbero de la laguna Estigia y guardián del infierno que era mi cepo.
Era trágico que un perro sarnoso y algunos pájaros carroñeros fueran los únicos compañeros de mi infortunio. A pesar de padecer una sed pavorosa, ni el viejo ni la mujeruca me procuraron un sorbo de agua, pues quizá desearía hacer aguas menores y se me infectarían las heridas. Me hallaba al borde del derrumbe físico y también de la locura, atenazado por un sufrimiento intolerable que no deseo a ningún ser humano.
No notaba el cuerpo y miraba al mustio perro, que al parecer me vigilaba y con su perruna mirada parecía entender mi angustia, mi miedo, mi confusión y mi dolor. Entonces ladraba a la luna y yo sentía cierto consuelo por su irracional compañía.
Aparecieron al fin mis dos verdugos, que humedecieron sus dedos en el agua de un cazo y me mojaron los labios. Un silencio cortante se adueñó de la escena y un estremecimiento me atenazó. ¿Me harían igual que a aquellos niños que me habían precedido en la fatalidad?
Observé los ojos fieros del castrador, como de una bestia desnaturalizada, y pensé en el aterrador futuro que me acechaba. Con la déspota sequedad de un ángel mortífero, me desató y me sacaron del hoyo. Entre resoplidos y murmuraciones lavaron mi cuerpo y el viejo fue examinando la emasculación. Después afirmó con la cabeza.
—¡Impecable! No se ha infectado. La diosa Ishtar lo protege.
Aunque demasiado débil, intuí que había vuelto de las puertas de la muerte.
—¿Vivirá entonces? ¿Cómo quedará? —lo apremió la mujer.
—Será un eunuco perfecto. Es un zagal fuerte —declaró triunfal con una frialdad que helaba el resuello, tras exhibir una dentadura mellada y negra.
Al rato, me dieron a beber un cucharón de agua tan caliente como la orina de un dromedario, que bebí con auténtica fruición, y además unas gachas frías que me supieron a placer de dioses, mientras el perro lamía mis piernas. El castrador me entregó una pequeña caña cortada aseadamente y me dijo:
—Muchacho, te has convertido en un puer delicatus, un niño considerado, como dicen esos romanos altaneros. Desde hoy no podrás separarte de este instrumento que te ayudará a realizar la más elemental de tus necesidades. Hará las veces de tu miembro amputado, ¿sabes?
Corrí detrás del árbol, estiré mis miembros tumefactos y oriné a través de la caña un líquido viscoso, pero sintiendo un inmenso placer. Confirmé aterrado que mi pene no existía y que lo había sustituido por una mezquina cánula de carrizo seco. El viejo curó luego mi purulento vacío y mi agujero con un amasijo de hierbas y me cubrió la emasculación con un braguero limpio de recia estameña. Yo lo miraba y no podía articular palabra.
Era otra persona y estaba desconcertado.
—No desesperes, muchacho. Ningún poderoso, patricio o próspero comerciante del Imperio carece de un delicatus. La dimensión de tu sacrificio te será compensada, pues los eunucos suelen llegar a encumbrarse socialmente —me consoló.
No pude ni contestar en aquel abismo de crueldad y mezquindad, pero el viejo, intentando consolarme, siguió dándome consejos y sugerencias para mi futuro.
—Siendo un eunuco, o sea, un esclavo valioso, podrás entrar donde ningún otro hombre entero lo hace. Te convertirás en un ser humano aparte del mundo, podrás llegar a ser canciller o ministro y gozarás del favor y de las confidencias de los reyes.
La repulsiva mujer, que parecía disfrutar con mi amargura, terció huraña:
—O bailarás como un mono delante de borrachos y ricos senadores —rio.
—No lo mortifiques, mujer —me defendió el hechicero—. Ser célibe no es una desgracia. Desde hoy serás inmune a la lujuria. No tendrás descendientes que te roben y deseen tu muerte para heredar. Serás un hombre libre y te preservarás de las mujeres, las personas más dulces y a la vez más perversas tuteladas por el padre Melkart.
La matrona, que no perdía la ocasión para mortificarme, intervino de nuevo:
—Eso sí, engordarás como un cerdo y crecerá en ti la envidia femenina.
Lo único que comprendí fue que sería un bicho raro y distinto en un mundo cruel y que estaría aislado de mis congéneres, que me mirarían con desprecio y extrañeza.
La pesadez violácea del ocaso y el silencio de las sombras que los precedían se habían apoderado del aire inmóvil y tórrido de aquel repugnante lugar, que jamás he relegado al olvido, como el que posee una pesadilla que lo atormenta constantemente. La luz se desvaneció mientras percibía la sanguinolenta llaga secarse entre mis piernas. Me había convertido, siendo un niño, en un medio hombre.
El firmamento se desfiguró, como también mi voluntad de luchar. Lloré.