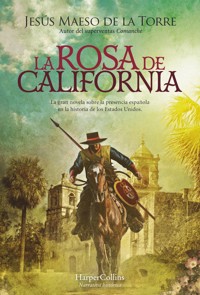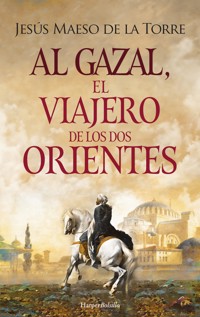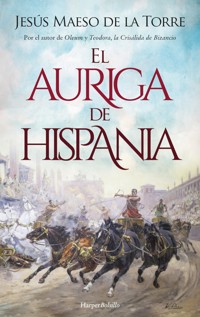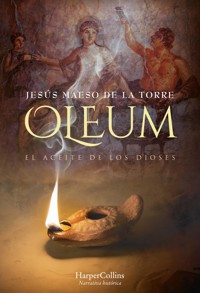11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta es la historia de Tulio Vero, el librero de Gades conocido como Graeculus, el Pequeño Griego, por su amor a las letras. Hijo del noble Ulpio Vero, su familia se enriqueció mediante el comercio e importando libros que luego vendían en su magnífica librería El Cálamo de Hermes. Muy joven, apenas un muchacho, su acomodada existencia se vio agitada por dos deseos: el de viajar a Roma para conocer al famoso historiador Tito Livio y el de su amor imposible por la vestal Valeria Domicia, que le llevarán a afrontar viajes de ida y vuelta, aventuras y castigos, y a vivir una vida siempre marcada por el amor a los libros. Después del éxito de Oleum, el aceite de los dioses, Jesús Maeso de la Torre regresa a la Roma Imperial con una magnífica novela ambientada en el siglo I a. C. que, siguiendo la peripecia del más afamado librero de la Antigüedad, nos sumerge en la agitada vida política y cultural del foro romano, pero también de la rica y vibrante Gades. Plinio saluda a su estimado Publio Metilio Sabino Nepote: ¿Nunca has leído la sorprendente anécdota acaecida en tiempos de Augusto, que se comentó en Roma con asombro? Sucedió que un provinciano de Gades, impresionado por la reputación y gloria de Tito Livio, vino desde los apartados confines de la tierra para conocerlo. Ejemplo singular en los anales de la ciudad, que un lector y perseguidor de celebridades literarias ansiara vivamente conocer a su ídolo… Plinio el Joven, Cartas. Libro II. 3-8 «Jesús Maeso, maestro de novelistas históricos, vuelve a Gades, la ciudad más antigua de Occidente, con una más que original novela de romanos que conquistará a los amantes de la historia… ¡Y de los libros!»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
El jardín de las vestales
© Jesús Maeso de la Torre, 2024
Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia literaria
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®, adaptando libremente la obra Invocación de Fredric Leighton (s. XIX)
Mapa de guardas: diseño e ilustración cartográfica CalderónSTUDIO®
ISBN: 9788410021372
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Cita
Diario de Tulio Vero Silano, librero de Gades. PRIMERA PARTE
I VALERIA DOMICIA
II EL CÁLAMO DE HERMES
III LA NOCHE DE LAS KINIRAS
IV DURA LEX, SED LEX LA LEY ES DURA, PERO ES LA LEY
V LEGIO AUGUSTA
VI GARAMANTAS
VII CORONA CÍVICA
La historia de la vestal Valeria Domicia
I LA ELECCIÓN
II LA LLAMA DE VESTA
III VIRGO MAXIMA
IV EL PALlADIUM
V RAMAS DE CIPRÉS
VI EL TESTAMENTO DE MARCO ANTONIO
VII LA ADOPCIÓN
Diario de Tulio Vero Silano, librero de Gades. SEGUNDA PARTE
I MARCIA FLAVIA
II ATRIUM LIBERTATIS
III MECENAS
IV JULIA
V EL TRIUNFO
VI AUGUSTO
Diario de Tulio Vero Silano, librero de Gades. TERCERA PARTE
I NEMUS
II TITO LIVIO, EL POMPEYANO
III SECRETOS DESVELADOS
IV SAGO, EL JEFE DE LOS CURIOSI
V LAS CARTAS DE PHOEBE
VI ALTA TRAICIÓN
VII PANDATARIA, LA ISLA DE LAS ADÚLTERAS
Epílogo
TIBERIO
VALERIA
LIVIA DRUSILA
SERENITAS
A los libreros, noble y sufrido linaje en peligro de extinción, al que tanto debemos lectores, editores y escritores
Plinio saluda a su estimado Mecelio Sabino Nepote:
¿Nunca has leído la sorprendente anécdota acaecida en tiempos de Augusto, que se comentó en Roma con asombro?
Sucedió que un provinciano de Gades, impresionado por la reputación y gloria de Tito Livio, vino desde los apartados confines de la tierra para conocerlo. Ejemplo singular en los anales de la ciudad, que un lector y perseguidor de celebridades literarias ansiara vivamente conocer a su ídolo.
Ignoro su nombre y si llegó a relacionarse con él, pero no cabe duda de que hemos de elogiar su insólita iniciativa y aguardar a que otros amantes de los libros lo imiten y deseen tratar con los escritores a los que admiran.
Creo que supone gran necedad no valorar en su medida el afán del gaditano por comunicarse con quien tanto le fascinaba, pues nada es más grato y estimable en la condición humana que apreciar el arte y la escritura y valorar a sus creadores.
Para leer continuamente hay oportunidad, pero para escuchar al escritor y conocerlo, no siempre, caro amigo.
Plinio el Joven, Cartas. Libro II. 3-8
ESTA ES SU HISTORIA…
Diario de Tulio Vero Silano, librero de Gades PRIMERA PARTE
GADES,AÑOS 28 AL 24 A.C.
La mano que sujeta la pluma es la que escribe esta historia
I VALERIA DOMICIA
Los dioses nos hablan a veces por medio de presencias y de señales.
Las mías fueron un fardo de libros y la sonrisa acogedora de una muchacha fascinadora, a la que en Gades llamábamos la Forastera. Con mi niñez recién acabada, al inicio de mi madurez mi vida se partió en dos, como el haz de luz parte una nube y se filtra por sus nimbos algodonosos.
Mi relación con Valeria Domicia, ese era su verdadero nombre, comenzó de la manera que voy a narrar, y su imagen siempre ha poblado mis recuerdos, que no son sino rocas a las que nos asimos y que a veces nos impiden nadar con libertad en el océano de la vida.
Fue alrededor de las antecalendas de marzo, recién mudada la túnica praetexta, la prenda corta de la infancia, por la toga viril. Uno de aquellos días festejábamos al dios Términus, la deidad de los linderos y de la buena vecindad y símbolo del término de mi minoría de edad.
Me habían afeitado la primera barba y recortado las greñas del cabello y el vello de los genitales, que guardé en la bulla aurea de mi niñez, una bolita dorada que ofrecí a los dioses lares. Mis familiares me felicitaron porque un nuevo varón en la familia aseguraba una generación más de los Vero de Gades.
Mi casa se llenó de invitados que me felicitaron y cubrieron de regalos, aunque recuerdo que tuve la primera disputa con mi padre a causa de una petición que tildó de dislocada y desconcertante:
—Es mi deseo viajar a Roma para conocer a Tito Livio —le rogué—. Ahora que soy mayor quiero conocer a mi ídolo y escuchar su voz en el Foro.
Mi padre, el que me había inspirado el amor a los libros, era un hombre muy estricto al que no obstante yo amaba y admiraba. Se encogió de hombros y me observó con expresión disgustada, clavando su mirada gris en mis asustadas pupilas.
—¡Pero tú has perdido el juicio, puer! —me reprendió—. Aún no has hecho ningún acto meritorio ni por tu familia, ni por tu ciudad ni por Roma, y ya quieres volar solo. ¡Un hombre, un hombre! ¿Desde cuándo un Vero ha perdido la cabeza por conocer a un escritor republicano? ¡Por las sucias parcas!
—Pater, tú tienes amigos entre los libreros y puedes recomendarme. Mi más ferviente deseo es viajar a Roma —respondí con mirada implorante.
—Si tu madre llega a enterarse, le da un arrebato. ¡Por Minerva! ¡Quítate esa idea de la cabeza! Jugarte la vida por conocer a un poeta…
Después recorrió el pasillo enfurecido por mi irreflexiva ocurrencia, salió de la estancia y dio un portazo que asustó a esclavos y sirvientes. No quise contradecirlo, pero en mi cabeza solo residía un pensamiento: viajar a Roma y acercarme lo más posible al escritor que más reverenciaba, aunque estuviera allende el mar Tirreno. Y con ese dilema viviría en el trascurso de mis años venideros, anhelando sucediera algo que orientara definitivamente mi existencia.
Yo estaba destinado a la sensibilidad, pues mi misión es la de propagar los libros, y lo digo sin arrogancia alguna. Amo la palabra escrita y a los escritores desde que tuve uso de razón y en mi soledad leía libro tras libro en la trastienda de la librería familiar, en un mundo privado que creé alrededor de mis libros preferidos, rodeado de orzas llenas de aceitunas y almendras.
Que los dioses me dispensen, pero tal era mi devoción, que mis amigos me llamaban Tulius Verus Graeculus, el Pequeño Griego, por mi talento para la poesía, mi afición a los clásicos helenos y mi fervor desmedido hacia la historia de Roma, sobre todo la escrita por Tito Livio. Había leído la totalidad de sus ciento y pico tratados, que había dividido en décadas. Solía hacerlo a la hora de sexta, cuando todos descansaban para evitar el calor del estío echándose en los catres. En la penumbra del taller de copistas, solo y en reposo, yo era feliz.
Estaba persuadido de que no había seguidor más devoto de Livio en Hispania que yo. Profesaba por el historiador de Patavium una veneración rayana en la adoración, aunque eso parezca una imprudencia. Era el instigador de mi imaginación y panal inagotable de sabiduría.
Perenne morador de la biblioteca de mi padre, dedicaba todo mi tiempo a la lectura y la escritura. A veces cogía el cálamo y trenzaba palabras, componiendo una red de versos. Así mis pensamientos no se convertirán en pasto de la desmemoria, porque la verdadera inmortalidad la conceden los que crean, inventan e imaginan; a estos retazos los he llamado vestigii somnorum, pisadas de sueños.
Crecí cerca del puerto marítimo de Gades, donde la fluidez del aire vivifica. Mi domus, asentada en el puerto fenicio, siempre estaba repleta de serones y sacas llegadas de Oriente y del norte de África, que veía tras las cortinas de las ventanas. En los bajos de la casa se hallaba la librería de mi padre, la única abierta en Gades.
En los bancos de los copistas aprendí a leer y a reconocer las tintas: el atramentum negro, el cadmio y el dorado para iluminar los cantos de los libros. Por entonces, no sé si temía más la fusta trenzada de mi padre o los madrugones a los que me obligaba para atender a los clientes en la tienda, donde vendíamos libros y antigüedades egipcias, tartesias y cretenses.
Por la noche, mi madre, Aurelia, de la familia Flavia, me contaba historias de sus antepasados en la costa adriática mientras yo la peinaba con un alisador de marfil y contemplaba su rostro moreno y hermoso en un espejo de obsidiana. Nunca la vi llorar, pero yo sabía que era lastimada por mi padre. Cuando pienso en mi hogar, regresan a mí el tintineo de su risa y los efluvios de su perfume mezclado con el tufo de las albercas donde se maceraba el garum.
Mientras, en Roma, los triunviros Octavio, Lépido y Marco Antonio intentaban reparar la desdicha de una Roma dividida en medio de un complejo entramado de intrigas de Estado y guerras interminables y sangrientas, según nos contaba mi padre. Un grave conflicto civil tenía encadenada a la República desde que yo tenía uso de razón, y la guerra inminente resultaba más que inevitable.
En su ausencia, comencé a regentar la librería de mi padre cuando finalmente se enroló, como buen romano, en las legiones de Octavio. Y como el martillo en el yunque, yo seguía empeñado en conocer Roma y a Tito Livio. No estoy obligado a justificarlo, pero he de decir que era un anhelo desbordante a la vez que incomprensible.
Para el que no la conozca, diré que Gades es un laberinto. Las callejuelas, que alternan luminosidad, penumbras y sombras, conducen al mar y todas parten del palacio de los sufetes y del templo de Minerva, los centros de poder de la ciudad. Y allí, en mi ciudad natal, fue donde conocí el que sería el amor que corre por la linfa de mis venas, el que profesé y profeso a Valeria Domicia Balbila, la Forastera.
Rememoro aún aquel atardecer lento y poroso, en el que los ciudadanos ociosos aún deambulaban por las calles. Solo sabía de la desconocida joven que se alojaba en la fastuosa casa del patrono de Gades, Lucio Cornelio Balbo, cliente de mi padre. Sucedió que llevé allí un pedido de libros, tinta y una resma de rollos de papiro para escribir. Un siervo me condujo a su estancia, abrí la puerta con cautela, según me había indicado el nomenclator, y la vi frente a mí. Permanecí unos instantes con ademán respetuoso y la miré cohibido, en silencio, enmarcado en el umbral de la puerta como un autómata. La estampa fue tan inesperada como impactante: su piel del color del nácar atrapaba toda la luz exterior, apoyaba la barbilla en su mano y miraba, absorta, el vacío inmenso del mar de los Atlantes.
La acompañaba la vieja esclava Acilia Antuca, una mujeruca de tez arrugada, muy conocida en Gades porque tenía la cara marcada con una mancha, fabricaba y vendía conjuros y afrodisíacos y decían que intimaba con los espíritus y las fuerzas ocultas. Cultivaba toda clases de hierbas curativas y prescribía pócimas, como la mezcla de nueces, cilandro, amapolas y almendras amargas que mi madre solía comprarle para enfriamientos y activar los ánimos de los melancólicos. Era una ibera sexagenaria que había regentado un burdel en Massalia, donde había espiado para Balbo Maior, y para Julio César, y que ahora, además de ejercer como maga y herbolaria, se ocupaba de administrar la casa de los Balbo junto a los libertos encargados de los negocios y la hacienda.
De golpe comprendí que mi vida cambiaría. Valeria se hallaba junto a un brasero de cobre, cuyas ascuas crepitaban, y el vaho formaba una opaca condensación en los vidrios. No me miró y me desatendió como si yo fuera una vulgar sabandija, y emanaba de ella un sereno aplomo. Parecía que había llorado recientemente y en su mano trémula sujetaba un pañuelo de seda que olía a jabón de Egipto y a perfume de rosas. Yo seguía paralizado contemplándola, sin articular palabra.
Nadie sabía casi nada de ella. Solo que el opulento magnate Balbo la había adoptado por orden de Cayo Octavio César, que había abandonado la Urbs imperial y se había instalado en la ciudad aliada de Gades, bajo su patrocinio, y que desde entonces la protegía como a una hija.
Las más peregrinas opiniones la cubrían con un velo de misterio y secretismo. Unos decían que era la rehén de un rey de Oriente, otros una hija bastarda de Octavio o una sacerdotisa extranjera, por sus salidas casi diarias al templo de Melkart, y los más, que había cometido una falta de lesa majestad, y que, por su condición sagrada, no podía ser ajusticiada y se la había condenado al destierro de por vida en la urbe atlántica. Un secreto más de Estado que ocultaban los Balbo.
Yo había reparado por vez primera en aquella beldad hacía meses en distintas ocasiones: en la procesión de las fiestas Liberalias de primavera, cuando los jóvenes de Gades ofrendan su vello viril a Baco; más tarde la descubrí en los Fastos de la Siega dedicados al dios Consus, y últimamente en las festividades de las Fuentes Divinas de losidus de octubre, en el teatro Balbo, durante la representación de una obra de Plauto, en la que apenas si presté atención a los diálogos de los pantomimos, prendado de su figura.
Valeria caminaba por las calles con andar calmoso y cimbreando su esbelta silueta mientras lucía altos y artísticos peinados y clámides griegas de suprema elegancia. Valeria Domicia, la Forastera, era para los gaditanos el paradigma de la distinción y el misterio, y muchos jóvenes estaban perdidamente enamorados de la romana. Yo entre ellos.
La enigmática muchacha visitaba los templos de Astarté, Melkart y Minerva, amparada por la familia Balbo como la pepita más preciada de un exquisito fruto. Nada terrenal parecía afectarla y era hermosa como ninguna mujer de Gades. Sin embargo, resultaba palpable que era sometida a una vigilancia permanente, lo cual aumentaba su aureola de mujer enigmática. Yo miraba de lejos sus sublimes ojos, de un oscuro intenso como de agua profunda de un manantial subterráneo, y en ellos me quedaba prendido aun sabiendo que jamás podría acercarme a ella.
Se sabía que Gades se había convertido para la joven, que aún no habría cumplido los veinte años, en un exilio forzado y en el vórtice de las murmuraciones de las ociosas matronas. Se la veía ensimismada en sus misterios y la lista de adinerados pretendientes de Gades no era nada despreciable, aunque los despedía uno tras otro para disgusto de su padrino.
Detenido en la puerta, las miré alternativamente a ella y a la vieja Antuca, que tampoco me prestaba atención, y volví a toser. Sus cabellos castaños le caían sobre los hombros y una túnica malva delineaba sus perfectas formas. Valeria poseía una exótica belleza de nariz griega, cejas arqueadas y finas, rostro ovalado con un firme mentón, pómulos acentuados en los que destacaba un sutil lunar, labios sensuales y elegante perfil.
Me hallaba ante ella y temblaba, e intuí que bajo su serena apariencia habitaba un alma rebelde. Carraspeé involuntariamente, y lo que ocurrió a continuación no sé cómo expresarlo, pero ella me miró y trabamos un imperceptible hilo de mutua atracción. Ella paseó su mirada, brillante como la escarcha, sobre mí y sus pestañas aletearon por un momento. Alzó su barbilla y yo me turbé.
—¿Qué deseas, muchacho? —me preguntó sin desviar la mirada.
La verdad es que ninguna respuesta me parecía adecuada y dudé, pero ella me dirigió un gesto reconfortante.
—Traigo unos libros para el patrón, domine Lucio —dije cohibido.
—Mi padre se halla fuera de la ciudad —me dijo serena—. Eres curioso, ¿verdad? Me has estado mirando durante largo rato. ¿Cómo te llamas?
La vieja Antuca me observó y me dedicó una mueca de disgusto. Azorado y nervioso, estuve a punto de tirar al suelo los dos hatos de libros y salir corriendo. La mujeruca, de melena canosa y piel renegrida, me observó con recelo. Al parecer tenía el encargo de que la extranjera no se relacionara con nadie, y menos con un jovenzuelo anónimo como yo.
—Mi nombre es Tulio Vero —dije ruborizado, y me atreví a hablar—. ¿Y tú, domina?
Noté que sus ojos se posaban en mí, escrutándome.
—¿Te interesa, chico impertinente? —contestó en su lugar, despreciativa, Antuca.
—Era mera curiosidad —repliqué nervioso, bajando la testa.
—Valeria Domicia —dijo la muchacha benevolente—. ¿Sabes?, tienes un cabello y un rostro agradables, y veo que no eres descuidado en el vestir y en tu aseo, como los demás muchachos. Dame los libros.
Desató el hilo de bramante que los ataba y examinó la década número CII del gran Tito Livio, la que narraba las peripecias del gran Julio César en Hispania, la Galia y Grecia. Yo, para romper el hielo de su actitud, le dije, comedido:
—Soy asiduo lector de Tito Livio. Esta década es muy querida para mí, pues narra la estancia de César en Gades. Te gustará, domina.
—Tengo cientos de razones para detestar a la familia Julia —contestó y detecté ironía en su voz—. Muchos en Roma tienen al divus César como el asesino de la República.
La reflexión no sentó nada bien a Antuca, que emitió un gruñido desdeñoso.
—Pues a mí me fascinan. Son invencibles —repuse convencido, y fue la primera vez que Antuca me dedicó un leve gesto de aprobación.
¿Me hablaba Valeria porque necesitaba un confidente? ¿Porque se hallaba sola y en tierra extraña? ¿Había errado en mi honesto comentario? Me bailaron las piernas y aguardé avergonzado.
—Acomódate en ese escabel —me invitó, y yo obedecí al instante.
—Gracias, señora —musité con gesto ceremonioso.
—Domina, te dejo. Tengo que atender asuntos domésticos —dijo Antuca con gesto crispado, y desapareció, no sin antes brindarme una ojeada ruin.
El proceder de la servidora me había inquietado, como si como vigilante de las palabras y de los actos de la joven estimase que aquel muchacho que había llegado a la casa Balbo tan inesperadamente, yo, no le desagradaba a Valeria. Yo estaba tenso. Miraba mientras tanto de reojo un friso de gran belleza y vivos colores que representaba los amores de Hércules y Onfalia.
La domina me miraba con sonriente descaro. Era evidente que disfrutaba conversando con alguien ajeno a la casa de los Balbo. Lo intuí. Ni en sueños hubiera imaginado que la beldad me dirigiera la palabra alguna vez.
—Verás, joven. Te aclararé lo de mi repudio a los Julios. Si antes gocé de la generosidad y del favor de la estirpe imperial, los extraños caminos del destino me reservaron probar también su dureza moral —me dijo y percibí que en su pecho cundía la inquietud.
—Todo ser humano es un misterio para los demás, y la vida una pura ironía, domina Valeria —intenté serenarla.
—En Gades se murmura de mí, ¿verdad?
Me comprometía con su pregunta, pero le respondí:
—Toda persona desconocida es un sabroso bocado para el chismorreo, domina. Las lenguas de las aburridas matronas son más afiladas que un cuchillo persa. Te conocen como la Forastera. Además, como eres ahijada del potentado Lucio Balbo y apenas se sabe nada de ti, aumenta el interés.
Noté cómo se dibujaba una sonrisa en su rostro.
—Mi pasado es respetable, aunque ahora mismo lo olvidaría si pudiera —repuso.
—Nadie lo diría, domina —repliqué confundido.
—Créeme, Vero, que nada está más vivo en mí que lo sucedido en Roma, aunque mi reciente memoria es un lago donde se mezclan las delicias y los errores. Vine a Gades para olvidar y para ser olvidada, ¿sabes? —dijo enigmática.
—Extraño jeroglífico —repuse—. ¿Te inquieta algo, domina? Parece que ocultas un secreto del que no desearas hablar.
Su rostro mostraba al mismo tiempo tristeza, reflexión y deseo de sincerarse. Yo estaba embrujado con su voz melosa. Entre nosotros, inexplicablemente, se había creado un clima de afinidad.
—Un cerrojo sella mis labios —replicó—. Solo deseo una vida que sea mía, de nadie más. Pero no puedo descubrir nada de mi pasado. Si lo revelara, quizá mis ojos no verían un nuevo amanecer, ¿sabes?
Me turbé. Valeria guardaba un enigma que no deseaba revelar, ni yo escuchar, pues los negocios de los poderosos queman los oídos. Preferí disimular mi interés y desvié mis ojos hacia la ventana.
—Y tú, ¿a qué te dedicas, Tulio? —me halagó pronunciando mi nombre.
—Pues verás, señora, soy librero y bibliófilo.
—Sí que eres un joven singular —sonrió, y me gustó el cumplido.
—Profeso un culto reverencial a los libros, y de ellos vive mi familia. Además, escribo y leo. Mis amigos me llaman Graeculus, pero no me molesta, es más, me agrada.
—Curioso nombre. ¿Tanto placer te produce la lectura?
—Sí, mi señora —insistí—. No lo vas a creer, pero con Homero he viajado por el Mare Internum, con Jenofonte me he retirado con los Diez Mil, he asaltado las murallas de Troya junto a Agamenón y Aquiles, con Virgilio he navegado al lado de Eneas y con Tito Livio he cabalgado a la grupa de Julio César en Farsalia. En eso consiste el prodigio de los libros.
En mi contestación había un acento de sinceridad.
—Tu mente está sedienta de sabiduría, ¿no? —me preguntó.
—Me deslumbran la belleza de los libros y la perfección de sus historias. Mi fantasía y esos papiros me ofrecen instantes grandiosos, domina.
—Una vida imaginaria, claro está. ¿No te gustaría mejor vivir la realidad?
Ella, que evidenciaba una educación principesca, deseaba platicar conmigo y lentamente se dejó ganar mi confianza. Su rostro se distendió y me escuchó.
—Siempre he albergado el sueño de visitar Roma y conocer a mi autor favorito, Tito Livio. Pero mi padre se niega.
La romana ahogó una exclamación de sorpresa. Yo la entretenía.
—¿Deseas codearte con Ovidio, Horacio, Virgilio y Tito Livio? Eres un chico muy especial, de veras. ¡Qué divertido!
—Pues así es, domina —sonreí y seguí hablando—. Desde niño, tener entre mis manos las obras de un poeta o de un pensador ha sido un goce insustituible. Por eso deseo conocerlos. Mi biblioteca y la librería de mi padre, Ulpio, son mi propia imagen, mi ser mismo. Te invito a visitarla.
Ella se enderezó en su silla. Mis palabras llamaban a las suyas. Para mí era tan inesperado que se interesara por mis gustos y anhelos que me quedé confundido, aunque satisfecho.
—Ignoro si lo sabes, Tulio, pero el fervor por la lectura de autores griegos acaba de iniciarse en el Imperio —me aseguró—. Antes muy pocos leían en Roma. Mi familia apenas si posee diez rollos en su biblioteca, eso sí, la Eneida de Virgilio es leída en los banquetes. Y yo misma en la Academia de Vesta de Roma he intimado con las matemáticas, la retórica y la astrología.
Con un agrado que exterioricé, entusiasmado, repliqué:
—Sí, domina, es cierto que los libros están conquistando el gusto de las más ilustres familias, que gastan grandes sumas en las bibliotecas espoliadas en Grecia. Son objetos preciosos y quizá podrías iniciar en Gades la costumbre de regalar libros en las Saturnales. Cicerón lo puso de moda en Roma —la alenté.
Valeria lanzó al aire una carcajada que iluminó mi cara.
—No lo había pensado —rio—. ¿Y es un negocio lucrativo, Tulio?
—Mi padre, Ulpio Vero, que es uno de los Quinientos Caballeros de Gades, se ha hecho rico en parte gracias a ellos. Enviamos oleum, vino, maderas nobles y cuero a Roma, y de allí importamos libros y antiguallas que luego vendemos en Gades, Híspalis, Onuba o Corduba.
Valeria cambió su actitud de indolencia por una expresiva afabilidad.
—Mi padre adoptivo, Lucio Balbo, tiene en gran estima al tuyo, aunque es una víctima más del poder de Roma. Todos apoyan a la gens Iulia.
Me turbó su opinión, pero comprendí que los fuertes suelen aprovecharse del trabajo de los más débiles y lo confirmé:
—Mi padre tomó partido por Julio César y ahora por su sobrino Octavio, al que sirve. Apoyó a su tío con dinero y lo acompañó a África. Se alistó con él en sus ejércitos, luchando a sus órdenes contra Juba, el rey númida, y contra el partido pompeyano. Reveló su valor en la batalla de Tapsos, y en las conquistas de Cyrene y Numidia, y más tarde, en la decisiva batalla de Munda contra los hijos de Pompeyo.
—Son grandes sus méritos —replicó la doncella.
Yo proseguí:
—Participó en sus triunfos en Roma como decurión de la Legión V, la Alaude. En su estancia en Roma trabó amistad con influyentes hispanos, como el secretario de Augusto, Gayo Julio Higinio, un liberto y prestigioso erudito, rector además de la biblioteca Palatina. ¿Lo conoces, domina?
—¡Claro! Todos los asuntos del gobierno pasan por sus manos.
A Valeria parecía agradarle mi conversación. Yo estaba excitado, y en mi insensato orgullo creía haber alcanzado su favor. La que no parecía contenta era la esclava, que había vuelto para entrometerse en la conversación.
—Ven, acompáñame a la biblioteca. Colocaremos estos libros.
Me mostré complacido por su cordialidad y la miraba, para fijar en mi memoria sus formas y más tarde evocarlas en mi soledad: su cuello largo, sus mechones rizados, su talle esbelto y sensual, los senos. Cualquier joven de Gades se hubiera cambiado por mí al instante. Era un privilegiado. Cruzamos el umbral de una estancia bien abastecida de libros, pliegos y capsas con rollos de papiro.
La librería de Balbo poseía obras griegas y latinas y también fenicias, que detecté por sus signos cananeu sidonin, la lengua de Tiro y Sidón, que también conocíamos en Gades. Me entusiasmé ante tanto conocimiento y acaricié los tratados pitagóricos, y los de Heráclito, Euclides, Tales, Demócrito y Epicuro. Pero lo que más me sorprendió fue ver documentos procedentes de Caldea, escritos en caracteres cuneiformes, que yo no sabía descifrar.
—Estas son mis obras preferidas. Soy una amante de los astros y de su influencia en los humanos, de las fuerzas ocultas y del saber arcano, del que tiene que aprender mucho la humanidad. ¿Sabes que procedemos de las estrellas?
Respiré el aire de la biblioteca a cuero, papiro, tinta, sándalo y goma arábiga que tanto me agradaba, y le pregunté:
—¿Elaboras horóscopos y presagios del futuro, domina?
—Sí, aprendí a hacerlo desde niña en la escuela de las vestales de Roma. Ahora estoy realizando el de Cornelia, la hija del padrino Lucio. Es apasionante.
La romana agregaba un nuevo misterio a su persona. ¿Había dicho vestales? ¿Acaso no eran las hembras más sagradas de la Ciudad de la Loba? ¿Qué hacía una vestal en Gades, cuando se les prohibía abandonar los muros de su templo?
Valeria observó las etiquetas de los libros que le había llevado y constató su procedencia. Le resultó asombroso, y me preguntó:
—Este tratado de Aristóteles, según asegura la etiqueta, perteneció al cónsul Flaminio. ¿Es eso cierto? ¡Qué sorpresa!
—Sí, domina. Lo desvalijó de la biblioteca de Filipo V de Macedonia y lo trajo a Roma. Este otro, lo arrambló el general Emilio Paulo tras la batalla de Pidna, y perteneció al rey Perseo. Llegó a nuestro poder junto con los archivos perdidos de Pérgamo y Rodas. El patrón, Lucio, nos lo encargó.
—Deben de ser carísimos por su antigüedad —adujo la joven.
—¿Existe algo que no pueda comprar la acaudalada familia Balbo? —le sonreí—. En el segundo hato vienen los libros más valiosos. —Los despojé de su envoltura—. Proceden de la colección de Escipión y del general Sila. Pertenecieron a los tesoros de Argos y a la Academia de Atenas y pasaron a sus colecciones privadas. ¡Un verdadero tesoro!
—¡Sorprendente, Tulio! Me gusta olerlos y acariciarlos.
—El dictador Sila saqueó la colección del mismísimo Aristóteles, ¿sabes? La mantuvo escondida en su villa de la Campania, pero como hiciera años más tarde Lúculo con los rollos saqueados en la biblioteca de Alejandría, los puso a disposición de los ciudadanos. Acertada decisión, según yo creo, domina.
—Roma intenta dar lustre a su aldeana civilización. No olvides que somos un pueblo de agricultores que ahora se está abriendo al lujo asiático.
Valeria acarició varios rollos de astrología caldea.
—Has de saber que ganarse la vida en Roma como librarius era hasta hace poco indecoroso y no daba prestigio alguno entre la nobleza romana.
Le sostuve la mirada. Su tono me pareció ofensivo.
—Lo sé —contesté secamente—. Pero tu padrino paga grandes fortunas por las obras griegas. El nuestro es un oficio modesto, benéfico y muy digno.
Se detuvo un momento. Abrió su sonrisa portentosa y temblé.
—¿Te han prometido ya a alguna joven casadera, Tulio? —me preguntó—. Posees una mirada limpia y distinguida —dijo y me escrutó como si estuviera examinando mi cabello peinado hacia adelante, mi piel bronceada y tersa y mi cuerpo esculpido en el gimnasio.
Había roto los muros de su impenetrabilidad: Valeria era altiva, pero se había fijado en mí. Una dama condenada a vivir a cientos de estadios de Roma, sin amigos ni cómplices. ¿Podría serlo yo? Mi corazón galopó.
—Ya lo está procurando mi padre Ulpio. Tengo dieciocho años, mi señora —le revelé azorado—. ¿Y tú, domina Valeria? En Gades se comenta que te pretenden ciudadanos notorios y grandes potentados.
Vi cómo se separaban sus sensuales labios. Se alisó su vestido ceñido y me sonrió mientras escanciaba un oloroso vino de Xera y me invitaba a beber. Me sentía de nuevo el más venturoso de los jóvenes.
—No deseo ser un racimo que se mordisquea y luego se tira. El amor no es para mí. Juré ser célibe y libre y no deseo el casamiento, joven curioso —me confesó echando una vasija de agua fría en mi corazón—. Además, en ausencia de mi padre adoptivo, no puedo tomar ninguna determinación.
Valeria había ya despertado en mí una devoción como jamás había sentido. Pero, claro, yo era un soñador, un iluso, y la aristócrata jamás amaría a un tipo vulgar como yo. No obstante, impulsado por la cercanía de los sentimientos de los que me hacía partícipe, me aventuré a descubrirle mi interés por ella, aunque no me hacía ilusiones, y creo que lo percibió.
—Pues yo estoy en las puertas de un amor idílico. ¿Qué debo hacer?
Valeria intuyó que me refería a ella y me sonrió afablemente.
—¡Vivirlo! Eres un joven íntegro e impresionable y debes comprender que todo está en el corazón. Yo carezco de él, pues me lo robaron junto con mi memoria. Solo quiero paz lejos del mundo y de sus complicaciones. No admito más caprichos de perros hambrientos de poder. He elevado altos muros entre los varones y yo, Tulio.
Comprendí definitivamente que el mío era un amor sin esperanzas y demasiado precipitado. ¿Quién era yo para alcanzar el favor de semejante mujer? No obstante, y se me notaba, yo ya idolatraba a aquella mujer tan inaccesible y de grandioso encanto, que me había encadenado a su ser aunque sostenía que solo deseaba ser libre como el viento. En la ciudad poseía fama dearrogante, una diva recluida en una suntuosa prisión. Su rotunda negativa para amar podría conducirme a la locura. Conocía a algunas muchachas de Gades y la mayoría eran soñadoras, pero Valeria era realista, frívola y excéntrica y vivía en un mundo de superlativos.
—Procura que tu felicidad nunca dependa de una mujer, Tulio.
Y me miró por encima del hombro, como si deseara abandonar la plática. Había adivinado, no era difícil, mi secreto más recóndito, y me observaba con disimulo. De súbito me habló en un tono cuidadoso:
—Acepto la invitación y visitaré tu librería. Probaré ese placer que pregonas con tanta fe —me aseguró mientras se apartaba el cabello del rostro—. Y puedes venir a visitarme cuando lo desees, Tulio. Yo no suelo pasear mucho por la ciudad. La multitud me asusta y me siento amenazada.
Al marcharme me saludó calurosamente y retuvo un instante su mano en la mía. Yo respondí con un ademán de asombro. Me resultaba difícil creerlo y la evocación subsiste intacta en mí.
—Queda en la paz de los dioses, domina —me despedí.
—Que la diosa Vesta te proteja, Graeculus —me sonrió.
Había creído penetrar en el ojo del huracán al entrar en la fastuosa domus Balbo, pero ahora consideraba que me hallaba en la dorada Argólida. No obstante, al alcanzar la puerta, como si hubiera salido de detrás de la cortina, Antuca, observándome con sus ojillos maliciosos, me espetó desabrida:
—Vero, la próxima vez manda un aviso e iré yo a recoger los libros. Domina Valeria no debe hablar con extraños. Es una orden del amo Lucio.
¿Acaso había agraviado el decoro de la domus? Aquella era una severa invitación a que no volviera, y me mortificó. Luego la ignoré. Solo podía pensar en Valeria Domicia, aunque asumí que el amor no era precisamente su religión.
Nunca olvidaré ese día de otoño y cómo abandoné el palacio Balbo henchido de amor. Fue una jornada sin viento, en la que unos extenuados haces de luz inundaban la domus Balbo, realzando el rostro de la que ya para siempre sería el amor de mi vida. Volví la cabeza y la contemplé inmóvil en el umbral. «Nunca se sabe, a lo mejor los dioses dictaminan que nuestros caminos se crucen en el futuro», pensé. Cercana y distante, indolente y viva, Valeria Domicia se asemejaba a una deidad griega en la penumbra de su templo.
Brillaba un sol esquivo entre el polvo dorado. Gades era pura languidez, pero cuando me encaminé a mi domus, un nubarrón color púrpura lo ocultó.
Aquella fue para mí una vigilia llena de quimeras y fantasías.
Mi familia añoraba la ausencia de mi padre Ulpio, enrolado en el partido Octaviano, y no sabíamos en qué nación o campo de batalla se hallaba, ni si volvería con vida. Mi madre, en medio de un abotargamiento mental que no la dejaba dormir, lloraba por la escasez de referencias y ofrecía sacrificios a Marte, hasta que un atardecer una galera llegada de Italia nos trajo noticias suyas. Mi hermano Nevio leyó la carta a toda la familia reunida en el impluvium:
De Ulpio Vero, a mi esposa Aurelia Flavia y a mis hijos Nevio y Tulio.
Brundisium, IV día de las antenonas del mes séptimo.
Queridos míos, tras una sangrienta lucha entre romanos, el más deplorable de los enfrentamientos que los dioses no aprobarán, Cleopatra y Antonio han sido derrotados por la flota y las legiones de Octavio y Agripa, en las que yo me hallaba enrolado. Ayer regresamos a las costas de Italia, y la Thurma Gaditanorum, la caballería gaditana de veteranos de la V Alaude, volverá a Gades victoriosa junto a los jinetes del rey Yuba de Mauritania, nuestro aliado. Pero yo no arribaré a nuestro hogar hasta que se abran los puertos en febrero.
Vuelvo ileso gracias a la magnanimidad de Marte y de Belona. No participé en la que los estrategas han venido en llamar la batalla naval de Actium, ya que estaba destinado en tierra, en el campamento de Octavio en el griego golfo de Arta, para contener a la caballería del presuntuoso Antonio.
He soportado muchas penurias y fatigas, apreciados míos, y combatí contra hordas de jinetes sirios y arqueros partos de Cleopatra con más arrojo de lo que la sensatez aconseja, por lo que recibí una herida en una pierna, de la que me he recuperado. En esta guerra hemos luchado ochenta mil romanos contra otros tantos de Antonio, además de treinta mil egipcios, sirios y partos de Cleopatra, y confío que sea la última vez que los Hijos de la Loba batallemos entre nosotros.
Sé que a Tulio, devoto de la historia y de las Décadas de Tito Livio, le agradará que su padre sea por esta vez su más cercano historiador. Según mis superiores, Lucio Balbo y el general Tauro, la astuta estrategia de Octavio y de Agripa consistía en cazar al cazador Antonio, atacando desde el golfo de Corinto sus guarniciones griegas hasta arrinconarlo en la bahía de Actium, como así ocurrió y donde a la postre fue vencido y alcanzada la paz.
Los jinetes gaditanos, con Tito Marcio Tauro al frente, nos ocupamos de controlar los manantiales de Mikalitzi, la vía de víveres, y de cortar el acceso al río Louros, clave para que Antonio no recibiera el apoyo necesario. Sin agua y sin suministros, el segundo campamento de Antonio fue asolado por una pandemia de cólera y disentería que diezmó a sus legiones, por lo que, viéndose rodeado, no tuvo por menos que huir hacia el mar y hacer frente a Agripa en el mar Jónico, que poseía naves más ligeras y maniobrables.
Desde las marismas, el patrón Lucio y sus más cercanos, entre ellos yo, observamos el combate en el reino de Neptuno en un amanecer despejado y de cielo límpido. Me pareció más el asalto a una ciudad fortificada que una batalla en el mar. Fue una batalla entre la paciencia de Octavio y Agripa y la impaciencia de Antonio, que cansado de esperar penetró como un toro en la tupida red de naos octavianas. Por cada cuatro barcos de Octavio, había uno de Antonio, y estos fueron asediados con lanzas, flechas y proyectiles incendiarios, y apenas si pudieron bogar.
El mar brillaba como una lámpara gigantesca, con los barcos egipcios incendiados. A las dos horas de lucha, el viento cambió hacia el norte y la reina Cleopatra, viendo perdida la ofensiva, abandonó el lugar de la confrontación. Aún me parece ver su lujosa embarcación, el buque insignia adversario, y su vela escarlata huir hacia el sur, seguida de su flota y del trirreme de Marco Antonio. Los amantes vencidos abandonaban el campo de batalla y sus generales se rindieron de inmediato.
Para nuestra desdicha, cinco mil romanos de Antonio habían muerto y cuarenta de sus galeras se habían hundido. Los vencidos fueron acogidos por su valentía en nuestras legiones y no hubo celebraciones. Hoy forman parte de las legiones de Octavio. Nuestros contrarios muertos eran también romanos, y Octavio nos rogó que rezáramos por ellos. Con Antonio y Cleopatra en Alejandría, las legiones de Cayo Octavio invernamos en la isla de Samos y los más veteranos regresaron a Roma, aunque descontentos por no haber cobrado las soldadas.
Pero el incuestionable soberano de Roma, Octavio, los contentó con promesas que ahora está cumpliendo con el tesoro conquistado en Egipto. Los legionarios de Antonio desertaban y se unían a nuestro ejército, mientras enviaba cartas a Octavio implorando por su vida. Antes de la primavera abandonamos nuestros cuarteles y, mediante una estrategia de pinza, nos dirigimos por el este —Siria— y por el oeste —Cirenaica— hacia Egipto, donde la extravagante pareja del lujo y las excentricidades, a la que llamábamos los Inseparables de la Muerte, nos aguardaba para cerrar el último acto de su extravagante comedia y pedir perdón de rodillas.
Antonio envió lo que le quedaba de la armada, pero los remeros levantaron los remos y se entregaron a Octavio, que los incorporó a su escuadra como corresponde a la magnanimidad de un general victorioso de Roma. Ante la negativa de ser perdonado, Marco Antonio entró en palacio y se echó sobre su espada para morir como un soldado; pero la herida cicatrizó pronto, según me narró un centurión amigo, Cayo Proculeyo, a quien Octavio encargó que siguiera en todo momento a la derrotada y faraónica pareja.
Cleopatra se encerró en su mausoleo, selló el portón de bronce y hierro e hizo que izaran con unas cuerdas el cuerpo herido de su amante y lo introdujeran por un ventanal. Al poco, el triunviro Antonio expiró lentamente entre sus brazos.
Entramos triunfantes en Alejandría cantando una evocatio al dios Dionisios, su patrono, para que nos fuera favorable y nos aceptara en su ciudad, como hicieron los griegos ante las murallas de Troya. Alejandría me impresionó, caros míos. Jamás había contemplado una urbe tan opulenta y suntuosa: el puerto Eunostos, el del Feliz Regreso, donde anclamos, el lago Mareotis, el Nilo sagrado, la Puerta del Sol, el Soma, la tumba de Alejandro, donde Octavio rezó y depositó una corona.
Nos dirigimos pronto al palacio de Cleopatra, que se había encerrado en su rico habitáculo, rodeada de joyas y de haces de leña para prenderse fuego. Proculeyo, aprovechando el ventanal abierto, capturó a la reina y la encerró en una habitación bajo vigilancia. Octavio le permitió salir para asistir al funeral por Marco Antonio, que quiso fuera solemne y adecuado a un cónsul de Roma. Enseguida la visitó y conversó con ella. Cleopatra le pidió clemencia, pero el cónsul no atendió a sus ruegos.
El patricio Dolabela le pidió al vencedor que la perdonara y la condujera cautiva a Roma para exhibirla en el Triunfo, pero Octavio se negó: «Las mujeres incitan a la compasión y a la simpatía. No me agrada exhibirlas ante la plebe y menos ejecutar a una mujer, según la costumbre. No es el estilo romano», dijo, y yo lo oí, pues estaba junto a Estatilo.
Octavio la había colocado al borde del abismo, y ella sola se arrojó al vacío de la historia. Apareció muerta, ataviada con sus galas reales. Corrió el bulo de que se había suicidado con la mordedura de una víbora cornuda del desierto. Es poco probable. Yo estuve con el divus Julio en África y las sufrí. Su mordedura no es letal y mide la estatura de un muchacho, por lo que difícilmente puede caber en una cesta de higos.
Posiblemente se envenenó, o fue mandada ajusticiar por el cónsul, como ocurrió horas después con los jóvenes Ptolomeo Cesarión, el ambicioso y altivo cachorro de Cleopatra, y su otro hijo Antilo, a los que consideró culpables de traición, como a su madre. Los pequeños Filadelfo, Julio Antonio y Selene fueron perdonados y Octavio los conduce a Roma para que los cuide su hermana Octavia. Al fin y al cabo, ¿no eran hijos de Marco Antonio, su marido?
No lo vais a creer, pero cuando se repartió el botín, Octavio solo cogió una copa de ágatas. Su premio, claro está, eran Egipto, sus inmensos graneros, su colosal tesoro y el modelo de ciudad fastuoso que era Alejandría, como canon y medida para reconstruir Roma, como nos explicó a los caballeros antes de embarcar y abrazarnos sin demora como unos compañeros más.
El reino faraónico es hoy una provincia romana al mando de un prefecto y bajo la directa tutela del emperador. Cuando arribamos a Brundisium, el Senado en pleno lo recibió como a un ídolo homérico, otorgándole títulos y coronas, y a nosotros honores como héroes troyanos. Y Octavio, haciendo gala de una innegable modestia, solo ha aceptado el de imperator.
El guía y padre de Roma tiene poco más de treinta y tres años y celebrará su triple triunfo por las calles de Roma, y su quinto consulado. Sus más cercanos aseguran que su salud es precaria, pero no me cabe duda de que los dioses lo han bendecido. Cuando estuve cerca de él observé que es una persona taciturna, reservada, tímida, severa, compasiva y liberal, y también un semejante de naturaleza sigilosa y de voz suave y persuasiva. Está entregado en cuerpo y alma a Roma y en sus ojos azules, límpidos y penetrantes se adivina que gobernará con vigor los territorios del mundo conocido y también creo que con magnificencia.
Al pisar las tierras de Italia, el líder victorioso fue recibido con entusiasmo, y las satisfechas gentes lo están adorando como el dios del hogar, pues ha traído la paz al Imperio. El caos de la traición, queridos míos, y las facciones entre romanos han concluido, os lo aseguro, y el orden y la concordia imperarán en nuestra poderosa nación gracias a Octavio, que ha prometido ante los dioses restañar las heridas internas de Roma. La escasa virtud que restaba en nuestra patria ha sido restaurada, y si antes desafió al Senado y luego a Antonio, fue para recuperar nuestras esencias y utilizarlas para que sobrevivamos en el tiempo.
Luché al lado del divino César en Thasos cuando era apenas un jovenzuelo, y en mi madurez lo he hecho con su sobrino Octavio, y en ninguna de las dos ocasiones me he sentido satisfecho, si no fuera porque he luchado por la libertad de Roma. Estimo que los dioses no me convocarán a ninguna batalla más. He hecho grandes amistades con ricos patricios, y servido a las Águilas de Roma, al mando de dos comandantes extraordinarios e irrepetibles. No exijo más a la vida.
Retornaré en la flota que protege las costas de Hispania y África, por lo que no debemos temer ataque alguno de piratas, pues Roma ha pacificado los mares. Así que, si la Bona Dea y Neptuno me salvaguardan, según mis sacrificios y oraciones, para las fiestas Parentales de las calendas del mes de Marte podré abrazaros en nuestra querida Gades.
Que los dioses os concedan salud.
Vuestro paterfamilias, Ulpio Vero Léntulo.
Mi madre, mi hermano Nevio y yo nos abrazamos estremecidos, pues gracias a los dioses no lo habíamos perdido en la fratricida contienda entre romanos. Días después, ofrendamos sendos sacrificios a Mercurio, la deidad de los pies ligeros, y a Neptuno, el agitador de los mares, para que nos devolviera salvo a nuestro paterfamilias.
Y aunque dejamos correr nuestro llanto, vimos por fin a nuestra madre sonreír.
II EL CÁLAMO DE HERMES
Tras su regreso de Brundisium, mi padre parecía otra persona.
Era como si le hubieran tapado los ojos con una venda y solo tuviera pensamientos para asimilar la angustiosa visión de sangre y muerte que había vivido en la guerra civil entre Octavio y Antonio. Era notorio que su alma sufría pesadillas infamantes. Mi madre, Aurelia, lo instaba a estar ocupado:
—Deja de lamentarte, Ulpio, y ayuda a Tulio. Trabaja demasiado.
—Él está bien protegido en su guarida atestada de libros, Aurelia.
Siempre había sido un varón apuesto, de facciones simétricas, y ahora era un viejo prematuro. Ajeno a sus tareas, dejó en las manos de mi hermano Nevio y en las mías la marcha de los negocios familiares. Pasaba el tiempo con otros veteranos en el templo de Minerva recordando las peripecias vividas en Actium y Tapsos, aunque nunca perdió su proverbial abnegación por la familia.
—Tulio, salir vencedor de una guerra entre hermanos resulta miserable. No la provoques nunca con tus actos. Es como carecer de hogar y de ley —decía.
Mi madre no lloraba en su presencia, pero, aun así, entre suspiros y cuidados, atendió a su herida no cicatrizada que amenazaba con propagar su descomposición a toda la pierna. Y para que dedicara su tiempo al alivio de sus males del cuerpo y del alma, yo me dediqué por entero a sacar adelante la librería y el taller de copistas, pues eran muchos los pedidos de copias griegas de distintos lugares de la Bética.
Yo seguía dedicando mis pensamientos a Valeria Domicia, y me reconfortaba saber que, pese a nuestra diferencia social, seguía siendo la misma que conocí meses antes, decidida y valedora a ultranza de su independencia. La joven, que rechazaba con la mayor naturalidad tanto la falsedad de las murmuradoras damas de Gades como los acechos de sus solicitantes, era para mí un ejemplo de independencia y rebeldía. Era una mujer de secretos que además no tenía interés alguno en inmiscuirse en los ajenos.
Había conversado en varias ocasiones con ella, hasta que finalmente me negó la entrada a la domus Balbo el ama de llaves, la adusta y mal encarada Acilia Antuca, la atrabiliaria vieja que parecía odiar al mundo y en especial a mí. La rencorosa mujer me aseguraba una y otra vez que la ahijada del procónsul estaba refugiada en la soledad y en sus estudios de interpretación de sueños en el templo de Melkart, en la Antípolis, o bien dedicada a los ritos a los que se debía. Yo sabía que, como mujer sagrada que era, no debía molestarla y lo acepté apesadumbrado.
Desde aquel momento me empeñé en desvelar el misterio de Valeria, que parecía vivir en medio de una latente amenaza, como si una diosa vengativa o un poder intangible hubiesen lanzado una maldición sobre hombros tan delicados. Estaba firmemente decidido a descubrir lo que no comprendía.
Una mañana de calmados vientos, el xiv de las calendas de junio, cuando los sacerdotes preparaban las fiestas Capitolinas, iba a ocurrir el prodigio de un encuentro providencial. Me hallaba con los copistas en la trastienda y tuve la impresión de que unas sombras acechaban tras las ventanas del taller. No le concedí importancia y seguí con la tarea impuesta por mi progenitor. Nadie mermaba nuestra hegemonía en la venta y edición de rollos y libros alejandrinos, la última novedad originaria de Egipto, librillos de papiro que se cosían con bramante para juntarse entre sí mediante un lomo de cuero, formando espléndidos manuales que lucían en las bibliotecas de los patricios.
Mi padre había levantado el negocio de traficantes de palabras escritas al modo del que poseía en Roma Pomponio Ático, el editor de Cicerón, Virgilio y Horacio. Compraba raros ejemplares y colecciones enteras a los generales victoriosos, que luego vendía a los aristócratas gaditanos, en especial a los Balbo, a los Flavios y a los équites que frecuentaban el templo de Minerva, la deidad de la Liebre Sagrada.
Como los autores no cobraban por la difusión de sus obras y los conquistadores no les concedían a las bibliotecas saqueadas gran valor, mi padre atesoró una aceptable fortuna con la venta y copia de originales, que ofrecía a los eruditos de la Bética.
Había abierto hacía dos décadas la librería y la fábrica de reproducción en la arteria comercial de Gades, junto al antiguo puerto fenicio. Para atender el obrador, pues otra pata del negocio era la reproducción de textos griegos y latinos, había comprado una docena de esclavos griegos y egipcios en Apollonia, los servi literati, a los que mantenía con largueza y con la promesa de convertirlos en libertos si su trabajo le complacía.
En el más estricto reparto de cargas, también trabajaban siete copistas libres, los librarii, griegos del Epiro que vivían en mi casa, y a los que había contratado por la excelencia de su caligrafía, fácil redacción, conocimiento de los autores del Ática, precisión en graduar la longitud de las líneas del texto, y también en establecer los márgenes y en la escritura a doble tinta, la roja y la negra. Su trabajo siempre me pareció impagable.
En la estancia laboraban también un orfebre, que realizaba los estuches de cedro y plata para las colecciones de lujo, y un viejo cortador de cuero que elaboraba las cantoneras de los cilindros, las cubiertas de los libros y las cajas de los papiros. Y como el proceso entrañaba dificultad y los errores resultaban habituales, mi padre contrató en Roma, y por un alto salario, a un experto agnostator, que revisaba las erratas de los trabajos de copistería y ejercía de maestro librero.
Atendía al nombre de Amyntas, era natural de Mileto y antes había ejercido como filósofo, pedagogo y poeta en Atenas y Roma. Se ataviaba con una amplia túnica griega, cubría sus dedos con anillos, gastaba barba sofisticadamente rizada y paseaba por la orilla del mar leyendo el Kyriai Doxai, la esencia de la doctrina de Epicuro, el filósofo que nos invita a atesorar felicidad frente al dolor. Su erudición era inconmensurable, y a él en gran parte le debo mi afición a la lectura, mi devoción casi enfermiza por Tito Livio y el amor a los libros y a la palabra escrita, sea griega o latina.
Tras todas sus poses y afeites de intelectual, Amyntas era calvo, patizambo, de nariz báquica, chata y roja por su amor al vino de Qyos, sibarita y vividor. Eructaba sin consideración delante de los copistas, y sus pobladas cejas y rostro picado de viruela intimidaban a los esclavos, a los que reprendía e incluso castigaba con la vara. Pero su plática era para mí pura delectación y su destreza para cazar gazapos en las copias me parecía milagrosa.
—Tulio —me solía decir—, cuando Roma invadió Grecia con sus legiones, la cultura de mi nación os conquistó. Os enamorasteis de Sófocles, Safo, Demóstenes, Aristóteles, Fidias y Praxíteles, de nuestras estatuas y literaturas.
—Claro, éramos unos toscos campesinos, una nación de trigales, que no sabía ni escribir. Aún tenemos tierra en las grietas de las manos.
—Cierto es que con vuestras calzadas, puertos e imponentes tropas difundís una cultura superior, hijo. El corazón de los rudos agricultores del Tíber se ha hecho griego —se carcajeaba sonoramente.
Yo sabía que, al regresar a Roma, los ejércitos de Pompeyo, Sila, Escipión, Craso y Julio César arrastraron consigo a expertos filósofos, escultores, arquitectos y pedagogos, hasta el punto de que la koiné, el lenguaje popular de Ática, fue adoptado por la plebe del Mare Internum para sus conversaciones cotidianas. La Hélade había embrujado a su rústico conquistador.
Amyntas, como buen griego, ejercía la pederastia refinada y poco agresora con efebos del puerto fenicio, un vicio que los romanos habían adquirido con los contactos en Grecia y que ya ejercían en los gimnasios con voluptuoso deleite. Según él lo protegían dos diosas, Venus Ericina, la del amor pasional a los jovencitos, y Venus Verticordia, la que aparta los corazones de los amores incomprendidos. El griego tenía una especial inclinación por los muchachos de piel broncínea y miembros recios, y no lo escondía:
—Tulio, solo un mortal bien educado puede amar a un ser bello de su mismo sexo —solía decirme—. Sócrates aseguraba que los espartanos y macedonios eran invencibles tanto por su valentía como por la pasión que los unía antes de la lucha. Las tumbas de las Termópilas lo son también de muchas relaciones amorosas entre hoplitas.
—¿Pederastia castrense, Amyntas?
—Así es. Fueron entonces los amantes de los efebos los que nos libraron de los tiranos: Hiparco fue asesinado porque le robó el adonis Harmodios a un rival. Pero hoy es en las Academias de Filosofía donde florece el hábito de que los alumnos vivan en íntima relación con sus maestros, igual que Sócrates, Aristóteles y Platón sedujeron a gran parte de la juventud de Atenas en su tiempo, y Fidias amó con fervor a su alumno, el bello Agorácrito de Paros.
—Amáis al hombre perfecto, igual que amáis la belleza en una escultura.
—Y además adornado de inteligencia, Tulio.
No esperaba aquel día ninguna visita. Seguía intrigado con las siluetas que había atisbado antes tras los postigos. Solían acudir a la librería visitantes, mirones, allegados y compradores, y si eran estos, ¿por qué no habían entrado? ¿Nos espiaba alguien? Tenía el cuerpo molido tras acarrear resmas de papiro desde el amanecer y después de una noche de sueños breves. Me dirigí a la tienda y el agotamiento me desapareció al instante.
Valeria Domicia, asistida por Acilia Antuca y por una esclava africana, que después supe que se llamaba Anaid, entraban por la puerta. Amyntas acudió presto y les mostró un ejemplar de las Crónicas de Tito Pomponio Ático y se explayaba en sus bondades y su excelsa caligrafía. Era una rareza que una mujer comprara un volumina, pero la dama Valeria era el paradigma de la exquisitez y la distinción.
—La domina preguntaba por ti, Tulio. ¿La atiendes? —me rogó el perspicaz Amyntas.
Me enjugué el sudor, arreglé mis cabellos, adecenté mi túnica de lino y le dediqué la mejor de mis sonrisas. Mi agitación estaba más que justificada. Su expresión amable me alentó. Se acercó a mí, mirándome con sus rutilantes ojos de obsidiana, y relegó su hermetismo de esfinge por un expresivo apego.
—Sed bienvenidas a mi casa, Valeria Domicia y Acilia Antuca —las saludé con un aire humilde e irrefrenable dicha.
—Vale et tu, Tulius, dilectus Graeculus —saludó ella con simpatía—. Tu artesano ensalzaba la venta de los libros y valoraba las fortunas y goces que procura.
Me agradó la observación y la cumplimenté en nombre de mi familia.
—Y también los gastos que depara. El cuidado de los asalariados es costoso, domina, y yo me ocupo de su supervivencia. Es lo menos que debe hacer un patrono temeroso de los dioses.
—Desde que te conocí me siento más atraída por la biblioteca de mi padrino, ¿sabes? —dijo, y me infundió ilusión.
—¿Sí? Yo considero a los libros mis amigos y consejeros. Resulta arduo comprar libros y más aún la multiplicación a mano. Un prodigio a nuestro alcance que convierte en sabios a los cegados por la ignorancia —le dije.
Durante unos instantes leyó las etiquetas de las copias, seducida y atenta.
—La familia de los Vero—proseguí— posee el mejor recurso de propagación de la cultura: el libro. Vendemos ediciones cuidadas a una sola tinta, con minuciosas letras capitulares, y las editamos en formato de folio y en rollos a la antigua usanza. Contémplalos, domina Valeria. ¡Son muy hermosos!
—¿Cuál es tu labor en el taller? —se interesó.
—Desde que mi padre arribó tras la batalla de Actium, dirijo los trabajos en el obrador —relaté con orgullo—. Con el alba preparo las tintas, reparto los pliegos de papiro y distribuyo con mi corrector los trabajos que se deben copiar. El nuestro es un trabajo multiplicador a mano, mi señora.
La belleza de Valeria eclipsaba la de cualquier mujer de las que cruzaban los umbrales de nuestra tienda. Albergué la esperanza de retenerla allí lo más posible para gozar de su presencia. Le fui mostrando los rollos originales y reproducidos y, sin embargo, la joven, ante mi sorpresa, señaló una canasta de esparto. Antuca observó mi inquietud. La anciana me inspiraba aversión.
Estaba cubierta, pues guardaba atrevidas pinturas griegas de los amores homosexuales entre Zeus y Ganímedes, Heracles y el lindo Hylas y Apolo con Jacinto, y también papiros eróticos pintados en Luxor. No los consideraba apropiados para ser examinados por mujer tan delicada como Valeria, y con trémulo pulso me acerqué, retiré el paño y alcé lentamente la tapa.
—En verdad,este es un género exclusivo de caballeros. Mi padre me azotaría si me viera mostrártelo. Pero eres una mujer de mundo, vienes de Roma, y seguro que no te vas a escandalizar.
Me dejó hacer, y ordenó a Antuca y a sus sirvientes que esperaran en la puerta. Por su avidez, pensé que nunca había visto algo semejante, pues sus ojos grandes y sus largas pestañas se agitaron. Le mostré un papiro de la época de Ramsés II, de estilo satírico. Destacaban varias viñetas con escenas sexuales, donde unos hombrecillos calvos y panzones, con penes extremadamente exagerados, copulaban con meretrices de voluptuosa belleza. Desde lejos la anciana no perdía detalle.
Cuando tuvo ante sí el papiro, lo contempló escandalizada, ahogó una exclamación de recato y el rubor creció en su rostro. Enrolló de un manotazo el papiro como si hubiera visto a Perséfone, la deidad de los infiernos, y me asió fuertemente el brazo.
—¡Por la llama de Vesta! ¿Esto qué es?
Parecía que se había tragado un batracio. La vergüenza salpicaba sus facciones. Creí que iba a abofetearme.
—¿No habías visto nada semejante, señora? Excúsame si… —musité.
Me empujó con suavidad hacia la trastienda, donde había dos sillas, una mesa con mulsum, un vino endulzado con miel, y me rogó que le sirviera una copa. Observé cómo Antuca intentaba seguirla, y la romana le ordenaba que la aguardara en la puerta. Realmente la esclava estaba obsesionada con que no se relacionara con nadie.
Allí, en la trastienda, me reveló enojada:
—Ellos lo creen, pero yo no soy posesión de nadie. Soy una mujer libre.
Dejó escapar una sonrisa plateada, y en su mirada se produjo un súbito fulgor. Parecía que un sutil velo se había caído de sus ojos y que yo era el causante del estropicio.
—Bebe de este néctar, domina —intenté apaciguarla.