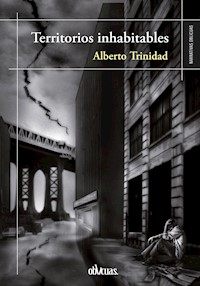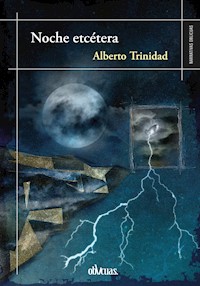Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Oblicuas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Después de sufrir un accidente de tráfico, Sergio Almada despierta en la cama de un hospital con un trastorno de amnesia parcial transitorio. A medida que se reincorpora a su rutina diaria, comienza a echar de menos algunos elementos que intuye cruciales: ¿el amor de su vida?, ¿una novela que había empezado a escribir y lo tenía en vilo? Sin embargo, nada de ello parece pertenecer a esa «nueva vida». Solo la compañía de Elisa, la intrigante chica que lo atropelló, y de Álvaro, quien asegura ser su mejor amigo, lo hacen sentirse cómodo. Paralelamente, un reducido grupo de sonámbulos se reúnen en torno a ritos dirigidos por misteriosos Grafólogos. En ellos comentan las particularidades de los fragmentos que, desde hace un tiempo, escriben inconscientes en sus deambulaciones nocturnas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Después de sufrir un accidente de tráfico, Sergio Almada despierta en la cama de un hospital con un trastorno de amnesia parcial transitorio. A medida que se reincorpora a su rutina diaria, comienza a echar de menos algunos elementos que intuye cruciales: ¿el amor de su vida?, ¿una novela que había empezado a escribir y lo tenía en vilo? Sin embargo, nada de ello parece pertenecer a esa «nueva vida». Solo la compañía de Elisa, la intrigante chica que lo atropelló, y de Álvaro, quien asegura ser su mejor amigo, lo hacen sentirse cómodo.
Paralelamente, un reducido grupo de sonámbulos se reúnen en torno a ritos dirigidos por misteriosos Grafólogos. En ellos comentan las particularidades de los fragmentos que, desde hace un tiempo, escriben inconscientes en sus deambulaciones nocturnas.
Territorios sonámbulos
Alberto Trinidad
www.edicionesoblicuas.com
© Los territorios recobrados (2016-2019)
(Una trilogía de cuatro novelas autónomas, que se remiten entre sí, compuesta por Territorios inhabitables, Territorios sonámbulos, Asterisco de mar y alga sobre las rocas y Noche etcétera)
Si deseas más información, escribe a: [email protected]
Si deseas contactar con el autor, puedes escribirle a: [email protected]
Territorios sonámbulos
© 2023, Alberto Trinidad
© 2023, Ediciones Oblicuas
EDITORES DEL DESASTRE, S.L.
c/ Lluís Companys nº 3, 3º 2ª
08870 Sitges (Barcelona)
ISBN edición ebook: 978-84-19246-73-8
ISBN edición papel: 978-84-19246-72-1
Edición: 2023
Diseño y maquetación: Dondesea, servicios editoriales
Ilustración de cubierta: Héctor Gomila
Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, así como su almacenamiento, transmisión o tratamiento por ningún medio, sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso previo por escrito de EDITORES DEL DESASTRE, S.L.
www.edicionesoblicuas.com
Contenido
Territorios sonámbulos
Alberto Trinidad
El autor
¿Estaré realmente volviéndome loco?…
—¿Me escucha, señor Almada?
Oigo la voz que me habla. ¿Qué más oigo? Un zumbido a lo lejos, o tal vez muy en mi interior, en el fondo, el murmullo de un río que avanza, tan quieto. ¿Qué digo? Está oscuro. Abro los ojos, y veo.
—¿Señor Almada? Míreme a los ojos, fije su atención en ellos.
A los ojos.
—Señor Almada, ¿entiende lo que estoy diciéndole? Mueva la cabeza en un gesto afirmativo si es así.
Muevo la cabeza en un gesto afirmativo. Parpadeo. Entonces siento que despierto; entonces, cuando he abierto los ojos, cuando he movido la cabeza respondiendo a la pregunta de la voz que me habla, un poco antes, un poco después, que despierto.
Que despierto en no sé qué habitación antigua: soy un niño, tengo sueño y no quiero ir al colegio. O en aquella otra habitación, más grande, en la que macero los sueños de la noche para enfrentarme con valor a un nuevo día… en el instituto.
—Mire fijamente a la luz. —La voz. Miro la luz del puntero que se me clava en la pupila—. ¿Está mejor, puede hablar?
¿Puedo hablar?
Sí, digo; digo que sí y mi propia voz suena como un viscoso insecto revoloteando sobre una ciénaga.
—Perfecto. ¿Sabe dónde está?
Oigo un zumbido, el hombre que tengo frente a mí lleva una bata blanca. Estoy tumbado en una cama y comienzo a sentir, como si lo recordara de repente, un dolor moderadamente intenso en el hombro izquierdo. Estoy en un hospital, digo como si adivinara un acertijo.
—Así es, yo soy el doctor Solís. Ha tenido un accidente y ha sufrido un fuerte traumatismo craneoencefálico. Pero no se preocupe, ninguna zona vital ha resultado dañada. Se ha roto la clavícula y tiene contusionados varios huesos. Nada de gravedad. ¿Comprende lo que le digo?
Siento un murmullo que arrastra algo dentro de mí, hacia no se sabe dónde. Estoy en un hospital, murmuro, un accidente.
—¿Recuerda algo del accidente?
Contesto que no. Parpadeo, pero no con los ojos. Me imagino despertando, aunque no atino a reconocer la habitación en la que estoy. Quién me espera al otro lado de la puerta, al otro lado de esta madrugada que se convierte en amanecer. Me veo de pie, de noche, frente a la cristalera enorme de un salón, mirando al infinito del horizonte de hormigón de la ciudad, llorando no sé qué pérdida.
—¿Recuerda su nombre?
Mi nombre… Mi vida. «¿Me escucha, señor Almada?». Almada, Sergio Almada, digo.
—Muy bien, ¿sabe en qué año estamos?
De qué día, de qué mes. No, digo, pero de pronto digo 2017, y me entra una risa tonta que retumba en mi cabeza provocándome un fuerte dolor.
—Hoy es 1 de mayo de 2021, señor Almada. Lleva aquí desde hace tres días. No se agobie si no recuerda según qué cosas, es normal sufrir un periodo de pérdida de memoria después de un impacto como el que ha tenido. Aun así, debo motivarle a recordar cosas de su vida: ¿sabe la edad que tiene?
Soy joven, pienso. Pienso de repente en mi rostro, en cómo es mi rostro, y me río, esta vez en silencio. Soy joven, le digo al doctor. Y este esboza una sonrisa. Tengo treinta años, susurro.
—Treinta y tres.
Treinta y tres, eso es. Nada más el doctor Solís lo ha pronunciado me resulta evidente. Tengo treinta y tres años en el día de hoy.
—Iba conduciendo una bicicleta —dice—, de camino al trabajo, y fue embestido por un automóvil. A la velocidad que llevaban es casi un milagro que esté usted aquí, así que puede sentirse afortunado. ¿Recuerda su trabajo, su bicicleta?
A medida que el doctor describe acontecimientos de mi vida, estos parecen materializarse en mi memoria, aunque de manera fragmentada, exactamente a la inversa de la sensación que uno tiene cuando despierta y ve desvanecerse los recuerdos del sueño recién abandonado.
Tengo una bicicleta, y me desplazo habitualmente en ella, ahora mismo puedo verla con todo lujo de detalles en la pantalla de mi mente. Y así se lo digo al doctor Solís. Tengo una bicicleta, roja y negra, que me lleva de un sitio a otro. Pero no recuerdo dónde trabajo.
—¿Dónde trabajo? —digo. Y por primera vez siento que mi voz es una voz de verdad. ¿Y dónde vivo?
—Haga un esfuerzo, Sergio, intente recordarse a sí mismo realizando actividades cotidianas en su puesto de trabajo, en su hogar, piense en su comida favorita, en cómo la cocina, en aquello que le gusta hacer a última hora de la tarde…
Sergio Almada, susurro dentro de mí, como si estuviera observando el plácido transcurrir del río que remonta la colina, ese murmullo que lo lleva permanentemente a sí mismo, de esa manera me pronuncio mi nombre y me veo frente a una pantalla de ordenador, escribiendo, sentado en la terraza de mi casa contemplando el infernal espectáculo de los rojos y malvas de un crepúsculo en su máximo punto de ebullición. Y me veo en el interior de una oficina, de varias oficinas de diferentes tamaños y disposiciones, al lado de distintas personas cuyos rostros me resultan indiferentes.
—Trabajo en una oficina —digo. Se lo digo al doctor Solís. Como si así cimentara las vagarosas estructuras de la realidad que se me tambalea.
—Trabaja en una oficina —dice. No sé si antes o después de que lo haya yo pronunciado, ya con mi voz de hombre, de estar aquí, otra vez aquí. He despertado. Tengo sueño.
—Hay muchas personas que han venido a verle durante estos días, Sergio, creo que ha llegado el momento de que comience a recibir visitas y hable con sus allegados. Eso le ayudará a recordar.
Estoy confuso, en mi cabeza se mezclan acontecimientos de vidas que no sé si recuerdo, sentimientos que no sé si albergo; se mezclan con el tiempo que llevo aquí, en la habitación de este hospital, despierto o dormido.
Hace dos días que he recobrado el conocimiento y apenas si puedo levantarme para hacer mis necesidades; una sonda me alimenta y me procura calmantes porque casi no puedo ingerir bocado. He sufrido un accidente, un fuerte traumatismo craneoencefálico; como consecuencia de ello padezco una amnesia parcial transitoria. En unos días, máximo unas cuantas semanas, recordaré mi vida tal como era, a las personas que la habitan. Eso me ha dicho el doctor. ¿Lo recordaré todo?, le he preguntado.
—Más o menos todo lo que recordaba antes del accidente; es posible, incluso, que recuerde cosas que ya hubiera olvidado, y que otras que sí mantuviera retenidas en su memoria a largo plazo hayan sido recicladas para siempre. Nada fuera de lo normal.
La enfermera, María José, se acaba de marchar después de inyectar suero a la botella de la sonda; y ahora, el doctor Solís me dice que estoy preparado para recibir visitas de mis allegados, de mi gente querida. Es más, dice que es algo recomendable para mi recuperación. ¿A quién quiero yo? ¿Quién va a cruzar esa puerta?
Solís se aleja de la cama y deja pasar a un hombre que enseguida me resulta familiar, pero que no sé quién es.
—Sergio —dice—, ¡pero mira cómo estás! —El chico mira al doctor, quien con un breve gesto parece concederle la aprobación que buscaba—. Soy yo, Álvaro, ¿de verdad no te acuerdas de mí? —dice, con una sonrisa encantadora.
—Es su mejor amigo —apunta Solís, como un eco que procediera de mi propia mente.
Álvaro, mi mejor amigo, se sienta al lado del cabezal de la cama, y me acaricia dulcemente la cabeza.
—Pensaba que tendrías peor aspecto, la verdad. Menudo susto nos has dado.
Me mira a los ojos, buscando la ratificación de un reconocimiento que se me escapa de la mente. Álvaro. ¿Qué me cuenta Álvaro, en la media hora que estamos juntos, que recuerdo y que no recuerdo, o que finjo que siento como debí sentirlo en su día?
Trabajo como redactor de contenidos en una importante revista musical que se distribuye en todo el país, vivo solo en un pequeño dúplex a las afueras de la ciudad, muy acogedor. Eso me han dicho, y a medida que me lo dicen logro encajar las piezas del puzle de mi vida sobre un tablero que no es el mío. Recuerdo mi pasión por la música, me veo escribiendo críticas de conciertos en lugares que se me escapan de la memoria. Mi casa, recuerdo mi casa, mi hogar, lo que se siente al estar allí, pero no la estructura de sus salas o habitaciones. Mis padres están en Madagascar, les han avisado del accidente y están tratando de arreglar el papeleo necesario para venir a verme. Colaboran con una agencia internacional de asesoría en comercio exterior. Me lo dicen y pienso que sí, que mis padres se fueron a vivir a África hace…, hace mucho tiempo, que apenas han vuelto desde entonces a nuestro país. Veo a mi madre conmigo en la bañera de nuestra casa. Yo soy muy pequeño, ella tiene una sonrisa radiante, el pelo castaño empapado sobre los ojos, sobre el cuerpo, y me tira espuma a la cara desde sus manos, soplando como quien aviva las velas de un velero imposible en dirección a la felicidad. Chapoteo, sus manos suaves se deslizan por la piel de mi cuerpo tejiendo la caricia en la que siempre quiero estar, debajo del agua caliente, dentro de esa sonrisa radiante. No hay nadie que me quiera más. Mi madre. Tu madre, sí, me dice Ana, mi prima, alguien con quien, según ella, no me veo mucho, «pero siempre estamos ahí, el uno para el otro, cuando es necesario». No recuerdo ninguna otra familia.
—No hay mucha más —aclara—: mi madre (tu tía) falleció hace diez años, y tu tío se fue de casa bastante tiempo atrás; no he vuelto a saber nada de él.
Aunque de pronto me dice que hubo una época, no hace más de dos años, en que su padre trató de ponerse en contacto con ella, que quería reparar el daño que pudiera haberle causado. Ana me cuenta historias de una familia que no siento como propia.
—El otro día, precisamente, volvió a llamarme, quiere que al menos tomemos un café, solo para verme cinco minutos. Cuando colgué incluso estuve dudando si aceptar su invitación.
Dice que yo debí de verlo solo un par de veces, cuando era muy pequeño, y que es probable que ni siquiera me acordara de él ya antes del accidente. Pero yo no me acuerdo ni de él ni de mi tía muerta ni de ella, de Ana, mi prima cuatro años mayor que yo que no para de colocarse el pelo detrás de las orejas mientras habla mirando a la pared en lugar de a mis ojos.
—Y por parte de tu padre creo que tenías una tía y dos primos, pero viven en Bélgica, o en Holanda, ahora no estoy segura. Así que no te rayes si no recuerdas a más personas de tu sangre, porque esto es todo lo que hay.
Me duele la cabeza. Un persistente y monótono zumbido, como un crujir de alas, me marea desde que abrí los ojos. Me han retirado el gotero, puedo desplazarme por la habitación sin marearme tanto, no sé a qué esperan para darme el alta.
Más gente. Ester, Itziar y Luis, compañeros de trabajo, Dámaso, Julio y Gisela, amigos de…, en…, que han venido a visitarme, a recordarme quién soy. A entregarme piezas para el puzle que encajo con los ojos cerrados, sin poder quitarme de encima la sensación de que esas piezas pertenecen a cajas diferentes.
Me duele la cabeza.
—Buenos días —dice el doctor Solís. Hoy. Ahora. Antes de que pueda interrogarle sobre cuándo va a dejar que me marche, me dice que la persona que me atropelló ha pedido en varias ocasiones pasar a verme. También me dice no sé qué cosa sobre compañías de seguro y la conveniencia o no de que hable con esa mujer, pero a mí me duele la cabeza y lo único que quiero en realidad es irme a casa, continuar una vida, sea la que sea.
—Déjela que pase —le digo, buscando una novedad, como si hablar con alguien de fuera de este hospital que no vaya a tratar de explicarme quién soy fuera a calmarme.
Solís se va. Por la puerta entra una chica joven, de pelo largo, rubio y liso, delgada, tiene las manos ocultas en unas largas mangas que le devoran los dedos y que se echa a la boca para morderlas, u ocultarse. Cuando posa sus ojos en mí, veo que estos son enormes.
Hola, dice. ¿Cómo estás? La chica se mantiene a una distancia prudente. Yo le digo que bien, que me duele un poco la cabeza y el hombro, pero que estoy bien. Me llamo Elisa, dice. Y se calla. Y luego vuelve a mirarme. Lo siento mucho, de verdad. He estado aterrorizada. La culpa fue mía. He venido a disculparme.
—He venido a disculparme —dice.
No sabes lo mal que lo pasé cuando me di cuenta… Cuando vi lo que había hecho. Me salté el semáforo en ámbar. Todo el mundo cruza en ámbar, ¿no? Pero no debí hacerlo. En realidad estaba a punto de ponerse en rojo. Me despisté. Estaba mirando… Estaba mirando una cosa, y seguramente ya se había puesto en rojo. El semáforo. Y de pronto. Ese golpe… terrible, terrorífico. Tu cuerpo sobre el capó de mi coche. El cristal. En décimas de segundos me di cuenta de todo: de que había atropellado a un ciclista, de que circulaba muy deprisa, de que debía de haberlo matado. Y al verte allí, tumbado en esa postura…, sangrando por la cabeza, me aterroricé.
—Me aterroricé —dice. Y vuelve a callarse, exhausta. Me pregunta de nuevo si estoy bien, y yo asiento. Me han dicho que has perdido la memoria, pero que la recuperarás enseguida. ¿Es cierto? Yo le respondo que sí, que ya estoy recuperándola, que es como construir un puzle que un niño torpe hubiera puesto patas arriba al tropezarse con la mesa y tirarlo al suelo.
—Vaya, ese niño torpe he sido yo —dice, Elisa. Sonriendo nerviosa. Últimamente ando un poco despistada, dice.
A mí me duele la cabeza. Si me concentro siento que el zumbido es el río, y que su murmullo soy yo, que me desplazo corriente abajo aunque, sin embargo, siempre permanezco en el mismo sitio, en todas partes en realidad. En el murmullo del río que avanza y no se mueve. De repente me invaden unas ganas locas, despiadadas, de marcharme de aquí y de vivir. De vivir.
—¿Me perdonas? —dice Elisa, con sus ojos enormes.
Claro que sí, has sido muy valiente y considerada al venir a visitarme y ofrecerme tus disculpas.
—Seguramente yo también iba como un loco —digo, sin pensarlo demasiado—. Me gusta mucho ir en bici. A lo loco —reitero—. La sensación de libertad que produce bajar las cuestas sin tocar el freno, con el aire dándote de lleno en la cara. Es lo más parecido a volar. Y volar es el sueño más ancestral del hombre, ¿verdad?
—Así es.
—Pues eso, que seguro que la culpa es repartida. Tú te despistaste un par de segundos mirando no sé qué, yo me cegué con la velocidad y quise arrancarle la carretera a la tierra. Eso es. —Un impulso inusitado me ha empujado a hablar, a no parar de hacerlo, como si de ello dependiera que no se rompa el frágil hilo que ahora mismo me une a mí—. Arrancar los caminos del mundo y arrojarme solo con mi bicicleta por las autopistas del viento, deslizarme por el aire en peligrosos y excitantes zigzags, con brazos y sin piernas. Creo que hay pocas cosas en el mundo que me gusten más que ir en bici. ¿Qué cosas te gustan a ti? —le pregunto, como si su respuesta fuese a formar parte del mismo discurso en el que me he embarcado y me sostiene en vilo. A mí me encanta nadar, dice Elisa, nadar en el mar, y cuando no puede ser en el mar, nadar en la piscina. Nadar también es como volar, ¿verdad? Claro que sí, digo. Y también me gusta mucho dar paseos sin rumbo fijo, deambular por lugares que no conozco, tanto de la ciudad como del campo, o del monte. Me gusta hundir mi cuerpo en una bañera hirviendo rebosante de espuma, quemarme la piel, y comer bolas de helado de vainilla regadas con chocolate caliente mientras veo una película, de noche, después de cenar.
Elisa me mira a los ojos y sonríe.
—Me alegro mucho de que estés vivo —dice.
—Yo también. —Y un escalofrío de excitación y ternura me recorre la espina dorsal al pronunciar estas palabras, tanto que casi me provoca el llanto.
¿Estaré quizás, en realidad, volviéndome loco?
Con mucho, Álvaro es la persona que más ha venido a visitarme en mi convalecencia. Algunas de las cosas que me cuenta las siento tan próximas que no dudo en emocionarme, y aunque no acabe de acordarme de él y otras muchas anécdotas que me explica permanezcan al margen de mi memoria, he ido poco a poco gestando en mi interior un cariño sincero, muy puro, que crece con el paso de los días y me hace sentirlo, verdaderamente, como mi mejor amigo. Álvaro dice que pronto haremos una fiesta en su casa para celebrar que no he muerto. Habla de un segundo nacimiento, esto me lo dice mucha gente. Has vuelto a nacer, Sergio, dicen. Y yo no imagino un escenario más doloroso y cruel para un parto que este maldito hospital.
Creo que tengo lagunas.
Soy un río. Y tengo lagunas.
Marta me visita por segunda vez. Marta tiene el cuerpo pequeño, caderas anchas, pero no desproporcionadas, y una cara mona, dulce, agradable. Marta dice que tenemos una relación; luego se ha sonrojado, y se entristece al comprobar que yo no lo recuerdo, entonces añade que no es una relación… formal. Que lo pasamos bien juntos… En fin, dice, dijo, no sé muy bien lo que tenemos. ¿No te acuerdas de nada de verdad?… Me mira con ternura a los ojos y afirma, afirmó, que llevamos varios meses acostándonos eventualmente, que por encima de todo somos buenos amigos… Eso me dijo, sin parecer muy convencida de lo que decía. Yo siento a Marta dentro de mí, la siento como si fuera una docena de personas distintas que hubieran estado en mi vida, sé de lo que me habla, del tipo de relación que me describe. Sé quién es. Y, sin embargo, en realidad, no me acuerdo de ella en concreto, de esta Marta que me habla ahora sonrojada, ni de las cosas concretas que he hecho con ella en estos últimos tiempos. Hoy me visita por segunda vez, se acerca a mí y se presta a ayudarme en aquello que necesite, con una ternura que, según lo pienso, llega a resultarme desagradable. Me coge de la mano y me repite que se llevó un susto de muerte, que no pudo dejar de llorar en una semana por el impacto de la noticia. Me coge de la mano y me acaricia el pelo de las sienes, con sus manos pequeñas y dulces, provocándome un arrullador sopor que me gusta y me produce una inespecífica nostalgia que no sé dónde situar. Yo le sonrío y le pido que me dé tiempo. Necesito tiempo, digo, para situarme, para recordar. Ni siquiera sé todavía exactamente dónde vivo.
—Por supuesto, Sergio, yo estaré ahí para lo que necesites. Al ritmo que quieras. Antes que cualquier otra cosa somos amigos, nos conocemos desde la universidad…
Antes que cualquier otra cosa somos amigos, dice. Y lo dice con un deje de tristeza que hace que me cueste tragar saliva. Pasa una hora más conmigo en la habitación, hablamos de salidas nocturnas con gente de la universidad que no sé quiénes son, aunque no me cueste trabajo imaginarme en los clubes que me describe y que sí recuerdo, en los bares de copas y en la cafetería del campus de humanidades.
Cuando se va, cuando por fin se va depositando un breve beso de sus labios en mis labios, siento de repente un agujero profundo dentro de mí. La ausencia de algo que estaba ahí y que, por lo visto, ya no está. ¿Ya no está? ¿Seguro?
La psiquiatra me ha recomendado escribir un diario donde apuntar los acontecimientos del día, y los sentimientos que estos me provocan. Dice que esta actividad me ayudará a poner en orden mi mente, y que de esta manera a mi memoria le resultará más fácil recuperar los recuerdos perdidos. Dice que apunte también, en otro apartado, aquello que vaya recordando de mi vida pasada, las fechas, nombres de lugares y personas con las que estuve. He empezado a hacerlo, pero no sé si me está saliendo muy bien. Creo que tengo lagunas. Mi dolor de cabeza va remitiendo y el de la clavícula ya casi no lo noto. Han pasado por esta habitación cerca de una docena de personas, no son muchas, pero a mí me han parecido una multitud, una amalgama de rostros que se confunden unos con otros. Mientras tanto, un ansia indefinible de vivir se ha ido gestando en el centro de mi pecho y crece sin parar, alargando sus raíces como tentáculos que quisieran asirse a cada uno de los órganos de mi cuerpo, de mi existencia, adherirse a ellos, reconstruirlos, nutrirlos y… arrojarlos a la vida. A la vida.
El doctor Solís entra por la puerta. Yo estoy tumbado en la cama del hospital, lo narro para ordenar mis pensamientos, tal como quiere la psiquiatra que haga. Llevo varios días aquí, a mi lado hay una ventana que da a un parque donde la vegetación escasea.
El doctor Solís entra y dice que tiene buenas noticias para mí. Dice que va a darme el alta, que estoy preparado para volver a casa y reanudar mi vida, pero que visite a la psiquiatra cada semana y vuelva al hospital no sé qué día a quitarme el vendaje.
—Qué alegría me das —le digo. Siento alegría y una inquietud rayana en el vértigo, en el miedo. Quiero irme a casa, digo. Pero de pronto me doy cuenta de que mi bicicleta está destrozada, de que no recuerdo el nombre de la calle en la que vivo. Pensando en ello, me visto y recojo las pertenencias que Álvaro y Marta han ido trayéndome. Solís y María José, la enfermera, me observan con una sonrisa en los labios. El doctor y la enfermera. Cojo mi teléfono móvil, busco en la agenda el nombre de Álvaro, mi mejor amigo, y lo llamo para que venga a recogerme. Voy a pedirle a Álvaro que me lleve a casa, le digo al doctor Solís. Él asiente.
—Buena idea.
Salgo del hospital como de un parto fallido, de un feto que no me acogía, que no subsanaba mis necesidades, pese al suero, los cuidados del personal, las continuas atenciones recibidas. Salgo y me enfrento al mundo, pero no sé qué mundo me espera ahí fuera. Siento una pasión exacerbada e ilocalizable por incorporarme de nuevo a la vida, a mi vida, pero realmente no sé qué vida me espera ahí fuera.
Enumero estos pensamientos y los anoto.
—¿Recuerdas el camino? —me pregunta Álvaro con las manos en el volante. Miro por la ventanilla y contemplo las calles de la ciudad como si fueran las de cientos de miles de otras ciudades en la que pudiera o no haber estado. Las calles de todas las ciudades son iguales, le digo.
—Pues tienes razón. La Gran Vía de aquí, la Gran Vía de allá. Unos cuantos edificios grises apilados flanqueando aceras grises llenas de comercios. —Álvaro ríe, y me mira de reojo, buscando en mis gestos algo que lo concilie con la idea que tiene de mí. Qué idea tienes de mí.
—¿Soy una buena persona? —le pregunto a Álvaro.
Mi amigo se ríe. Me gusta verlo reír, tiene una sonrisa radiante, cariñosa. Claro que sí, dice. Eres una persona generosa, un buen amigo con quien contar. Sonrío.
—A ver, tampoco eres un santo —prosigue—. ¿Quién es hoy en día un santo? Tienes tus… cosas. Pero claro que sí, eres buena persona.
Soy buena persona. Miro por la ventanilla. El rugido del motor del automóvil me recuerda al murmullo del río que llevo dentro de mí, convergen en una sola letanía que me tiene, que me lleva. Miro las caras de las personas que deambulan por la acera, buscando reconocer a alguien. Son las mismas personas que han estado ahí siempre, digo, pienso. Álvaro me está llevando a casa. Recuerdo, de pronto, otro día que estuve sentado en este mismo coche, en el asiento del copiloto, Álvaro y yo regresábamos de pasar una noche de fiesta, algo borrachos. Has bebido demasiado para conducir, le digo. Y él responde que no. Mira, dice. Y soltando las manos del volante, se lleva alternamente las yemas de sus dedos índice a la punta de la nariz. El automóvil da un par de bandazos. Estás loco, digo. Reímos. Bebo de una lata de cerveza. Estamos a una distancia de doce nudos al nor-noroeste de la felicidad, le digo. A una distancia de trece grados y dos minutos. Y Álvaro se ríe. Qué rumbo debo tomar, pues, capitán, me pregunta. Y yo le digo que hacia abajo, siempre hacia abajo, y hacia el norte. Que esa es la combinación adecuada. Y nos reímos, y de pronto canto con mi voz desafinada: «Whatever makes you happy / whatever you want / you’re so fuckin’ special / I wish I was special…». La boca de la madrugada, en forma de túnel de cinturón urbano, nos traga cantando a dúo la canción de Radiohead.
Le toco a Álvaro la cabeza. Ahora. Le remuevo el pelo de la nuca. Estoy vivo, pienso, y le muestro mi cariño a mi amigo, este cariño recién estrenado; podría decirse así, un cariño recién adquirido aunque verdaderamente sea capaz de sentirlo en el fondo de algo que no sepa definir muy bien y que puedo nombrar, de la manera más ambigua posible, como «yo».
—Eres un buen amigo, Álvaro. —Él me toca cariñosamente la pierna, me mira y me dice que no sabe qué habría sido de él si me hubiese marchado.
—¿A la muerte?
—Sí, a la muerte.
Haberse marchado a la muerte, murmuro, como si no dijera nada.
Nos alejamos del centro de la ciudad. Estas calles más despobladas y con una vegetación mucho más frondosa sí me resultan familiares. ¿Cómo podría haberlo olvidado?
—Estamos llegando a casa, ¿verdad?
—En efecto.
Álvaro aparca cerca de un edificio discreto de dos plantas. Hay media docena de ellos desperdigados en una calle en cuesta en medio de una explanada que colinda con el bosque. Vives aquí, Sergio.
—Claro que sí.
Ambos entramos en mi casa. El corazón me late deprisa. No sé cómo seguir. Qué diría mi psiquiatra, la psiquiatra del hospital: Escribe lo que te ocurra durante el día en un diario. En una especie de diario, afirmo.
—Ahora prefiero quedarme solo, Álvaro.
Le digo a mi amigo que me gustaría recorrer a solas mi casa, descubrirme a mí en ella, mi soledad, mis pertenencias.
—Lo entiendes, ¿verdad?
—Cómo no. —Él pone su mano en mi hombro—. Llámame luego si quieres y vamos a tomar unas cervezas.
Le digo que sí, que es probable que luego lo llame para charlar un rato, y nos despedimos con un abrazo. ¿Cuántos abrazos como este habré dado en mi vida? Siento la necesidad de los abrazos al mismo tiempo que rememoro algunos ya experimentados: con Marta, o la docena de personas que Marta representa; con mi madre, cuando era un niño tan pequeño, dando una carrera por el pasillo e impulsándome con todas mis fuerzas para abarcar su cuerpo con mis débiles brazos, igual que el náufrago que se acopla a la salvación verdadera de una resplandeciente tabla en medio de las mareas. Y otro que siento profundo y definitivo, adherido a mi cuerpo como una segunda piel, o más bien como un segundo corazón, insertado de hecho en esta casa, como un injerto de luz, un trasplante de luz y calor en un universo de sombras. ¿El abrazo del amor? ¿Convivía yo con el amor?
Recorro la casa: el salón, la cocina y el despacho abajo; mi dormitorio y la terraza (una terraza espectacular con vistas al crepúsculo) en el piso de arriba. Esta casa, que es mi casa, pero donde puedo percibir en uno u otro rincón que recorro una pequeña variación, algo que no logro ajustar a la sensación original que pudiera albergar de ella no sé dónde. Algo aquí, algo allá, que hace que piense que esta casa es otra casa. Mi casa, pero otra, no exactamente igual a donde vivía.
¿Quién ha estado aquí antes? ¿Quién la ha visitado cuántas veces? Me tumbo en la cama y trato de respirar los cuerpos que han dormido conmigo, los que me he follado, las caras que he besado, las frases que nos hemos dicho, en susurros, a primera hora de la madrugada justo después del orgasmo y antes del sueño, a primera hora de la mañana, entrelazadas a una historia que nos unía o que, quizás, nos separaba el uno del otro, a ambos del mundo, de la vida. Y veo rostros, melenas alborotadas, culos inclinados prestos a ser penetrados por mí, bocas abiertas, semen sobre pieles blancas, morenas, sobre labios de bocas pequeñas y grandes, lenguas que me lamen, coños total o parcialmente depilados que se ofrecen jugosos a mis fauces sedientas. Lo digo. Lo rememoro. Se llaman Marta, o… lo mismo da. ¿Y el cuerpo de la cirujana?, pienso, ¿la que hubo trasplantado en este cuerpo el amor? Mi dormitorio, la cocina, la decoración que me gusta. La colección de mis discos y libros que, irónicamente dado el estado de mi memoria, podría recitar alfabéticamente si me lo propusiera: más de mil cedés y cerca de doscientos ejemplares.
Qué más. Qué más hay dentro de mí que pugna por hacerse presente en este naufragio de recuerdos. Entro en mi despacho, enciendo el ordenador y busco en mis carpetas, en mi servidor de correo electrónico, los mails enviados y recibidos para intentar sumar piezas a este puzle de mí que se hunde entre mis manos. Y no veo señales de ninguna cirujana. Y no sé si me veo en los correos escritos: al fin y al cabo, un acopio de diálogos funcionales sobre trabajo y cotidianidades con algunos compañeros de la Revista y amigos, o a lo mejor solo conocidos, que no llevan a ninguna parte. Y vuelvo a la terraza, y en el tránsito que me lleva del despacho, del ordenador, al cielo frente al balcón, a este cielo que se presenta ante mí limpio y azul, como el tejido de un papel que me invita a que lo arranque para ver, detrás de ese decorado, el verdadero cielo, la verdadera entraña del firmamento; en este tránsito que me lleva en volandas desde no sé qué anhelo surgido de estas tremendas ganas de vivir que me desbordan, siento que estaba haciendo algo importante antes del accidente. Lo veo. No, es más que eso. Lo oigo, lo estoy escuchando, de la misma manera que oigo el rumor del río que me tiene desde que desperté: es una voz que amanece en ese murmullo, es mi propia voz revestida de frases y párrafos y diálogos. No he tenido nada tan claro desde que he regresado del accidente (este afluente del camino principal que me llevaba a la muerte que he tomado al vuelo): estaba escribiendo una novela, una novela crucial para mí. ¿Es eso posible? ¿Me dedico yo a escribir? Bajo de nuevo como una exhalación a mi ordenador, busco y rebusco en el disco duro alguna referencia a dicha novela, en los pendrives, en libretas deshojadas en los baúles y cajones de los dos departamentos de la casa. Ni rastro. Qué novela. Siento el murmullo, ese río que soy yo, que me acoge, como una voz de frases engarzadas, de tramas estructuradas, de personajes que nacen, que hubieron nacido, que estaban en camino. Pero de momento nada más. Me siento en la tumbona de mi terraza, veo el cielo azul de esta tarde que no anochece nunca. Ninguna nube, apenas siquiera algún breve pájaro extraviado. Estaba escribiendo una novela, pienso. Y me hundo en el pensamiento de este cielo que grita por ser arrancado. Creo que podría hacerlo sin esfuerzo, solamente extendiendo el brazo y rasgándolo con mis uñas. Claro, detrás de este cielo está el cielo, el cielo de verdad. Siento que he estado aquí muchas veces, en este mismo lugar contemplando miles de cielos y que no hay tanta diferencia entre recordar y no recordar. Pero esto último lo pienso como un enigma, un misterio que ahora me siento incapaz de descifrar. Álvaro, digo. Álvaro, vamos a tomarnos unas cervezas. Digo al teléfono móvil, contemplando un cielo azul tan limpio y homogéneo que no puede más que ocultar las verdaderas estridencias del cielo.
Álvaro me recoge un poco más tarde. Quizás, después de todo, sí que se esté haciendo de noche.
Me gustaría preguntarte algo, le digo. Álvaro, me gustaría preguntarte una cosa que me ronda la cabeza.
Mi amigo aparca en una zona de bares que mimetizo en mi memoria. He estado aquí, en este club, en aquella discoteca, entre el gentío, he vomitado en esa esquina. Álvaro, ¿es posible que haya vomitado alguna vez en esa esquina de ahí?
—No me extrañaría ni un pelo —ríe él, con su risa encantadora, su amago de abrazo en cada palabra—. Vamos —dice—. Entremos aquí.
Mi mejor amigo y yo entramos en un bar con iluminación atenuada, de fondo suena una canción de los Kinks cuyo título no conozco, y nos acomodamos en una de las varias mesas que están, a estas horas, todavía vacías. Frente a nosotros, el barman, a quien pedimos un par de cervezas, las pocas personas que amueblan el bar con sus risas, sus brazos acodados a la barra o a la mesa de billar. Me gustaría preguntarte una cosa, Álvaro, digo.
—Llevo toda la tarde en casa recobrando mi vida en ella, no sé si me explico.
—Perfectamente, dime.
—Como si fuera un arqueólogo en busca de fósiles a través de los cuales recomponer la Historia, mi historia. O un agente del CSI recabando pruebas: olores, huellas, muestras de ADN que permitan reconstruir mis últimos pasos en la vida.
Álvaro sonríe, me dice que sigo siendo el mismo. Que puede que haya perdido parte de mi memoria, pero que, sin lugar a dudas, continúo siendo el mismo Sergio de siempre.
El mismo Sergio de siempre, me repito.
La silueta de alguien pasa entonces a mi lado. Cuando concentro mi mirada en ella se desvanece, o no. Sigue ahí, como un fantasma. Mira al camarero y luego se pierde en el lavabo. Está muy oscuro, no sé bien qué es lo que he visto. El barman deja unos segundos lo que estaba haciendo y se frota la frente. Hay cosas que se me escapan.
—Hay cosas de mí que se me escapan —le digo a Álvaro—. Cosas importantes que siento dentro pero que no localizo.
—Eso es normal. Has tenido un accidente muy grave y has perdido la memoria. Poco a poco, tal como te dijo el médico, irás recuperando esa información que has perdido. Si puedo ayudarte en algo, ya sabes.
Hay algo que me gustaría preguntarte.
La silueta pálida sale de los baños; la mirada, extraviada no se sabe dónde. Es como si no tuviera ropa, o más bien como si no tuviera cuerpo. Parpadeo y dejo de verla.
—¿Tú sabes si yo…, si yo estaba escribiendo una novela antes del accidente?
Álvaro alza las cejas.
—Hostia, ¿una novela? No tengo ni idea. Nunca me hablaste de ello, al menos.
—Entonces… ¿no he escrito nunca nada?
—Aparte de tus artículos para la Revista, no que yo sepa. Aunque, bueno, eso ya es escribir, siempre se te ha dado muy bien y, la verdad, no me extrañaría que un día pudieras escribir una buena novela. Con tu imaginación y tu talento…
—Pero que tú sepas —le interrumpo— hasta la fecha no me había puesto a trabajar en un libro ni nunca te había comentado que tuviera ganas de hacerlo.
—Tal vez en alguna noche de borrachera pudieras haberme comentado algo parecido y lo he olvidado…, pero hablarlo en serio de manera detallada seguro que no.
Nos quedamos callados un rato, bebemos de nuestras cervezas al ritmo en que el local se va llenando de gente.
—Estaba escribiendo una novela, Álvaro —insisto de repente, y como si estuviera recibiendo ahora mismo la información, añado—: Una novela negra de ciencia ficción.
—¡Hostia! Una novela negra de ciencia ficción… Toma ya. Me encantaría leerla.
Enmudezco, entre las personas que comienzan a abarrotar el local distingo de nuevo la inquietante presencia de la silueta; ahora la veo un poco mejor: pelo largo, miembros desmadejados, apariencia… translúcida.
Eso es, digo. Era una intimista novela negra de ciencia ficción. La llevo dentro de mí. Lo sé. Una voz, el murmullo de una voz que soy yo me lo dice. Como un río que hubiera estado siempre ahí, permanente pero inconcluso.
Pienso en ella, en la novela, mientras nos pedimos la segunda cerveza y Álvaro me explica cómo nos conocimos. Me gusta oírle hablar de nosotros, me hace sentir bien, acompañado, ingenuamente protegido. Me gusta su voz, me gusta sentir que esta persona ha estado y existe en mi vida, escuchar cómo me relata las cosas que hemos pasado juntos. Muy bien, le digo. Y nuevamente: muy bien.
Cuando acabamos la tercera cerveza, salimos del bar. Se ha hecho completamente de noche y la atmósfera de la ciudad se acopla a sus estímulos. Fin de semana en la gran urbe, un barrio de copas. Lo sé, lo he vivido en mil ocasiones. Tras caminar un rato en dirección al coche nos topamos de frente (de frente no es el término más adecuado para definirlo, cabría decir oblicuamente, tangencialmente) con la silueta translúcida, o no translúcida sino más bien desgastada, que vi dentro del bar, que creí ver. Aunque quizás no sea la misma: algún matiz distintivo la diferencia de la otra. Su rostro inexpresivo me asusta, ahora puedo verlo con más claridad, si bien no acabo de distinguir por dónde viene. Me aterra… Parpadeo, no estoy seguro de lo que estoy viendo.
—¡Álvaro! Ves a ese… tío, ¿lo ves? ¿Está ahí?
Mi amigo me mira con cara de sorpresa. En estos días nunca le he visto ese gesto. Su sonrisa se congela.
—¿Qué…, qué dices? —murmura.
—¡A ese!
—¿No te acuerdas de… esto? —dice.
—¿De qué?
—De… los otros.
—¿Qué otros?
Álvaro me pide por favor que me calle, que no lo mire, dice que no es correcto hablar de ellos.
—Olvídalo, ¿vale?
Por más que trato de arrancarle información al respecto, Álvaro rehúye darme más explicaciones. No hay nada que saber, en serio, no hay nada más que saber… Olvídalo, todo el mundo lo hace. No pasa nada.
Dice.
Y me lleva a casa. Y vuelve a sonreír como suele hacerlo. En realidad, no hemos visto nada raro ni hemos hablado sobre ese tema.
—Para cualquier cosa que necesites, me llamas, ¿okey?
Yo le doy las gracias y subo a mi dormitorio, sintiendo el zumbido, el murmullo en mi interior. Un río. Creo que tengo lagunas. Me meto en la cama y pienso en los abrazos que he dado, en dormirme siendo abrazado. Me siento solo.
¿Es posible que en realidad esté enloqueciendo?
Rebeca deposita la última fila de libros en el carro y apaga el ordenador.
El último usuario que quedaba en la sala se marcha por fin y la deja acompañada, ahora sí, por un silencio verdadero, que le susurra secretos al oído.
La chica, de poco más de treinta años, pelo negro cortado al cepillo y rostro ojeroso de facciones masculinas, descifra sin éxito enigmas en su mente al tiempo que se levanta, apaga las luces de la sala de Literatura Extranjera y cierra la puerta con llave.
Media docena de zancadas la trasladan al vestíbulo por las escaleras, donde la impertinente luz blanca fluorescente de siempre la inunda con rabia. Adiós, dice, hasta mañana. Adiós, Rebeca, que descanses. Y encara el camino a casa. Son las nueve de la noche, la parada de autobús está llena de gente que regresa a su casa después de una larga jornada laboral, o que se van a cenar en compañía de sus amigos, de la gente a la que quieren o a la que detestan y se ven obligados a soportar. Rebeca está de pie y los observa: reconoce a unos cuantos, que cogen el mismo autobús que ella a la misma hora cada día: un par de ellos han intentado, con mayor o menor sutileza, abordarla e iniciar una conversación: Hay que ver la impuntualidad del 32, cogemos el mismo autobús, ¿verdad?, es una vergüenza, deberíamos…, a qué te dedicas, adónde vas, te gustaría…
Rebeca está cansada. Quiere irse a casa después de un día entero en la biblioteca, tumbarse en el sofá y leer un libro, o ver una película, una buena película. Rebeca observa a la gente que la rodea con una especie de pudor que le resulta difícil definir. A ese chico por ejemplo que la mira, que está a punto de acercarse a ella, de preguntarle si tiene fuego, si puede decirle la hora, si sería tan amable de enseñarle las tetas para que él, delicadamente, pudiera lamerle los pezones hasta endurecerlos. Perdona, dice, trabajas en la biblioteca, ¿verdad? Y dice que hace tiempo que coinciden en la misma parada, que él es abogado y sale a la misma hora que ella del bufete para el que trabaja. Y dice que más bien se encarga del papeleo, y que se ha fijado en ella desde hace días. Desde hace semanas, dice. ¿Puedo invitarte a tomar una copa, o un café? Me gustaría…, dice.
Y Rebeca le responde que no, que está muy cansada, que quiere irse a casa. Otro día, tal vez, replica el chico. Ella le dice que sí, pero está pensando que ni muerta se iría con este hombre ni a la vuelta de la esquina.
Rebeca siente un pudor generalizado hacia la gente que la rodea en los espacios públicos, hacia la ciudad entera. Como si hubiera… un error en ella. Un error garrafal, casi pornográfico: igual que una anciana practicando una felación a su nieto, un elefante atrapado en el interior de un piso de cuarenta metros cuadrados, un intestino delgado trepando la garganta como si fuera la faringe, como si fuera la lengua. Pero en realidad no sabe muy bien cómo definir ese pudor.
Rebeca observa la calle por la ventanilla del autobús porque ha tenido la suerte de encontrar un asiento libre. Es de noche. Gris. Cuando llegue a casa, se preparará una ensalada y se tumbará en el sofá para seguir leyendo Esta historia, de Alessandro Baricco, pero ahora mira la calle por la ventanilla, embobada por el insidioso traqueteo del vehículo y sintiendo el roce del cuerpo orondo de su ocasional compañera de viaje.
Media hora después Rebeca llega a casa. Son las nueve y cuarenta minutos. Pese a todo, se siente contenta al llegar a su casa. ¿Qué secretos le susurra el silencio a Rebeca? Le gusta sentir el silencio de su casa vacía, al llegar, como una tácita bienvenida que la acoge. Se quita la ropa, se prepara la ensalada y se la come reclinada en el sofá mientras lee la novela de Baricco. Cada veinte líneas, en su cabeza interfieren imágenes de la biblioteca, del hombre que ha querido ligar con ella en la parada, del viaje en autobús…, porque hace nada estaba sentada en el asiento del transporte público, mirando por la ventanilla los rastrojos de esta ciudad enferma. Pero a medida que pasa el tiempo se olvida y se zambulle en la historia que lee, Esta historia. A la doce y cincuenta minutos, adormilada ya, cierra el libro y se va al lavabo, orina y se mete en la cama.
A las tres y cincuenta y siete minutos de la madrugada, Rebeca se levanta sonámbula, busca un cuaderno que tiene guardado en un cajón de la mesilla de noche y se pone a escribir durante trece minutos. A las cuatro y diez, deja el cuaderno sobre la mesilla, regresa a la cama y sigue durmiendo.
De manera natural, sin que necesite despertador, Rebeca se despierta a las ocho y media de la mañana. Lo primero que hace al abrir los ojos es buscar algo en la habitación. No hace falta que dedique mucho tiempo, porque encima de su mesilla de noche está lo que anda buscando. Abre el cuaderno con cierto grado de excitación y descubre la nueva página escrita: un sinfín de grafías ordenadas a medio trazar de las cuales apenas puede descifrar dos o tres palabras completas de un texto de dieciséis líneas, como si hubieran sido sorprendidas mientras desaparecían. Rebeca trata de leer, pero no lo consigue. Intenta exprimir de su memoria el sueño sonámbulo que la condujo a la libreta y al texto desvanecido. Pero no halla nada. Desesperada, guarda el cuaderno en el cajón y se dirige al cuarto de baño.
Lo primero que he hecho con el dinero que la compañía de seguros me ha ofrecido por el accidente es comprarme una bicicleta nueva. Roja y negra, con detalles morados. Estoy deseando estrenarla, arrojarme con ella por las calles y los caminos transitables del monte. Me veo. Puedo verme con ella —o con otra, la antigua, la que ha quedado destrozada e inservible en no sé qué desguace— lanzado a tumba abierta por pendientes de sol y viento, sudando, siendo yo mucho más joven, o no tanto, y utilizando esos alocados paseos solitarios para pensar, para poner mi mente en orden. Eso hacía. Lo sé. Lo veo. Ahora tendré que esperar, el estado de mi clavícula es incompatible, todavía, con el manejo de la bicicleta. Así que voy al trabajo en ferrocarril. Lo anoto. En muchos aspectos me siento como un niño: descubriendo por primera vez, con esa ilusión, un sinfín de cosas. La forma en que me he instalado en mi casa, por ejemplo, siembra en mí un halo de inauguración; pese a que sienta que mi casa es mi hogar desde hace tiempo, simultáneamente percibo que acabo de estrenarlo, que acabo de «independizarme». Algo parecido me ocurre ahora que voy de camino al trabajo, a las oficinas de la Revista. Puedo sentir que he ido cada día de mi vida allí en los últimos años, allí o a un lugar que en mi cabeza se representa de manera abstracta pero que coincide con lo que me han explicado de la Redacción. Siento la camaradería de los compañeros, pese a que a ninguno acabo de situarlo en apartados concretos de mi memoria. Y al mismo tiempo, tal vez a causa de ello, siento como si fuera mi primer día de «escuela».
¡Sergio!, gritan. Gritan Sergio y vienen a abrazarme. Tenían preparada una pequeña comitiva de bienvenida. Yo se lo agradezco. Muchas gracias, digo, y sonrío y miro hacia todas partes para ver dónde estoy. Contemplo la discreta disposición de los elementos de la oficina. Cinco escritorios y un despacho al fondo donde está el director, el jefe, Mauricio, que viene y me abraza. Siento que he estado aquí muchas veces, de la misma manera que me veo, de repente, en otra oficina muy parecida a esta, con las mismas caras rodeándome, u otras, en una agencia de viajes, o en una editorial independiente. Soy yo, digo de pronto. Y la gente se ríe. Claro que eres tú, me dicen.