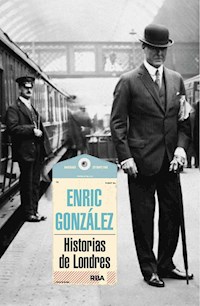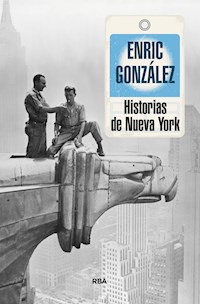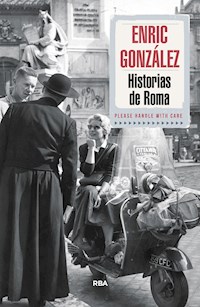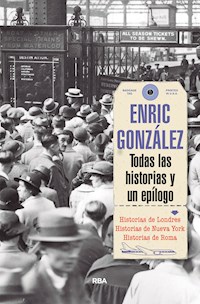
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este libro no sirve para adelgazar. Tampoco existe garantía de que mejore las perspectivas laborales o las relaciones familiares. Quien haya leído alguna de las tres obras aquí recopiladas (Historia de Londres, 1999; Historias de Nueva York, 2006; Historias de Roma, 2010) ya sabe que se expone a unas crónicas difícilmente clasificables, no del todo humorísticas ni del todo melancólicas, que componen la biografía íntima de unas ciudades maravillosas. También, de alguna forma, es la biografía de un tipo que tuvo la suerte de vivir en ellas y de conocer a gente extraordinaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Enric González, 2011.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO322
ISBN: 9788490067956
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
NOTA A ESTA EDICIÓN
HISTORIAS DE LONDRES
EL OESTE
EL CENTRO
EL ESTE
HISTORIAS DE NUEVA YORK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
HISTORIAS DE ROMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
EPÍLOGO
OTROS TÍTULOS DEL AUTOR PUBLICADOS EN RBA
NOTA A ESTA EDICIÓN
Este volumen reúne, en orden cronológico, los tres libros que Enric González escribió a raíz de sus viajes como corresponsal para el diario El País: Historias de Londres, Historias de Nueva York e Historias de Roma. Para realizar esta edición el autor ha vuelto sobre sus páginas, ha subsanado algunos errores mínimos y ha escrito el epílogo que cierra este libro.
Por último, aunque no por ello menos importante, se ha añadido un índice de los lugares más emblemáticos de cada una de las ciudades, así como de los personajes más singulares que han pisado sus calles.
HISTORIAS DE LONDRES
EL OESTE
EL LONDINENSE ACCIDENTAL
El verano de 1990 fue tórrido en Madrid. Yo vivía allí por entonces y trabajaba en la sección internacional del diario El País. Un buen lugar, en un mal momento. El primer día de agosto, cuando el grueso de la redacción acababa de desaparecer hasta septiembre, el ejército iraquí invadió Kuwait. Un puñado de jeques multimillonarios tomó la ruta del exilio saudí a bordo de sus limusinas, en Washington se desenterró el hacha de guerra y, yendo al detalle, dos redactores del periódico —el infatigable Luis Matías López y el muy fatigable autor de estas líneas— padecimos un mes penoso.
Las jornadas se encadenaban desde las 11 de la mañana hasta las 3 o las 4 de la madrugada, de lunes a domingo: en aquel agosto solo logré tomarme un par de horas libres, y las malgasté en una visita al dentista. En pleno agobio, decidí que el periodismo no era lo mío y empecé a cavilar sobre posibles alternativas. No se me ocurrió nada. Y en octubre me encontré en Dahran, la ciudad petrolera saudí donde se concentraban las tropas aliadas, como enviado especial a una guerra futura. Había que esperar a que expirara, el 15 de enero, el plazo concedido por la ONU a las autoridades iraquíes, y Dahran no ofrecía grandes entretenimientos: ni libros, ni prensa internacional, ni televisión —existía, pero solo programaba rezos, dibujos animados y publicidad— y ni una gota de alcohol para los momentos bajos. Sebastián Basco, de ABC, dedicó larguísimas tardes a introducirme —sin gran éxito— en los secretos del billar. Con Arturo Pérez Reverte, aún en TVE, solía ir a las playas del Pérsico y con frecuencia nos cruzábamos preguntas de tintinología, del tipo «¿por qué caballos apuesta el profesor Wagner?». (Respuesta: el profesor Wagner, personaje de Las joyas de la Castafiore, apuesta por Sara, Oriana y Semíramis.) Con los compañeros de TV3 traté de conseguir algún licor para la cena de fin de año y, tras una gestión fallida (seis botellas de whisky clandestino costaban 2.000 dólares en Yedah: demasiado caro y demasiado peligroso), acabamos fabricando un infame alcohol casero, el llamado sadiki, a base de agua de arroz fermentada con levadura. Uno de los infortunados catadores de aquel brebaje fue David Sharrock, de The Guardian, alguien con quien iba a reencontrarme poco después en mejores circunstancias.
Llegó la guerra, pusimos cinta aislante en las ventanas, nos colgamos la máscara antigás en la cintura y, básicamente, seguimos haciendo lo mismo que en los meses anteriores. Cientos de tipos disfrazados de Rambo se congregaban cada tarde junto a la piscina del hotel y escribían vibrantes crónicas sobre la guerra que imaginaban. No veíamos otra cosa que los bombarderos, cargados de proyectiles a la ida, vacíos a la vuelta. Si, por azar, algún misil iraquí interrumpía nuestro almuerzo o nuestra cena, un camarero retiraba los platos y volvía a servirlos, recalentados o preparados de nuevo, una vez concluido el incidente. En Kuwait e Irak había guerra, pero el grueso de la prensa estaba en el limbo saudí; pese a ello, las redacciones recibían la dosis cotidiana de hazañas bélicas de sus avezados reporteros en el conflicto del Golfo.
Mi relevo, Juan Jesús Aznárez, entró en Kuwait y comprobó personalmente en qué había consistido todo aquello: varios soldados iraquíes le hicieron parar en mitad del desierto y le imploraron que les tomara como prisioneros, pero no pudo aceptar la rendición porque no cabían todos en su Honda Civic. Mientras leía las excelentes crónicas de Juanje, aún pasmado por la diferencia entre la apasionante realidad virtual creada por la CNN y la mísera realidad real, tomé una decisión que me pareció muy sensata: mi mujer, Lola, y yo íbamos a dejarlo todo y a instalarnos cerca de Londres, donde tendríamos un perro y una bicicleta y viviríamos del aire.
Pedí la liquidación y fui a despedirme de la directora adjunta de El País, Sol Gallego-Díaz, y a agradecerle de paso la paciencia que siempre había tenido conmigo. Sol escuchó mis ideas sobre la conversión mágica del oxígeno británico en calorías y proteínas y me recomendó que viera de inmediato a Joaquín Estefanía, entonces director del periódico. Joaquín me dejó desvariar un rato y luego me ofreció la corresponsalía de Londres. Lo normal habría sido aceptar de inmediato, pero yo me sentía sin la imaginación necesaria para ejercer el periodismo contemporáneo. Joaquín, la bondad personificada, me envió a casa a reflexionar durante 24 horas.
No hizo falta tanto tiempo. Esa misma noche, en la cocina, Lola me hizo notar que el proyecto de vivir del aire tenía algunos puntos oscuros, mayormente en el aspecto económico. Y que Londres con un sueldo siempre sería mejor que Londres sin un sueldo.
Supongo que Lola tenía mucha razón.
Al día siguiente empezamos a preparar la mudanza. Mientras ella empaquetaba nuestros bártulos y cerraba el apartamento de Madrid, yo tomé un avión a Londres con el fervor de quien viaja a la tierra prometida.
Todo tiene una causa última. Y yo conocí la ciudad más espléndida del mundo gracias a Sadam Husein. Pese este libro sobre su conciencia.
UNA CASA INAPROPIADA
El trayecto en metro desde el aeropuerto de Heathrow hasta Londres pasó como un suspiro. Hounslow, Osterley, Boston Manor, Northfields, South Ealing, Acton Town, Hammersmith... ¡Qué hermosa sonoridad! Con nombres así, uno tiene ya medio hecha una novela de pasión e intriga. Piccadilly Line: ya no se fabrican denominaciones tan elegantes para las líneas suburbanas. Incluso el vagón, estrecho y redondeado como un tubo, era una perfecta muestra del sentido común británico: ¿Para qué derrochar espacio y oxígeno?
Unos meses y unas lipotimias después, la simple mención de la Piccadilly Line había de producirme una incómoda sensación de asfixia. Pero aquella mañana era la primera mañana y me sobraba el aire: ya no lo necesitaba, tenía un sueldo.
Emergí de la estación de South Kensington —un andén encantador, con un cierto aire a apeadero de montaña— en un estado cercano al embeleso, y me abrí paso por entre los grupos de turistas con el paso decidido de quien conoce bien su camino. Caía una mansa lluvia de julio y gocé del frescor estival —más tarde supe que a eso se le llamaba, con cierta razón, «el miserable verano inglés»— hasta que, empapado, extraviado y de nuevo en la estación de metro, me resigné a sacar el plano de la cartera y seguí la senda de los turistas hacia mi nuevo domicilio: Thurloe, Exhibition Road, cruzar Cromwell, pasar entre el Natural History Museum y el Victoria & Albert, avanzar hasta la sede de los mormones y doblar a la derecha. Eso era Prince’s Gate Mews. Lola y yo íbamos a vivir en el número 10.
Heredé la casa de Ricardo Martínez de Rituerto, el anterior corresponsal del periódico. Tenía que visitarla para asegurarme de que cabrían nuestros muebles, pero en cuanto eché un vistazo decidí que los muebles eran algo prescindible y que ya nos arreglaríamos. Lola estaba aún en Madrid y esa noche, por teléfono, le describí (quizás en términos algo exaltados) las características del inmueble: un edificio de dos plantas, con un salón a la entrada y una formidable escalera al fondo, por la que se accedía a un piso superior con tres dormitorios y, aún más arriba, a una buhardilla. Ella se hizo, me temo, una idea muy optimista de la finca e imaginó una especie de Manderley con avenida de cipreses y pabellón de invitados. Su comentario al verla por primera vez, unos días después, fue hirientemente lacónico.
—Es pequeña. Y no tiene jardín —dijo.
Ambas observaciones eran muy ciertas. La primera planta constaba de una cocina diminuta y un saloncito, con una estrecha —pero, insisto, muy bonita— escalera de caracol de hierro forjado que ascendía a los dormitorios y a un baño enmoquetado de rosa de allá por los años ye-yé. A la izquierda de la entrada había un garaje. En conjunto, una delicia. En el garaje y la buhardilla cupieron la mar de bien nuestros libros y los muebles que no logramos encajar en casa.
Los mews, una disposición urbana típicamente inglesa y muy propia de Londres, son antiguas caballerizas rehabilitadas. Cedo la palabra al siempre útil diccionario Longman:
Callejón trasero o patio en una ciudad, donde en una época se guardaban los caballos, hoy parcialmente reconstruido para que pueda vivir la gente, aparcarse los coches, etcétera. Las casas de los mews son muy pequeñas pero se consideran muy deseables y pueden resultar muy caras.
Nada que añadir.
Nuestra vivienda había formado parte de las cuadras del Victoria & Albert Museum, y producía una curiosa sensación saber que del otro lado de la pared se almacenaban riquezas fabulosas; la sensación era un poco menos gratificante cuando, alguna madrugada, los empleados del museo trasladaban tronos chinos, telares quechuas o cualquier otro artilugio maravilloso, pero los ruidos ocasionales no eran nada comparados con las ventajas del lugar. La calle, adoquinada, era un apacible cul de sac flanqueado de fachadas multicolores —rosa, crema (la nuestra), blanco, azul pálido—, hiedras y flores. Nunca podré agradecer lo bastante a mi antecesor y a su esposa que encontraran y alquilaran aquella miniatura, cuyo precio era desorbitado si uno contaba en pesetas, pero resultaba una ganga en libras y en el contexto del barrio y la ciudad.
A mí siempre me pareció bien. Y Lola le tomó cariño enseguida. Pero no tardamos en descubrir que el frío ojo de la autoridad veía la casa como la vio Lola el primer día: era «pequeña y sin jardín». Inadecuada, en resumen.
Quedaban rescoldos del bucólico e imposible exilio gratuito en el que habíamos soñado durante meses. Una vez instalados en el 10 de Prince’s Gate Mews, Lola y yo consideramos que, pese a no estar en la campiña paseando en bicicleta y viviendo del aire, podíamos tener un perro. Los dos habíamos tenido perros, sabíamos cómo tratarlos y cuidarlos, y valía la pena aprovechar que vivíamos a dos pasos de Hyde Park y Kensington Gardens. Durante semanas pensamos en un bulldog que se llamaría Ken. Pero, tomada la decisión, hicimos lo que creímos que debía hacer la gente responsable: ir a la perrera municipal y adoptar un animal abandonado.
Ignorábamos bastantes cosas de Londres.
La visita a la perrera de Battersea transcurrió agradablemente. Nos atendió una señorita que tomó nuestros nombres y dirección y nos aconsejó que no nos encariñáramos todavía de ningún animal, porque hacía falta resolver ciertas formalidades que llevarían unos días. El bienestar de los perros, nos dijo, era lo más importante. Yo me mostré muy de acuerdo.
Un hombre uniformado llamó a nuestra puerta al cabo de una semana, hacia la hora de cenar. Era un tipo de mediana edad y aspecto severo, grande como un armario, con un uniforme azul cubierto de insignias, galones y dorados, provisto de una placa de inspector de la perrera de Battersea. Me dio las buenas noches con un estremecedor vozarrón de sargento instructor.
Yo le hice pasar con cierta torpeza de gestos: tenía un cigarrillo en una mano y un vaso de whisky en la otra.
—Veo que fuma usted. ¿Bebe con frecuencia? —inquirió secamente.
Un tipo con aspecto de policía y voz de policía no siempre resulta reconfortante cuando se mete en casa de uno.
—Oh, muy de vez en cuando —respondí, con una sonrisa patética.
El hombretón uniformado se abrió paso hacia la cocina.
—¿Es aquí donde dormirá el perro?
—No sé —balbuceé—, es posible que duerma con nosotros.
—Los perros deben dormir en la cocina, y la de ustedes es demasiado pequeña y tiene una ventilación deficiente. Además, carece de jardín. En general, la casa me parece bastante inadecuada. Ustedes son españoles, ¿no?
Vi en sus ojos lo que pensaba. Yo era un español alcoholizado y genéticamente cruel que torearía al pobre perro cada tarde, le clavaría unas banderillas, apagaría mi cigarrillo sobre su lomo y, entre grandes risotadas, lo arrojaría desde la azotea.
—La casa es adecuada para nosotros, la calle es peatonal y tenemos aquí mismo los parques —argumenté sin convicción.
El hombre asintió mientras marcaba con cruces las casillas de un formulario.
El caso estaba cerrado. No habría adopción canina.
Poco tiempo después, el día de mi cumpleaños, Lola trajo a casa un cachorrillo de gato. Ahora es una enorme y plácida gataza que responde, cuando le apetece, al nombre de Enough.
VACAS EN LOS MERCADOS DE DIVISAS
En Londres, los animales son un elemento fundamental en las relaciones entre vecinos. Los niños, no. Hay pocos niños en Londres. Y cuando uno de ellos es avistado, es aconsejable mantenerse a distancia.
Una de las primeras noches, al volver a casa, oí llorar a un niño. Llovía, todo estaba oscuro y no se veía un alma en los mews. Guiado por el llanto, alcancé a encontrar un cochecito y, en su interior, una criatura de meses que gritaba de forma alarmante. Palpé la manta: estaba seca. Miré a mi alrededor y comprobé lo obvio: a pocos metros de mi portal, junto a la fachada de enfrente, había un bebé abandonado bajo la lluvia. No me atreví a tocarlo. Corrí a casa y le conté la situación a Lola. Volvimos a donde el bebé, dimos unas vueltas alrededor y optamos por llamar a la puerta más cercana. Nos abrió una mujer de mediana edad.
—Good evening, ma’m. Acabamos de encontrar un bebé en la calle y nos preguntábamos si...
—¿Qué le ocurre al niño?
—Bueno, es un crío muy pequeño y llora y no hay nadie...
La mujer nos miró de arriba abajo.
—El niño es mío. Llorar al aire libre le hace bien.
Balbucimos unas excusas y nos marchamos. La mujer no debió fiarse de nosotros, porque nos observó hasta que entramos en casa y, por si acaso, recogió a la criatura. Durante los meses siguientes, los del otoño y el invierno, el niño lloró regularmente en la calle. Ahora debe estar, supongo, internado en un colegio de porridge y ducha fría, consolándose con la idea de que un día podrá vengarse en sus propios hijos.
Aquella mujer no nos saludó hasta que llegó Enough. De hecho, la gata fue la carta de presentación ante el vecindario. Las puertas solían permanecer abiertas, incluso por la noche, ya que el riesgo de robo era casi inexistente: no hay nada como el neighbours watch, la vigilancia vecinal, que en nuestro caso consistía en la curiosidad obsesiva de un par de ancianitas insomnes permanentemente apostadas tras los visillos. Enough solía aprovechar la circunstancia para visitar las casas ajenas, y nadie se quejó nunca. Al contrario, todo eran sonrisas comprensivas. Si a alguien le molestó encontrar aquella bestezuela peluda bajo la cama, se guardó muy mucho de hacerlo saber: tratándose de Londres, habría sido improcedente.
Había otro gato en la calle. Se llamaba Tinker y era negro, musculoso y, pese a su aspecto feroz, muy bonachón. Sus dueños eran una pareja estadounidense, ya mayor, instalada en Londres desde hacía mucho y plenamente adaptada a las costumbres locales. Fueron siempre muy amables con nosotros y ella, Jenny, trabó enseguida relación con Lola. Conmigo optó por una cierta reserva, seguramente porque una de nuestras primeras conversaciones debió inquietarla sobremanera.
—Vuelve usted muy tarde hoy —me saludó desde la ventana—. ¿Mucho trabajo?
—Oh, sí, mucho —respondí cansadamente—. There’s chaos in the money markets. «Hay caos en los mercados de divisas.»
Eso, al menos, es lo que yo traté de decir. Dada mi pronunciación pedregosa, lo que salió de mis labios no fue chaos, sino cows: «Hay vacas en los mercados de divisas».
Jenny me miró atónita durante unos segundos.
—¿Vacas? ¿Quién ha llevado las vacas?
—La culpa es del maldito tratado de Maastricht y del Bundesbank —respondí yo, con una absoluta convicción.
Siguió mirándome, y supongo que por un momento consideró la posibilidad de que la onerosa e incomprensible política agraria de Bruselas, tan denostada por los británicos, obligara desde ese momento a apacentar mercado bovino en las instituciones de la City. Al fin decidió que no podía ser. Vaciló entre catalogarme como loco, ebrio o agotado, y optó por concederme el beneficio de la duda.
—Descanse bien esta noche, lo necesita.
Buena mujer, murmuré yo para mis adentros.
Esa misma noche, viendo las noticias en la tele, descubrí con gran pesar que chaos y cows se pronunciaban de forma bastante distinta.
Jenny, sin embargo, no nos retiró el saludo. Al contrario. El enorme Tinker se convirtió en el héroe y modelo de la pequeña Enough, y Jenny se esforzó por ejercer sobre nosotros una tutela similar. Tenía un consejo para cada cosa (excepto sobre finanzas y ganadería: nunca volvió a aventurarse en esos terrenos, al menos en mi presencia), y se consideraba una especialista en crianza de felinos. Los gatos, decía, debían comer conejo crudo. Como Tinker. Nunca olvidaré el crujido de los huesos de conejo entre las poderosas mandíbulas de aquel gato. «Es muy bueno para sus dientes», repetía Jenny. Tal vez. Enough se aficionó durante un tiempo a la carne cruda de roedor, pero al crecer se decantó por la comida de lata. Ahora sufre problemas dentales.
EL ORDEN DE LA NATURALEZA
Hay ciudades bellas y crueles, como París. O elegantes y escépticas, como Roma. O densas y obsesivas, como Nueva York. Londres no puede ser reducida a antropomorfismos. Siglos de paz civil, de comercio próspero, de empirismo y de cielos grises la han hecho indiferente como la misma naturaleza. Quizás exagero. Quizá Londres sea una proyección del carácter inglés. No hay sentimentalismos, ni derroches de pasión, ni verdades con mayúsculas. Por una u otra razón, Londres reúne las condiciones óptimas para que florezca la vida. Es difícil no sentirse libre en esa ciudad inabarcable y a la vez recoleta, sosegada como el musgo de sus rincones umbríos —una insignificancia vegetal que me conmueve, qué tontería—, donde caben el arte y su reverso técnico, el kitsch, sin estorbarse mutuamente, donde la Justicia, ese concepto peligroso, metafísico y continental, pesa menos que la sensatez a escala humana del fair play.
Basta una caminata o un simple vistazo a la fachada fluvial de la ciudad para comprobar que, en términos urbanísticos, reina un gran desorden natural. Como en la naturaleza, todo parece puesto ahí por casualidad. Y, como en la naturaleza, todo, hasta lo más nimio, tiene un sentido y una finalidad. La augusta arquitectura clásica inglesa, el muy abundante kitsch, las fachadas más humildes, los árboles de un parque son como son porque deben ser así. La decoración es algo importado, o sea, francés. Uno tarda muchos paseos en percibir la armonía secreta dentro del aparente caos.
Hay quien dice que Londres es el resultado de siglos de especulación inmobiliaria. La ha habido, es cierto, y la hay, y muy voraz, pero eso no lo explica todo. Yo hablaría más bien de entropía. La urbe ha crecido y se ha complicado por sí misma. Londres nunca ha tenido reyes o alcaldes que hayan querido ordenar u homogeneizar la ciudad trazando avenidas con un cartabón sobre un plano. En cierta forma, Londres se complace en la tortuosidad.
«Hay que ser consciente de que una ciudad inglesa es una vasta conspiración para desorientar a los extranjeros», explica George Mikes en su clásico How to be a Brit. Y prosigue con algunas de las trampas para foráneos:
Se da un nombre distinto a la calle en cuanto haga la menor curva; pero si la curva es tan pronunciada que crea realmente dos calles distintas, se mantiene un mismo nombre. Por otra parte, si, por error, una calle ha sido trazada en línea recta, debe recibir muchos nombres: High Holborn, New Oxford Street, Oxford Street, Bayswater Road, Notting Hill Gate, Holland Park, etcétera. Dado que algunos extranjeros ingeniosos pueden orientarse incluso bajo tales circunstancias, son necesarias algunas precauciones adicionales. Hay que llamar a las calles de muchas maneras: street, road, place, mews, crescent, avenue, rise, lane, way, grove, park, gardens, alley, arch, path, walk, broadway, promenade, gate, terrace, vale, view, hill, etcétera.
Y el remate:
Se sitúa un cierto número de calles con exactamente el mismo nombre en diferentes distritos. Si se dispone de una veintena de Princes Squares y Warwick Avenues, puede proclamarse sin inmodestia que el lío será completo.
La ciudad es igualmente complicada para los nativos. En Londres son raros los ciclomotores, y los que se ven suelen llevar instalado un atril sobre el manillar para desplegar un mapa. Los personajes reconcentrados que circulan sobre esos vespinos son aspirantes al Conocimiento. The Knowledge, el Conocimiento, es la ciencia que deben dominar los aspirantes a taxista para obtener su licencia. Se estima que el prototaxista debe deambular entre seis meses y un año con mapas sobre el manillar para estar en condiciones de pasar con éxito el examen. Uno puede fiarse, por tanto, de los amplísimos y confortables taxis londinenses. Otra cosa son los minicabs, vehículos de serie bastante azarosos —la calidad del servicio es muy variable— pero mucho más baratos que el majestuoso taxi clásico, cuyas medidas se ajustan a antiguos criterios de velada operística: lo bastante altos como para que el caballero no deba quitarse la chistera de la cabeza, lo bastante amplios como para que el vestido largo de la dama no se arrugue.
Londres, inmenso y alambicado, no tiene siquiera unos límites perceptibles. Los interminables suburbios de la ciudad, conocidos en su conjunto como Metroland, son también parte de la metrópoli. Se opta, pues, por el eufemismo Central London para referirse a la ciudad stricto sensu, y lo demás, desde Southall a Belvedere y desde Enfield a Croydon, queda incluido dentro del amplio concepto London.
La diversidad es inagotable. Los pueblos engullidos por el crecimiento del núcleo original, situado en torno a la Torre, han conservado sus características o las han transformado por completo de forma autónoma. En el borde occidental del East End, junto a la City, hay, por ejemplo, calles que parecen importadas en bloque desde Sri Lanka. Ocurrió que para la construcción del aeropuerto de Heathrow fueron empleados miles de inmigrantes de lo que entonces se llamaba Ceilán, y se les alojó en las mismas callejas del este que en siglos anteriores habían recibido a la inmigración irlandesa, judía o rusa. Los ceilandeses, como muchas otras minorías, no sintieron necesidad alguna de adaptarse a su nueva ciudad; por el contrario, hicieron que su Londres se adaptara a ellos. Y ahí siguen, con su idioma, su vestimenta, su comercio y sus costumbres, sin que a nadie le parezca ni bien ni mal. Londres no es integradora: en ese caso toleraría mal la diferencia y reclamaría la asimilación. Londres no teme los cambios, ni teme a los extranjeros, ni teme perder una identidad determinada. Es de una indiferencia majestuosa.
Margaret Thatcher colmó la desvertebración natural de la capital británica cuando suprimió, por razones políticas, el siempre laborista Greater London Council (GLC). Desaparecido el único organismo global, durante la larga década ultraconservadora cada uno de los ayuntamientos locales —Westminster, Kensington & Chelsea, Islington y demás— hizo lo que quiso y pudo.
Lo cierto es que los esfuerzos por planificar, en vida del GLC, no siempre dieron buenos resultados. Después de la guerra se intentó aprovechar la devastación causada por las bombas alemanas para reequilibrar la ciudad. Se quiso, por ejemplo, reintroducir la vivienda en un barrio de oficinas como la City, y el resultado fue el complejo residencial Barbican: una auténtica lástima. En cuanto a las viviendas sociales, las llamadas council estates, se optó por repartirlas de forma más o menos equitativa. Barrios ricos, medios y pobres tuvieron que asumir su ración. En el caso de las zonas opulentas, el council estate enclavado entre palacetes no tardó en convertirse en el peor de los guetos. Por supuesto, Thatcher encontró una solución a su medida ideológica para ese tipo de problema: privatizó las viviendas municipales mejor situadas, sus modestos inquilinos compraron a buen precio, revendieron inmediatamente y se marcharon a otros barrios. El gobierno de Tony Blair ha resucitado la coordinación municipal y, con ella, la figura del alcalde de Londres. Pero es dudoso que las nuevas instituciones puedan alterar de forma significativa el inconexo y variable microcosmos londinense, tan egoísta, injusto y tenaz como la naturaleza misma.
EL BARRIO DE ALBERTO
Mi barrio, South Kensington —abreviado como South Ken entre los lugareños—, resultó ser, junto al lujoso Belgravia, uno de los pocos que se construyeron sobre plano. Si Belgravia se edificó creando cuadrados de respetuoso espacio libre —los squares— en torno a las residencias aristocráticas y de la gran burguesía, South Ken creció alrededor de museos, como plasmación de los sueños del príncipe Alberto, un alemán ilustrado, triste y conservador.
Francisco Alberto Augusto Carlos Manuel de SajoniaCoburgo-Gotha nació en 1819 en el ducado familiar de Sajonia-Coburgo. Su padre, el duque Ernesto, un tipo fanfarrón y despótico que nunca logró calcular con exactitud el número de sus vástagos ilegítimos, se había casado ya mayor con una aristócrata de dieciséis años que, tras darle un par de herederos, se fugó a París con un oficial del ejército y murió poco después. La infancia de Alberto quedó íntimamente dañada por esa opereta trágica, seguida de un solitario peregrinaje por academias, palacios y universidades de toda Europa.
El matrimonio con su prima Victoria fue el resultado de una trabajosa negociación entre las cancillerías de las potencias continentales, pero, contra cualquier pronóstico razonable, se convirtió en una historia de amor. «Es la perfección, perfección en todos los sentidos, en belleza, en todo», anotó ella en su diario el 15 de octubre de 1839, pocos meses antes del enlace. Alberto era guapo, melancólico, culto y ordenado. El perfecto consorte para una reina bajita, colérica y tremendista, aupada sobre el trono más poderoso del planeta. Victoria le quiso ferozmente.
Los años de Victoria y Alberto fueron los más gloriosos de Londres, que jamás vivió nada comparable a la Exposición Universal de 1851. La tecnología más avanzada y las mejores manufacturas británicas convivían, bajo el portentoso Crystal Palace erigido en Hyde Park, con lo más exótico del imperio (un trono enteramente tallado en marfil o el enorme diamante Koh-i-Noor, encerrado en una jaula como un pájaro de luz), los inventos más peregrinos (una cama que despertaba a su ocupante catapultándolo a una bañera de agua fría) y lujos poco usuales en un recinto público, como una fuente que manaba agua de colonia.
La Exposición fue una idea personal de Alberto. Decenas de caricaturas de la época le representaron pidiendo limosna para financiar su proyecto, en el que pocos creyeron al principio. Algunas de las críticas eran tan duras como delirantes, y procedían de lo más granado de la alta sociedad londinense y de figuras extranjeras tan influyentes como el rey de Prusia, un pariente de Victoria y Alberto que temía, entre todos los males, que los «rojos socialistas» aprovecharan la confusión del acontecimiento para asesinarle durante una de sus frecuentes visitas a Londres. El príncipe consorte le remitió la siguiente carta:
Los matemáticos han calculado que el Palacio de Cristal se hundirá en cuanto sople un vendaval, los ingenieros dicen que las galerías se vendrán abajo y aplastarán a los visitantes; los economistas políticos predicen una escasez de alimentos en Londres por la vasta afluencia de foráneos; los médicos consideran que el contacto entre tantas razas distintas hará renacer la peste negra medieval; los moralistas, que Inglaterra se verá infectada por toda la escoria del mundo civilizado e incivilizado; los teólogos aseguran que esta segunda Torre de Babel atraerá sobre sí la venganza de un Dios ofendido.
No puedo ofrecer garantías contra ninguno de estos peligros, ni me siento en posición de asumir responsabilidad alguna por las amenazas que puedan pesar sobre las vidas de nuestros reales parientes.
El príncipe reunió el dinero, dirigió las obras y el programa, evitó infecciones, hambrunas, atentados y venganzas divinas y, además de impresionar a los londinenses y al mundo entero —el Crystal Palace fue uno de los primeros grandes fenómenos turísticos—, hizo del acontecimiento un negocio muy rentable. Con los beneficios alcanzados gracias a los más de 700.000 visitantes que pagaron entrada (casi seis millones se limitaron a contemplarlo desde el exterior), se acometió la urbanización de lo que hoy es el nudo South KensingtonKnightsbridge y era entonces un área suburbial de cuarteles y prostitución.
Victoria y Alberto consideraban, sin duda, que aquel era su barrio. Ella había nacido, como vástago de una línea dinástica secundaria, en el palacio de Kensington, un edificio discreto y proporcionado —cualidades ambas poco frecuentes en el universo de la realeza británica— que actualmente sirve para albergar a royals a la espera de promoción, como Carlos y Diana tras su matrimonio y antes de los desastres posteriores, o a subalternos poco molestos, como los indescriptibles duques de Kent. Alberto quiso transformar Kensington en el epicentro de un Londres moderno, rico, prudente y casto, un Londres espacioso y con agua corriente. Su preocupación por el saneamiento urbano acabó resultándole fatal: murió en 1861, prematuramente envejecido por la actividad febril con la que trataba de compensar el vacío de su función como consorte, de resultas de un tifus contraído cuando inspeccionaba, para reformarlas, las cloacas de la Torre de Londres.
La reina viuda se refugió en el luto, el whisky escocés (fue ella quien lo puso de moda frente al irlandés, más prestigioso por entonces) y los palafreneros de confianza. Y South Kensington quedó consagrado al espíritu de Alberto. El príncipe había soñado con edificios de piedra y ladrillo para un barrio sin contaminación (eran más prácticas las fachadas de estuco, sobre las que se podían blanquear una y otra vez las costras del smog), y de acuerdo con sus gustos se construyeron el Royal Albert Hall, la Royal Geographical Society y el imponente Natural History Museum.
Lo prematuro y repentino de su muerte, sin embargo, le impuso al pobre Alberto un castigo adicional al de la desaparición física. Falleció antes de conseguir que se descartara un proyecto de monumento a su persona con el que, según sus propias palabras, había de sentirse «permanentemente ridiculizado». Y, cuando él ya no podía impedirlo, Victoria le erigió el Albert Memorial, un caso grave de arquitectura lisérgica. Alberto permanece, para la posteridad, incómodamente semisentado en una garita neogótica y multicolor de 53 metros de altura, con un catálogo de la Exposición en la mano y flanqueado por cuatro bestias con las que los aduladores de la reina viuda quisieron simbolizar los confines de un mundo que se confundía con el imperio: el camello africano, el bisonte americano, el elefante asiático y la vaca europea.
En fin. El Memorial tiene sus admiradores, pero al pasar junto a él no puedo reprimir un sentimiento de piedad hacia un hombre que no merecía eso.
RITOS DE LA PEQUEÑA FRANCIA
South Kensington, SW7 en la jerga postal, es conocido entre los locales como Little France, la Pequeña Francia. En sus calles radican el Instituto Francés, la escuela francesa y la librería francesa. Sospecho, sin embargo, que el calificativo tiene más que ver con el comercio que con las instituciones: en la zona abundan los restaurantes franceses y las pastelerías francesas, muy especialmente la célebre Valérie (filial aventajada de la Valérie del Soho), cuyos riquísimos cruasanes podrían competir con los parisinos con un cuerno atado a la espalda. Little France es considerada, paradójicamente, como un tarro de esencias londinenses por los turistas que visitan sus tiendas y museos (e incluyo los almacenes Harrods entre estos últimos).
Aunque la gran arteria comercial es Brompton Road, el auténtico nervio del barrio es la mucho menos aparatosa Old Brompton Road: atención a la sutil diferencia. Como detalle anecdótico, en esa calle se refugió el lunático Syd Barret al abandonar Pink Floyd (en concreto, en la primera casa junto a la estación de metro, un edificio triangular). También en esa calle ocurrió el accidente de tráfico que inspiró la canción de los Beatles «A day in the life».
Old Brompton es mi calle. Cuando Londres me abruma, me refugio en Old Brompton. Allí empecé a establecer mis rutinas de recién llegado y allí, durante años, he celebrado cada sábado uno de mis rituales más queridos. Compro el Sporting Life y, cómodamente instalado en el Zetland Arms ante una pinta de cerveza, examino cuidadosamente el historial, las características, los nombres y los colores de los jinetes y caballos que compiten en cada hipódromo.
Aposentados en la penumbra de un pub, parece apropiada una digresión sobre las cervezas. La lager, es decir, la rubia continental, es ahora la más consumida: es más fresca, tiene más alcohol y un sabor más fácil que las ales inglesas. Triunfa especialmente la llamada strong lager, la favorita de los yobs (los jóvenes más o menos gamberros y más o menos violentos) y de cualquiera que desee una embriaguez rápida y peleona. Yo, sin embargo, soy muy partidario de la ale, denominación que engloba a la ale propiamente dicha y a la bitter (amarga), que son casi lo mismo, pero no del todo. La ale y la bitter son el producto de una infusión brevemente fermentada con un lúpulo muy potente, carecen de gas, se beben a la temperatura ambiental (suena poco apetecible, pero hay que intentarlo y perseverar) y resultan suaves, digestivas y llenas de matices. Entre las ales londinenses, las más conocidas y recomendables son London Pride y Chiswick Bitter, ambas de Fuller Smith, una brewery clásica de Fulham, a poca distancia de Kensington. También se pueden encontrar la ESB y la Young Bitter fabricadas localmente.
Hay unas 700 cervezas distintas en Inglaterra, pero es casi imposible encontrar más de seis o siete grifos en cada pub. Ello se debe a que los grandes fabricantes han comprado todos los pubs —o prácticamente todos: creo que en Londres solo quedan tres landlords independientes— y procuran limitarse a servir su propio producto. Afortunadamente, la Camra (Campaign for the Real Ale), un grupo de presión un poco hortera pero muy necesario, logró que se promulgara una ley por la cual cada pub debe servir al menos dos cervezas invitadas de otros fabricantes, que normalmente varían cada mes. Entre las ales más comunes, destacan la Tetleys (como la marca de té), la Directors (la preferida en el palco de Lords, la catedral de ese enigmático deporte llamado críquet), la Theakston, la Flowers y la 6X. De las clases especiales, valen la pena la strong porter embotellada de Samuel Smith (una variación de la vieja porter negra de los arrieros londinenses, reforzada en grado para que soportara bien el viaje marítimo hasta la corte del zar de Rusia) y la tostada de Newcastle. Queda al margen la celebérrima Guiness, sobre la que hay que hacer una advertencia: la que se expende en Londres es, salvo raras excepciones, de menor calidad que la irlandesa, ya que suele estar pasteurizada.
Una nota adicional sobre los pubs. La gran mayoría de ellos están decorados en mock victorian, ese kitsch de maderas oscuras, alfombras y latón que suele fascinar a los extranjeros. Pero el envoltorio no es lo que define un buen pub: los hay excelentes, como el Coach and Horses del Soho, amueblados de forma contemporánea (si esa palabra sirve en un país intemporal como Inglaterra). Lo esencial está en otros factores, concretos (la calidad y conservación de la cerveza, la calidad y conservación del patrón, la calidad y conservación de los parroquianos) e inconcretos (la fresca oscuridad matutina, el polvo y el murmullo levemente depresivos del arranque vespertino, el bullicio de las cinco, la luz amarilla y la tensión alcohólica por la noche).
Pues bien, estábamos en el Zetland Arms repasando las carreras del día, con la pinta junto al periódico. Una vez hecha la selección, para la que suelo guiarme por criterios tan científicos como el nombre del caballo y los colores de la camisola del jinete, entro en el cercano garito de la cadena William Hill —mi preferida, y también la de la reina madre, que dispone en su habitación de un teléfono directo con la central para hacer sus apuestas en el último segundo— e invierto cuatro o cinco libras. Siempre muy poco, porque las carreras de caballos —gee-gees, en la jerga del negocio— pueden ser de mucho vicio. Generalmente pongo una libra a ganador y otra a colocado (una each way), lo que, sobre el papelito azul, una vez especificados el caballo, el hipódromo y la hora de la carrera, queda, por ejemplo, en una fórmula como la siguiente:
£1 e/w Segala York 16,15
Segala, por cierto, es un precioso caballo negro con un hándicap muy mediocre que me ha dado varias alegrías.
Cuento todo esto por si alguien se anima. Incluso sin acercarse al hipódromo, viendo la carrera en el monitor de un garito lleno de humo, toses y papeletas arrugadas, los gee-gees constituyen un emocionante entretenimiento para aristócratas y canallas. Los dos extremos de la escala social son, por cierto, lo interesante de esta isla políticamente incorrecta, hecha para señores y siervos. De un lado, nobles carcas y disolutos, eximios scholars de Oxford y Cambridge, financieros sin escrúpulos, la clarividente aristocracia profesional —economistas, abogados, periodistas, arquitectos—, los mandarines de la función pública; del otro, hooligans, fontaneros incapaces, parados de larguísima duración, campeones en el lanzamiento de dardos y en el consumo de pintas, gente feliz en su cerrazón patriotera que lee el Sun y el Mirror. Todo ese personal interesante, elites y lumpen nativo —los no nativos, asiáticos y demás, no cuentan: no sienten respeto por las tradiciones, trabajan y prosperan por su cuenta—, se distingue porque alivia sus necesidades en el loo, en el retrete. Las clases medias hablan de toilet: eufemismos, inseguridad menestral.
Mi ritual sabatino se completa con una visita a la sala de exposiciones de Christie’s, la más antigua casa de subastas de Londres, cuya sucursal de rarezas está situada en la misma Old Brompton. Aunque la mayoría de las cosas son caras, verlas merece la excursión. Uno puede contemplar, sin pagar entrada, los objetos más bellos y dispares: una colección de juguetes antiguos, una guitarra de Jimmy Hendrix, un daguerrotipo insólito o unas sillas chippendale. Y también se puede comprar, aun disponiendo del presupuesto más exiguo. Por unas 10.000 pesetas, Lola adquirió en una subasta una chaqueta de cachemir negro que perteneció a Peter Sellers y que ella aún utiliza, y un autógrafo de Charles Chaplin —una de mis debilidades personales— sobre un viejo billete de una libra. Todo es sentarse, disfrutar del espectáculo (las pujas anónimas por teléfono, los abogados, las señoras elegantes) y aprovechar la ocasión si se presenta.
Cuando me instalé en Londres, el presidente de Christie’s era Peter Alexander Rupert Carrington, sexto barón Carrington de Bulcot Lodge, Lord Carrington para entendernos. Vivía en el barrio, en una mansión señorial que en lugar de jardín tenía un huertecito que cultivaba personalmente, y conversé una vez con él por motivos de trabajo: fue una auténtica suerte conocer a un hombre tan sabio y tan encantador. Acababa de asumir, en 1991, la presidencia de la Conferencia de Paz de Yugoslavia —un auténtico fiasco— y tenía tras sí una carrera política apabullante: había sido ministro con Winston Churchill, presidente del Partido Conservador, primer Lord del Almirantazgo, comisario británico para Australia, jefe de la Cámara de los Lores, jefe de la oposición, ministro de Asuntos Exteriores y secretario general de la OTAN. Era flemático y despistado como un personaje aristocrático de P. G. Woodehouse, y una anécdota que él mismo ha contado muchas veces le retrata a la perfección. Ocurrió en Londres, durante un banquete en honor del líder soviético Nikita Jruschov. «Dígame, señor... Brimlov», le preguntó a su vecino de mesa, tras echar una brevísima ojeada al tarjetón sobre su plato, «¿trabaja usted en la Embajada de la URSS?». «No, señor», fue la respuesta. «Mi nombre es Brimelow, mi familia ha vivido en Worcestershire durante los últimos mil años y trabajo con usted, en un despacho contiguo al suyo, en el Foreign Office.»
Lord Carrington era uno de los vecinos ilustres del barrio de South Ken.
EL JARDÍN DE PETER
Los parques son el gran éxito del suroeste de Londres. Hay muchos en la ciudad, pero, salvo Regents y el distinto, distante e inmenso Richmond, ninguno resiste la comparación con el dúo Hyde Park-Kensington Gardens. Hyde y Kensington son contiguos y no hay nada que los separe (la teórica línea divisoria se traza en los mapas a partir del Albert Memorial), pero no son iguales. Hyde es más amplio, más silvestre y tiene un cementerio de perros (junto a Victoria Gate) y un río auténtico: la Serpentine no es un lago artificial, sino el Westbourne, un afluente del Támesis que nace en las alturas de Hampstead. El Westbourne, como otras corrientes fluviales de Londres, fue soterrado entre los siglos XVII y XVIII para evitar su hedor —no había otra cloaca— y ahora solo asoma brevemente el lomo en la Serpentine. Kensington dispone del lujo de la Orangerie, una terraza para estetas, y no es exactamente parque, sino, como su propio nombre indica, jardín. Es un vestigio de un Londres en el que una de las ocupaciones del caballero consistía en pasear con garbo, y conserva un espíritu discreto y elegante.
Hyde y Kensington son melancólicos en invierno, restallan de verdor en primavera y son en otoño hermosos como una niñez perdida. Aunque en el siglo V algunas tribus sajonas se instalaron por un tiempo en aquel paraje, a una prudente distancia de la Londinium romana, ya sin legiones pero para ellos inquietante en su trajín urbano, los parques gemelos han permanecido desde entonces libres de asentamientos humanos, ya como coto real de caza, ya como reserva de vegetación, aves y almas errantes.
Si hubiera que elegir, yo me quedaría con Kensington Gardens. Probablemente porque en los jardines transcurre la historia de Peter Pan, el héroe imposible cuya estatua se alza junto a la Serpentine.
La historia puede comenzar en un banquete de Nochevieja, el que despedía el año 1898. Sylvia Llewellyn Davies, hermosa como de costumbre, un poco gruesa por el embarazo, se sentó a la izquierda de su circunspecto esposo. Junto a ella, al otro lado, tomó asiento un caballero bajito y de aspecto aniñado que no le era del todo desconocido. Resultó ser un tal James Matthew Barrie, escocés, periodista y aspirante a escritor. Como los Davies, vivía en Kensington: ellos residían cerca de Bayswater, en el 31 de Kensington Park Gardens, una hermosa mansión de estuco victoriano cuyo aspecto exterior es exactamente el mismo hoy que entonces; él acababa de alquilar un apartamento en el 133 de Gloucester Road, hoy un bonito cottage. Y alguna vez se habían cruzado por el parque, ella con sus niños, él con su san bernardo Porthos. Intimaron durante aquella cena, y a las 12 brindaron alegremente por un feliz 1899. A ella había de traerle un nuevo hijo, al que de ser chico —sería ya el tercero— bautizaría con el nombre de Peter. Barrie había de publicar su primer libro, una recopilación de cuentos escoceses que pensaba titular Auld licht idylls. Un brindis por Peter. Un brindis por los cuentos.
Barrie se acostumbró a acompañar a Sylvia en sus paseos por Kensington Gardens, y estableció una estrecha, compleja y duradera relación con los Davies, hasta el punto de ser nombrado tutor de los niños en el caso de que la pareja muriera. El hijo mayor de Sylvia, George, con cuatro años, se encariñó de inmediato con aquel señor capaz de mover las orejas y muy bien informado sobre ciertos piratas y sobre las hadas y duendes que, en secreto, vivían en el parque. Barrie mantuvo toda su vida una devoción profunda y atormentada hacia el pequeño George: solo en su diario íntimo fue capaz de insinuar una pulsión pedófila que nunca se tradujo en hechos.
George aprendió gracias a Barrie que antes de nacer los niños eran pájaros, y que mantenían durante algún tiempo la capacidad de volar. George ya no podía, porque al crecer pierde uno facultades. Pero el pequeño Peter, a bordo de su cochecito, sí era capaz de salir volando cualquier día. Peter se convirtió pronto en el héroe de las historias que Barrie y George se contaban uno a otro. Cuatro años después, en 1902, J. M. Barrie publicó su novela El pajarito blanco, tejida con los cuentos del parque. En ella aparecía por primera vez Peter Pan, el niño que no quiso crecer.
El Peter Pan inicial cargaba con la amargura infantil de Barrie: la muerte de su hermano David, que ya no creció y fue niño para siempre en el recuerdo de la madre, mientras James era enviado a un colegio; cargaba también con los esfuerzos de James por ser David, el amado niño difunto. Peter Pan era «el niño trágico», el que «llamó, madre, madre, pero ella no le oyó; en vano golpeó contra las rejas de hierro. Tuvo que volar de regreso, sollozando, a los jardines. Y nunca más volvió a verla».
Aquel era un Peter Pan condenado a ser niño por el olvido materno. Vivía en el islote de los pájaros, en la Serpentine del parque —el islote y las aves siguen ahí todavía—, en un nido construido con un billete de cinco libras que había perdido el poeta Shelley, y de vez en cuando, cuando otro niño se perdía y moría de frío por la noche, se encargaba de «cavar para él una tumba y erigir una pequeña lápida». Peter Pan, sepulturero, desnudo, solitario, con una edad de siete días para siempre.
La obra teatral, estrenada en 1904, cambió las cosas. Peter Pan había crecido un poco, al igual que los niños Davies, George, Jack y Peter. El aspecto externo del nuevo Pan mostraba algún parentesco con el Puck shakespeareano. Y había superado sus problemas. Ya no echaba en falta a su madre; es más, no sentía cariño alguno por esos personajes sobreprotectores y autoritarios. Y contaba por ahí que había volado de su casa para siempre cuando oyó hablar a sus padres «sobre lo que yo iba a ser cuando me convirtiera en un hombre. ¡Yo no quiero ser un hombre! Yo quiero ser un niño y pasármelo bien. Así que me fui a Kensington Gardens y viví con las hadas durante mucho tiempo».
¿Cómo no iba a enamorarse Tinker Bell, la diminuta hada personal de Peter, de aquel tipo egoísta, divertido, irresponsable y desmemoriado? Cuanto más la ignoraba Peter, más le amaba ella. El muy canalla se permitía incluso traer amiguitas, como Wendy, a Neverland, el País de Nunca Jamás, seguro como estaba de que «siempre tendré a Tink».
(El nombre Wendy, bastante popular desde hace muchos años en los países anglófonos, lo inventó Barrie. No es más que la deformación de la palabra friendy —amiguito— según la pronunciaba la niña Margaret Henley, otra de las acompañantes del escritor y de su perro Porthos en los paseos por Kensington Gardens.)
El archienemigo de Peter Pan, anarquista ignorante y feliz, no podía ser otro que el atildado capitán Hook. «Desde luego, Hook [Garfio] no era su verdadero nombre; revelar su auténtica identidad podría causar, incluso ahora, un gran escándalo en el país.» Baste saber que Hook, circunstancialmente jefe de los piratas de Neverland, había cursado estudios en el selecto colegio de Eton y que hacía gala de una exquisita educación. Sabía elegir el vestuario adecuado para abordar los buques enemigos y, llegado el momento de la matanza en cubierta, cambiaba otra vez de atuendo.
Hook era un hombre perseguido por un cocodrilo que hacía tic-tac, obsesionado por su propia imagen y —pobre mortal— interesado en que el mundo guardara recuerdo de su gloria. Peter Pan le dio su merecido, acabando con él en singular combate. Y muchos años después —en el fragmento Cuando Wendy creció— le remató con suprema elegancia: «¿Quién es el capitán Hook?», dice Peter. «¿No te acuerdas de cómo le mataste y salvaste nuestras vidas?», pregunta Wendy. «Los olvido después de matarlos», responde Peter con desgana.
La última noticia de Peter Pan se hizo pública el 22 de febrero de 1908, fecha en que se representó por primera vez el epílogo Cuando Wendy creció. Peter volvió muchos años después a buscar a Wendy —a la que consideraba ya su madre—, pero Wendy había crecido; sin mayores problemas se fugó unos días con Jane, la hija de Wendy. Cuando Jane creció, frecuentó a la hija de esta, Margaret. Y así hasta hoy.
Desde 1913, cada 24 de diciembre se representa en Londres la obra teatral. Y el Parlamento de Westminster tomó en 1988 la excepcional medida de prolongar eternamente los derechos de autor de la obra, que por deseo de Barrie revierten en el Hospital para Niños Enfermos de Great Ormond Street.
Arthur Davies falleció en 1906. Barrie se hizo cargo, económicamente, de Sylvia y de los niños. En 1910 murió también Sylvia y el escritor se quedó a solas con unos muchachos que crecían y abandonaban uno a uno el hogar. George murió en 1915, a los veintidós años, en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Se le encontró en el bolsillo una carta de Barrie con noticias de Peter Pan. El otro Peter, Peter Llewellyn Davies, quedó inválido poco después por una herida de guerra. El más pequeño de los Davies, Michael, se ahogó en 1921. J. M. Barrie murió el 19 de junio de 1937.
Quedan Peter Pan y los jardines.
EL DIOS DEL SENTIDO COMÚN
El norte de Europa es protestante; el sur, católico; el este, ortodoxo. Esa simplificación más o menos burda se hace imposible en las brumosas islas occidentales, aunque Escocia sea muy protestante —mayormente presbiteriana— e Irlanda muy católica, con los condados norirlandeses como zona de fricción entre ambas religiones. ¿Cuál es la religión de Inglaterra? La Iglesia anglicana fue instituida por razones políticas —el absolutismo renacentista de Enrique VIII— y jamás formuló objeciones doctrinales de importancia contra el catolicismo. La diferencia entre ambas fes se limita a una antigua cuestión de poder terrenal: la obediencia al papa o al rey. Yo suponía que, al cortar el cordón umbilical con el Vaticano y al haber importado dinastías reales estrictamente protestantes, como los Orange holandeses y los Sajonia-Coburgo alemanes, Inglaterra se había decantado por la reforma luterana. Sin embargo, me intrigaba que la estructura social y los valores de referencia —cuna o mérito, autoridad o trabajo, campo o ciudad— hubieran permanecido más bien en el ámbito católico.
Hablé de ello, durante un viaje en taxi, con Miguel Ángel Bastenier, un periodista muy versado en historia, que estudió en Inglaterra y sostiene desde entonces una curiosa relación de amor y odio con el país.
—¡Católicos, amigo mío, católicos! —exclamó. Los ingleses son católicos disfrazados. La High Church, esa es la clave.
Bastenier conoce a la perfección la sociedad inglesa. Es también un hombre que piensa en términos geopolíticos (algo cada vez más inusual en el periodismo de la inmediatez) y que ha optado, geopolíticamente, por el bando católico y continental de Europa.
Aun exagerando, tenía razón: los anglicanos están mucho más cerca de los católicos que de los presbiterianos o los metodistas. Son, digamos, católicos que se ahorraron la Contrarreforma, el retorcimiento barroco y la pesadez de algunos papas, con el resultado de una religión flexible ante los cambios sociales y poco exigente con los fieles. El anglicanismo es casi una religión de circunstancias, que ha contribuido de manera inestimable a la tolerancia de la sociedad inglesa.
El mismo tema de conversación surgió, por razones que se me escapan, mientras orinaba junto a Alexander Chancellor en los servicios del diario The Independent. Chancellor, una gran figura del periodismo británico, escribía una celebrada columna semanal y dirigía el suplemento en color.
—La Iglesia anglicana —dijo Chancellor, con su acento de Cambridge y su habitual estilo declamatorio —es una institución pensada para gentes con temperamento religioso, pero sin fe. Puro sentido común. Ideal para Inglaterra. Excelente institución.
Cuando el Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra aprobó, en noviembre de 1992, la ordenación sacerdotal de las mujeres, dediqué varios días a la controversia teológica. El Palacio de Lambeth, sede central anglicana, era un revuelo permanente. Partidarios y detractores de la medida discutían en corrillos, con las consortes —los sacerdotes anglicanos pueden casarse— curiosamente decantadas hacia el bando del «no»; obispos, lores y subsecretarios —la Iglesia anglicana aún forma parte del sistema político— llegaban y se iban en sus cochazos oficiales; grupos de monjas entonaban himnos acompañándose a la guitarra, y medio centenar de señoras aspirantes a celebrar misa permanecían en vigilia con velas encendidas a las puertas del palacio. Aquello venía a ser como un cóctel de Sor Citroen, Las sandalias del pescador y Sí, ministro.
Uno de los miembros del sínodo, John Gummer, devoto mariano y a la sazón ministro de Agricultura, tomaba parte activa en todas las discusiones.
—La Iglesia de Inglaterra nunca ha sido protestante, siempre se ha declarado católica y reformada. Nosotros somos la Iglesia católica de Inglaterra, nosotros somos los depositarios de la fe histórica —me explicó.
Gummer era el hombre bajo cuya autoridad ministerial se cocía en aquel momento el escándalo de las vacas locas. Poco después, cuando se hicieron públicos los primeros casos de encefalopatía y se comprobó que la idea de alimentar a las reses con los restos de animales muertos —convirtiéndolas en carnívoras— podía ser rentable para los ganaderos pero letal para los consumidores, John Gummer posó ante los fotógrafos alimentando a su nieta con una hamburguesa. Un hombre de fe, indudablemente.
El ministro había votado contra el sacerdocio femenino. Para él, como para muchos anglicanos, aquel fue el momento de despejar ambigüedades: si había que elegir, la Verdad con mayúscula estaba del lado de Roma. Por más que el papa hubiera sido durante siglos un objeto de mofa, por más que la jerarquía vaticana siguiera siendo considerada como enemiga de Inglaterra, Dios era trino, Jesucristo había nacido de virgen y en el último día la carne iba a resucitar como paso previo al Juicio Final.
Muy cerca de casa, en dos templos que se dan la espalda, encontré las dos caras de una misma moneda. El reverendo Michael Harper, párroco anglicano de la Holy Trinity, un edificio neogótico de piedra rojiza semioculto en los jardines de Cottage Place —un rincón que recomiendo vivamente—, me expuso argumentos muy similares a los de Bastenier. Las clases altas inglesas se habían mantenido siempre dentro del catolicismo, aunque formalmente renunciaran al papismo. Eso, el catolicismo dentro de la Iglesia anglicana, era la High Church. Cuando le pregunté si él era católico, Harper me respondió que sí. Estaba a favor del sacerdocio femenino, apreciaba la espontaneidad de los rituales afrocaribeños y le repugnaban el boato y el secretismo vaticanos, pero era católico.
—Todos mis fieles son católicos, aunque la mayoría no lo sepan —agregó.
El reverendo Harper señaló con el pulgar hacia su espalda, hacia la mole gris que se interponía entre su vicaría y Brompton Road, e hizo un último comentario.
—Nadie posee la razón ni la verdad. Pero ellos viven más tranquilos. Y no necesitan al papa para tener el poder terrenal.
Ellos, la congregación que se reunía en la gran mole gris, eran los católicos del Brompton Oratory, uno de los templos más ricos de Inglaterra. En el Brompton Oratory no aprecian las medias tintas: cada domingo hay misa cantada en latín y un gran retrato del papa preside la vicaría. El edificio, contiguo al museo Victoria & Albert, fue erigido a finales del siglo XIX tomando el barroco italiano como modelo para los interiores, con el propósito expreso de que quienes no pudieran visitar el Vaticano se sintieran «como si estuvieran allí». El Brompton Oratory acoge indistintamente en sus misas a miembros de la fe católica y de la High Church, y celebra las bodas más relevantes de la ciudad. Cada domingo hay espectáculo en la escalinata: aristócratas, millonarios, chaqués y Rolls plateados. Efectivamente, el poder terrenal se concentra allí.
LANGOSTAS DE CHELSEA
Justo enfrente del Brompton Oratory, entre Knightsbridge y Chelsea, encerrado en el triángulo Brompton Road-Sloane Street-Draycott Avenue, o sea, detrás de mi casa, hay un pedazo de Holanda. Es uno de esos pliegues del espacio-tiempo en los que la ciudad parece cambiar de rostro y de época. Una arquitectura estrictamente protestante, importada de Ámsterdam por el constructor Ernest George tras un viaje al continente, define una de las zonas más armónicas, discretas, bellas y caras de Londres. Guardo una vieja fotografía de Lola en una de las calles del triángulo, tomada en nuestro primer viaje juntos a Inglaterra. Recuerdo que mientras yo trataba de averiguar dónde estaba el botoncito de la cámara, ella monologaba sobre lo feliz que sería allí y, como de costumbre, imaginaba ya placenteras rutinas de residente: tomaría un café en tal sitio, pasearía por tal acera, compraría unas flores en tal esquina... Yo, mientras, ejercía el inhabitual papel de cónyuge sensato y, condescendiente, meneaba la cabeza:
—¿Y de qué viviríamos? ¿Del aire?
La coherencia me caracteriza.
Lo cierto es que Beauchamp (pronúnciese algo así como «bícham»), Pont, los múltiples streets, squares, gardens y demás llamados Cadogan y el igualmente variado surtido de vías públicas apellidadas Lennox son una estricta maravilla de estuco y ladrillo rojo, al margen de que acojan las boutiques más lujosas, los restaurantes con mayor concentración de famosos por mantel cuadrado —es paradigmático el San Lorenzo— y los millonarios más dudosos. Son calles para pasear un domingo por la mañana, cuando desaparece la multitud que merodea en torno a Harrods y el acceso a Chelsea desde Knightsbridge queda expedito.
Chelsea siempre está de moda. Desde Oscar Wilde (detenido por homosexualidad en el Cadogan Hotel de Sloane Street) hasta Vivianne Westwood (boutique en King’s Road), pasando por los Rolling Stones (Jagger y Richards se establecieron en Cheyne Walk en cuanto se hicieron millonarios) y los Sex Pistols (creados por Malcolm McLaren en su almacén de King’s Road), Chelsea ha mantenido durante todo el siglo XX una población altamente cool.
Es un barrio que me produce impresiones contradictorias. En Sloane Square, por ejemplo, están los almacenes Peter Jones, una sólida institución interclasista que, a diferencia de otros emporios comerciales, sirve para comprar, no para mirar. (El edificio acristalado de Peter Jones, de los años treinta, es, por alguna razón, muy admirado por los arquitectos y la gente de gustos refinados.) Un punto a favor. Pero Sloane Square es también el núcleo geográfico de las sloane rangers, una denominación que engloba de forma aproximada a las chicas más pijas e intelectualmente más desfavorecidas de Londres. (Diana Spencer era sloane ranger antes de ser princesa, mártir y aspirante a santa.) Un punto en contra.
La inmarcesible Julie Christie vive en Chelsea. Pero los protagonistas del mayor desfile mundial de armanis y ferraris, en días laborables, y de barbours y range-rovers, en fin de semana, viven también en Chelsea.
El periodista Hugo Young, autor de la biografía canónica de Margaret Thatcher (One of us) y tótem de la prensa progresista, reside en Cheyne Walk, el elegante paseo junto al río, y en una ocasión me expuso su punto de vista sobre las gentes de Chelsea.
—Chelsea es un milagro de la razón y de la cordura —me explicó Young—. Mírelo de esta forma: en Chelsea vive gente muy, muy rica, pero eso no impidió que las tiendas punk más escandalosas se instalaran aquí; Chelsea vota siempre a los conservadores, pero las bodas más excéntricas se celebran en nuestro Ayuntamiento. Cuando alguien acumula muchísimo dinero o muchísima celebridad y pierde el mundo de vista, se instala en una mansión en Surrey y se rodea de parques privados a la medida de su delirio de grandeza. Pero supongamos que ese multimillonario recupera el sentido y se harta de vivir aislado como un gilipollas entre estatuas, helipuertos y guardaespaldas. En ese caso, que fue por ejemplo el de Eric Clapton, vuelve a Chelsea y, asumiendo las limitaciones que impone el maremágnum urbano, asume sus propios límites. Chelsea es la opción razonable de la gente que podría permitirse no serlo.
Terence Conran hizo revivir el diseño británico con la cadena de tiendas para el hogar Habitat, la primera de las cuales fue instalada en King’s Road, y se dedicó posteriormente a revolucionar la hostelería londinense con macrobrasseries como Quaglino’s o multirrestaurantes como los de Le Pont de la Tour. Pero el hoy baronet Conran dejó, creo yo, su mejor creación en un rincón de Chelsea. El edificio existía ya como taller de automóviles, pero el viejo establecimiento de la firma de neumáticos Michelin habría sido demolido sin la intervención del diseñador, que lo convirtió en un coqueto conjunto de bar, restaurante y tienda de muebles. Junto a la entrada del Bibendum —que así se llama el establecimiento— solía instalarse un vendedor de langostas y yo le compraba un par en cuanto tenía ocasión. Las langostas eran correosas y me sentaban mal, pero le daban una cierta alegría al lugar, un aire —muy falso, muy reconfortante— a mercado parisino, y el montón de crustáceos acabó pareciéndome un fugaz monumento al diseño londinense. Me desasosegaba la idea de que el langostero se llevara su carrito a otra parte y le sustituyera, horror de los horrores, uno de los 1.500 millones de vendedores de camisetas para turistas.
LA COLINA VORAGINOSA
El Aleph existe. Está en la parte baja de la página 59 de la guía urbana AZ, segunda edición de 1990. Lo que en el plano aparece como una espiral de calles en torno a Notting Hill es, en la realidad, un maëlstrom de crescents, gardens, places, rises y roads