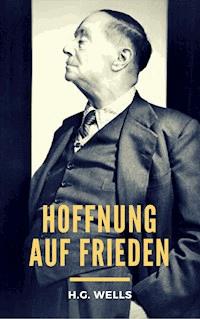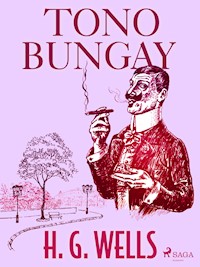
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
En esta novela publicada en 4 entregas que acabó de ver la luz en 1909, el conocido escritor de ciencia ficción H.G. Wells nos deleita con un ensayo que pretende contener todas las disciplinas de su interés: ciencia ficción , realismo, comedia y ensayo sociológico. Con el pretexto narrativo de la comercialización de la sustancia que da título a la novela, Wells expone su defensa del gobierno de la mayoría proletaria en lugar de un gobierno elitista intelectual. De esta manera, una vez más nos trae aquí un análisis sociológico y una descripción realista de la Inglaterra de principios del siglo XX que caracterizan su obra literaria. La pertenencia a una clase social y los choques entre clases están plasmados en la figura del protagonista, el narrador en primera persona George Penderevo, un aprendiz de farmacéutico cuya vida está condicionada por la marca de nacimiento que imprime el haber alumbrado perteneciendo a la clase social baja, y cómo el resto de su existencia girará en torno a la superación de esta premisa y su intento de escalar posiciones en la escala social. Además de la historia de su vida, George nos hace partícipes de la historia de su tío, el comerciante de este tónico que da título a la obra, Tono Bungay, una sustancia que pese a no tener ningún efecto positivo, gracias a una campaña publicitaria extremadamente inteligente y exitosa ha logrado convencer a toda la sociedad británica de sus propiedades curativas y milagrosas. George se verá en medio de una lucha interna cuando, gracias a ayudar a su tío en la comercialización del producto, se va lucrando económicamente, pese a que, según sus propias palabras: "la venta de Tono-Bungay es un procedimiento completamente deshonesto". Las apreciaciones de Wells acerca del significado de clase, dinero, publicidad o el poder de los medios de comunicación permanecen asombrosamente vigentes más de cien años después en nuestra sociedad occidental, haciendo de esta crónica acerca de la credulidad y esencia humana una de sus mejores obras literarias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. G. Wells
Tono-Bungay
Saga
Tono-Bungay
Copyright © 1908, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672619
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
LIBRO PRIMERO
LOS DÍAS ANTERIORES AL INVENTO DEL TONO-BUNGAY
I
De la Casa Bladesover, y de mi madre; y de la constitución de la sociedad
1
La mayoría de la gente de este mundo parece vivir según un papel establecido; tienen un principio, un intermedio y un final, que son congruentes entre sí y fieles a las reglas de su colectivo. Se puede decir que esas personas son de un tipo o de otro. Son, como diría la gente de teatro, ni más ni menos que «actores de un papel». Tienen una clase, tienen un lugar, saben lo que son y lo que les corresponde, y el tamaño de la lápida dice al final lo adecuadamente que han interpretado este papel. Pero hay también otro tipo de vida que no es tanto vivir como saborear una miscelánea de vidas. Uno es golpeado por alguna inesperada fuerza transversal, arrojado fuera de su estrato y vive de través durante el resto del tiempo, y, por decirlo así, en una sucesión fragmentaria de experiencias. Este ha sido mi caso, y eso es lo que me ha impulsado a escribir algo de una naturaleza similar a una novela. He sido objeto de una inusual serie de impresiones que deseo contar sin más dilación. He visto la vida desde niveles muy distintos, y en todos ellos la he observado con una especie de familiaridad y con buena fe. He sido nativo en muchos países sociales. He sido el huésped indeseado de un panadero, mi primo, que luego murió en el dispensario de Chatham; he comido tentempiés ilegales — los injustificables regalos de lacayos— en un rincón de la cocina, y he sido desdeñado a causa de mi falta de estilo por la hija de un empleado de una fábrica de gas (con la que posteriormente me casé y de quien luego me divorcié); y —por no olvidar mi otro extremo— fui en una ocasión —¡oh, días rutilantes!— en calidad de pareja a la fiesta de una condesa. Se trataba, lo admito, de una condesa con un atractivo financiero, pero, pese a todo, una condesa. He visto a toda esa gente desde varios ángulos. A la mesa, he conocido no solamente a los que tenían títulos sino también a los grandes. Una vez —es mi recuerdo más alegre— derramé mi champán sobre los pantalones del hombre de Estado más importante del Imperio —¡los cielos me castiguen si soy tan odioso como para mencionar su nombre!— en el calor de nuestra mutua admiración.
Y en una ocasión (aunque sea la cosa más fortuita de mi vida), maté a un hombre...
Sí, he visto una curiosa variedad de gente y formas de vivir. Todos extraños, los importantes y los insignificantes, muy parecidos en el fondo y peculiarmente distintos en su superficie. Me hubiera gustado llegar un poco más lejos, hacia arriba y hacia abajo, teniendo en cuenta lo mucho que he logrado abarcar hasta ahora. Debe de valer y debe de ser muy divertido conocer a la realeza. Pero mi contacto con príncipes se ha visto limitado a ocasiones públicas; tampoco en el otro extremo del escalafón social he tenido lo que podríamos llamar una relación profunda con esa indeterminada aunque atractiva clase de gente que va por las carreteras borracha pero en famille (redimiendo así el pequeño desliz) en verano, con un cochecito de niño, espliego para vender, niños bronceados por el sol, mal olor y ambiguos fardos que encienden la imaginación. Peones, jornaleros, marinos y fogoneros, todos los clientes de las tabernas que proliferaron desde la ley de 1834, también están lejos de mí, y supongo que seguirán así ahora y siempre. Mis relaciones con la nobleza también han sido insignificantes; en una ocasión fui de caza con un duque, y en un arranque de lo que sin duda fue esnobismo, intenté darle en las piernas. Pero fallé.
Lamento no haber tenido contacto con todas las variedades sociales, sin embargo...
Sin duda se preguntarán ustedes cuáles han sido mis méritos para conseguir esta notable extensión social, esta considerable muestra representativa del organismo social británico. Fue la Casualidad del Nacimiento. Siempre es así en Inglaterra. Por supuesto, desde un punto de vista cósmico, todo lo es. Pero así fue, de todos modos. Yo fui el sobrino de mi tío, y mi tío era ni más ni menos que Edward Ponderevo, ¡que cruzó el cielo financiero como un cometa hace diez años! ¿Recuerdan ustedes los días de Ponderevo, los grandes días, quiero decir, de Ponderevo? Quizá tuvieron ustedes algo que ver con alguna de esas empresas que sacudieron al mundo. ¡Entonces seguro que lo conocen! A horcajadas sobre el Tono-Bungay, iluminó los vacíos cielos, como un cometa; mejor aún, ¡como un magnífico cohete!, y los maravillados inversores hablaron de su buena estrella. En su cenit, estalló en una nube de las más rutilantes promociones. ¡Qué tiempos fueron aquellos! ¡El Napoleón de las comodidades domésticas...!
Yo fui su sobrino, su peculiar e íntimo sobrino. Colgué durante todo el tiempo de los faldones de su levita. Preparé píldoras con él en la farmacia de Wimblehurst antes de que empezara todo. Podrían decir que fui la cerilla que prendió su cohete. Y después de nuestro tremendo despegue, después de que él jugara con los millones que nos llovían del cielo después de observar con vista de pájaro el mundo moderno, caí de nuevo, un poco rasguñado y con ampollas quizá, veintidós años más viejo, perdida mi juventud, mi virilidad marchita, pero grandemente edificado, en este patio a orillas del Támesis, entre los destelleos y el martilleo, en medio de las espléndidas realidades del acero..., para pensar tranquilamente en todo lo ocurrido y redactar las notas y observaciones no consecutivas que forman este libro. Fue mucho más que una simple ascensión figurativa, ¿saben? El cenit de aquella carrera fue sin ninguna duda nuestro vuelo cruzando el canal en el Lord Roberts β.
Les advierto que este libro va a ser algo muy parecido a un conglomerado. Deseo trazar mi trayectoria social (y la de mi tío) como línea principal de mi historia, pero ya que esta es mi primera novela y seguramente la última, deseo incluir también todo tipo de cosas que llamaron mi atención, que me divirtieron y que me impresionaron, aunque no tengan nada que ver directamente con mi narración. Deseo hablar también de mis curiosas experiencias amorosas, y para hacerlo con fidelidad deberé tener la mente clara puesto que me turbaron y me afligieron y me hicieron vacilar enormemente, y aún me parecen contener todo tipo de elementos irracionales y debatibles. Y es posible que me sumerja también en la descripción de una serie de gente que en realidad no es más que gente vista de paso, simplemente porque me divierte recordar lo que nos dijo e hizo, y más particularmente cómo se comportó en el breve pero espléndido fulgor del Tono-Bungay y sus aún más fulgurantes resultados. ¡Iluminaré parte de esa gente, se lo aseguro! De hecho, deseo iluminar todo tipo de cosas. Mis ideas acerca de una novela son más bien amplias que austeras...
El Tono-Bungay figura aún en las vallas publicitarias, se alinea en los almacenes de todas las farmacias, sigue calmando las toses de la edad e ilumina los ojos ancianos y suelta las lenguas ancianas; pero su gloria social, su destello financiero, se han desvanecido del mundo para siempre. Y yo, único y despellejado superviviente del gran fogonazo, permanezco sentado aquí escribiendo en un ambiente que jamás está tranquilo debido a las chispas y el golpeteo de las máquinas, ante una mesa repleta de planos y diseños, y entre fragmentos de modelos y notas acerca de velocidades y presiones del agua y del aire y trayectorias... En un ambiente muy distinto al del Tono- Bungay.
2
Acabo de revisar lo que he escrito y me pregunto si, después de todo, el resultado coincide exactamente con lo que pretendía hacer en este libro. Me doy cuenta de haber dado la impresión de que lo que quiero hacer es simplemente un batiburrillo de anécdotas y experiencias, con mi tío nadando en medio de todo ello como cebo principal. Con la pluma ya preparada para seguir escribiendo, me doy cuenta de la enorme masa en fermentación de cosas que he aprendido y emociones que he experimentado y teorías que me he formado y con las que voy a tener que enfrentarme, y cómo, en un cierto sentido, mi libro va a verse condenado desde su mismo inicio. Supongo que lo que realmente estoy intentando transmitir no es ni más ni menos que la Vida... tal como un hombre se la ha ido encontrando. Deseo explicarme a mí mismo y explicar mi impresión de las cosas como un todo, contar lo que más intensamente he sentido del conjunto de las leyes, tradiciones, costumbres e ideas que llamamos sociedad, y cómo nosotros, pobres individuos, somos arrastrados y atraídos y varados por entre esos ventosos y sorprendentes bajíos y canales. Supongo que he alcanzado una época de la vida en la cual las cosas empiezan a tomar formas que tienen un aire de realidad, y ya no son material para sueños, sino interesantes en sí mismas. He alcanzado el criticismo, la edad de escribir una novela, y aquí estoy escribiendo la mía —mi única novela —, sin la disciplina necesaria para refrenarme y omitir, que supongo adquieren los novelistas de oficio.
He leído un número considerable de novelas y efectuado algunos intentos antes de empezar esta, y he descubierto que las restricciones y reglas del arte (tal como las he deducido) son imposibles para mí. Me gusta escribir, me siento profundamente interesado en la escritura, pero no es mi mundo. Soy un ingeniero con una patente o dos en mi haber y un montón de ideas; todo lo que tengo de artista lo he invertido en los motores de turbina y la construcción de barcos y el problema de volar, y dicho esto veo difícil que pueda llegar a ser algo más que un flojo e indisciplinado narrador. Deberé divagar y dar rodeos, comentar y teorizar, si quiero conseguir el objetivo que tengo en mente. Y lo que tengo que contar no es una historia inventada sino un conjunto de innegables realidades. Mi historia de amor —si consigo mantener el espíritu de realidad a lo largo de ella tan intenso como está ahora en mi mente, tendrán ustedes todos los detalles— no entra en ninguno de los esquemas narrativos habituales. Implica a tres personas femeninas distintas. Y se halla profundamente entremezclada con todo lo demás...
Pero creo que ya he dicho lo suficiente para disculparme por el método o el intento de método en lo que sigue a continuación, y creo que será mejor que empiece sin más dilaciones la historia de mi juventud y mis primeras impresiones a la sombra de la Casa Bladesover.
3
Hubo un tiempo en el que me di cuenta de que la Casa Bladesover no era lo que parecía, pero cuando era un muchacho acepté el lugar con una fe absoluta, convencido de que era un auténtico y completo microcosmos: creía que el sistema de Bladesover era un pequeño modelo en funcionamiento —y no demasiado pequeño tampoco— del resto del mundo.
Déjenme intentar describirles el efecto que me produjo.
Bladesover se halla situada en los Downs del condado de Kent, a unos trece kilómetros de Ashborough; y su viejo pabellón, una pequeña parodia en madera del templo de Vesta en Tibur, en la cima de la colina detrás de la casa, ofrece, en teoría al menos, una vista del mar, del canal al sur y del Támesis al nordeste. El parque es el segundo más grande en Kent, cuidadosamente arbolado con hayas bien situadas, muchos olmos y algunos castaños dulces, abundantes en los pequeños valles y hondonadas de helechos, con fuentes y un arroyo y tres hermosos estanques, y multitud de corzos. La casa fue construida en el siglo XVIII, es de ladrillo rojo pálido al estilo de los castillos franceses y, excepto un paso entre las crestas que se abre a la azul distancia salpicada de diminutas y remotas granjas y montes bajos y campos de trigo y el ocasional destello del agua, sus ciento diecisiete ventanas no se abren a otra cosa que no sea su propio y hermoso territorio. Una pantalla semicircular de grandes hayas oculta la iglesia y el pueblo, que se amontonan pintorescamente en torno a los altos caminos que envuelven las laderas del gran parque. Al norte, en la esquina más remota del recinto, hay un segundo pueblo tributario, Ropedean, menos afortunado debido a su mayor distancia y también a cargo de un párroco. Este sacerdote era por supuesto rico, pero rencorosamente frugal debido a una cierta reducción de sus diezmos; y a causa de haber utilizado la palabra Eucaristía en la Comunión, había sido completamente apartado de las grandes damas de Bladesover. De modo que Ropedean permaneció en las sombras durante toda mi juventud.
La inevitable impresión que producían aquel enorme parque y aquella inmensa casa que dominaban iglesia, pueblo y campos, era que representaban lo que importaba realmente en el mundo, y que todo lo demás tenía significado tan solo a través de ellos. Representaban la nobleza, la clase gracias a lo cual el resto del mundo, los campesinos y los jornaleros, los comerciantes de Ashborough, y los mayordomos y los demás sirvientes y los trabajadores de la propiedad, podían respirar y vivir. Y esa clase conseguía eso de una forma suave y completa, la gran casa se unía tan sólida y eficazmente con la tierra y el cielo..., y el contraste de su espacioso vestíbulo y salones y galerías, su graciosa habitación para el ama de llaves y el resto de dependencias, a su vez con la escuálida dignidad del párroco y los angostos y atestados locales incluso el de la oficina de Correos y la tienda de comestibles, que reforzaban de tal modo esa impresión, que hasta que no fui un muchacho de trece o catorce años y alguna noción inherente en mí de escepticismo no despertó dudas acerca de si mr. Bartlett, el párroco, lo sabía realmente todo acerca de Dios, no empecé a sumergirme en las dudas y a cuestionarme el derecho de la gente bien nacida a ocupar el puesto que ocupaba, su vital necesidad en el esquema de las cosas. Pero una vez este escepticismo se despertó en mí, creció rápido y arreló profundamente. A los catorce años era autor de terribles blasfemias y sacrilegios; decidí casarme con la hija de un vizconde, y conseguí que su medio hermano me pusiera a la funerala mi ojo izquierdo —creo que era el izquierdo—, en abierta y declarada rebelión.
Pero esto ya vendrá en su momento.
Tengo que decir que la gran casa, la iglesia, el pueblo y los jornaleros y los sirvientes en sus empleos y grados, me parecían un sistema social cerrado y completo. A nuestro alrededor había otros pueblos y grandes propiedades, y los nobles, los Divinos, iban y venían de casa en casa, relacionándose, interconectándose. Las aglomeraciones urbanas en medio del campo parecían meras acumulaciones de tiendas, lugares de comercio para los arrendatarios, centros para ofrecerles toda la educación que necesitaban, tan completamente dependientes de la nobleza como del pueblo y apenas menos directamente atadas. Yo creía que ese era el orden existente en todo el mundo. Pensaba que Londres no era más que la mayor de todas esas aglomeraciones urbanas en la campiña, donde la nobleza mantenía sus casas en medio de la ciudad y efectuaba sus compras a la magnífica sombra de la más grande y la más exquisita de todas las mujeres nobles, la reina. Todo aquello parecía estar dentro del orden divino. El hecho de que aquellas espléndidas apariencias estuvieran ya minadas, que hubiera en acción fuerzas que iban a terminar pronto con todo aquel elaborado sistema social para el cual mi madre me había instruido con tanto cuidado que podía comprender fácilmente cuál era mi «lugar», mi prisión, era algo que ni siquiera se comprendía aún en el momento en que el Tono-Bungay hizo su extraordinario despegue por todo el mundo.
Hay mucha gente en la Inglaterra de hoy que aún no lo ha comprendido. A veces dudo si alguien, excepto una pequeña minoría de ingleses que apenas cuenta, se da cuenta de hasta qué punto ese ostensible orden ya ha desaparecido. Las grandes casas siguen alzándose en medio de sus parques, las casitas se apiñan respetuosamente en sus límites, tocando sus aleros con sus enredaderas, el lado campestre de Inglaterra —pueden ustedes explorar Kent a partir de Bladesover hacia el norte y verlo— insiste obstinadamente en seguir aparentando lo que era. Es como un hermoso día de primeros de octubre. La mano del cambio descansa sobre todo ello sin sentirse, sin ser vista; descansa por un tiempo, como medio reluctante, antes de aferrarlo todo y terminar con ello para siempre. Uno se inmoviliza, y el rostro de las cosas aparecerá desnudo, saltarán las ataduras, la paciencia terminará, nuestro hermoso follaje de apariencias caerá resplandeciente en el lodo.
Pero para ello tendremos que esperar aún un poco. El nuevo orden puede que haya llegado muy lejos moldeándose a sí mismo, pero al igual que en ese espectáculo de linterna mágica que acostumbraba a exhibirse en el pueblo como «Imágenes disolviéndose», la escena que nos ofrece sigue todavía en las mentes, rastreable y evidente, y la nueva imagen es aún más enigmática después de que las líneas que han de reemplazar a las anteriores se han hecho recias y brillantes, de tal modo que la nueva Inglaterra de los hijos de nuestros hijos resulta todavía un acertijo para mí. Las ideas de democracia, de igualdad y, por encima de todo, de promiscua fraternidad, nunca han entrado realmente en las mentes inglesas. Pero ¿qué vamos a heredar con ello? Todo este libro, creo, lo trata un poco. Nuestra gente nunca se lo pregunta; conserva sus palabras para burlas e ironías. Mientras tanto las viejas formas, las antiguas actitudes, permanecen, sutilmente cambiadas y cambiando aún, albergando extraños inquilinos. La Casa Bladesover está ocupada ahora por sir Reuben Lichtenstein, y lo ha estado desde que muriera la vieja lady Drew; una de mis más extrañas experiencias fue visitarlo allí, donde mi madre había sido ama de llaves, cuando mi tío se hallaba en el clímax del Tono-Bungay. Resultó curioso observar entonces las pequeñas diferencias que se habían producido con aquella sustitución. Tomando prestado un concepto de mis días mineralógicos, esos judíos no eran tanto una nueva nobleza británica como un «pseudomorfo» tras la nobleza. Son una gente muy astuta los judíos, pero no lo suficientemente astuta como para eliminar su astucia. Deseé poder ir escaleras abajo para saborear el estilo de la cocina. Hubiera sido muy distinto del que conocía. Observé que Hawknest, un poco más allá, tenía su pseudomorfo también; el propietario de un periódico, uno de esos tipos que saltan sobre ideas robadas de una empresa en dificultades a otra, había comprado el lugar. Redgrave estaba en manos de unos cerveceros.
Pero la gente de los pueblos, por todo lo que pude detectar, no veía la menor diferencia en su mundo. Dos niñitas inclinaron sus cabezas y un viejo campesino se tocó compulsivamente el ala del sombrero cuando me crucé con ellos paseando por el pueblo. Pensaban que aún sabían cuál era su lugar... y el mío. No los conocía, pero me hubiera gustado mucho preguntarles si recordaban a mi madre, o si mi tío o el viejo Lichtenstein habían sido lo suficientemente hombre como para seguir mereciendo aquel trato.
En aquella Inglaterra campestre de mi pubertad cada ser humano tenía su «lugar». Era algo que te correspondía desde tu nacimiento como el color de tus ojos, era inextricablemente tu destino. Por encima tuyo estaban los que eran mejores que tú, por debajo estaban tus inferiores, y había también algunos pocos casos, inestables y cuestionables, tan poco concretos que podías, al menos por el momento, considerarlos como tus iguales. La cabeza y el centro de nuestro sistema era lady Drew, su «señoría», arrugada, parlanchina, con una memoria asombrosa para las genealogías y muy muy vieja, y a su lado y casi tan vieja, miss Somerville, su prima y compañera. Esas dos viejas almas vivían como semillas secas en la gran vaina de la Casa Bladesover, un cascarón que en su tiempo había estado alegremente lleno de petimetres, de espléndidas damas empolvadas y llenas de lunares artificiales y de caballeros cortesanos con espadas; y cuando ya no tuvieron compañía pasaban días enteros en un rincón de la sala de recibir, justo encima de la habitación del ama de llaves, leyendo, dormitando y acariciando a sus dos perros de compañía. Cuando yo era un muchacho pensaba siempre en aquellas dos pobres viejas criaturas como en seres superiores que vivían, como Dios, en algún lugar por encima del techo. Ocasionalmente hacían un poco de ruido e incluso las oías por encima de tu cabeza, lo cual les daba un mayor efecto de realidad sin mitigar su predominancia vertical. A veces también las veía. Por supuesto, si me encontraba con ellas en el parque o entre los arbustos (donde yo era un intruso), me escondía o huía lleno de piadoso horror, pero en una determinada ocasión fui llevado a su Presencia a petición de ellas. Recuerdo a su «señoría» como algo envuelto en sedas negras y con una cadena de oro, una temblorosa amonestación de que debía ser un buen muchacho, un rostro y un cuello muy arrugados y flácidos, y una viscosa mano que depositó temblando media corona en la mía. Miss Somerville estaba detrás, una forma pálida que olía débilmente a lavanda, blanca y negra, con unos ojos torcidos de canosas cejas. Su cabello era amarillo y sus mejillas, encendidas, y cuando nos sentábamos en la habitación del ama de llaves, en las noches invernales, para calentarnos los pies y beber un poco de vino añejo, su doncella nos contaba los sencillos secretos de aquel tardío enrojecimiento... Tras mi pelea con el joven Garvell fui por supuesto echado, y no volví a ver nunca más a aquellas dos pobres viejas diosas de cartón piedra.
Luego aparecieron los que iban y venían por las habitaciones de encima de nuestras respetuosas cabezas, los Invitados; gente a la que yo raras veces vi, pero cuyos gestos y modales fueron imitados y discutidos por sus doncellas y criados en la habitación del ama de llaves y en la habitación del mayordomo, de modo que yo siempre supe de ellos de segunda mano. De aquellas conversaciones deduje que ninguno de los Invitados era realmente un igual de lady Drew, eran superiores o inferiores, según correspondía a todas las cosas en nuestro mundo. Recuerdo que en una ocasión hubo un príncipe, acompañado de un auténtico caballero, y eso estaba un poco por encima de nuestros niveles habituales y nos excitó a todos, y quizá despertó unas excesivas expectativas. Más tarde, Rabbits, el despensero, apareció en la habitación de mi madre, en la planta baja, rojo de indignación y con lágrimas en los ojos.
—¡Mire eso! —dijo Rabbits jadeando.
Mi madre se quedó muda de horror. «Eso» era un soberano, un simple soberano, ¡como lo que esperarías recibir de cualquier plebeyo!
Tras los Invitados, recuerdo, vinieron días de ansiedad, porque las pobres viejas de arriba fueron dejadas de lado, malhumoradas y vengativas, y en un estado de indigestión física y emocional tras sus esfuerzos sociales...
En el peldaño inferior de aquellos auténticos Divinos se hallaba la gente de la parroquia, y muy cerca de ellos venían aquellos ambiguos seres que no tienen clase, pero que tampoco son súbditos. La gente de la parroquia tenía su lugar propio en el típico esquema inglés; no hay nada más notable que el progreso conseguido —socialmente— por la Iglesia en los últimos doscientos años. A principios del siglo XVIII el párroco se hallaba más bien por debajo que por encima del mayordomo de la casa, y era juzgado como un competidor por el ama de llaves y todo aquel que no había sido demasiado desacreditado moralmente. La literatura del siglo XVIII está llena de sus quejas por no poder permanecer en la mesa para recibir su parte del pastel. Se alzó por encima de esas indignidades gracias a la abundancia de hijos jóvenes. Cuando me enfrento a las amplias presunciones del clero contemporáneo, puedo pensar en todas esas cosas. Resulta curioso notar que hoy en día ese oprimido personaje que es el maestro de escuela de los pueblos ingleses, y entre cuyas misiones está a veces el tocar el órgano en la iglesia, ocupa en gran parte la misma posición que el cura del siglo XVII. El doctor se situaba en Bladesover por debajo del párroco y por encima del veterinario; los artistas y visitantes estivales se apiñaban por encima o por debajo de este punto según su apariencia y lo que gastaban; y luego, en una escala cuidadosamente ordenada, venían los arrendatarios, el despensero y el ama de llaves, el tendero del pueblo, el primer guardabosques, el cocinero, el tabernero, el segundo guardabosques, el herrero (cuyo estatus resultaba complicado por el hecho de que su hija era la encargada de la oficina postal..., ¡y la habilidad con la que pulsaba los telegramas!), el hijo mayor del tendero del pueblo, el primer criado, los hijos más jóvenes del tendero del pueblo, su primer ayudante, y así sucesivamente...
Absorbí todos esos conceptos y aplicaciones de una prioridad universal en mis tiempos en Bladesover, mientras escuchaba las charlas de los sirvientes, doncellas, Rabbits el despensero y mi madre en la habitación del ama de llaves, pintada de blanco, llena de alacenas y brillantemente iluminada, donde se reunían los principales sirvientes, o de los criados y Rabbits y los jornaleros de todo tipo entre los tapetes verdes y las sillas estilo Windsor de la cocina — donde Rabbits, hallándose por encima de la ley, vendía cerveza sin licencia ni remordimientos—, o de las doncellas en la poco iluminada despensa, o de la cocinera y sus ayudantes y amigos casuales entre el brillo del cobre y los brillantes fuegos de la cocina.
Por supuesto, esos órdenes y lugares les venían a todos ellos por imposición, y de lo que se ocupaban principalmente en sus charlas era de los órdenes y lugares de los Divinos. Había una dignidad de clase entre los libros de recetas, el Whitaker’s Almanack, el Old Moore’s Almanack, y un diccionario del siglo XVIII, en el pequeño aparador que rompía la unidad de las alacenas a un lado de la habitación de mi madre; había otra dignidad de clase entre las ollas de la cocina; había una nueva dignidad de clase en la sala de billares, y creo recordar otra en el curioso lugar de reunión que mantenían los sirvientes principales en la sala de música y en la cual, una vez servida la cena, se reunían para compartir el lujo de unas pastas. Y si les preguntabas a esos sirvientes principales si por ejemplo el príncipe de Battenberg estaba emparentado con digamos mr. Cunninghame Graham o el duque de Argyle, te lo decían sin ni siquiera pestañear. De muchacho, oí una gran cantidad de cosas así, y si hoy en día me muestro un poco vago con respecto a los títulos de nobleza y a la exacta aplicación de los tratamientos honoríficos, ello es debido, puedo asegurárselo, a que mi corazón se ha endurecido, y no por falta de una adecuada oportunidad de haber aprendido esas valiosas particularidades.
Por encima de todos esos recuerdos se halla la figura de mi madre —mi madre que no me quería porque a cada día que pasaba me parecía más a mi padre—, y que sabía con una inflexible decisión cuál era su lugar y el lugar de todos en el mundo, excepto el lugar que ocultaba a mi padre... y en algunos pormenores, el mío. A menudo expresaba sutiles detalles al respecto. Puedo verla y oírla aun diciendo:
—No, miss Fison, los pares de Inglaterra van por delante de los pares del Reino Unido, y él es simplemente un par del Reino Unido.
Tenía una gran práctica en situar a los sirvientes de la gente en torno a su mesa para tomar el té, donde la etiqueta era muy estricta. A veces me pregunto si la etiqueta en las habitaciones de las amas de llaves sigue siendo aún tan severa hoy en día, y dónde habría situado mi madre a un chauffeur...
En su conjunto, me siento feliz de haber visto tantas cosas como vi en Bladesover..., aunque sea solamente a causa de que, viendo lo que vi de una forma completamente ingenua, creyéndolo totalmente, y luego empezando a analizarlo, fui capaz de comprender muchas cosas de la estructura de la sociedad inglesa que hasta entonces me habían resultado del todo incomprensibles. Bladesover es, estoy convencido, la clave de casi todo lo que es típicamente británico, y sume en la perplejidad al extranjero que inquiere acerca de Inglaterra y la gente de habla inglesa. Me doy cuenta claramente que Inglaterra era toda ella Bladesover hace doscientos años; que ha habido, por supuesto, una Ley de Reforma, y algunos cambios formales parecidos, pero ninguna revolución esencial desde entonces; todo lo que es moderno y diferente ha venido como algo intruso o como una acotación sobre esta fórmula predominante, ya sea insolentemente o a modo de disculpa; y percibirán ustedes de inmediato la razonabilidad, la necesidad, de ese esnobismo que es la cualidad distintiva del pensamiento inglés. Todo el mundo que no se halla realmente a la sombra de una Bladesover es como si estuviera buscando a cada instante orientaciones perdidas. Nunca hemos roto nuestras tradiciones, nunca las hemos cortado a piezas ni siquiera simbólicamente, como hicieron los franceses durante el Terror. Pero todas las ideas organizativas se han relajado, los viejos lazos habituales se han aflojado o no han sido apretados. Y América es también, por así decirlo, una parte desprendida y remota de ese estado que se ha expandido en singulares formas. George Washington pertenecía a los bien nacidos, y estuvo a punto de ser rey. Fue Plutarco, ¿saben?, y no nada intrínsecamente americano, lo que impidió que George Washington se convirtiera en rey...
4
En Bladesover odiaba la hora del té en la habitación del ama de llaves más que cualquier otra cosa. Y la odiaba particularmente cuando mrs. Mackridge y mrs. Booch y mrs. Latude-Fernay estaban en la casa. Las tres eran antiguas sirvientas jubiladas. Viejos amigos de lady Drew las habían recompensado póstumamente por una prolongada devoción a sus pequeñas comodidades, y mrs. Booch era también depositaria de un hermoso terrier escocés. Cada año lady Drew les enviaba una invitación, una recompensa y un incentivo a la virtud con una referencia especial hacia mi madre y miss Fison, la doncella. Se sentaban con sus negros y lustrosos y recargados vestidos adornados con trencillas y cuentas, comiendo enormes cantidades de tarta, bebiendo mucho té con modales majestuosos, y chismorreando con gran retumbo.
Recuerdo aquellas mujeres como inmensas. No dudo de que fueran de un tamaño considerable, pero yo era tan solo un pequeño mozalbete y deben haber asumido proporciones pesadillescas en mi mente. Gravitaban sobre mí, enormes y amenazadoras. Mrs. Mackridge era amplia y muy morena; su cabeza atraía inmediatamente la atención, puesto que era calva. Llevaba un decoroso gorro, en cuya parte frontal su cabello castaño estaba pintado. Nunca he visto nada parecido desde entonces. Había sido doncella de la viuda de sir Roderick Blenderhasset Impey, una especie de gobernador o potentado o algo así en las Indias Orientales, y por lo que quedaba de ella —en mrs. Mackridge — juzgo que lady Impey era una persona asombrosa y aplastante. Lady Impey había sido del tipo Juno, altiva, inabordable, dada a la ironía y al humor cáustico. Mrs. Mackridge no tenía humor, pero había adquirido la voz cáustica y los gestos junto con los viejos satenes y adornos de la gran dama. Cuando te decía que hacía una mañana espléndida, parecía estar diciéndote también que eras un estúpido, y un estúpido de baja categoría además; cuando le hablabas, tenía una forma de responder a tus pobres palabras con un enorme y desdeñoso «¡ejem!» que te hacía desear quemarla viva. Tenía también una forma muy particular de decir «¡por sssupuesto!», acompañada de una vertiginosa caída de párpados.
Mrs. Booch era una mujer pequeñita, de pelo castaño, con unos curiosos rizos minúsculos a cada lado de su rostro, grandes ojos azules, y un pequeño conjunto de observaciones estereotipadas que constituían todo su alcance mental. Mrs. Latude-Fernay no ha dejado, sorprendentemente, ningún recuerdo en absoluto en mí, excepto su nombre y el efecto causado por un traje de seda gris y verde, adornado con botones azules y dorados. Tengo la impresión de que era una rubia más bien gruesa. Luego estaba miss Fison, la doncella que atendía tanto a lady Drew como a miss Somerville, y frente a mi madre, al extremo opuesto de la mesa, se sentaba Rabbits el despensero. Rabbits, pese a ser despensero, era un hombre retraído, y en un té no es precisamente donde puedes conocer a los despenseros, sino con chaqué y corbata negra con motas azules. Era un hombre corpulento, con grandes patillas, pese a lo cual su boca completamente afeitada era pequeña y débil. Permanecía sentado entre aquella gente en una alta y dura silla georgiana, intentando existir, como una débil semilla entre grandes rocas, y mi madre se sentaba con la mirada fija en mí, dispuesta a reprimir la más ligera manifestación de vitalidad. Aquello era duro para mí, pero quizá también lo fuera para aquella gente más bien sobrealimentada, envejeciendo a ojos vistas, que quería aparentar a toda costa el hecho de que mis jóvenes, inquietos, rebeldes e incrédulos ojos se interpusieran allí entre sus dignidades.
El té duraba casi tres cuartos de hora, y yo permanecía allá a la fuerza; y día tras día la conversación era exactamente la misma.
—¿Azúcar, mrs. Mackridge? —acostumbraba a decir mi madre—. ¿Azúcar, mrs. Latude-Fernay?
La palabra «azúcar» debía agitar la mente de mrs. Mackridge.
—Dicen —empezaba su perorata (al menos la mitad de sus frases se iniciaban siempre con un «dicen»)— que el azúcar engorda horriblemente. Muchas personas de entre las mejores ya no lo toman en absoluto.
—No con su té, señora —decía Rabbits inteligentemente.
—No con nada —respondía mrs. Mackridge, con un aire de respuesta aplastante, y bebía.
—¿Qué es lo que van a decir a continuación? —exclamaba miss Fison.
—¡Dicen tantas cosas! —aventuraba mrs. Booch.
—Dicen —insistía mrs. Mackridge, inflexible— que los doctores no lo re- co-mien-dan.
MI MADRE: ¿No, señora?
MRS. MACKRIDGE: No, señora.
Luego, a la mesa en general:
—Pobre sir Roderick: antes de morir, consumía grandes can-ti-da-des de azúcar. A veces me pregunto si eso no aceleraría su fin.
Aquello terminaba la primera escaramuza. Una cierta melancolía en las actitudes, y una pausa, podían ser atribuidas a la sagrada memoria de sir Roderick.
—George —decía entonces mi madre—, ¡no des patadas a la silla!
Luego, quizá, mrs. Booch planteaba una de las piezas favoritas de su repertorio.
—Las tardes se están alargando maravillosamente —decía; o, si la estación iba declinando—: ¡Cómo se acortan las tardes!
Eran unas observaciones valiosísimas de su parte; no sé cómo hubiéramos podido pasarnos sin ellas.
Mi madre, que se sentaba de espaldas a la ventana, consideraba siempre que era una atención hacia mrs. Booch el volverse y contemplar el atardecer en su acto de prolongación o contracción, según la fase que correspondiera.
A continuación se producía una enérgica discusión acerca de lo largo que era el día más largo o lo corto que era el día más corto, hasta que finalmente la discusión decaía por sí misma, agotada.
Mrs. Mackridge, a veces, la reabría. Tenía muchas inteligentes costumbres; entre otras, leía el periódico, The Morning Post. Las otras damas a veces le echaban también una ojeada, pero solamente para leer los nacimientos, matrimonios y muertes de la primera página. Se trataba por supuesto del viejo Morning Post que costaba tres peniques, no del enérgico y brillante periódico que es hoy en día.
—Dicen —empezaba— que lord Tweedums va a ir al Canadá.
—¡Ah! —decía mr. Rabbits—, ¿de veras?
—¿No se trata —observaba mi madre— del primo del conde de Slumgold? —Sabía que lo era; era una observación completamente irrelevante e innecesaria, pero en cualquier caso, algo que decir.
—El mismo, señora —respondía mrs. Mackridge—. Dicen que era extremadamente popular en Nueva Gales del Sur. Lo tenían en muy buena consideración. Yo lo conocí cuando era joven, señora. Un joven muy agradable y encantador.
Un interludio de respeto.
—Su predecesor —decía Rabbits, que había adquirido de algún modelo clerical una vocalización precisa y enérgica sin adquirir al mismo tiempo las consonantes aspiradas que le hubieran dado distinción— tuvo problemas en Sydney.
—¡Ejem! —exclamaba mrs. Mackridge, desdeñosa—, así tengo entendido.
—Acudió a Templemorton a su regreso, y recuerdo que hubo una cierta discusión, tras la cual él se marchó de nuevo.
—¿Ejem? —decía mrs. Mackridge, interrogativa.
—Les citó algo de poesía, señora. Les dijo... ¿qué fue lo que les dijo?..., «Abandonaron su país en bien de su país», lo cual en cierto modo les recordaba que habían sido originalmente convictos, aunque ahora se hubieran reformado. Todo el mundo al que oí hablar de ello estaba de acuerdo en que fue una buena medida de tacto de su parte.
—Sir Roderick acostumbraba a decir —observaba mrs. Mackridge— que la Primera Cosa —aquí mrs. Mackridge hacía una pausa y me miraba terriblemente—, y la Segunda Cosa —aquí me miraba de nuevo—, y la Tercera Cosa —dejaba de mirarme—, que necesita un gobernador colonial es Tacto. —En aquel punto se daba cuenta de mis dudas y añadía predominantemente—: Siempre he creído que esa era una Observación Singularmente Certera.
De lo que yo llegaba a la conclusión de que si alguna vez encontraba al pólipo del Tacto creciendo en mi alma, lo arrancaría de raíz, lo tiraría al suelo y lo pisotearía.
—Son una gente extraña los coloniales —decía Rabbits—, muy extraña. Cuando estaba en Templemorton vi algo acerca de ellos. Unos tipos más bien raros, algunos. Muy respetuosos, por supuesto, generosos con su dinero a su manera, pero... Algunos de ellos, tengo que confesarlo, me ponían nervioso. No dejan de mirarte. Parece como si te observaran..., mientras tú esperas. Dejan que parezca que están mirándote...
Mi madre no decía nada en ese tipo de discusión. La palabra «colonias» siempre la trastornaba. Creo que tenía miedo de que si volvía su mente en aquella dirección, mi errante padre pudiera ser descubierto de pronto y por sorpresa, indudablemente bígamo además de ofensivo y revolucionario. No deseaba redescubrir a mi padre en absoluto.
Es curioso que cuando era un muchacho oyente tuviera una idea tal de las colonias que me hiciera burlarme en mi interior de la ascendencia colonial de mrs. Mackridge. Pensaba que esos bravos, emancipados y bronceados ingleses al aire libre sufren a esos invasores aristocráticos como un pintoresco anacronismo, pero, en cuanto a sentirse orgullosos de ellos...
Ahora no me burlo. Ya no estoy tan seguro.
5
Es un poco difícil de explicar el porqué no hacía lo que era natural hacer en mis circunstancias, y aceptaba mi mundo tal como era. La razón de ello es cierto escepticismo innato, creo, y una cierta incapacidad para una asimilación complaciente. Mi padre, imagino, era un escéptico; mi madre, a todas luces, una mujer firme.
Yo era hijo único, y hoy en día ignoro aún si mi padre está vivo o muerto. Huyó de las virtudes de mi madre antes de que se iniciaran mis recuerdos conscientes. No dejó huellas de su huida, y ella, en su indignación, destruyó todo vestigio que le fue posible de él. Nunca he visto ninguna fotografía suya ni nada escrito por su mano; y estoy seguro de que tan solo el código aceptado de la virtud y la discreción le impidieron destruir su certificado de matrimonio y a mí, borrando así, completamente, su humillación matrimonial. Supongo que debo de haber heredado algo de la estupidez moral que le permitió hacer un holocausto con todas las cosas, incluso las más pequeñas, que tenía de él. Debía de haber regalos que le había hecho cuando eran novios, por ejemplo, libros con amorosas dedicatorias, cartas quizá, una flor secada entre las páginas de un volumen, un anillo, o cosas así. Conservó su anillo de boda, por supuesto, pero destruyó todo lo demás. Nunca me dijo su nombre de pila ni me habló una palabra acerca de él, aunque a veces estuve a punto de preguntarle; y todo lo que tengo de mi padre —que no es mucho— lo obtuve de su hermano, mi héroe, mi tío Ponderevo. Conservaba su anillo; su certificado de matrimonio lo guardaba en un sobre sellado en el fondo de su baúl más grande, y a mí me mandó a una escuela privada entre las colinas de Kent. No deben creer ustedes que siempre estuve en Bladesover, ni siquiera en mis vacaciones. Si cuando se acercaban estas lady Drew se sentía agraviada por sus recientes Invitados, o por alguna otra razón deseaba mantenerme alejado de mi madre, entonces acostumbraba a ignorar las habituales insinuaciones que le hacía mi madre, y yo «seguía» en la escuela.
Pero tales ocasiones eran raras, y calculo que entre los diez y los catorce años permanecí en Bladesover una media de cincuenta días al año.
No piensen que niego que aquellos días fueran excelentes para mí. Bladesover, aun siendo completamente rural, no carecía de grandeza. El sistema de Bladesover ha hecho al menos algo bueno por Inglaterra, ha abolido la forma campesina de pensar. Si bien muchos de nosotros aún vivimos y respiramos cocina y habitación de ama de llaves, hemos abandonado el sueño de vivir economizando parasitariamente en gallineros y cochineras... En aquel parque había algunos elementos de educación liberal; había un gran espacio de césped no cedido para ser abonado y arado para la producción de alimentos; había misterio, había tema para la imaginación. Era aún un parque lleno de corzos. Vi algo de la vida de esos moteados animales, oí el bramido de los machos, me encontré con jóvenes ejemplares entre los helechos, hallé huesos, cráneos y cornamentas en lugares solitarios. Había rincones que daban un nuevo significado a la palabra bosque, atisbos de un no estudiado esplendor natural. Había toda una ladera de campánulas a la tamizada luz del sol bajo las nuevas hojas verdes de las hayas en el bosque del oeste, que ahora es un precioso zafiro en mi memoria; fue la primera vez que conocí conscientemente la belleza.
Y en la casa había libros. Nunca llegué a ver lo que leía la vieja lady Drew; cosas del tipo de Maria Monk, he sabido luego, eran lo que más la fascinaba; pero allá en el pasado había habido un Drew de gustos intelectuales, sir Cuthbert, el hijo del sir Matthew que edificó la casa; y echados de lado, olvidados y despreciados, en una vieja habitación de arriba, había libros y tesoros entre los cuales mi madre me dejaba rebuscar en los días húmedos y fríos. Sentado bajo una ventana de la buhardilla, en una repisa encima de las reservas de té y especias, me familiaricé con buena parte de Hogart en un enorme portafolio, con Rafael —había un gran libro de grabados de las estancias de Rafael en el Vaticano—, y con la mayor parte de las capitales de Europa tal como se veían en 1780, a través de varios enormes libros de postales con cierres de hierro. Había también un grueso atlas del siglo XVIII con enormes mapas desplegables que me instruyeron grandemente. Tenía espléndidos adornos en el título de cada mapa; Holanda mostraba a un pescador y su bote; Rusia, un cosaco; Japón, gente notable ataviada al uso en pagodas: lo digo deliberadamente, «pagodas». Había por aquel entonces Terræ Incognitæ en cada continente, Polonia, Sarmacia, tierras perdidas desde entonces; y realicé muchos viajes mediante una aguja sin punta por aquel enorme, incorrecto y dignificado mundo. Los libros de aquella pequeña y olvidada habitación habían sido retirados de más dignos lugares en el salón, supongo, durante el restablecimiento victoriano del buen gusto y la emasculada ortodoxia, pero mi madre no tenía la menor sospecha de su carácter. Así que leí y comprendí la buena retórica de los Derechos del Hombre de Tom Paine, y su Sentido común, libros excelentes, en su tiempo alabados por los obispos y luego cuidadosamente apartados. Gulliver también estaba expurgado allí, una comida algo fuerte quizá para un muchacho, pero no demasiado fuerte, calculo; nunca he lamentado lo bien que me salí de ella. La sátira de Traldragdubh hizo hervir mi sangre tal como pretendía, pero odié a Swift por los houyhnhnms, y desde entonces nunca me han gustado los caballos. Recuerdo también una traducción del Cándido de Voltaire y de Rasselas; y, por enorme que fuera la obra, creo que realmente leí, de una forma más o menos confusa, por supuesto, de principio a fin, e incluso con alguna referencia de tanto en tanto al Atlas, a Gibbon, en doce volúmenes.
Esas lecturas estimularon mi deseo de más, y entré subrepticiamente a saco en la biblioteca del gran salón. Entré en contacto con un gran número de libros antes de que mi sacrílega temeridad fuera descubierta por Ann, la vieja jefa de doncellas. Recuerdo que entre otros volúmenes probé con una traducción de la República de Platón, y descubrí un interés por ella extraordinariamente pobre; era demasiado joven todavía; pero Vathek... Vathek fue algo glorioso. El pensamiento de Vathek siempre va unido a mis recuerdos juveniles del gran salón de Bladesover.
Era una enorme y larga estancia con muchas ventanas que se abrían al parque, y cada ventana —había una docena o más alzándose desde el suelo— poseía sus elaboradas cortinas de seda o de satén, con unos enormes flecos, un dosel (¿realmente?) arriba, y sus complejos postigos doblándose en el profundo espesor de la pared. En cada uno de los extremos de aquel enorme y siempre silencioso lugar había una inmensa chimenea de mármol; el labrado de la repisa de una mostraba a la loba y a Rómulo y Remo, con Homero y Virgilio sosteniéndola a ambos lados; he olvidado lo que había en la otra. Federico, príncipe de Gales, se exhibía gallardamente, dos veces más grande que su tamaño real, sobre una de ellas, aunque ablandado en sus rasgos por el brillo del óleo; y sobre la otra había un grupo igualmente colosal de difuntos Drew representados como deidades de los bosques, apenas vestidos, pintados contra un cielo tormentoso. Del centro del ornamentado techo pendían tres lámparas, cada una de ellas con varios centenares de colgantes cristales tallados, y sobre la interminable alfombra —que me impresionaba con su tamaño tan grande como Sarmacia en el Atlas de arriba— había islas y archipiélagos de sillas tapizadas y divanes, mesas, grandes jarrones de Sèvres sobre pedestales, una estatua de bronce de un hombre y un caballo. En algún momento en medio de toda aquella selva recuerdo haber tropezado con una enorme arpa al lado de un atril en forma de lira, y un gran piano...
Las incursiones en busca de libros eran algo extraordinariamente atrevido y peligroso. Uno bajaba por la escalera de servicio, lo cual era legal, y la ilegalidad empezaba en un pequeño rellano cuando, muy cautelosamente, se cruzaba una puerta tapizada de fieltro rojo. Un pequeño pasillo conducía al vestíbulo, y allí uno exploraba en busca de la presencia de Ann, la vieja jefa de doncellas; las doncellas más jóvenes eran amigas y no contaban. Una vez localizada Ann, se iniciaba una carrera cruzando el espacio abierto a los pies de la gran escalera, por la que nunca había visto que nadie descendiera dignamente desde que los polvos para el pelo habían pasado de moda, y de allí a la puerta del salón. Una estatua de cerámica de un chino, de tamaño natural, oscilaba y sonreía y se estremecía ante tus pasos más suaves. Aquella puerta era el lugar más peligroso; era doble, con el grueso de la pared entre sus dos partes, de tal modo que uno no podía escuchar por anticipado el susurro del plumero al otro lado. Ante todo aquello tenía la sensación extraña de ser un ratón, realizando mis atrevidas incursiones hasta aquel lugar en persecución de los abandonados mendrugos del conocimiento.
Y recuerdo que, en aquellas estanterías, encontré también el Plutarco de Langhorne. Ahora me resulta curioso pensar que adquirí orgullo y respeto hacia mí mismo, la idea de un Estado y el germen del espíritu público, de aquella manera tan furtiva; y extraño también que fuera un viejo griego, muerto desde hacía unos mil ochocientos años, quien me enseñara todo aquello.
6
La escuela a la que fui era del tipo permitido por el sistema de Bladesover. Las escuelas públicas que vieron la luz durante el breve esplendor del Renacimiento habían sido tomadas en posesión por las clases dirigentes; las clases inferiores no se suponía que necesitaran escuelas, y nuestro estrato medio obtenía las escuelas que merecía, escuelas privadas, que cualquier aficionado sin la menor cualificación era libre de crear. La mía era regentada por un hombre que había tenido la energía suficiente como para conseguir un diploma en la Escuela de Preceptores, y teniendo en cuenta lo poco que cobraba, admitiré de buen grado que el lugar hubiera podido ser peor. El edificio era una deslustrada residencia de ladrillo amarillento, en las afueras del pueblo, con la clase como un anexo de entablado de madera y yeso.
No recuerdo que mis días de escolar fueran infelices —de hecho, recuerdo haberme divertido mucho y en muchas ocasiones—, pero no puedo declarar sin correr el grave riesgo de ser interpretado mal que todo lo que nos rodeaba fuera hermoso y refinado. Tuvimos que luchar mucho, y no entiendan el luchar como algo formal, sino más bien como una «rebatiña» de un tipo tan sincero como asesino, en la cual uno apostaba hasta sus botas —lo cual sirvió al menos para endurecernos—, y algunos de nosotros éramos hijos de cantineros londinenses, que distinguían claramente las «peleas» del pugilismo, practicaban ambas artes, y poseían, además, unos precoces dones lingüísticos. Nuestro campo de cricket estaba pelado en las metas, y jugábamos sin estilo y nos discutíamos con el árbitro; y la enseñanza estaba en su mayor parte en manos de un patán de diecinueve años, que llevaba ropas de confección y enseñaba horriblemente. El jefe de profesores y propietario nos enseñaba personalmente aritmética, álgebra, y geometría euclidiana, y a los demás chicos incluso trigonometría; sentía una fuerte inclinación hacia las matemáticas, y creo ahora que según los estándares de las escuelas públicas británicas no lo hizo demasiado mal con nosotros.
En aquella escuela poseíamos el privilegio inestimable del abandono espiritual. Nos tratábamos los unos a los otros con la enérgica simplicidad de los chicos naturales, nos «encarábamos», «pegábamos», «pateábamos»; nos creíamos indios pieles rojas y cowboys y otras cosas igual de honorables, y no jóvenes caballeretes ingleses; nunca sentíamos la compulsión del «Adelante, soldados cristianos», ni éramos agitados por ninguna devoción prematura en los fríos bancos de roble de nuestras devociones dominicales. Todo aquello era bueno. Gastábamos nuestros escasos peniques en las lecturas no censuradas que podíamos encontrar en la librería del pueblo, en la Boys of England y en las honestas revistas de horror y aventuras de un penique, revistas emocionantes que anticipaban a Haggard y Stevenson, muy mal impresas y terriblemente ilustradas, y muy muy buenas para nosotros. En nuestras tardes de asueto se nos permitía la desacostumbrada libertad de vagabundear en grupos de dos y tres por donde quisiéramos, hasta muy lejos, por el campo, hablando experimentalmente, soñando hasta la locura. ¡Había tanto en aquellas charlas! Hoy en día el paisaje de los campos de Kent, con sus llanas y amplias distancias, sus jardines de lúpulo y doradas extensiones de trigo, sus hornos de secado y las cuadradas torres de sus iglesias, su fondo de tierras bajas y campos de cultivo, tiene para mí una débil sensación de aventura unida al placer de su belleza. Ocasionalmente fumábamos, pero ninguno hacíamos las cosas propias de los «jóvenes» como nosotros; nunca «robábamos en un huerto», por ejemplo, aunque disponíamos de huertos a todo nuestro alrededor, puesto que pensábamos que robar era algo pecaminoso; es cierto que a veces cogíamos algunas manzanas y nabos y fresas de los campos, pero cuando lo hacíamos era de una forma ignominiosamente criminal, y luego nos sentíamos avergonzados por ello. Teníamos nuestros días de aventura, pero eran accidentes naturales, nuestras propias aventuras. Hubo un día caluroso en el cual varios de nosotros, caminando hacia Maidstone, fuimos incitados por el diablo a despreciar la gaseosa de jengibre, y nos embriagamos horriblemente con cerveza. En una ocasión nuestras jóvenes mentes se vieron infectadas con el deseo de comprar pistolas, atraídos por la leyenda del Salvaje Oeste. El joven Roots de Highbury volvió con un revólver y cartuchos, y una tarde que teníamos fiesta seis de nosotros salimos a vivir una vida libre y salvaje. Hicimos nuestro primer disparo en la vieja mina de pedernal de Chiselstead, y casi reventó nuestros tímpanos; luego disparamos en un bosque lleno de prímulas cerca de Pickthorn Green, donde di una falsa alarma de «guardabosque», y huimos en desorden durante casi un par de kilómetros. Tras lo cual Roots disparó de pronto contra un faisán en la carretera, junto a Chiselstead, y luego el joven Barker contó una serie de mentiras acerca de la severidad de las leyes de la caza e hizo que Roots se asustara terriblemente, y escondimos la pistola en una acequia seca fuera del patio de la escuela. Uno o dos días más tarde volvimos a las andadas, e ignorando un cierto atascamiento del tambor, probamos con un conejo a trescientos metros. El joven Roots convirtió una topera a veinte pasos de distancia en una nube de polvo, se quemó los dedos y se chamuscó toda la cara. Una vez el arma hubo mostrado su extraña y malévola disposición a devolver parte del tiro por la culata, no fue disparada de nuevo.
Una fuente principal de excitación para nosotros era la de «controlar» a la gente y camiones y carros que pasaban por la carretera de Goudhurst; y el convertirme en una monstruosa masa toda blanca en los pozos de creta, a las afueras del pueblo, y agarrar una amarillenta ictericia como consecuencia de bañarme completamente desnudo con otros tres adamitas, con el viejo Ewart capitaneando la ceremonia, en el riachuelo que cruzaba los prados de Hickson, se hallan entre mis memorabilia. ¡Esas tardes de libertad e imaginación! ¡Cuánto representaron para nosotros! ¡Cuánto hicieron por nosotros! Todos los ríos procedían por aquel entonces de las aún no descubiertas «fuentes del Nilo», todas las espesuras eran junglas de la India, y nuestro mejor juego, tengo que decirlo con orgullo, lo inventé yo. Lo extraje del salón de Bladesover. Descubrimos un bosque por el que estaba «prohibido el paso», y efectuábamos en él la «Retirada de los Diez Mil», atravesándolo de parte a parte, abriéndonos valientemente camino por entre un hostil lecho de ortigas que cortaba nuestro paso, sin olvidarnos de sollozar y arrodillarnos agradecidos cuando al fin emergíamos al otro lado a la vista de la carretera de la Costa. Y a veces aparecíamos, sollozando y regocijándonos, ante algún que otro sorprendido viajero. Normalmente yo representaba el papel de ese distinguido general Jenofonte..., y noten el énfasis en su terminación. Todos mis nombres clásicos son así: para mí Sócrates rima con Bates, y excepto cuando los fríos y cortantes ojos de algún erudito me advierten de sus propios estándares de juicio, sigo utilizando esas queridas y antiguas cacofonías. Mi pequeña inmersión en los mares del latín durante mis días de farmacéutico no me quitaron en absoluto ese hábito. Bien, si me enfrenté a esos grandes caballeros del pasado con sus acentos descuidadamente ajustados a mis necesidades, debo decir que lo hice al menos considerándolos como personas vivas, como a iguales, y en una lengua viva y no muerta. Por todo lo demás, mis días escolares no fueron tan malos como eso, y entre otras buenas cosas me proporcionó un amigo que me ha durado toda la vida.
Se trata de Ewart, que hoy, tras muchas vicisitudes, es un monumental artista en Woking. Mi querido amigo, ¡cómo tuvo que cambiar para conseguirlo! Era una piernilargo patán, ridículamente alto al lado de mi más joven solidez, y excepto que no llevaba ningún bigote negro bajo su abultada nariz, tenía el mismo rostro grumoso que tiene ahora, los mismos ojos avellana brillantes y activos, la mirada, el momento meditativo, la respuesta insinuante. Seguro que ningún muchacho hacía tantas estupideces como acostumbraba a hacer Bob Ewart, ningún muchacho tenía aquella chispa que dejaba a todo el mundo maravillado. Todo lo vulgar se desvanecía delante de Ewart, a su contacto todas las cosas se convertían en algo memorable y raro. Él fue el primero a quien oí hablar del amor, pero tan solo después de que sus anzuelos se hubieran clavado ya en mi corazón. Era, ahora lo sé, el hijo bastardo de ese imprevisible artista que fue Rickmann Ewart; trajo la luz a un mundo negligente que al menos no había vuelto aún la espalda a la belleza en la cada vez más intensa fermentación de mi mente.
Me gané su corazón con una versión de Vathek, y después de eso nos convertimos en inseparables amigos que no dejábamos de contarnos historias. Mezclamos tan completamente nuestro stock intelectual que a veces me pregunto hasta qué punto yo no me he convertido en Ewart, hasta qué punto Ewart no soy yo, de una forma indirecta y derivativa...
7
Y entonces, apenas acabados de cumplir los catorce años, llegó mi trágica desgracia.
Estaba en mitad de mis vacaciones de verano cuando ocurrió, y me hallaba en pleno romance con la Honorable Beatrice Normandy. Ella había «entrado en mi vida» antes de que yo cumpliera los doce.
Descendió inesperadamente en medio de un pacífico interludio que siguió a la marcha anual de aquellas Tres Grandes Mujeres. Ocupó el antiguo cuarto de los niños de arriba, y cada día bajaba a tomar el té con nosotros en el cuarto del ama de llaves. Tenía ocho años y vino con una niñera llamada Nannie; al principio no me gustó en absoluto.
A nadie agradó su irrupción en las habitaciones de abajo; las dos «trajeron problemas». Un horrible agravio; el sentido del deber de Nannie hacia la niña a su cargo traía consigo demandas y exigencias que dejaban a mi madre sin aliento: cocinar huevos a horas desacostumbradas, hervir dos veces la leche, rechazar su excelente pudín... y todo ello sin negociarlo respetuosamente, sino que lo dictaba como si tuviera derecho a ello. Nannie era una mujer muy morena, taciturna, de alargados rasgos, que siempre vestía de gris; poseía una furtiva inflexibilidad de modales que finalmente decepcionaba y aplastaba y abrumaba. Decía que «cumplía órdenes»..., como en una tragedia griega. Era uno de esos extraños productos de los viejos tiempos, un sirviente devoto en quien se podía confiar; había depositado, por decirlo así, todo su orgullo y su voluntad en el banco de la gente más alta y poderosa que la había empleado, a cambio de una seguridad de servilismo de por vida. Un trato que no era menos firme por el hecho de que fuera implícito. Finalmente terminarían jubilándola, y acabaría sus días atesorando una odiosa casa de huéspedes. Había erigido a su alrededor una insistente costumbre de estar siempre pendiente de aquella gente de arriba, había acallado todos los discordantes murmullos de su alma, pervirtiendo o dominando sus más profundos instintos. Era asexuada, su orgullo personal había sido transferido, era la madre de la hija de otra mujer y desempeñaba su papel con una dura y austera devoción que al menos era enteramente compatible con un estoico desprendimiento. Nos trataba a todos como cosas que existíamos solamente para ayudarla y aliviarla de su carga. Pero la Honorable Beatrice era algo más condescendiente.
Los singulares acontecimientos de años posteriores aparecen ahora entre mí y los recuerdos distintamente separados de aquel rostro infantil. Cuando pienso en Beatrice, pienso en ella del modo como llegué a conocerla más tarde, cuando al fin llegué a conocerla tan bien que ahora podría trazar un retrato completo de su persona, mostrando un centenar de pequeñas y delicadas cosas que uno no observaría simplemente mirándola. Pero incluso entonces recuerdo cómo noté la infinita delicadeza de su piel infantil y sus finas cejas, más finas que las más suaves plumas que jamás haya existido en el pecho de un pájaro. Era una de esas niñas con apariencia de elfos, más bien precoz, de sanos colores, con un pelo negro naturalmente rizado que a veces caía ante sus ojos, y unos ojos que a veces eran traviesamente oscuros, y a veces de un claro amarillo castaño. Y desde el primer momento mismo, tras una ojeada superficial a Rabbits, decidió que lo único realmente interesante que había junto a la mesa del té era yo.
Los mayores hablaban a su manera habitual, tan formales como aburridos, contándole a Nannie las viejas y triviales cosas de siempre acerca del parque y del pueblo que le decían a todo el mundo, y Beatrice me observaba desde el otro lado de la mesa con una pequeña y despiadada curiosidad que me hacía sentir incómodo.
—Nannie —dijo, señalándome, y Nannie dejó sin atender una pregunta de mi madre para volver su atención hacia ella—; ¿ese chico es un criado?
—¡Chis! —dijo Nannie—. Es el señorito Ponderevo. —¿Pero es un criado? —repitió Beatrice.
—Es un escolar —dijo mi madre.
—¿Entonces puedo hablar con él, Nannie?
Nannie me observó con una brutal inhumanidad.
—No deberías hablar tanto —dijo a su pupila, y cortó un trozo de tarta para ella—. No —añadió tajantemente, cuando Beatrice fue a decir algo.
Beatrice se volvió entonces malévola. Sus ojos me exploraron con una injustificable hostilidad.
—Tiene las manos sucias —dijo, clavando su mirada como puñales en la nuez de la garganta—. Y el cuello de la camisa deshilachado.
Tras lo cual dio un mordisco a su tarta, con la impresión de haberme arrojado tan completamente fuera de sus pensamientos que me llenó de odio y de un apasionado deseo de obligarla a admirarme... Y al día siguiente antes del té, por primera vez en mi vida, me lavé cuidadosamente las manos antes de que nadie me lo dijera o me obligara a ello.