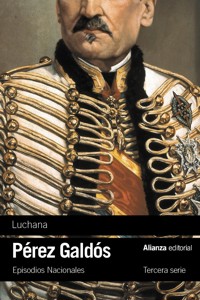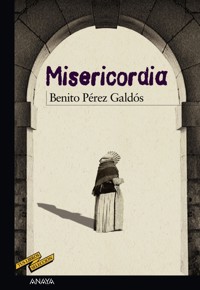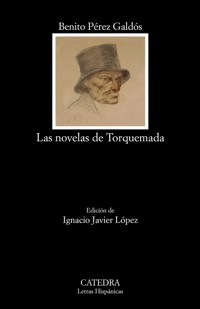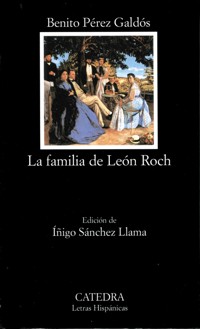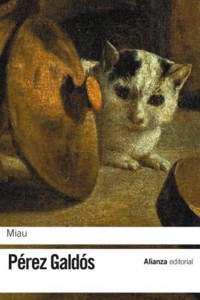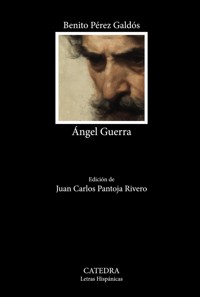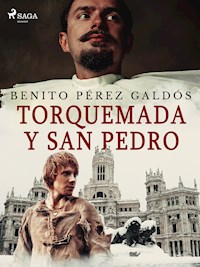
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Torquemada y San Pedro es la cuarta y última novela del ciclo de novelas del avaro Torquemada de Benito Pérez Galdós. En esta asistimos a los últimos devaneos del protagonista y su relación con el misionero Gamborena, a quien Torquemada denomina San Pedro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Perez Galdos
Torquemada y San Pedro
Saga
Torquemada y San Pedro
Copyright © 1870, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726495560
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
—5→
Primera parte
- I -
Las primeras claridades de un amanecer lento y pitañoso, como de Enero, colándose por claraboyas y tragaluces en el interior del que fue palacio de Gravelinas, iba despertando todas las cosas del sueño de la obscuridad, sacándolas, como quien dice, de la nada negra a la vida pictórica... En la armería, la luz matinal puso el primer toque de color en el plumaje de yelmos y morriones; modeló después con trazo firme los petos y espaldares, los brazales y coseletes, hasta encajar por entero las gallardísimas figuras, en quien no es difícil ver catadura de seres vivos, porque la costra de bruñido hierro, cuerpo es de persona monstruosa y terrorífica, y dentro de aquel vacío, ¡quién sabe si se esconde un alma!... Todo podría ser. Los de a caballo, embrazando —6→ la adarga, en actitud de torneo más que de guerra, tomaríanse por inmensos juguetes, que fueron solaz de la Historia cuando era niña... En alguno de los guerreros de a pie, cuando ya la luz del día determinaba por entero sus formas, podía observarse que los maniquíes vestidos del pesado traje de acero, se aburrían soberanamente, hartos ya de la inmovilidad que desencajaba sus músculos de cartón, y del plumero que les limpiaba la cara un sábado y otro, en miles de semanas. Las manos podridas, con algún dedo de menos, y los demás tiesos, no habrían podido sostener la lanza o el mandoble, si no se los ataran con un tosco bramante. En lo alto de aquel lindo museo, las banderas blancas con la cruz de San Andrés colgaban mustias, polvorosas, deshilachadas, recordando los tiempos felices en que ondeaban al aire, en las bizarras galeras del Tirreno y del Adriático.
Del riquísimo archivo se posesionó la claridad matutina en un abrir de ojos, o de ventanas. En la cavidad espaciosa, de elevado techo, fría como un panteón, y solitaria como templo de la sabiduría, rara vez entraba persona viviente, fuera del criado encargado de la limpieza, y de algún erudito escudriñador de rarezas bibliográficas. La estantería de alambradas puertas cubría toda la pared hasta —7→ la escocia, y por los huequecillos de la red metálica confusamente se distinguían lomos de pergamino, cantos de ceñidos legajos amarillentos, y formas diversas de papelorio rancio, que despedía olor de Historia. Al entrar la vigilante luz, retirábase cauteloso a su domicilio el ratón más trasnochador de aquellas soledades: contento y ahíto iba el muy tuno, seguido de toda la familia, pues entre padres, hijos, sobrinos y nietos, se habían cenado en amor y compaña una de las más interesantes cartas del Gran Capitán al Rey Católico, y parte de un curiosísimo Inventario de alhajas y cuadros pertenecientes al Virrey de Nápoles, D. Pedro Téllez Girón, el Grande de Osuna. Estos y otros escandalosos festines ocurrían por haberse muerto de cólico miserere el gato que allí campaba, y no haberse cuidado los señores de proveer la plaza, nombrando nuevo gato, o gobernador de aquellos oscuros reinos.
Los rasgados ventanales del archivo y armería daban a un patio, medianero entre aquellos y el cuerpo principal del palacio, el cual, por dormir en él mucha y diversa gente, tardó algo más en ser invadido por los resplandores del día. Pero al fin, la grande y suntuosa mansión revivió toda entera, y la quietud se trocó casi de súbito en movimiento, el —8→ silencio nocturno en mil rebullicios que de una y otra parte salían. El patio aquel comunicaba por un luengo pasadizo, que más bien parecía túnel, con el departamento de las cocheras y cuadras, que el último duque de Gravelinas, concienzudo sportman, había construido de nueva planta, con todos los refinamientos y perfiles del gusto inglés en estas graves materias. Por allí se iniciaron los primeros ruidos y desperezos del diario trajín, patadas de hombres y animales, el golpe de la pezuña suave y el chapoteo duro de los zuecos sobre los adoquines encharcados, voces, ternos y cantorios.
En el primer patio aparecieron multitud de criados, por diferentes puertas, mujeres que encendían braseros, chicos mocosos con bufanda al cuello y mendrugo en boca, que salían a dar el primer brinco del día sobre el empedrado, o sobre la hierba. Un hombre con cara episcopal, gorra de seda, pantuflas de orillo, chaleco de bayona y un gabán viejo sobre los hombros, llamaba a los rezagados, daba prisa a los perezosos, achuchones a los pequeñuelos, y a todos el ejemplo de su actividad y diligencia. Minutos después de su aparición, se le veía en una ventana baja, afeitándose con tanta presteza como esmero. Su rozagante cara resplandecía como un sol, —9→ cuando volvió a salir, después de bien lavado, para seguir dando órdenes con voz autoritaria y acento francés. Una mujer de lengua muy suelta y puro sonsonete andaluz, disputaba con él, ridiculizando sus prisas; pero al fin no tuvo más remedio de apencar, y allá sacó a tirones, de las sábanas, a un chicarrón muy guapo, y llevándole de una oreja, le hizo zambullir la jeta en agua fría, le lavó y enjugó muy bien. Después de peinarle con maternal esmero, le puso el plastrón lustroso y duro, y un corbatín blanco que le mantenía rígida la cabeza como el puño de un bastón.
Otro asomó con pipa en la boca, la mano izquierda metida en una bota de lacayo, cual si fuera un guante, y en la diestra un cepillo. Sin respeto al franchute, ni a la andaluza ni a los demás, empezó a vociferar colérico, gritando en medio del pasillo: «¡Cuajo... por vida del cuajo, y del recuajo, esto es una ladronera!... ¡Quisiera ver al cochino que me ha birlado mi betún!... ¡Le quitan a uno su betún, y la sangre, y el cuajo de las ternillas!». Nadie le hacía caso. Y en medio del patio, otro, con zuecos y mandil, chillaba furioso: «¿Quién ha cogido una de las esponjas de la cuadra? ¡Dios, que ésta es la de todos los días, y aquí no hay gobierno, ni ministración, ni orden público!».
—10→
-Toma tu esponja, mala sangre -gritó una voz mujeril desde una de las ventanas altas-, para que puedas lavarte la tiña.
Se la tiró desde arriba, y le dio en mitad de la cara con tanta fuerza, que si fuera piedra le habría deshecho las narices. Risas y chacota; y el maldito francés dando prisa con paternales insinuaciones. Ya se había endilgado, sobre la gruesa elástica, la camisola de pechera almidonada y brillante, disponiéndose a completar su atavío, no sin dirigir a pinches y marmitones advertencias muy del caso para desayunarse todos pronto y bien.
Los pasillos de aquel departamento convergían, por la parte opuesta al patio, en una gran cuadra o sala de tránsito, que de un lado daba paso a las cocinas, de otro a la estancia del planchado y arreglo de ropa. En el fondo, una ancha puerta, cubierta de pesado cortinón de fieltro, comunicaba con las extensas logias y cámaras de la morada ducal. En aquel espacioso recinto, que la servidumbre solía llamar el cuartón, una mujer encendía hornillas y anafes, otra braseros, y un criado, con mandil hasta los pies, ponía en ordenada línea varios pares de botas, que luego iba limpiando por riguroso turno.
«Pronto, pronto las del señor -díjole otro —11→ que presuroso entraba por la puerta del fondo-. Estas, tontín, las gruesas... Ya se ha levantado, y allá le tienes dando zancajos por el cuarto, y rezándole al demonio Padrenuestros y Biblias».
-¡Anda!, que espere -replicó el que limpiaba-. Se las pondré como el oro. No podrá él hacer lo mismo con la sarna que tiene en su alma.
-A callar -díjole un tercero, añadiendo a la palabra un amistoso puntapié.
-¿Qué comes? -preguntó el embetunador viendo que mascullaba.
-Pan y unas miserias de lengua trufada.
De la próxima cocina venía fuerte aroma de café. Allá acudieron uno tras otro, y el de las botas, con la mano izquierda metida en una, alargó la derecha para coger, del plato que presentaba un marmitón, tajadas de fiambres exquisitos. El francés se apipaba de lo lindo, y todos le imitaron, mascullando a dos carrillos, a medio vestir unos, otros en mangas de camisa y con las greñas sin peinar.
«Prisa, prisita, amigos míos, que a las nueve hemos de ir todos a la misa. Ya oísteis anoche. Vestida toda la servidumbre».
El portero se había enfundado ya en su librea, que hasta los pies le cubría, y se refregaba las manos pidiendo café bien caliente. —12→ El ayuda de cámara recomendaba que no se dejase para lo último el chocolate del señor marqués.
«Al tío Tor -dijo una voz bronca, que debía de ser de alguno de la cuadra-, no le gusta más que el de a tres reales, hecho con polvo de ladrillo y bellotas...».
-¡Silencio!
-Es hombre, como quien dice, de principios bastos, y por él, comería como un pobre. Come a lo rico porque no digan.
-¡A callar! ¿Quién quiere café?
-Yo y nosotros... Oye tú, Bizconde, saca la botella de aguardiente.
-La señora ha dicho que no haiga mañanas.
-Sácala te digo.
Un marmitón de blanco gorrete, bizco por más señas, repartió copitas de aguardiente, dándose prisa en el escanciar, como los otros en el beber, para que no los sorprendiera el jefe, que a tal hora solía presentarse en la cocina, y era hombre de mal genio, enemigo declarado, como la señora, de las mañanas. El francés recomendaba la sobriedad, «para no echar vaho»; pero él se empinó hasta tres copas, diciendo al concluir: «Yo no doy olor: me lo quito con una pastilla de menta».
En esto, el estridor repentino y vibrante —13→ de un timbre, les hizo saltar a todos como poseídos de pánico.
«¡La señora!... ¡la señora!».
Corrieron, unos a concluir de vestirse, otros a proseguir en los menesteres que entre manos traían. Una que debía de ser doncella principal, se puso de un brinco en la puerta que al interior del palacio conducía, y desde allí gritó con voz de alarma: «¡Despachaos, gandules, y a vestirse pronto!... El que falte ya se las verá con la señora».
Un segundo repiqueteo del sonoro timbre la llevó como el viento por galerías, salas y corredores sin fin.
- II -
«Es la misa que se celebra el 11 de cada mes, porque en día 11 parece que se tiró por el balcón un hermano de las señoras, que sufría de la vista» -dijo el francés a su compañero y conciudadano el jefe, que acababa de entrar, y con él dos ayudantes, portadores de varios canastos bien repletos, con la compra del día. Indiferente a todo lo que no fuera su cometido en la casa, sacudió la ceniza de la pipa y la guardó, disponiéndose a cambiar las ropas de caballero por el blanco uniforme de capitán general de las cocinas. Se vestía —14→ en el cuarto del otro francés, y allí tenía sus pipas, las raciones de tabaco de hebra, y un buen repuesto de fiambres y licores para su uso particular.
Mientras el jefe de comedor cepillaba su frac, el de cocina revisaba en su carnet, retocando cifras, la cuenta de plaza. «Ya, ya -murmuró-. Día 11. Por eso tenemos diez cubiertos al almuerzo... ¿Con que misa? Eso no va conmigo. Soy hugonote... Ahora recuerdo: delante de mí venía ese clérigo... Yo andaba de prisa, y le pasé en la esquina. Debe de haber entrado por la puerta grande».
-¡Eh, Ruperto!... -gritó el otro saliendo al pasillo-. Ya tienes ahí al padre Gamborena, que viene a echar la misa, y tú no has encendido la estufa de la sacristía.
-Sí señor: ya está. San Pedro, como le dice el señor Marqués por chunga, no ha llegado todavía.
-Corre... entérate... A ver si está corriente todo el servicio del altar... paños... vino.
-Eso es cosa de Joselito... ¿Yo qué tengo que ver con la ropa de cura, ni con las vinajeras?
-Hay que multiplicarse -dijo el francés oficiosamente, poniéndose el frac y estirándose los cuellos-. ¡Si uno no mete su nariz en todo sale cada cien-pies!...
—15→
Tiró hacia las estancias palatinas, que por aquella parte empiezan en una extensa galería en escuadra, con luces a un patio. En las paredes, estampas antiguas de talla dulce, con marcos de caoba, y mapas de batallas en perspectiva caballera: el suelo, de pita roja y amarilla, como un resabio de las barras de Aragón: los cristales, velados por elegantísimos transparentes con escudos de Gravelinas, Trastamara y Grimaldi de Sicilia. Al término de esta galería, una gallardísima escalera conduce a las habitaciones propiamente vivideras de la suntuosa morada. En la planta baja todo es salones, la rotonda, el gran comedor, el invernadero y la capilla, restaurada por las señoras del Águila con exquisito gusto. Hacia ella iba el bueno del francés, cuando vio que por la gran crujía que arranca del vestíbulo y entrada principal del palacio, venía despacito, sombrero en mano, un clérigo de mediana estatura, calvo y de color sanguíneo. Hízole gran reverencia el fámulo; contestole el sacerdote con un movimiento de cabeza, y se metió en la sacristía, en cuya puerta le esperaba un lacayo de librea galoneada. Con éste cambió breves palabras el francés, intranquilo hasta no cerciorarse de que nada faltaba en la capilla; disparó después algunas chirigotas a la doncella que subía cargada —16→ de ropa; fue luego a echar un vistazo al comedor chico, y desde él sintió que un coche entraba en el portal. Oyose el pataleo de los caballos sobre el entarugado, después el golpe de la portezuela.
«Es la de Orozco -dijo el francés a su segundo, que ya tenía lista la mesa para los invitados que quisieran desayunarse después de la misa-. Dama de historia, ¿eh? Ella y la señora Marquesa son uña y carne».
En efecto, desde la puerta del comedor chico vio entrar a una esbelta dama, vestida de riguroso luto, que con la franqueza de una amistad íntima, se dirigió, sin ser anunciada, a las habitaciones altas. Otras dos y un caballero entraron luego, pasando a un salón de la planta baja. De minuto en minuto aumentaba el rebullicio de la numerosa servidumbre, y daba gusto ver las pintorescas casacas, los blancos plastrones, los fraques elegantes de toda aquella chusma. A las nueve, bajó Cruz del Águila, dando el brazo a su amiga Augusta, y por la escalera se lamentaban de que Fidela, retenida en cama por un pertinaz ataque de influenza, no pudiera asistir a la misa. Pasaron al salón, y del salón, juntas con las otras damas, a la capilla, ocupando sitios de preferencia en el presbiterio. Lo demás lo llenó la servidumbre, hombres, mujeres —17→ y niños. Pasó revista la señora con su impertinente, a ver si faltaba alguno. No faltaban más que el jefe de la cocina, y el de la familia, Excelentísimo Señor Marqués de San Eloy.
El cual, en el momento de empezar la misa, salió de su habitación tan destemplado y con los humores tan revueltos, que daba miedo verle. Calzado con gruesas botas relucientes, la gorra de seda negra encasquetada hasta las orejas, bata oscura de mucho abrigo, echose al pasillo dando tumbos y patadas, tosiendo ruidosamente, y masticando entre salivazos palabras de ira. Por una escalera interior bajó al patio de las cuadras, y no encontrando allí a ninguno de los funcionariosde aquella sección, descargó toda la rociada sobre un pobre anciano, que disfrutaba un mezquino jornal temporero, y que a la sazón barría las basuras, y cargaba de ellas una carretilla. «¿Pero qué es esto, ñales? ¡El mejor día les pongo a todos en la calle, como me llamo Francisco! ¡Gandules, arrapiezos, dilapidadores de lo ajeno, canallas, sanguijuelas del Estado!... ¡Y ni tan siquiera avisasteis al veterinario para que vea la pata hinchada del Bobo ( Boby, alazán, de silla) y el muermo de Marly (bayo normando, de tiro)! Que se me mueran, ¡cuerno!, y el coste de ellos os lo sacaré de las —18→ costillas. ¿Con que misa? Vaya con las cosas que inventa esa para distraerme a toda la dependencia, y apartar al personal de sus obligaciones. ¡Ñales, reñales!... ».
Metiose luego por el cuartón, que era como el punto de cita de toda la servidumbre, y no viendo a nadie, siguió hacia el interior de la ducal morada, renegando y tosiendo y carraspeando; dio dos o tres vueltas por la galería de las estampas, y de los mapas de guerras y combates; por último, en la mitad de un terno que se le quedó atravesado entre los dientes, con parte de la grosería fuera, parte de ella dentro, pegada a la lengua espumarajosa, hallose junto a la capilla, y oyó un sonoro tilín dos veces, tres.
«Ea, ya están alzando -dijo en un gruñido-. Yo no entro. ¿Ni a santo de qué había de entrar, malditas biblias?».
Volviose a su cuarto, donde acabó de vestirse, poniéndose levita, gabán y sombrero de copa, y empuñando en una mano los gruesos guantes de lana, en otra el bastón de puño de asta, que conservaba de sus tiempos de guerra, bajó de nuevo, a punto que terminaba el oficio divino, y los criados desfilaban presurosos, cada cual a su departamento. Las damas, dos caballeros graves, Taramundi, Donoso, y el señorito de San Salomó, que —19→ había ayudado la misa, subieron a ver a Fidela. Escabullose D. Francisco, para evitar saludos, pues aquella mañana no le daba elnaipe por las finuras. Cuando vio despejado el terreno, metiose de rondón en la sacristía, donde se hallaba solo el oficiante, ya despojado de la casulla y alba, y atento a un tazón de café riquísimo con escolta de tostaditas de pan y manteca, que encima de la cajonera le había puesto, en bandeja de plata, un lacayín muy mono.
«Pues llegué tarde a la misa -díjole don Francisco bruscamente, sin más saludo, ni preliminar de cortesía-, porque no me avisaron a tiempo. ¡Ya ve usted qué casa ésta! Total, que no quise entrar por no interrumpir... Y créame usted... yo no estoy bueno, no señor, no estoy bueno... Debiera quedarme en la cama».
-¿Y quién le obliga a levantarse tan temprano? -dijo el clérigo, sin mirarle, tomando el primer sorbo de café-. ¡Pobrecito, se levanta para ir en busca de un triste jornal, y traer un par de panecillos y media libra de carne al palacio de Gravelinas!
-No es eso, ña... no es eso... Me levanto porque no duermo. Me lo puede creer, no he pegado los ojos en toda la noche, Sr. San Pedro.
—20→
-¿De veras? ¿Por qué? -preguntole el clérigo con media rebanada entre los dientes y la otra en la mano-. Y entre paréntesis: ¿por qué me llama usted a mí San Pedro?
-¿No se lo dije?... Ya, ya le contaré. Es una historia de mis buenos tiempos. Llamo buenos tiempos aquellos en que tenía menos conquibus que ahora, en que sudaba hiel y vinagre para ganarlo, los tiempos en que perdí a mi único hijo, único no; quiero decir... pues... en que no conocía estas grandezas fantasiosas de ahora, ni había tenido que lamentar tanta y tanta vicisitud... Terrible fue la vicisitud de morírseme el chico; pero con ella y todo, vivía más tranquilo, más en mi elemento. Allí penaba también; pero tenía ratos de estar conmigo en mí, vamos, que descansaba en un oasis..., un oasis... oasis.
Encantado de la palabra, la repitió tres veces.
«Y dígame ahora, ¿por qué no durmió anoche? ¿Acaso...?».
-Sí, sí; no pude dormir por lo que me dijo usted al retirarme a mi cuarto, como cifra y recopilación de aquel gran palique que echamos a solas. Velay.
—21→
- III -
-¡Bueno, bueno, bonísimo! -exclamó el sacerdote echándose a reír, y mojando, mojando, para comer después y beber con buen apetito.
¡Qué hombre aquel! Cuerpo más bien pequeño que grande, duro y fuerte, vestido de sotana muy limpia; cara curtida, toda cruzada de finísimas y paralelas arrugas, en series que arrancaban de los ojos hacia la frente y de la boca hacia la barba y carrillos; la tez tostada y sanguínea, como de hombre de mar, de esos que amamantó la tempestad, y que han llegado a la vejez en medio de las inclemencias del cielo y del agua, compartiendo su existencia entre la fe, emanada de lo alto, y la pesca, extraída de lo profundo. Lo característico de tal figura era la calva lustrosa, que empezaba al distenderse las arrugas de la frente y terminaba cerca de la nuca, convexidad espaciosa y reluciente, como calabaza de peregrino, bruñida por el tiempo y el roce. Un cerquillo de cabellos grises muy rizaditos, la limitaba en herradura, rematando encima de las orejas.
Y ahora que me acuerdo: otra cosa era en él tan característica como la calva. ¿Qué? Los —22→ ojos negros, de una dulzura angelical, ojos de doncella andaluza o de niño bonito, y un mirar que traía destellos de regiones celestiales, incomprendidas, antes adivinadas que vistas. Para completar tan simpática fisonomía, hay que añadir algo. ¿Qué? Un ligero cariz de raza o parentesco mogólico en las facciones, los párpados inferiores abultados y muy a flor de cara, las cejas un poco desviadas, la boca, barba y carrillos como queriendo aparecer en un mismo plano, un no sé qué de malicia japonesa en la sonrisa, o de socarronería de cara chinesca, sacada de las tazas de té. Y el buen Gamborena era de acá, alavés fronterizo de Navarra; pero había pasado gran parte de su vida en el extremo Oriente, combatiendo por Cristo contra Buda, y enojado éste de la persecución religiosa, estuvo mirándole a la cara años y más años, hasta dejar proyectados en ella algunos rasgos típicos de la suya. ¿Será verdad que las personas se parecen a lo que están viendo siempre?... Era tan sólo un vago aire de familia, un nada, que tan pronto se acentuaba como se desvanecía, según la intención con que mirase, o la mónita con que sonriese. Fuera de esto, toda la cabeza parecía de talla pintada, como imagen antiquísima que la devoción conserva limpia y reluciente.
—23→
«¡Ah! -exclamó el beato Gamborena arqueando las cejas, con lo cual las dos series de arruguitas curvas se extendieron hasta la mitad del cráneo-. Alguna vez había de oír mi señor Marqués de San Eloy la verdad esencial, la que no se tuerce ni se vicia con la cortesía mundana».
Don Francisco, elevando al techo sus miradas y dando un gran suspiro, exclamó a su vez: «¡Ah!...».
Miráronse los dos un rato, y el clérigo acabó su desayuno.
«Toda la noche -dijo al fin el tacaño-, me la he pasado revolviéndome en la cama como si las sábanas fueran un zarzal, y pensando en ello, en lo mismo, en lo que usted me... manifestó. Y no veía la hora de que llegase el día para levantarme, y correr en busca de usted, y pedirle que me lo explique, que me lo explique mejor...».
-Pues ahora mismo, Sr. D. Francisco de mi alma.
-No, no, ahora no -replicó el Marqués con recelo, mirando a la puerta-. Es cosa de que nos lo parlemos usted y yo solitos, ¡cuidado!, y ahora...
-Sí, sí, nos interrumpirán quizás...
-Y además, yo tengo que salir...
-A correr tras de los negocios. ¡Pobre —24→ jornalero del millón! Ande, ande usted, y déjese en esas calles la salud, que es lo que le faltaba.
-Puede usted creerme -dijo Torquemada con desaliento-, que no la tengo buena, ni medio buena. Yo era un roble, de veta maciza y dura. Siento que me vuelvo caña, que me zarandea el viento, y que la humedad empieza a pudrirme de abajo arriba. ¿Qué es esto? ¿La edad? No es tanta que digamos. ¿Los disgustos, la pena que me da el no ser yo propiamente quien manda en mi casa, y el verme en esta jaula de oro, con una domadora que a cada triquitraque me enseña la varita de hierro candente? ¿Es el pesar de ver que mi hijo va para idiota? ¡Vaya usted a saber! No lo sé. No será una sola concausa, sino el resumen de toditas las concausas lo que me acarrea esta situación. Cúmpleme declarar que yo tengo la culpa, por mi debilidad; pero de nada me vale reconocerlo a posteriori, porque tarde piache, y de no haber sabido evitarlo a priori, no hay más que entregarse y sucumbir velis nolis, maldiciendo uno su destino, y dándose a los demonios.
-Calma, calma, señor Marqués -dijo el eclesiástico con severidad paternal, un tanto festiva-; que eso de darse a los demonios, ni lo admito ni lo consiento. ¡Tal regalo a los demonios! —25→ ¿Y para qué estoy yo aquí, sino para arrancar su presa a esos caballeros infernales, si por acaso llegaran a cogerla entre sus uñas? ¡Cuidadito! Refrénese usted, y por ahora, puesto que tiene prisa, y a mí me llaman mis obligaciones, no digo más. Quédese para otra noche que estemos solitos.
Torquemada se restregó los ojos con ambos puños, como para estimular la visión debilitada por el insomnio. Miró después como un cegato, viendo puntos y círculos de variados colores, y al fin, recobrada la claridad de su vista, y despejado el cerebro, alargó la mano al sacerdote, diciéndole con tono y ademán campechanos: «Ea, con Dios... Conservarse».
Salió, y pidiendo la berlina, no tardó el hombre en echarse a la calle, huyendo de la esclavitud de su hogar dorado. Y que no era ilusión suya, no. Realmente, al traspasar la herrada puerta del palacio de Gravelinas, y sentir en su rostro el ambiente libre de la vía pública, respiraba mejor, se le refrescaba la cabeza, sentía más agudo y claro el ingenio mercantil, y menos penosa la opresión de la boca del estómago, síntoma tenaz de su mala salud. Por lo cual, decía con toda su alma, empleando con impropiedad la palabreja recientemente adquirida: «La calle es mi oasis».
Acabadito de salir el tacaño de la sacristía, —26→ entró Cruz. Creeríase que estaba acechando la salida del otro para colarse ella.
«Ya va, ya va; ya le tiene usted navegando por esas calles, ¡pobre pescador de ochavos! -dijo festivamente, como si continuara un diálogo del día anterior-. ¡Qué hombre!... ¡qué ansiedad por aumentar sus riquezas!».
-Hay que dejarle -replicó el sacerdote con tristeza-. Si le quita usted la caña de pescar dinero, se morirá rabiando, y ¿quién responde de su alma? Que pesque... que pesque, hasta que Dios quiera ponerle en el anzuelo algo que le mueva al aborrecimiento del oficio.
-La verdad: como usted, tan ducho en catequizar salvajes, no eche el lazo a éste y nos le traiga bien sujeto, ¿quién podrá domarle?... Y, ante todo, padrito, ¿estaba el café a su gusto?
-Delicioso, hija mía.
-Por de contado, almorzará usted con nosotros.
-Hija mía, no puedo. Dispénsame por hoy.
Y echó mano al sombrero, que no podía llamarse de teja, por tener abiertas las alas.
-Pues si no almuerza, no le dejo marcharse tan pronto. ¡Estaría bueno! Ea, a sentarse otro ratito. Aquí mando yo.
-Obedezco. ¿Tienes algo que decirme?
-Sí señor. Lo de siempre: que en usted —27→ confío para aplacar a esa fiera, y hacer más tolerable esta vida de continuas desazones.
-¡Ay, hija de mi alma! -exclamó Gamborena, anticipando al discurso, como argumento más persuasivo, la dulzura de su mirar incomparable-. He pasado la vida evangelizando salvajes, difundiendo el Cristianismo entre gentes criadas en la idolatría y la barbarie. He vivido unas veces en medio de razas cuyo carácter dominante es la astucia, la mentira y la traición, otras en medio de tribus sanguinarias y feroces. Pues bien: allá, con paciencia y valor que sólo da la fe, he sabido vencer. Aquí, en plena civilización, desconfío de mis facultades, ¡mira tú si es raro! Y es que aquí encuentro algo que resulta peor, mucho peor que la barbarie y la idolatría, hija de la ignorancia; encuentro los corazones profundamente dañados, las inteligencias desviadas de la verdad por mil errores que tenéis metidos en lo profundo del alma, y que no podéis echar fuera. Vuestros desvaríos os dan, en cierto modo, carácter y aspecto de salvajes. Pero salvajismo por salvajismo, yo prefiero el del otro hemisferio. Encuentro más fácil crear hombres, que corregir a los que por demasiado hechos, ya no se sabe lo que son.
Dijo esto el buen curita, sentado junto a la cajonera, puesto el codo en el filo del mueble, —28→ y la cabeza en el puño de la mano derecha, expresando con cierto aire de indolencia fina su escaso aliento para aquellas luchas con los cafres de la civilización. Embelesada le oía la dama, clavando sus ojos en los ojos del evangelista, y, si así puede decirse, bebiéndole las miradas o asimilándose por ellas el pensamiento antes que la boca lo formulara.
«Pues usted lo dice, así será -manifestó la señora sintiendo oprimido el pecho-. Comprendo que la domesticación de este buen señor es obra difícil. Yo no puedo intentarla, mi hermana tampoco; ni piensa en ella, ni le importa nada que su marido sea un bárbaro que nos pone en ridículo a cada instante... Usted, que se nos ha venido acá tan oportunamente, como bajado del Cielo, es el único que podrá...».
-¡Sí quiero hacerlo! Las empresas difíciles son las que a mí me tientan, y me seducen, y me arrastran. ¿Cosas fáciles? Quítate allá. ¡Tengo yo un temperamento militar y guerrero...! Sí, mujer, ¿qué te crees tú?... Óyeme.
Excitada su imaginación y enardecido su amor propio, se levantó para expresar con más desahogo lo que tenía que decir.
«Mi carácter, mi temperamento, mi ser todo son como de encargo para la lucha, para —29→ el trabajo, para las dificultades que parecen insuperables. Mis compañeros de Congregación dicen... vas a reírte..., que cuando Su Divina Majestad dispuso que yo viniese a este mundo, en el momento de lanzarme a la vida estuvo dudando si destinarme a la Milicia o a la Iglesia... porque desde el nacer traemos impresa en el alma nuestra aptitud culminante... Esta vacilación del Supremo Autor de todas las cosas, dicen que quedó estampada en mi ser, bastando para ello el breve momento que estuve en los soberanos dedos. Pero al fin decidiose nuestro Padre por la Iglesia. En un divino tris estuvo que yo fuese un gran guerrero, debelador de ciudades, conquistador de pueblos y naciones. Salí para misionero, que en cierto modo es oficio semejante al de la guerra, y heme aquí que he ganado para mi Dios, con la bandera de la Fe, porciones de tierra y de humanidad tan grandes como España.
- IV -
»Aunque la dificultad de este empeño en que la buena de Croissette quiere meterme ahora, me arredra un poquitín -prosiguió después de dejar, en una pausa, tiempo a la admiración efusiva de la dama-, yo no me —30→ acobardo, empuño mi gloriosa bandera, y me voy derecho hacia tu salvaje».
-Y le vencerá..., segura estoy de ello.
-Le amansaré por lo menos, de eso respondo. Anoche le tiré algunos flechazos, y el hombre me ha demostrado hoy que le llegaron a lo vivo.
-¡Oh! Le tiene a usted en mucho; le mira como a un ser superior, un ángel o un apóstol, y todas las fierezas y arrogancias que gasta con nosotras, delante de usted se truecan en blanduras.
-Temor o respeto, ello es que se impresiona con las verdades que me oye. Y no le digo más que la verdad, la verdad monda y lironda, con toda la dureza intransigente que me impone mi misión evangélica. Yo no transijo, desprecio las componendas elásticas en cuanto se refiere a la moral católica. Ataco el mal con brío, desplegando contra él todos los rigores de la doctrina. El Sr. Torquemada me ha de oír muy buenas cosas, y temblará y mirará para dentro de sí, echando también alguna miradita hacia la zona de allá, para él toda misterios, hacia la eternidad en donde chicos y grandes hemos de parar. Déjale, déjale de mi cuenta.
Dio varias vueltas por la estancia, y en una de ellas, sin hacer caso de las exclamaciones —31→ admirativas de su noble interlocutora, se paró ante ella, y le impuso silencio con un movimiento pausado de ambas manos extendidas, movimiento que lo mismo podría ser de predicador que de director de orquesta; todo ello para decirle:
«Pausa, pausa... y no te entusiasmes tan pronto, hija mía, que a ti también, a ti también ha de tocarte alguna china, pues no es suya toda la culpa, no lo es, que también la tenéis vosotras, tú más que tu hermana...».
-No me creo exenta de culpa -dijo Cruz con humildad-, ni en este ni en otros casos de la vida.
-Tu despotismo, que despotismo es, aunque de los más ilustrados, tu afán de gobernar autocráticamente, contrariándole en sus gustos, en sus hábitos y hasta en sus malas mañas, imponiéndole grandezas que repugna, y dispendios que le fríen la sangre, han puesto al salvaje en un grado tal de ferocidad que nos ha de costar trabajillo desbravarle.
-Cierto que soy un poquitín despótica. Pero bien sabe ese bruto que sin mi gobierno no habría llegado a las alturas en que ahora está, y en las cuales, créame usted, se encuentra muy a gusto cuando no le tocan a su avaricia. ¿Por quién es senador, por quién es marqués, y hombre de pro, considerado de —32→ grandes y chicos?... Pero quizás me diga usted que estas son vanidades, y que yo las he fomentado sin provecho alguno para las almas. Si esto me dice, me callaré. Reconozco mi error, y abdico, sí señor, abdico el gobierno de estos reinos, y me retiraré... a la vida privada.
-Calma, que para todo se necesita criterio y oportunidad, y principalmente para las abdicaciones. Sigue en tu gobierno, hasta ver... Cualquier perturbación en el orden establecido sería muy nociva. Yo pondré mis paralelas, atento sólo al problema moral. En lo demás no me meto, y cuanto de cerca o de lejos se relacione con los bienes de este mundo, es para mí como si no existiera... Por de pronto, lo único que ordeno es que seas dulce y cariñosa con tu hermano, pues hermano tuyo lo ha hecho la Iglesia; que no seas...
No pudiendo reprimir Cruz su natural imperante y discutidor, interrumpió al clérigo en esta forma:
«¡Pero si es él, él quien hace escarnio de la fraternidad! Ya van cuatro meses que no nos hablamos, y si algo le digo, suelta un mugido y me vuelve la espalda. Hoy por hoy, es más grosero cuando habla que cuando calla. Y ha de saber usted que, fuera de casa, no me nombra nunca sin hablar horrores de mí».
—33→
-Horrores..., dicharachos -dijo Gamborena un tanto distraído ya del asunto, y agarrando su sombrero con una decisión que indicaba propósito de salir-. Hay una clase de maledicencia que no es más que hábito de palabrería insustancial. Cosa mala; pero no pésima; efervescencia del conceptismo grosero, que a veces no lleva más intención que la de hacer grada. En muchos casos, este vicio maldito no tiene su raíz en el corazón. Yo estudiaré a nuestro salvaje bajo ese aspecto, como él dice, y le enseñaré el uso del bozal, prenda utilísima, a la que no todos se acostumbran... pero vencida su molestia... ¡ah!, concluye por traer grandes beneficios, no sólo a la lengua, sino al alma... Adiós, hija mía... No, no me detengo más. Tengo que hacer... Que no, que no almuerzo, ea. Si puedo, vendré esta tarde a daros un poco de tertulia. Si no, hasta mañana. Adiós.