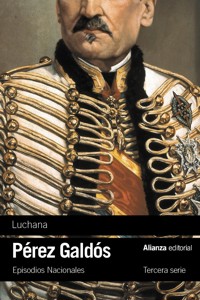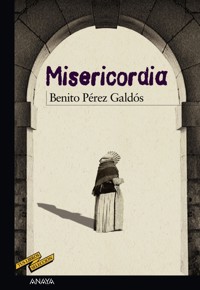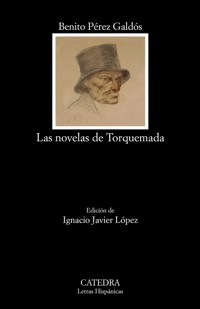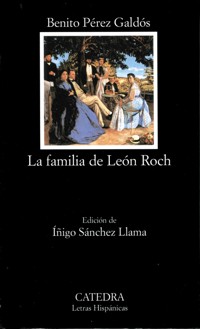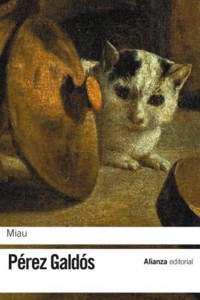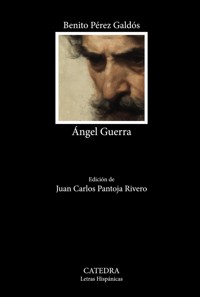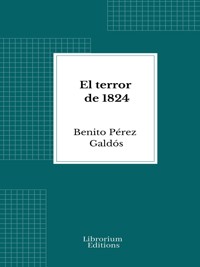
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la tarde del 2 de octubre de 1823 un anciano bajaba con paso tan precipitado como inseguro por las afueras de la Puerta de Toledo en dirección al puente del mismo nombre. Llovía menudamente, sin cesar, según la usanza del hermoso cielo cuando se enturbia, y la ronda podía competir en lodos con su vecino Manzanares, el cual, hinchándose como la madera cuando se moja, extendía su saliva fangosa por gran parte del cauce que le permiten los inviernos. El anciano transeúnte marchaba con pie resuelto, sin que le causara estorbo la lluvia, con el pantalón recogido hasta la pantorrilla, chapoteando sin embarazo en el lodo con las destrozadas botas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
B. PÉREZ GALDÓS
EPISODIOS NACIONALES
EL TERROR DE 1824
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385745035
EL TERROR DE 1824
I
En la tarde del 2 de octubre de 1823 un anciano bajaba con paso tan precipitado como inseguro por las afueras de la Puerta de Toledo en dirección al puente del mismo nombre. Llovía menudamente, sin cesar, según la usanza del hermoso cielo cuando se enturbia, y la ronda podía competir en lodos con su vecino Manzanares, el cual, hinchándose como la madera cuando se moja, extendía su saliva fangosa por gran parte del cauce que le permiten los inviernos. El anciano transeúnte marchaba con pie resuelto, sin que le causara estorbo la lluvia, con el pantalón recogido hasta la pantorrilla, chapoteando sin embarazo en el lodo con las destrozadas botas. Iba estrechamente forrado, como tizona en vaina, en añoso gabán oscuro, cuyo borde y solapa se sujetaba con alfileres allí donde no había botones, y con los agarrotados dedos en la parte del pecho, como la más necesitada de defensa contra la humedad y el frío. Hundía la barba y media cara en el alzacuello, tieso como una pared, cubriéndose con él las orejas y el ala posterior del sombrero, que destilaba agua como cabeza de tritón en fuente de Reales Sitios. No llevaba paraguas ni bastón. Mirando sin cesar al suelo, daba unos suspiros que competían con las ráfagas de aire. ¡Infelicísimo varón! ¡Cuán claramente pregonaban su desdichada suerte el roto vestido, las horadadas botas, el casquete húmedo, la aterida cabeza, y aquel continuo suspirar casi al compás de los pasos! Parecía un desesperado que iba derecho a descargar sobre el río el fardo de una vida harto enojosa para llevarla más tiempo. No obstante, pasó por el puente sin mirar al agua, y no se detuvo hasta el parador situado en la divisoria de los caminos de Toledo y Andalucía.
Bajo el cobertizo destinado a los alcabaleros y gente del fisco, había hasta dos docenas de hombres de tropa, entre ellos algunos oficiales de línea y voluntarios realistas de nuevo cuño en tales días. Los paradores cercanos albergaban una fuerza considerable, cuya misión era guardar aquella principalísima entrada de la corte, ignorante aún de los sucesos que en el último confín de la Península habían cambiado el gobierno de constitucional dudoso en absoluto verídico y puro, poniendo fin entre bombas certeras y falaces manifiestos a los tres llamados años. En aquel cuerpo de guardia eran examinados los pasaportes, vigilando con exquisito esmero las entradas y las salidas, mayormente estas últimas, a fin de que no escurriesen el bulto los sospechosos ni se pusieran en cobro los revolucionarios, cuya última cuenta se ajustaría pronto en el tremendo Josafat del despotismo.
Acercose el vejete al grupo de oficiales, y reconociendo prontamente al que sin duda buscaba, que era joven, adusto y morenote, bastante adelantado en su marcial carrera como proclamaban las insignias, díjole con mucho respeto:
—Aquí estoy otra vez, señor coronel Garrote. ¿Tiene vuecencia alguna buena noticia para mí?
—Ni buena ni mala, señor... ¿cómo se llama usted? —repuso el militar.
—Patricio Sarmiento, para servir a vuecencia y la compañía; Patricio Sarmiento, el mismo que viste y calza, si esto se puede decir de mi traje y de mis botas. Patricio Sarmiento, el...
—Pase usted adentro —díjole bruscamente el militar, tomándole por un brazo y llevándole bajo el cobertizo—. Está usted como una sopa.
Un rumor, del cual podía dudarse si era de burla o de lástima, y quizás provenía de las dos cosas juntamente, acogió la entrada del infeliz preceptor en la compañía de los militares.
—Sí, señor Garrote —añadió Sarmiento—; soy, como decía, el hombre más desgraciado de todo el globo terráqueo. Ese cielo que nos moja no llora más que lloro en estos días, desde que me han anunciado como probable, como casi cierta, la muerte de mi querido hijo Lucas, de mi niño adorado, de aquel que era manso cordero en el hogar paterno y león indómito en los combates... ¡Ah, señores! ¡Ustedes no saben lo que es tener un hijo único, y perderlo en una escaramuza de Andalucía, por descuidos de un general, o por intrepidez imprudente de un oficialete!... ¿Pero hay esperanzas todavía de que tan horrible noticia resulte incierta? ¿Se ha sabido algo? Por Dios, señor Garrote, ¿ha sabido vuecencia si mi idolatrado unigénito vive aún, o si feneció en esas tremendas batallas?... ¿Hay algún parte que lo mencione?..., porque Lucas no podía morir como cualquiera, no: había de morir ruidosa y gloriosísimamente, de una manera tal, que dé gusto y juego a los historiadores... ¿Ha sabido algo vuecencia de ayer acá?
—Nada —repuso Garrote fríamente.
—Ha seis días que vengo todas las tardes, y siempre me dice vuecencia lo mismo —murmuró Sarmiento con angustia—. ¡Nada!
—Desde el primer día manifesté a usted qué nada podía saber.
—Pero a todas horas entran heridos, soldados dispersos, paisanos, correos que vienen de las Andalucías. ¿Se ha olvidado usted de preguntar?
—No me he olvidado —indicó el coronel con semblante y tono más compasivos—; pero nadie, absolutamente nadie, tiene noticia del miliciano Lucas Sarmiento.
—¡Todo sea por Dios! —exclamó el preceptor mirando al cielo—. ¡Qué agonía! Unos me dicen que sucumbió, otros que está herido gravemente... ¿Han entrado hoy muchos milicianos prisioneros?
—Algunos.
—¿No venía Pujitos?
—¿Y quién es Pujitos?
—¡Oh! Vuecencia no conoce a nuestra gente.
—Soy forastero en Madrid.
—¡Oh! Pasaron aquellos tiempos de gloria —exclamó don Patricio con lágrimas en los ojos, y declamando con cierto énfasis que no cuadraba mal a su hueca voz y alta figura—. ¡Todo ha caído, todo es desolación, muerte y ruinas! Aquellos adalides de la libertad, que arrancaron a la madre España de las garras del despotismo; aquellos fieros leones matritenses, que con solo un resoplido de su augusta cólera desbarataron a la Guardia real, ¿qué se hicieron? ¿Qué se hizo de la elocuencia que relampagueaba tronando en los cafés, con luz y estruendo sorprendentes? ¿Qué se hizo de aquellas ideas de emancipación que inundaban de gozo nuestras corazones? Todo cayó, todo se desvaneció en tinieblas, como lumbre extinguida por la corriente de las aguas. La oleada de fango frailesco ha venido arrasándolo todo. ¿Quién la detendrá volviéndola a su inmundo cauce? ¡Estamos perdidos! La patria muere ahogada en lodazal repugnante y fétido. Los que vimos sus días gloriosos, cuando al son de patrióticos himnos eran consagradas públicamente las ideas de libertad y nos hacíamos todos libres, todos igualmente soberanos, los recordamos como un sueño placentero que no volverá. Despertamos en la abyección, y el peso y el rechinar de nuestras cadenas nos indican que vivimos aún. Las iracundas patas del déspota nos pisotean, y los frailes nos...
—Basta —gritó una formidable voz interrumpiendo bruscamente al infeliz dómine—. Para sainete basta ya, señor Sarmiento. Si abusa usted de la benignidad con que se le toleran sus peroratas en atención al estado de su cabeza, nos veremos obligados a retirarle las licencias. Esto no se puede resistir. Si los desocupados de Madrid le consienten a usted que vaya de esquina en esquina y de grupo en grupo divirtiéndoles con sus necedades y reuniendo tras de sí a los chicos, yo no permito que con pretexto de locura o idiotismo se insulte al orden político que felizmente nos rige...
—¡Ah, señor Garrote, señor Garrote! —dijo Sarmiento moviendo tristemente la cabeza y sacudiendo menudas gotas de agua sobre los circunstantes—. Vuecencia me tapa la boca, que es el único desahogo de mi alma abrasada... Callaré; pero deme vuecencia nuevas de mi hijo, aunque sean nuevas de su muerte.
Garrote encogió los hombros y ofreció una silla al pobre hombre, que, despreciando el asiento, juzgó más eficaz contra la humedad y el fresco pasearse de un rincón a otro del cobertizo, dando fuertes patadas y girando rápidamente, como veleta, al dar las vueltas. Los demás militares y paisanos armados no ocultaban su regocijo ante la grotesca figura y ditirámbico estilo del anciano, y cada cual imaginaba un tema de burla con que zaherirle, mortificándole también en su persona. Este le decía que Su Majestad pensaba nombrarle ministro de Estado y llavero del reino; aquel que un ejército de carbonarios venía por la frontera derecho a restablecer la Constitución; uno le ponía una banqueta delante para que al pasar tropezase y cayese; otro le disparaba con cerbatana un garbanzo haciendo blanco en el cogote o la nariz. Pero Sarmiento, atento a cosas más graves que aquel juego importuno, hijo de un sentimiento grosero y vil, no hacía caso de nada, y solo contestaba con monosílabos, o llevándose la mano a la parte dolorida.
Había pasado más de un cuarto de hora en este indigno ejercicio, cuando de la venta salió un hombre pequeño, doblado, de mezquina arquitectura, semejante a la de esos edificios bajos y sólidos que no tienen por objeto la gallarda expresión de un ideal, sino simplemente servir para cualquier objeto terrestre y positivo. Siendo posible la comparación de las personas con las obras de arquitectura, y habiendo quien se asemeja a una torre gótica, a un palacio señorial, a un minarete árabe, puede decirse de aquel hombre que parecía una cárcel. Con su musculatura de cal y canto se avenía maravillosamente una como falta de luces, rasgo misterioso o inexplicable de su semblante, que a pesar de tener cuanto corresponde al humano frontispicio, parecía una fachada sin ventanas. Y no eran pequeños sus ojos ciertamente, ni dejaban de ver con claridad cuanto enfrente tenían; pero ello es que mirándole no se podía menos de decir: «¡Qué cara tan oscura!».
Su fisonomía no expresaba cosa alguna, como no fuera una calma torva, una especie de acecho pacienzudo. Y a pesar de esto no era feo, ni sus correctas facciones habrían formado mal conjunto si estuvieran de otra manera combinadas. Tales o cuales cejas, boca o narices más o menos distantes de la perfección, pueden ser de agradable visualidad o de horrible aspecto, según cual sea la misteriosa conexión que forma con ellas una cara. La de aquel hombre que allí se apareció era ferozmente antipática. Siempre que vemos por primera vez a una persona, tratamos, sin darnos cuenta de nuestra investigación, de escudriñar su espíritu y conocer por el mirar, por la actitud, por la palabra, lo que piensa y desea. Rara vez dejamos de enriquecer nuestro archivo psicológico con una averiguación preciosa. Pero enfrente de aquel sótano humano el observador se aturdía diciendo: «Está tan lóbrego que no veo nada».
Vestía de paisano con cierto esmero, y todas cuantas armas portátiles se conocen llevábalas él sobre sí, lo cual indicaba que era voluntario realista. Fusil sostenido a la espalda con tirante, sable, machete, bayoneta, pistolas en el cinto, hacían de él una armería en toda regla. Calzaba botas marciales con espuelas, a pesar de no ser de a caballo; mas este accesorio solían adoptarlo cariñosamente todos los militares improvisados de uno y otro bando. Chupaba un cigarrillo, y a ratos se pasaba la mano por la cara, afeitada como la de un fraile; pero su habitual resabio nervioso (estos resabios son muy comunes en el organismo humano) consistía en estar casi siempre moviendo las mandíbulas como si rumiara o mascullase alguna cosa. Su nombre de pila era Francisco Romo.
Don Patricio, luego que le vio, llegose a él y le dijo:
—¡Ah, señor Romo! ¡Cuánto me alegro de verlo! Aquí estoy por sexta vez buscando noticias de mi hijo.
—¿Qué sabemos nosotros de tu hijo ni del hijo del Zancarrón? Papá Sarmiento, tú estás en Babia... No tardarás mucho en ir al Nuncio de Toledo... Ven acá, estafermo —al decir esto le tomaba por un brazo y le llevaba al interior de la venta que servía de cuerpo de guardia—, ven acá y sirve de algo.
—¿En qué puedo servir al señor Romo? Diga lo que quiera con tal que no me pida nada de que resulte un bien al absolutismo.
—Es cosa mía —dijo Romo hablando en voz baja y retirándose con Sarmiento a un rincón donde no pudieran ser oídos—. Tú, aunque loco, eres hombre capaz de llevar un recado y ser discreto.
—Un recado... ¿a quién?
—A Elenita, la hija de don Benigno Cordero, que vive en tu misma casa, ¿eh? Me parece que no te vendrán mal tres o cuatro reales... Este saco de huesos está pidiendo carne. ¿Cuántas horas hace que no has comido?
—Ya he perdido la cuenta —repuso el preceptor con afligidísimo semblante, mientras un lagrimón como garbanzo corría por su mejilla.
—Pues bien, carcamal: aquí tienes una peseta. Es para ti si llevas a la señorita doña Elena...
—¿Qué?
—Esta carta —dijo Romo mostrando una esquela doblada en pico.
—¡Una carta amorosa! —exclamó Sarmiento ruborizándose—. Señor Romo de mis pecados, ¿por quién me toma usted?
El tono de dignidad ofendida con que hablara Sarmiento, irritó de tal modo al voluntario realista que, empujando brutalmente al anciano, le vituperó de este modo:
—¡Dromedario! ¿Qué tienes que decir?... Sí, una carta amorosa. ¿Y qué?
—Que usted es un simple si me toma por alcahuete —dijo don Patricio con severo acento—. Guarde usted su peseta, y yo me guardaré mi gana de comer. ¡Por vida de la chilindraina! No faltan almas caritativas que hagan limosnas sin humillarnos...
Inflamado en vivísima cólera el voluntario, y sin hallar otras razones para expresarla que un furibundo terno, descargó sobre el pobre maestro aburrido uno de esos pescozones de catapulta que abaten de un golpe las más poderosas naturalezas, y dejándole tendido en tierra, magullados y acardenalados el hocico y la frente, salió del cuerpo de guardia.
A don Patricio le levantaron casi exánime, y su destartalado cuerpo se fue estirando poco a poco en la postura vertical, restallándole las coyunturas como clavijas mohosas. Se pasó la mano por la cara, y dando un gran suspiro y elevando al cielo los ojos llorosos, exclamó así con dolorido acento:
—¡Indigno abuso de la fuerza bruta, y de la impunidad que protege a estos capigorrones!... Si otros fueran los tiempos, otras serían las nueces... Pero los yunques se han vuelto martillos, y los martillos de ayer son yunques ahora. ¡Rechilindrona! ¡Malditos sean los instantes que he vivido después que murió aquella preciosa libertad!...
Y sucediendo la rabia al dolor, se aporreó la cabeza y se mordió los puños. Habíanle abandonado los que antes le prestaran socorro, porque fuera se sentía gran ruido y salieron todos corriendo al camino. Don Patricio, coronándose dignamente con su sombrero, al cual se empeñó en devolver su primitiva forma, salió también arrastrado por la curiosidad.
II
Era que venían por el camino de Andalucía varias carretas precedidas y seguidas de gente de armas a pie y a caballo, y aunque no se veían sino confusos bultos a lo lejos, oíase un son a manera de quejido, el cual, si al principió pareció lamentaciones de seres humanos, luego se comprendió provenía del eje de un carro que chillaba por falta de unto. Aquel áspero lamento, unido a la algazara que hizo de súbito la mucha gente salida de los paradores y ventas, formaba lúgubre concierto, más lúgubre aún a causa de la tristeza de la noche. Cuando los carros estuvieron cerca, una voz acatarrada y becerril gritó: «¡Vivan las caenas! ¡Viva el rey absoluto y muera la nación!». Respondiole un bramido infernal, como si a una rompieran a gritar todas las cóleras del averno, y al mismo tiempo la luz de las hachas, prontamente encendidas, permitió ver las terribles figuras que formaban procesión tan espantosa. Don Patricio, quizás el único espectador enemigo de semejante espectáculo, sintió los escalofríos del terror y una angustia mortal que le retuvo inmóvil y casi sin respiración por algún tiempo.
Los que custodiaban el convoy y los paisanos que le seguían por entusiasmo absolutista, estaban manchados de fango hasta los ojos. Algunos traían pañizuelo en la cabeza, otros sombrero ancho; muchos, con el desgreñado cabello al aire, roncos, mojados de pies a cabeza, frenéticos, tocados de una borrachera singular que no se sabe si era de vino o de venganza, brincaban sobre los baches, agitando un girón con letras, una bota escuálida o un guitarrillo sin cuerdas. Era una horrenda mezcla de bacanal, entierro y marcha de triunfo. Oíanse bandurrias desacordes, carcajadas, panderetazos, votos, ternos, kirieleisones, vivas y mueras, todo mezclado con el lenguaje carreteril, con patadas de animales (no todos cuadrúpedos) y con el cascabeleo de las colleras. Cuando la caravana se detuvo ante el cuerpo de guardia, aumentó el ruido. La tropa formó al punto, y una nueva aclamación al rey neto alborotó los caseríos. Salieron mujeres a las ventanas, candil en mano, y la multitud se precipitó sobre los carros.
Eran estos galeras comunes con cobertizo de cañas y cama hecha de pellejos y sacos vacíos. En el delantero venían tres hombres, dos de ellos armados, sanos y alegres, el tercero enfermo y herido, reclinado doloridamente sobre el camastrón, con grillos en los pies y una larga cadena que, prendida en la cintura y en una de las muñecas, se enroscaba junto al cuerpo como una culebra. Tenía vendada la cabeza con un lienzo teñido de sangre, y era su rostro amarillo como vela de entierro. Le temblaban las carnes, a pesar de disfrutar del abrigo de una manta, y sus ojos extraviados, así como su anhelante respiración, anunciaban un estado febril y congojoso. Cuando el coronel Garrote se acercó al carro, y alzando la linterna que en la mano traía, miró con vivísima curiosidad al preso, este dijo a media voz:
—¿Estamos ya en Madrid?
Sin hacer caso de la pregunta, Garrote, cuyo semblante expresaba el goce de una gran curiosidad satisfecha, dijo:
—¿Conque es usted...?
Uno de los hombres armados que custodiaban al preso en el carro, añadió:
—El héroe de las Cabezas.
Y junto al carro sonó este grito de horrible mofa:
—¡Viva Riego!
Garrote se empeñó en apartar a la gente que rodeaba el carro, apiñándose para ver mejor al preso e insultarle más de cerca.
Un hombre alargó el brazo negro, y tocando con su puño cerrado el cuello del enfermo, gritó:
—¡Ladrón, ahora las pagarás!
El desgraciado general se recostó en su lecho de sacos, y callaba, aunque harto claramente imploraban compasión sus ojos.
—Fuera de aquí. Señores, a un lado —dijo Garrote, aclarando con suavidad el grupo de curiosos—. Ya tendrán tiempo de verle a sus anchas...
—Dicen que la horca será la más alta que se ha visto en Madrid —indicó uno.
—Y que se venderán los asientos en la plaza, como en la de toros.
—Pero déjennoslo ver..., por amor de Dios. Si no nos lo comemos, señor coronel —gruñó una dama del parador cercano.
—¡Si no puede con su alma...! ¿Y ese hombre ha revuelto medio mundo? Que me lo vengan a decir...
—¡Qué facha! ¿Y dicen que este es Riego?... ¡Qué bobería!... Si parece un sacristán que se ha caído de la torre cuando estaba tocando a muerto...
—Este es tan Riego como yo.
—Os digo que es el mismo. Le vi yo en el teatro cantando el himno.
—El mismo es. Tiene el mismo parecido del retrato que paseaban por Platerías.
Hasta aquí las mortificaciones fueron de palabra. Pero un grupo de hombres que habían salido al encuentro de los carros, una gavilla, mitad armada, mitad desnuda, desarrapada, borracha, tan llena de rabia y cieno que parecía creación espantosa del lodo de los caminos, de la hez de las tinajas y de la nauseabunda atmósfera de los presidios, un pedazo de populacho, de esos que desgarrándose se separan del cuerpo de la nación soberana para correr solo, manchando y envileciendo cuanto toca, empezó a gritar con el gruñido de la cobardía que se finge valiente fiando en la impunidad:
—¡Que nos lo den; que nos entreguen a ese pillo, y nosotros le ajustaremos la cuenta!
—Señores —dijo Garrote con energía—, atrás; atrás todo el mundo. El preso va a entrar en Madrid.
—Nosotros le llevaremos.
—Atrás todo el mundo.
Y los pocos soldados que allí había, auxiliados con tibieza por los voluntarios realistas, apartaban a la gente.
Unos corrieron a curiosear en los carros que venían detrás, y otros se metieron en la venta, donde sonaban seguidillas, castañuelas, desaforados gritos y chillidos. Un cuero de vino, roto por los golpes y patadas que recibiera, dejaba salir el rojo líquido, y el suelo de la venta parecía inundado de sangre. Algunos carreteros sedientos se habían arrojado al suelo y bebían en el arroyo tinto; los que llegaron más tarde apuraban lo que había en los huecos del empedrado, y los chicos lamían las piedras fuera de la venta, a riesgo de ser atropellados por las mulas desenganchadas que iban de la calle a la cuadra, o del tiro al abrevadero. Poco después veíanse hombres que parecían degollados con vida, carniceros o verdugos que se hubieran bañado en la sangre de sus víctimas. El vino, mezclado al barro y tiñendo las ropas que ya no tenían color, acababa de dar al cuadro en cada una de sus figuras un tono crudo de matadero, horriblemente repulsivo a la vista.
Y a la luz de las hachas de viento y de las linternas, las caras aumentaban en ferocidad, dibujándose más claramente en ellas la risa entre carnavalesca y fúnebre que formaba el sentido, digámoslo así, de tan extraño cuadro. Como no había cesado de llover, el piso inundado era como un turbio espejo de lodo y basura, en cuyo cristal se reflejaban los hombres rojos, las rojas teas, las bayonetas bruñidas, las ruedas cubiertas de tierra, los carros, las flacas mulas, las haraposas mujeres, el ir y venir, la oscilación de las linternas y hasta el barullo, los relinchos de brutos y hombres, la embriaguez inmunda, y, por último, aquella atmósfera encendida, espesa, suciamente brumosa, formada por los alientos de la venganza, de la rusticidad y de la miseria.
En el segundo carro estaban presos también y heridos los compañeros de Riego, a saber: el capitán don Mariano Bayo, el teniente coronel piamontés Virginio Vicenti y el inglés Jorge Matías. Don Patricio Sarmiento, que no se atrevió a acercarse al primer carro, se detuvo breve rato junto al segundo, pasó indiferente por el tercero, donde solo venían sacos y un guerrillero con su mujer, y se dirigió al cuarto, llamado por una voz débil que claramente dijo:
—Señor don Patricio de mi alma... ¡Bendito sea Dios que me permite verle!
—¡Pujitos!... ¡Pujitos mío!... —exclamó Sarmiento extendiendo sus brazos dentro del carro—. ¿Eres tú?... Sí, tú mismo... Dime, ¿estás herido? Por lo visto, también vienes preso.
—Sí señor —repuso el maestro de obra prima—; herido y preso estoy... Diga usted, ¿nos ahorcarán?
—¿Pues eso quién lo duda?
—¡Infeliz de mí!... Vea usted los lodos en que han venido a parar aquellos polvos. Bien me lo decía mi mujer... Señor don Patricio, al que está como yo medio muerto de un bayonetazo en la barriga, deberían dejarle en manos de Dios para que se lo llevase cuando a su Divina Majestad le diese la gana, ¿no es verdad?
—Sí, Pujitos mío —repuso Sarmiento estrechándole la mano—. ¿Sabes que tiemblo y tengo frío? Más frío y más miedo que tú, porque voy a preguntarte por mi hijo, en cuya compañía has vivido por esas tierras, y según lo que me contestes, así moriré o viviré... Hace seis días que estoy en la incertidumbre más horrible; hace seis días que bajo a este camino para interrogar a todos los que llegan... ¡Ah, por fin encuentro quien me diga la verdad! Pujitos de mi alma, tú me la dirás, aunque sea terrible.
—Sí, señor; sí, señor, yo se la diré —repuso el zapatero, cubriéndose con ambas manos el rostro y rompiendo a llorar como un chicuelo.
—¡Conque es cierto, amigo, conque es verdad que mi pobre Lucas!... —gimió el preceptor, la voz entrecortada por el llanto—. ¡Pobre hijo de mi alma!
—¡Pobre amigo mío! —añadió Pujitos secando sus lágrimas—. ¡Y era tan cariñoso, tan bueno, tan leal!... Sin cesar le nombraba a usted y no cesaba de cavilar en lo que haría su padre en Madrid o lo que no haría... «Si tendrá discípulos, decía; si pasará trabajos. Ahora estará barriendo la escuela...». No nos separábamos nunca, partíamos nuestra ración, y éramos en todo como hermanos. En las batallas siempre nos escondíamos juntos.
—¡Os escondíais! —exclamó don Patricio levantando el rostro con dignidad, pues esta era tan grande en él que ni el dolor podía vencerla.
—¡Ah, señor!... El pobre Lucas era el mejor chico del mundo... ¡Pobrecito!...
—Ha tiempo que el dardo estaba clavado en mi corazón... Yo le tenía por muerto; pero la falta de noticias dábame alguna esperanza. Yo me agarraba con desesperación a las conjeturas. Pero tú has disipado mis dudas. Más vale la desgracia verdadera y declarada que una incertidumbre desgarradora.
—Aquí está lo que queda del pobre Lucas —dijo el herido mostrando un pequeño lío de ropa.
Don Patricio se abalanzó a aquel objeto mudo, testimonio tristísimo de su última esperanza muerta, y lo besó con ardiente cariño. Por breve rato le vio Pujitos con la cabeza apoyada en el borde del carro, oprimiendo con ella el lío de ropa y regándolo con sus lágrimas. Respetuoso con el dolor del padre, el maestro de obra prima callaba.
—Esto es hecho —exclamó al fin don Patricio irguiendo la frente caduca, mas bastante fuerte para soportar, mediante la energía de su espíritu, el peso de una gran pena—. El autor de todas las cosas lo quiere así. Ya no tengo hijo... Toda esperanza acabó, y con ella la vida mía... Ahora, leal amigo, excelente joven, que has sido el Pílades de aquel noble Orestes, cuéntame sin omitir nada los pormenores de la muerte de mi hijo; dime cómo se extinguió aquella vida preciosa, porque siendo Lucas de ánimo tan intrépido, no podía morir como los demás milicianos, sino de una manera grande..., ¿me entiendes?, de una manera gloriosa, y en un momento de sublime heroísmo.
—Precisamente heroísmo no, señor don Patricio —dijo Pujitos con embarazo—. Yo le contaré a usted... Lucas...
—Heroísmo ha habido: no me lo niegues, porque yo conozco muy bien la raza de leones de que viene mi hijo; yo sé qué casta de bromas gastamos los Sarmientos con el enemigo en un campo de batalla. Si por modestia callas las acciones homéricas en que tú has tomado parte, haces mal, que al fin y al cabo todo se ha de saber, y si no, ahí están los historiadores, que en un abrir y cerrar de ojos desentrañarán lo más escondido.
—Si no hubo acciones heroicas ni cosa que lo valga, hombre de Dios —objetó Pujitos con pena—. Nosotros estábamos en Málaga con el general Zayas, cuando este representó a las Cortes al tenor de lo que dijo Ballesteros al capitular. ¿Usted me entiende? Vino entonces Riego, mandado por las Cortes, tomó el mando y nos llevó contra Ballesteros. ¿Usted me entiende?
—Y entonces se trabaron esas crueles batallas que yo imagino.
—No hubo más sino que el general llevaba el encargo de inflamarnos..., sí, señor, de inflamarnos, porque todos estábamos muy abatidos y sin ganas de guerra, porque la veíamos muy negra.
—¿Y os inflamó?
—¿Cómo se puede inflamar la nieve? Fuimos en busca de Ballesteros y le hallamos en Priego. Allí se armó una...
—¡Corrieron mares de sangre!...
—No, señor. Todo era ¡Viva Ballesteros!, por un lado, y por otro, ¡Viva Riego! Nos abrazamos, y los generales conferenciaron. Como no se pudieron avenir, don Rafael arrestó a Ballesteros.
—Bien hecho, muy bien... ¿Y Lucas?
—Lucas tan bueno y tan sano... Era aquella la mejor vida del mundo, porque como no había balas, sino conferencias... Pero un día se presentó delante de nosotros Balanzat, y tiros van, tiros vienen... Desde entonces perdió la salud el pobre Lucas, porque le entró como un súpito, y se quedó frío y yerto, temblando y quejándose de que le dolía esto y lo otro.
—¡Desgraciado hijo mío! Su principal pena consistiría en no poder batirse en primera fila.
—Puede que así fuera. Lo cierto es que empezó a decaer, a decaer, y la calentura seguía en aumento, y deliraba con los tiros. Riego abandonó el campo; nos fuimos con él, y el pobre Lucas parecía que recobraba la vida según nos íbamos alejando de las tropas de Balanzat. El general fue perdiendo su gente, porque oficiales y soldados desertaban a cada hora. ¡Qué tristeza, señor don Patricio! Pero el pobre Lucas se alegraba y decía: «Amigo Pujos, esto parece que acabará pronto». Había mejorado bastante, y estaba limpio de calentura... Pero de repente, cuando íbamos cerca de Jaén, aparecen los franceses...
—¡Oh! ¡Me tiemblan las carnes al oírte! ¡Cómo correría la sangre en ese glorioso cuanto infausto día!
—Más corrieron los pies, señor Sarmiento. Yo, la verdad sea dicha, no fui de los que más corrieron, porque no podía abandonar al pobre Lucas, que se descompuso todo, y se quedó en un hilo. Arrojamos los fusiles, que nos pesaban mucho, y nos refugiamos en una casa de labor. ¡Ay, pobre amigo mío! Le entró tal calenturón, que su cuerpo parecía un volcán, perdió el conocimiento, y a las treinta horas...
—No sigas, que se me parte el corazón — dijo don Patricio con voz entrecortada por los sollozos—. ¡Cuánto padecería al ver que su mísero estado corporal no le permitía batirse! ¡Qué lucha tan horrenda la de aquella alma de león, al sentirse sin cuerpo que la ayudara!
—El pobrecito, en su delirio nombraba a los franceses y se metía debajo del jergón. Serían las doce y media de la noche cuando entregó su alma al Señor...
—¡Ay, parece que me arrancas las entrañas! Calla ya.
—Yo caí prisionero, fui herido de un bayonetazo, y después de tenerme algunos días en un calabozo de la Carolina, me metieron en este carro. Por el camino se nos unió el general, preso y herido también, y juntos hemos llegado aquí. Dicen que nos ahorcarán a todos.
—Eso es indudable —contestó Sarmiento en tono que más era de satisfacción y orgullo que de lástima—. ¡Fin lamentable, pero glorioso! ¿Qué mayor honra que morir por la libertad y ser mártires de tan sublime idea?
Pujitos, que sin duda no había dado hospedaje en su pecho a tan elevados sentimientos, suspiró acongojadamente.
—Bendice tu muerte, hijo mío —añadió Sarmiento, extendiendo hacia él sus venerables manos, en la actitud de un sacerdote antiguo—, bendice tus nobles heridas, pregoneras de tu indomable valor en los combates. Has sido atravesado de un bayonetazo, y además tienes heridos la cabeza y el brazo.
—Esto que tengo en el arca del estómago es fechoría de un francés, a quien vea yo comido de perros. Lo de la cabeza es una pedrada, y lo del brazo un mordisco, En los pueblos por donde hemos pasado nos han recibido lindamente, señor. Como los curas salían diciendo que estábamos todos condenados y que ya nos tenían hecha la cama de rescoldo en el infierno, no había para nosotros más que palos, amenazas y pedradas. En Santa Cruz de Mudela nos dieron una rociada buena. El general y yo salimos descalabrados, y gracias a que los carros echaron a andar, que si no, allí nos quedamos como san Esteban. En Tembleque nos quisieron matar, y si la tropa no nos defiende a culatazos, allí perecemos todos. Hombres y mujeres salían al camino aullando como lobos. Uno que debía de ser pariente de caníbales, después de molerme a coces y puñadas, me clavó los dientes en este brazo y me partió las carnes... ¿Qué ganará el rey absoluto con esto? Mala peste le dé Dios... Pero dicen que todo esto es por obra y gracia de los condenados frailes... ¿Es verdad, señor don Patricio?
—Hijo mío, mucho me temo que esos bribones se venguen ahora de lo que les hicimos con razón. Y no serán, como nosotros, generosos y templados en el condenar, sino fieros, vengativos y sanguinarios cual líbicas hienas... Hemos de ver lo que nadie ha visto, ¡por vida de la ch...!
No pudo acabar su frase el buen preceptor, porque un voluntario realista se acercó al carro y brutalmente gritó:
—Atrás, don Camello, o le parto... ¡fuera de aquí, estantigua!
Sarmiento corrió dando zancajos hacia el parador. Con su gran levitón, cuyos faldones se agitaban en la carrera, parecía una colosal ave flaca que volaba rastreando el suelo. Después de recoger del fango su sombrero, que había perdido en la huida, confundiose entre la multitud para estar más seguro. Entonces oyó al coronel Garrote dar esta orden al capitán Romo.
—Siga adelante el convoy. Custódielo usted con su media compañía. Tengo orden de que no entre en las calles de Madrid. Pase el río; tome la ronda a la izquierda hacia la Virgen del Puerto; adelante siempre, y subiendo por la cuesta de Areneros, diríjase al Seminario de Nobles, donde esperan a los presos. En marcha, pues. Guárdense los curiosos de seguir al convoy, porque haré fuego sobre ellos. Marche cada cual a su casa, y buenas noches.
El convoy se puso en movimiento, carro tras carro, oyéndose de nuevo el rechinar áspero y melancólico de los ejes, que aun desde muy lejos se percibía clarísimo en el tétrico silencio de la noche. Los farolillos recogíanse poco a poco en el cuerpo de guardia como luciérnagas que corren a sus agujeros; se apagaron las hachas y se extinguieron los graznidos, cayendo todo en una especie de letargo, precursor del profundo sueño en que termina la embriaguez.
Sarmiento se alejó de allí, y antes de tomar el camino de los Ocho Hilos para subir a la Puerta de Toledo, parose para ver los carros, que ya a mediana distancia iban por el Paseo Imperial. Bien pronto dejó de verlos, a causa de la oscuridad; mas conocía su situación por el farolillo que el vehículo delantero llevaba. Con voz sorda habló así el viejo patriota:
—¡Oh, tú, el héroe más grande que han producido las edades todas, insigne campeón de la libertad española, soldado ilustre, Riego, amigo mío, si ahora vas conducido entre sayones en ignominioso carro, mañana tendrás un trono en el corazón de todos los españoles! Si te arrastran a suplicio afrentoso los infames verdugos a quienes perdonamos cuando éramos fuertes, tu nombre, que tanto repugna a despóticos oídos, será un símbolo de libertad y una palabra bendita cuando, humillada la tiranía, se restablezca tu santa obra. Subirás a la morada de los justos entre coros de patrióticos ángeles que entonen tu himno sonoro, mientras tu patria se revuelve en el lodo de la reacción domeñada por tus verdugos. ¡Oh, feliz tú, feliz cuanto grande y sublime! ¡Varón excelso, el más precioso que Dios ha concedido a la tierra, si fuera dable a este humilde mortal participar de tu gloria!... ¡Si al menos pudiera yo compartir tu martirio y entrar contigo en la cárcel, y oír juntos la misma sentencia, y subir juntos a la misma horca!... Este honor yo lo ambiciono y lo deseo con todas las fuerzas de mi alma. Vacío y desierto está el mundo para mí, después que he perdido al lucero de mi existencia, a aquel preciosísimo mancebo inmolado como tú al numen sanguinario de la reacción... Quiero morir, sí, y moriré.
Inflamado en furor que no tenía nada de risible, añadió corriendo con agitación:
—Quiero morir gloriosamente; quiero ser víctima sublime; quiero ser mártir de la libertad; quiero subir al patíbulo... ¡Sicarios, venid por mí!
Tropezando en un árbol, estuvo a punto de caer en tierra. Entonces añadió hablando consigo mismo:
—¡Ah, Patricio, tu noble arranque me causa la más viva admiración!... Mañana has de hacer algo digno de pasar a las más remotas edades. Sí, mañana. Vámonos a casa.
Echó a andar, y al poco rato dijo:
—¿Pero en dónde está mi casa? ¡Pues no se me ha olvidado dónde está mi casa!...
Miraba a la tierra como quien ha perdido el sombrero.
—¡Ay! Ya me acuerdo —exclamó sonriendo—. Tu casa está en la calle de la Emancipación Social, ¿no es verdad, Patricio?
Meditaba con el índice puesto en la punta de la nariz.
—No... —dijo después de una pausa, en el tono gozoso del que hace un descubrimiento útil—. Es que yo solicité del ayuntamiento que llamase calle de la Emancipación Social a la de Coloreros; pero no accedió, y sigue llamándose calle de Coloreros. Allí vivo, pues.
Entró en Madrid resueltamente. Subiendo por la calle de Toledo, dijo:
—Tengo hambre.
Pero después de registrar todos los bolsillos de su ropa, que no bajaban de ocho, adquirió una certidumbre aterradora, que expresó en angustiosos suspiros:
—Parece que se me doblan las piernas y que voy a caer desfallecido... ¡Comer! ¡Que esto sea indispensable!... Miserable carne, ¿por qué eres así?... ¿A dónde iré?... Mi casa está vacía: no hay en ella ni una miga de pan... ¿Pediré limosna? Jamás. Los hombres de mi temple sucumben, pero no se humillan... A casa, señor don Patricio; si es preciso, se comerá usted el palo de una silla: a casa.
Al entrar en la calle de Coloreros encontrola tenebrosa y desierta por ser muy avanzada la noche. Como su extenuación era grande, se habían debilitado sus sentidos, particularmente el de la vista, y necesitó palpar las paredes para encontrar la puerta. Sin saber por qué, vino entonces a su mente un recuerdo muy triste, que ya otras veces había turbado profundamente su espíritu. Parecíale estar viendo delante de sí, en una noche oscura como aquella, al sin ventura Gil de la Cuadra arrojado en el suelo, arrastrando ignominiosa cadena, insultado por los polizontes. De todos los incidentes de aquella lúgubre escena, el más presente en la memoria de don Patricio y el que le causaba más dolor, era el ocurrido cuando su infeliz vecino preso pidió agua, y Sarmiento, inspirándose en el más cruel fanastimo, se la negó.
—Ya, ya lo sé —dijo don Patricio cerrando los ojos para dominar mejor su terror—, ya sé que aquello fue una gran bellaquería.
Y abriendo, no sin trabajo, la puerta, entró, apresurándose a cerrar tras sí porque le parecía que feos espectros y sombras iban en su seguimiento, y que oía el lamentable son de la cadena de Gil de la Cuadra arrastrando por las baldosas. Buscó en sus bolsillos eslabón y yesca para encender luz; mas nada halló de que pudiera sacarse lumbre. Sin desanimarse por esto, acometió la escalera con mucho cuidado y empezó a subir, deteniéndose en cada escalón para tomar fuerzas. Pero no había subido ocho, cuando le fue preciso andar a gatas, porque las piernas no podían con el peso del desmayado cuerpo.
—¡Si me iré a morir aquí! —dijo con angustia bañado en sudor frío—. ¡Oh, Dios mío! ¿Me estará reservada una muerte oscura, en mísera escalera, aquí, olvidado de todo el mundo...? Piedad, Señor...
Sus fuerzas, a causa de la inacción, se extinguían rápidamente. Llegó a no poder mover brazo ni pierna. Entonces dio un ronquido y entregose a su malhadado destino.
«¡Oh, no, Señor! —pensó allá en lo más hondo de su pensar—. No era así como yo quería morir».
Sus sentidos se aletargaron; pero antes de perder el conocimiento, vio un espectro que hacia él avanzaba.
Era un hermoso y brillante espectro que tenía una luz en la mano.