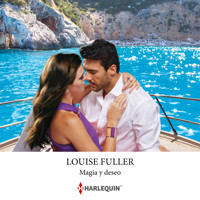2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Él mantuvo su promesa… ¡y no permitiría que ella faltara a la suya! En cuestión de unos meses, Juliet Castellucci pasó de vivir en una Verona de cuento de hadas a un matrimonio hecho pedazos. Convencida de que Ralph la había traicionado, le pidió el divorcio, lo cual significaba negar la atracción por él que aún la abrasaba. Ralph no podía demostrar su inocencia si Juliet no accedía a hablar con él, así que decidió raptarla y llevarla a su yate para intentar la reconciliación. Al poco de estar a bordo, comenzaron a saltar chispas de pasión entre ellos, un recordatorio del calor abrasador que acabaría reduciendo a cenizas o salvando su matrimonio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Louise Fuller
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Traición abrasadora, n.º 2898 - diciembre 2021
Título original: Italian’s Scandalous Marriage Plan
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-216-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
PUESTA de puntillas, Juliet logró empujar su maleta hasta colocarla en el compartimento de arriba, lo cual no resultó tarea fácil, con el resto de pasajeros empujando para pasar hacia su asiento. Frunciendo el ceño, volvió a empujar. Se estaba tropezando en algo y no…
–Permítame.
La voz era muy masculina, con un innegable acento italiano, y mientras unas manos fuertes hacían sitio para su bolsa, el corazón se le aceleró y empezó a sentir miedo.
–Ya está.
Se volvió y el pánico cesó, dejando en su lugar rubor en las mejillas al encontrarse con unos cálidos ojos del color del café recién molido.
–Gracias.
El hombre inclinó la cabeza y sonrió.
–No hay de qué. Disfrute del vuelo. Ah y, si necesita que la ayude a bajarla, dígamelo. Estoy aquí detrás –dijo, señalando varias filas más hacia la cola del aparato.
–Es muy amable.
Con el corazón aún acelerado, ocupó su asiento. «Idiota, idiota, idiota», se dijo, dejando que su mirada se perdiera por la ventanilla. No por pensar que era Ralph quien le hablaba, sino por desear que lo fuera. Por permitir que sus sueños de amor apagasen momentáneamente la frialdad de los hechos. Su marido la engañaba y, cuestiones legales aparte, su matrimonio había terminado.
Las manos le temblaban y para acallarlas, sacó las instrucciones de seguridad del bolsillo trasero del asiento que la precedía. El dibujo de una mujer joven que saltaba con entusiasmo por una rampa inflable la asaltó. Eso era exactamente lo que ella había hecho: saltar a lo desconocido confiando en la suerte, esperando que, a pesar de que todo pesaba en su contra, acabaría saliendo bien. Que, aquella vez, se honraría lo prometido.
Qué estúpida.
Había conocido a Ralph Castellucci en Roma, la ciudad del romance, pero ella no buscaba el amor, sino un gato. Volvía de visitar el Coliseo y lo había oído maullar. Justo cuando descubrió que el animal había quedado atrapado en un colector de agua, comenzó a llover. Fue uno de esos aguaceros repentinos de enero que lo empapaban todo en cuestión de segundos.
Todo el mundo echó a correr. Todo el mundo menos Ralph. Solo él se detuvo a ayudarla, y salió lleno de arañazos en el intento.
En el tiempo que tardaron en llegar a un hospital para que le pusieran la inyección del tétanos, se enteró de que su madre era inglesa y su padre italiano, de Verona. Y ese mismo tiempo tardó también en quedar innamorata cotta. Completamente enamorada.
Caminando por las calles de Roma se había sentido como mareada, aturdida, loca de amor y de deseo hasta el punto de hacerle olvidar quién era. Con esas horas bastó para que Ralph llegara a ser todo para ella: su aliento, el latido de su corazón. Lo necesitaba como si fuera una droga. Necesitaba su sonrisa, su risa, su contacto.
Se pasaron las siguientes tres semanas como unos siameses unidos por la cadera… y algunos sitios más.
Entonces Ralph le pidió que se casaran.
Estando en el hospital reparó por primera vez el anillo que llevaba en el dedo meñique, un sello con una C mayúscula y un castillo, pero tardó en descubrir lo que significaba, quién era su familia y quién era él. Los Castellucci eran descendientes de los príncipes de Verona, y desde su nacimiento Ralph había vivido en un mundo de gratificación instantánea en el que todos sus deseos eran satisfechos de inmediato.
La piel se le erizó. Y la deseaba a ella. Y mientras todo lo demás había acabado siendo falso, aquel deseo suyo era innegable.
Desde aquel mismo instante en Roma, el ardor entre ellos había sido más abrasador que el sol del verano de Italia. Lo que ella no sabía entonces era que desearla a ella no significaba que dejase de desear también a otras. Que en el nirvana sexual de Ralph Castellucci, el deseo no se circunscribía al lecho conyugal. Era lo que los hombres ricos y poderosos habían venido haciendo a lo largo de la historia en el mundo entero: tomar una mujer como esposa y luego otra, o varias, como amantes.
Solo ella, como la idiota que era, había sido lo bastante inocente, presuntuosa y complaciente para creer que el calor y la intensidad de su pasión la protegerían. Que ellos eran especiales.
Recordar el momento de agonía en que vio a su esposo subiéndose a un coche acompañado por una hermosa mujer de cabello oscuro le hizo agarrarse con fuerza a los brazos de su asiento.
Y no podía decir que no se lo habían advertido. Su grupo se lo había dejado claro. Había oído los cuchicheos en las fiestas, y luego estaban los retratos que llenaban su palazzo, retratos de las muchas amantes de sus ancestros.
Siendo una extraña, sin dinero y sin contactos, le habían hecho llegar el mensaje de que ya podía darse por satisfecha con que la dejasen traspasar el umbral. Desde luego no iba a cambiar las reglas, unas reglas que le habían dejado meridianamente claras. Para los Castellucci, siempre que se mantuvieran al margen de los medios y lejos de los tribunales, el adulterio era aceptable e, incluso, necesario para un matrimonio.
Pero no para ella.
Quizás si Ralph hubiera estado dispuesto a hablar de ello, le habría dado una segunda oportunidad, pero simplemente se negó a tratar el asunto. Es más: después de pedirle explicaciones, esperaba que ella lo acompañase como si nada a una gala benéfica y, cuando se negó, él acudió de todos modos.
Ahora solo quedaba una conversación pendiente: la de la despedida. Pero antes, quedaba el detalle del bautizo. Un escalofrío le recorrió la espalda.
Cuando Lucia y Luca le pidieron que fuese la madrina de Raffaelle, se sintió complacida y orgullosa. Por desgracia, Luca era el mejor amigo de Ralph, así que también le habían pedido a él que fuera el padrino, de modo que iba a estar en la iglesia y en la fiesta de después, e iba a tener que verlo. No había modo de evitarlo.
Sin embargo, el baile era otra cosa. El baile de los Castellucci era un hito en el calendario social de Verona, pero ni una horda de caballos salvajes podría arrastrarla hasta allí. Ralph no le perdonaría nunca que no asistiera. «Bien», se dijo con una sonrisa de medio lado. Así estarían igualados.
Aquel pensamiento debería haberla calmado, pero incluso cinco horribles semanas después de su marcha del palacio, le dolía admitir que su matrimonio había terminado y, con él, su sueño de tener un hijo. Era lo que más deseaba en el mundo. Ralph también. Había pensado dejar de tomar anticonceptivos, pero estando él ausente con tanta frecuencia, ella sin un trabajo propio, ni un objetivo claro en su día a día, ese era el único aspecto de su vida sobre el que aún tenía cierto control. Y entonces, lo vio con su amante. Y ya fue demasiado tarde.
Había sentido la tentación de hacer lo que hizo su madre: quedarse embarazada y vivir con las consecuencias. Pero ella era una de esas consecuencias, y había tenido que vivir con el terremoto generado por la decisión unilateral de su madre. Y las parejas casadas pero infelices, por mucho dinero que tuvieran, no eran los mejores padres que se podían tener.
El vuelo llegó a Verona a tiempo. Hacía un día precioso y, a pesar de la ansiedad, Juliet sintió que su estado de ánimo mejoraba. El bautizo de un niño era una ocasión muy especial, y estaba decidida a disfrutar cada momento.
Tras pasar el control de pasaportes, se recogió el pelo bajo una gorra de béisbol y se puso las gafas de sol. Se comportaría, y Ralph haría lo mismo. Su esposo podía ser un mentiroso irredento, pero ante todo era un Castellucci, y lo que su familia odiaba por encima de todo era el escándalo.
–Scusi, signora Castellucci?
Juliet abrió los ojos de par en par. Dos oficiales de uniforme, ambas mujeres, ambas serias, se colocaron delante de ella para impedirle el paso. Se quitó las gafas para mirar su chapas identificativas. No eran policías. ¿Seguridad del aeropuerto?
–Sí, soy la señora Castellucci.
La más joven dio un paso hacia ella.
–¿Le importaría acompañarnos?
Era una pregunta, pero tuvo la sensación de que no podía contestar que no.
–¿Hay algún problema? –no había hecho nada malo, pero como casi todo el mundo cuando se enfrenta a un uniforme, se sintió culpable de inmediato–. ¿Necesitan ver mi billete? Lo tengo en el teléfono…
La segunda mujer se acercó también.
–Si pudiera venir por aquí, por favor, signora Castellucci.
Dudó. ¿No deberá preguntar antes por qué? La primera mujer se dio la vuelta y comenzó a hablar por radio. Aunque no daba la imagen de esposa de un Castellucci, existía la posibilidad de que alguien la reconociera, y lo último que quería era llamar la atención sobre su persona. Igual debería llamar a Lucia y pedirle que… ¿Qué? ¿Que fuera a sostenerle la mano?
Lucia era una buena amiga y, durante los primeros meses de su matrimonio, cuando todo era tan extraño y la intimidaba tanto, había sido su salvavidas. Pero ahora ya había madurado y su amiga tenía un bebé que cuidar. Además, si la llamaba, insistiría en ir al aeropuerto, y estaba claro que aquello tenía que ser un malentendido.
–Sígame, por favor.
Juliet asintió mientras su estómago daba saltos.
Dejaron la zona de llegadas y tomaron varios corredores sin ventanas.
–Por aquí, por favor.
Una puerta doble se abrió y tuvo que parpadear para combatir la luz del sol. Entonces vio el coche.
Era grande y oscuro, anónimo y enervantemente familiar, lo mismo que Marco, el chófer de uniforme sentado tras el volante. Pero no fue el coche o el chófer los que hicieron que el corazón le diera un vuelco, sino el hombre alto y moreno que aguardaba al sol. Incluso de lejos, el corte y el tejido de su traje lo hacían sobresalir. Estaba de espaldas a ella, y los nervios comenzaron a ponérsele de punta. Lo reconocería en la oscuridad. Lo encontraría entre el gentío con los ojos tapados.
«¡No! ¡Él, no!» Todavía no estaba preparada.
Ralph.
No tenía sentido que estuviera allí. No le había dicho a nadie en qué vuelo llegaba y, sin embargo, allí estaba. Su marido. O el que pronto iba a ser su ex-marido.
Lo miró en silencio. Poco tiempo atrás, habría corrido a sus brazos pero, en aquel momento, dudó si lo mejor sería echar a correr tanto como le permitieran las piernas. La agente más joven se le acercó.
–Vostro moglie, signor Castellucci.
Su esposa, señor Castellucci.
La estaban entregando, como un paquete o una maleta perdida.
Las manos comenzaron a temblarle cuando Ralph se volvió, despacio.
–Grazie –contestó, e inclinó la cabeza como si estuviera despidiendo a una doncella en su salón del tamaño de una pista de tenis.
Habían pasado cinco semanas desde la última vez que se habían visto, y en ese tiempo lo había transformado en una especie de villano de pantomima pero, en aquel instante, quedó cegada por su atractivo.
Ojos del color de la miel, pómulos marcados y la curvatura de sus labios competían con el sol por su atención. Pero no era solo la simetría y la precisión de sus rasgos, que muchos actores y modelos poseían. Había algo más, algo bajo la perfección de su piel dorada, que hacía que todos a su alrededor repararan en él. Emanaba una seguridad, una autoridad innata e indiscutible que le había llegado a lo largo de cientos de años de generaciones de Castellucci y que provenía de la certeza de que el mundo estaba ahí para satisfacer sus necesidades. Que su felicidad tenía preferencia frente a la de otras personas. Incluso la de su mujer.
La tensión le bloqueó los hombros al ver que se acercaba a ella. No había olvidado la gracia lobuna con la que se movía, pero había infravalorado el efecto que surtía en ella. ¿Por qué? ¿Por qué seguía siendo tan vulnerable a él? ¿Por qué, después de todo lo que le había hecho, la fiera atracción sexual persistía?
Se detuvo delante de ella y Juliet sintió que se quedaba sin aire en los pulmones cuando él le hizo levantar la cara y le quitó la gorra.
–¿Sorprendida de verme?
Muda de sorpresa, vio cómo le quitaba de la mano el equipaje con los ademanes de un emperador de Roma. El chófer abrió la puerta y ella, más por costumbre que por voluntad de obedecer, entró. La puerta se cerró, Ralph rodeó el coche y montó a su lado.
El vehículo se puso suavemente en marcha.
–¿Has tenido un buen viaje?
Sus palabras activaron el mecanismo de la ira. La pregunta había sido hecha como si hubiera estado de vacaciones, cuando los dos sabían que había huido. La nota que le había dejado en Verona hacía cinco semanas había sido breve y vaga:
Necesito espacio.
Pero el mensaje de voz que le había dejado hacía una semana había sido menos ambiguo. Le decía que volvería a Inglaterra después del bautizo, y que quería el divorcio.
Después, se había pasado horas llorando hasta quedarse dormida y los días siguientes los había pasado triste y angustiada por su reacción. Pero no tendría que haberse molestado, porque era obvio que Ralph no la había tomado en serio. Para él, todo aquello no era más que una tormenta en una taza de café que solo requería un poco de la famosa diplomacia Castellucci, así que se había plantado en el aeropuerto para recibirla, dando por sentado que se echaría atrás como todas las otras esposas Castellucci de la historia. Pues bien: si quería jugar así, perfecto. Que se diera cuenta de que iba en serio cuando recibiera la carta de su abogado.
Se obligó a controlar su ira y a mirarlo a los ojos.
–Sí, gracias. Pero no tenías por qué hacer esto. Sé cuidarme sola perfectamente.
–Es obvio que no.
–¿Qué se supone que quieres decir?
–Pues que, a pesar de conocer los riesgos, bella, no has seguido las reglas –su mirada era directa y firme–. Si no hubiera intervenido, habrías salido del aeropuerto sin protección y…
–Y habría tomado un taxi. Como una persona normal –añadió, con el ceño fruncido.
Algo brilló en sus ojos dorados.
–Pero es que tú no eres una persona normal. Eres una Castellucci, y eso te hace objetivo. Y ser un objetivo significa que necesitas protección.
El corazón se le aceleró y sintió una corriente en la piel. No necesitaba protección porque el hombre que llevaba sentado al lado era una amenaza mucho más peligrosa para su salud y su felicidad que cualquier extraño.
Ralph estiró las piernas y el esfuerzo que tuvo que hacer para no apartarse espoleó su resentimiento.
–Si has terminado de echarme la bronca…
–No, no he terminado. Al no seguir las reglas, no solo te conviertes en un objetivo, sino que le complicas la vida a la gente que se ocupa de tu seguridad.
El calor le quemó las mejillas y sintió una oleada de rabia, pero tenía razón.
Había sido una de las primeras conversaciones que habían tenido después de que le contase quién era su familia. Ser un Castellucci era un privilegio que conllevaba enormes beneficios, pero ser una persona con un valor neto muy elevado también tenía sus inconvenientes. Aún lo recordaba enumerándolos: asaltos, robo, secuestro, extorsión… Pero el riesgo aquel día había sido mínimo, ya que estaba claro que había hecho que la siguieran todo el tiempo que había estado en Inglaterra. ¿Cómo si no iba a saber en qué vuelo volvía?
Además, si quería hablar de transgredir las reglas, podía nombrar unas cuantas que él había roto. Como las promesas que se hicieron el día de la boda.
–No se deberían tirar piedras al tejado de otro sin haber mirado antes la casa propia, Ralph –espetó.
–Es que yo no vivo en una casa, bella. Vivo en un palacio, lo mismo que tú.
¿De verdad pensaba que eso era cuanto tenía que hacer para reconducir su matrimonio? ¿Recordarle lo que podía perder? ¿De verdad no se daba cuenta de que ya había perdido lo único que le importaba… su corazón?
Conteniendo la tristeza, se sujetó el pelo en una coleta baja.
–¿Por qué estás aquí, Ralph?
La miró sonriendo de lado.
–Para cuidar de lo que es mío.
Lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía decir eso después de lo que había hecho? ¿Después de haberle roto el corazón? Ser una Castellucci, su riqueza, sus contactos, su posición social, no le importaba, y nunca lo haría. Por eso se había marchado, y por eso volvería hacerlo… para siempre.
–Tienes gente aquí que podría haberlo hecho en tu lugar.
Él se encogió de hombros.
–Quería recibir a mi mujer en el aeropuerto. Sigues siendo mi esposa, Giulietta –añadió con suavidad.
Todo el mundo la llamaba Letty. Solo él usaba su nombre completo, pero en su forma italiana, y su suave entonación fue como una caricia, pero la mirada que lo acompañó fue como papel de lija sobre la piel. La rabia y el ego dolorido estaban allí, palpitando bajo la superficie. Ese precisamente era el problema: que jamás lo dejaría ver. Jamás dejaba escapar el control.
Bueno, no siempre. Sintió que los pechos se le endurecían cuando su cuerpo respondió a los recuerdos que se le habían despertado bajo la piel. Cuando hacían el amor, olvidaba el control. Entonces era un hombre distinto. Cada aliento, cada roce, urgentes, desinhibidos, auténticos. Imágenes de su cuerpo moviéndose contra el suyo invadieron su pensamiento y sintió que la piel se le caldeaba.
Estando en Inglaterra, había estado convencida, segura de que entre ellos nada funcionaba, pero estar a solas con él le hacía plantearse si no estaría equivocada. Pero no. Lo había visto con sus propios ojos. Ralph estaba teniendo una aventura.
Lo miró en silencio. La había engañado. La había traicionado. La había mentido a la cara. Y teniendo en cuenta que no había intentado ponerse en contacto con ella las últimas cinco semanas, estaba claro que se lo había estado pasando de maravilla con su morena.
Imaginárselos juntos le revolvió el estómago, y sintió que no quería seguir con sus juegos. ¿Qué sentido tenía retrasar lo inevitable? ¿Por qué no enfrentarse a él en aquel momento?
–No por mucho tiempo –espetó, mirándolo a los ojos.
Hubo un largo silencio. Cuando lo miró de nuevo, vio un brillo peligroso en sus ojos.
–¿Tú crees? –preguntó él, enarcando una ceja.
Ojalá tuviera ya los papeles del abogado para poder tirárselos a la cara en aquel momento.
–¿Es que no has leído mi mensaje?
–Ah, sí. Tu mensaje…
Se recostó en su asiento y cabeceó despacio, como si fuera un productor musical y ella le hubiera enviado una demo poco inspiradora.
–Fue todo tan repentino. Yo di por sentado que estabas siendo… ¿cuál es la palabra? Ah, sí: melodramática.
Ella le mantuvo la mirada.
–Quiero el divorcio.
Si esperaba obtener alguna reacción por su parte, no hubo suerte. Ralph se limitó a inclinar la cabeza.
–Eso no va a ocurrir, bella –contestó con suavidad, pero con una inconfundible determinación.
–No depende de ti, Ralph.
–Ahora sí que estás siendo dramática de verdad.
Estaba haciendo un enorme esfuerzo para mantener la ira a raya, pero en aquel momento, le hubiera abofeteado.
–Quiero el divorcio, Ralph. Es lo único que quiero –no hablaba por hablar. De verdad no quería nada de él. Ya iba a ser suficientemente duro superar aquel matrimonio, y lo sería aún más teniendo recuerdos de él por todas partes–. No hay drama de ninguna clase, y tampoco pretendo conseguir un premio. Solo quiero divorciarme.
Su expresión se endureció.
–¿Y qué esperas que diga, Giulietta?
–Que sí –respondió, apretando los puños–. Mira, los dos sabemos que no está funcionando. No funcionamos como pareja.
«Seguramente porque ya no lo somos», pensó. Ahora eran tres.
–Y eso es lo que tú haces, ¿no? Cuando algo no funciona –la miró a los ojos–, simplemente, lo desechas.
Los ojos lanzaron chispas.
–Nuestro matrimonio lleva meses sin significar absolutamente nada para ti.
–Y, sin embargo, eres tú la que quiere ponerle fin.
Juliet respiró hondo.
–¡Porque estás teniendo una aventura!
Solo pronunciar las palabras le dolía, pero Ralph ni se inmutó.
–Eso dices tú. Y yo lo he negado.
La cabeza le daba martillazos al ritmo del latido de su corazón.
–Mira, he tomado una decisión, así que ya puedes dejar de mentirme.
–No te he mentido –replicó, entornando ligeramente los ojos–. Te dije que no estaba teniendo una aventura. Era cierto entonces, y sigue siendo cierto ahora. Eres tú quien decidió entonces no creerme, y sigues pensando lo mismo ahora.
El recuerdo de aquella discusión era terrible, aunque, a decir verdad, hacía falta más de uno para discutir. Ella lanzaba acusaciones, y él negaba con monosílabos.
–No hubo decisión que tomar, Ralph. Pienso lo que pienso porque lo vi con mis propios ojos –tomó aire–. Bueno, ¿hemos terminado?
–Ni de lejos. No viste lo que creíste ver.
–Claro –respondió en tono amargo, pero no pudo contenerse–. Entonces, explícamelo. ¿Qué es lo que vi?
Permaneció callado tanto tiempo que creyó que no iba a contestar. Al final habló, encogiéndose de hombros.
–Ella no es una amenaza para ti… para nosotros.
–Ah, ya. ¡Ahora lo entiendo! Quieres decir que no es serio, ¿no? –el pecho le dolía de ira y pena–. Y con eso basta para arreglarlo todo, ¿verdad? Con eso y con que yo me limite a aguantar y callar.
–Estás retorciendo mis palabras.