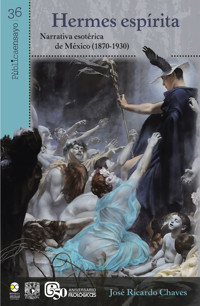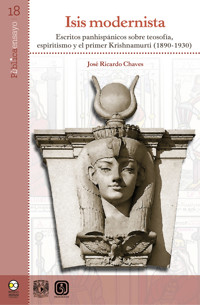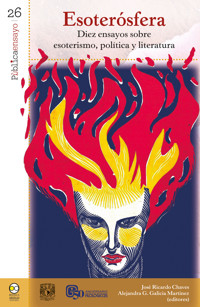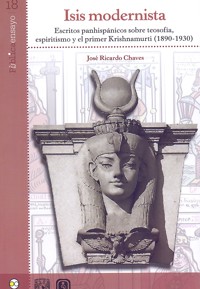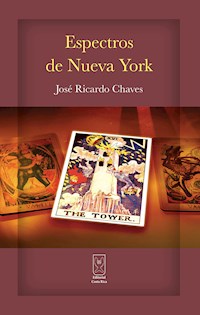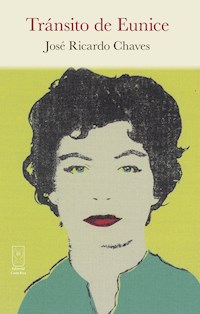
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"La voz narradora es poderosa y se maneja hábilmente en un tono poético difícil: pretende ser la voz íntima y confesional de Eunice Odio. El relato tiene humor, profundidad y momentos de desesperación. El lenguaje usado, además de rico, está hábilmente moldeado para adoptar la voz de una narradora muy compleja. Tal indagación en la historia pública y privada de una de nuestras autoras más reconocidas la descongela del pasado y revitaliza su figura para nuestros debates y lecturas de hoy. Un libro logrado en todos los aspectos, que además marca una interesante mirada de la literatura costarricense sobre sí misma." Jurado Certamen Editorial Costa Rica 2017
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cubierta
Inicio
José Ricardo Chaves
Transito de Eunice
Premio Editorial Costa Rica2017
I
El orden del vacío preparaba
una palabra que no sabía su nombre.
Me llamo Eunice Odio y soy una entelequia poética, un constructo imaginal o, si se quiere gotizar, un fantasma literario. Por supuesto tengo una análoga histórica, con la que estoy vitalmente relacionada y de la que soy una suerte de sombra semiótica, su proyección textual: aquella escritora de carne y hueso que nació en Costa Rica en 1919 y que murió en México DF en 1974, tras haber vivido también en Guatemala y en Nueva York, y cuyo deceso se dio de manera lóbrega y algo confusa. A diferencia de ella –mi original punto de partida, yo misma en otro tiempo–, cuyo cuerpo físico ya no está (apenas perduran cenizas y fragmentos mínimos de huesos en una urna, depositada en tumba ajena, sin nombre propio), yo poseo un cuerpo de signos, por el que sigo viva de otra manera por medio de la letra y la memoria cada vez que alguien lee alguno de mis poemas, o cuando comentan o escriben o leen sobre mí, que si tal cosa o que si tal otra, pues, junto con mi obra poética, quedó mucho chisme, enigma y leyenda, ese humus oral del que suelen alimentarse tan gustosamente biógrafos, historiadores y novelistas. Desde este rincón seco y transparente del Mictlán en donde habito, en que al mismo tiempo soy y no soy, escucho a lo lejos o de cerca cada vez que alguien me lee o me evoca en sus conversaciones, para bien o para mal, pues sé que muchos no hablan de mí para echarme flores sino más bien piedras. No hay problema, desde que estaba viva fue así, desde que moraba como aquella Eunice cárnea y paralela. Estoy acostumbrada. Entre libros, revistas, papeles amarillos y quebradizos, en conversaciones con testigos sobrevivientes y relecturas incesantes de mis poemas, mi escriba hurgó y armó este cuento, suyo muy suyo, y en este sentido yo, como Pilatos, me lavo las manos de lo que de aquí salga. Detesto las inútiles biografías realistas, que dicen todo menos lo esencial, no los relatos imaginarios de una vida, a la manera de mi admirado Marcel Schwob, para quien importaba la verdad simbólica de una existencia, no tanto su secuencia histórica. Lo mío es presencia radiante, aura de musa, caligrafía del alma, mera inspiración, por cierto una palabra que cada vez se utiliza menos en literatura (a no ser entre poetas ingenuos o cursis o novatos o las tres cosas a la vez) y que se sustituye por otras como trabajo, productividad, disciplina y todo ese vocabulario empresarial tan propio de nuestro tiempo (¿es que acaso algún tiempo existe todavía para mí, una no-viva, una incorpórea?). Que clasifique como escriba a quien registra mis entuertos no es en demérito suyo, pues su quietud ante mi voz es relativa, para nada se trata de la pasividad sosa de un médium espírita o surrealista en trance de escritura automática, con la salvedad de que aquí el fantasma soy yo. El escriba tiene su parte activa en el proceso, en la selección y pulido de palabras, oraciones y párrafos, en la estructura del texto, en la densidad o levedad de los personajes, en la expansión de los nódulos narrativos, en la dirección del argumento. Lo que ya no tiene son pretensiones demiúrgicas de autor (¡por fin!), ya sabe que no se van a hacer las cosas exactamente como él quiere, siempre surgen contracorrientes, y, si le va bien, saldrán en todo caso parecidas. Entiende que no llegará a mi esencia porque no tengo ninguna. Soy como una casa vacía en la que puede entrar el ladrón porque no hay nada que robar. Tan solo soy narración, pasaje, tránsito de signos, poema, remembranza, tartamudeo… El relato de mi vida tiene una dinámica propia que quien lo trama debe descubrir y desarrollar: en realidad no la conoce de antemano, por más lectura poética e investigación histórica que haya realizado. Así como se hace camino al andar, se hace relato al narrar. Yo misma, al rememorarme, solo me acuerdo de algunos asuntos; otros, los olvidé, o los recuerdo mal, o ya de plano mi escriba los inventó en el camino. Además, las palabras generan más palabras, logos jala logos, está en su naturaleza discursiva, sin importar si son verdad o mentira u otra cosa. Antes me hacía sufrir ver mi intimidad expuesta en letras de molde. Ya no. Hoy sé que los asuntos privados son también colectivos y que, por lo general, nunca se conocen bien del todo, ni siquiera por quienes los viven (sobre todo por estos). Según anotara previamente el escriba en su cuaderno de tapas azules, en su versión de mi historia quiere centrarse en mi última década de vida en México, desde mi regreso del breve viaje que hice a Costa Rica por la visita de Kennedy a ese país centroamericano en 1963, y la década cuesta abajo que siguió para mí después de aquel viaje profesional (cuyo objetivo fue reportear para México la visita del presidente norteamericano a Tiquicia), con el asedio constante de la Sombra, hasta su fatal resolución en la tina de baño de mi apartamento en Río Neva #16, Colonia Cuauhtémoc, México Distrito Federal, donde fue encontrado mi cadáver, más de una semana después de fallecida. Sin embargo, yo insisto en que, para beneficio del lector (o lectora, porque supongo que las mujeres se interesarán en mi historia), conviene dar rápidamente algunos datos preliminares sobre mis años anteriores, pues así se entenderá mejor por qué y cómo estaba yo por entonces en México.
II
De mí vengo, y hacia mí me encamino.
Nací a golpe de alba en San José el mismo año, 1919, en que el general Pelico Tinoco abandonaba a regañadientes el poder, tras habérselo arrebatado a su vez al civil González Flores dos años y pico antes (perdonen este localismo político inicial, seré breve, me interesa su simbolismo, no su historia). Por aquel entonces Pelico y su hermano Piquín perdían el poder a manos de Julio Acosta y otros rebeldes, que buscaban la reinstauración de la democracia, o quizás habría que decir con más exactitud que el régimen tinoquista había tenido que dejar el poder, no tanto por la presión local (a la que podía, pese a todo, controlar), como por el gobierno norteamericano de Wilson, que nunca lo reconoció e hizo además todo lo que estuvo a su alcance para tumbarlo (todo, excepto enviar los marines, aunque Wilson lo estuvo pensando, y el depuesto González Flores lo anduvo insinuando en los corrillos de Washington). Apenas treinta meses duró en el poder Pelico Tinoco, quien, hay que reconocerlo, inicialmente fue visto con buenos ojos por una gran parte de los ciudadanos (locales y extranjeros), agobiados por las medidas progresistas del presidente González en plena I Guerra Mundial (esto me lo contó años después mi papá), que la población (sobre todo la rica, aunque no exclusivamente) resintió y nunca comprendió bien a bien, así como el runrún de que don Alfredo quería reelegirse a la brava (después de todo, no había llegado a la presidencia por voto popular sino por componenda legislativa). El golpe fue una jugada reaccionaria e inútil de la vieja oligarquía cafetalera y liberal por mantener su antiguo orden que se resquebrajaba, la supuesta Costa Rica idílica y patriarcal, país de abogados y campesinos, de ley y trabajo, la blanca Suiza centroamericana. Lo que quiero señalar con todo esto es que fui concebida, crecí uterinamente y fui parida en tiempos de turbulencia social y política, de incendios, cepos y asesinatos, de siniestra astrología del poder, el fin de los hermanos Tinoco y la vuelta a la democracia: a mediados de agosto, Pelico (tras el asesinato no del todo esclarecido de su hermano Piquín en barrio Amón) abordó el tren al Caribe con una comitiva de treinta personas (entre las que iban, además de su esposa Mimita, la viuda de Piquín, Merceditas, los hijos de esta, funcionarios cercanos, la médium de la familia, Ofelia Corrales, el inteligente y satírico escritor Paco Soler, quien murió poco tiempo después en París), todos hacia la costa atlántica a tomar el vapor de la United Fruit Company, el “Zacapa”, con rumbo de Limón a Kingston, Jamaica, con selva tropical tras la ventana e incesante golpeteo metálico del tren en los rieles, que abandonaba la fresca meseta para ir a la costa tórrida, entre nubes de hastío y duelo; tras el abordaje del “Zacapa”, llegar luego de horas exhaustas al puerto jamaiquino, en donde el grupo se cambió en poco tiempo a un barco más grande, con destino a Southampton, Inglaterra, de donde siguió luego por tren a Londres, para después, tras cruzar el Canal de la Mancha, arribar finalmente a Francia, según me contara entristecida la futura viuda de Pelico, la corpulenta doña Mimita, años después, cargado su marido, eso sí, con fondos estatales en su maleta para compensar tanto sacrificio por la patria, riqueza que perdió en el juego y que lo llevó a morir pobre, a trabajar como croupier en esos mismos casinos que lo habían arruinado, o como exótico guía turístico de ricos norteamericanos, con gorro rojo de larga pluma y envuelto en una amplia capa mefistofélica que lo abrigaba en su invierno social, mientras que Mimita se ganaba unos francos haciendo traducciones, en su mísero apartamento en el Quartier Latin, mientras cultivaba nostálgicas chayoteras en macetas que le recordaban a San José y Turrialba, para preparar exóticas delicatessen de ultramar: picadillos de chayote con cordero o ternera para sus ocasionales invitados carnívoros, ella que era vegetariana, o dulces “chancletas” con los chayotes sazones, con pasas, almendras y queso rallado, además de la canela y el clavo de olor. Apenas a dos meses después de esa partida grupal a Europa yo llegaba a este mundo, un 18 de octubre de 1919 (aunque en vida siempre dije que había sido en 1922; coqueterías de una eso de quitarse los años…). Nací, pues, en medio de un pasaje borrascoso de la historia local, al alba de un día oscuro, tras el primer golpe de estado en la democrática Costa Rica, en el siglo XX (el segundo sería el de Figueres, en 1948), con el recuerdo de los muertos y torturados aún fresco, esto en medio de un panorama latinoamericano caudillista (la forma política del machismo) hasta los huesos, sin importar su retórica liberal o socialista, desde el propio origen como naciones independientes en el siglo XIX. Nací cuando Tinoco se iba; me fui cuando Figueres llegaba. En medio de aquel ambiente de gritos y balazos y antes del exilio de Tinoco en París, mis padres se amaron sin estar casados y, cuando supieron que yo ya venía a este mundo, siguieron sin casarse, sin más voluntad que la de mi padre peliquista, soltero empedernido, algo mujeriego pero no demasiado, no como Piquín, militar abatido no tanto por la política sino por los celos de un esposo engañado, según señalaron entre susurros las malas lenguas de entonces, que siempre son las mejores, si bien los interesados lo hicieron pasar como un acto de asesinato heroico contra la tiranía. Aniceto seguiría así, sin casarse, por muchos años más, de hecho, la mayor parte de su vida, incómodo ante la posibilidad de perder su libertad de movimiento por el matrimonio y, además, ¡escándalo!, con una tiple de compañía teatral de segunda. Eventualmente se casó, ya viejo, pero no con mamá, que para ese momento ya estaba muerta. Una viuda joven fue la elegida de mi hasta entonces escapadizo padre. El caso es que nací grande y robusta, tanto, que el médico y la obstétrica no podían sacarme con fórceps por temor de causarme una parálisis cerebral o lesiones en la cabeza y, como la cosa urgía, dijo el Dr. Salas que le pasaran los instrumentos de cirugía, que abriría vaginalmente a Graciela, mi madre; hizo un corte de vagina, sangre, y nada que yo salía; otro corte, más sangre, y otro, bueno, casi la abrió en canal, como vaca en matadero, hasta que al fin salí, me nalguearon y lloré. Nací difícil, desgarré a mi madre, pesé poco más de siete cabalísticas libras, y además tenía el pelo, las cejas y las pestañas de color rojo zanahoria, la piel blanquísima, con unos ojos azules que luego se volvieron verdes, y más robusta que una vaca jersey. Según me contaron, me pusieron de nombre Eunice, que significa victoriosa en griego, por el personaje de una obra de teatro fantástico del dramaturgo Eduardo Calsamiglia titulada Poderes invisibles, dedicada justamente a Piquín Tinoco, su gran amigo, que, creo, había sido estrenada por la Compañía de Esperanza Iris. Se apreciará cuán popular era Piquín entre la tropa. Mis padres también admiraban al militar (mamá decía que era una belleza de hombre, guapo, elegante y encantador, sobre todo con las mujeres, que donde ponía el ojo ponía… la bala), y además ellos habían visto la obra de teatro de Calsamiglia, quien murió de influenza en Guatemala poco antes de que yo naciera, igual que pasó con su amigo Paco Soler en París, por la misma enfermedad y con apenas dos años de diferencia, uno antes de que cayeran los Tinoco; el otro mientras compartía su exilio parisino. De veras que la impronta tinoquista me marcó, no solo por las filias paternas y mi año de nacimiento, sino por algo tan fuerte como mi propio nombre. Un ejemplo más de cómo la reciente literatura local afectaba la onomástica del país, pues ya la teósofa Mimita había dado nombre a varias niñas con su popular novela Zulai. Claro, en su caso se trató de una invención; en el mío (o más bien de Calsamiglia), apenas de un préstamo griego. Y aunque mi padre velaba económicamente y pasaba temporadas con nosotras, no podía decirse que fuéramos una familia en el sentido usual. Yo ni siquiera llevaba su apellido. Legalmente me llamaba por entonces Eunice Infante y, sí, durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia fui Infante, la hija de Graciela, pues papá me dio su apellido, su grandilocuente Odio, hasta mi adolescencia, ya muerta mamá. Ser hija natural, nacida fuera del matrimonio y sin reconocimiento paterno oficial fue una gran desventaja en una ciudad conservadora y chirrisquitica, de menos de 100 000 habitantes. Fui resultado de una mezcla de genes catalanes y vascos, pasados por el colador de Cuba, por el lado paterno, mientras que por el materno me llegó lo gallego y castellano, ya hondamente arraigado en el suelo nacional. Papá, el hermoso Aniceto Odio, no estaba siempre junto a mí pero su apellido sí, sin importar su ausencia legal, omniabarcante en mi vida, como la sombra de unas largas alas de murciélago. Pese a todo, en el barrio me conocían de niña como “la gatica de los Odio”, por mis ojos verdes, “gatos”, porque sabían quién era mi papá, porque ya me veían sola y callejera, quién sabe. Hay algo de felino en mi naturaleza, lo reconozco, y si antes fui gatica hoy soy pantera, o mejor, mujer apanterada, atigrada, gatesca, puma del averno. Bueno, gatesca mejor no, porque aquí en México “gata” es despectivo en su extendido sentido de sirvienta, y si algo no puedo es servir, mi linaje me lo impide, mi apellido tardío; no sirvo para nada mejor que para contar y cantar. De niña me escapaba como lágrima del ojo materno para salir de la casa y deambular por la ciudad. Entonces muchos se ponían a buscar a la gatica de los Odio, aunque fueron tantas las veces que eso pasó, que ya al final los vecinos ni se preocupaban, andará por ahí de traviesa, la muy confisgada, decían, y sonreían ladinamente no sin cierta malicia; mi madre sí se asustaba, era su especialidad, y me buscaba como la Llorona a su hija ahogada, hasta encontrarme jugando con los pájaros en el Parque Nacional. Ella era la que hacía el ridículo con sus lloriqueos, no yo con mi silencio errante. Una tarde soleada me fui caminando por el actual Paseo Colón, por entonces una calle magnífica con grandes árboles a los lados, de refrescantes sombras bajo el sol, que comenzaba donde la ciudad casi terminaba, y la recorrí, temerosa del manicomio Chapuí ubicado al principio del trayecto, con su exuberante jardín a la entrada, y donde mi mamá amenazaba con encerrarme si seguía escapándome de casa[1] (ahí, o en una jaula del zoológico, para que todo mundo viera a la gatica escapista derrotada); seguí caminando y después vi los patos finos y los pavorreales del jardín de una gran casa tropigótica que se erguía misteriosa en una esquina antes de llegar a La Sabana, aquel anchuroso prado con su laguito y, más allá, aviones que podían llevarla a una, a mí, lejos, muy lejos… Ya de vuelta, tras mi aventura errante, mi madre llorosa me esperaba hecha una verdadera fiera (un miura era un buey a su lado), ¡por fin estás aquí!, gritaba, y yo aquí esperando y llorando, como buscando tus entrañas calladas y perdidas; la pobre se volvía una mujer loba, no me mordía ni me desgarraba pero me castigaba, me daba unas tundas, incluso con cinchazos, para que dejara de escaparme; de nuevo insistía en que me encerraría en el Chapuí con los locos, o en el Bolívar con las fieras, tras los barrotes, pero yo ni la pelaba, nada de hacerle mucho caso, aunque debía aparentar que sí para que ella se calmara; por supuesto que yo lloraba, y mucho, sabía que era el pago físico de mi diversión solitaria fuera de casa, armaba un verdadero teatro de lágrimas, tras recorrer la ciudad de San José, que descubría como mía, yo misma siendo parte de ella; en fin, era el encuentro con mi primera ciudad, la natal, que es como decir el primer enamoramiento. Luego vendrían otros amores, otras ciudades (México, Nueva York), pero el primero, la primera, siempre será esencial. En aquel tiempo era una güila de ocho o nueve años, una escuincla, como decimos aquí en México, y ya era una patacaliente alucinada, ya me picaban las plantas de los pies por andar y caminar y conocer mundo, calzarme las botas de siete leguas, algo más allá de las cuatro paredes de mi casa y las cuatro calles de mi ciudad, los cuatro puntos cardinales y las cuatro montañas de ese valle/ombligo central donde vivía. De veras que el viaje es destino y yo tenía gasolina en vez de sangre. El viaje es fuego, Eunice estopa: llega el Diablo y sopla… Mi madre no era solo esa chacala que me fustigaba por mis huidas, sino también la creadora de mi primer mito, el de “la Vieja de los Cueros”, y en esto mostraba su lado cálido y dulce conmigo, aunque en lo cotidiano predominara su dark side, lo sombrío. Tampoco yo era una perita en dulce, todo lo contrario, lo reconozco; era una chiquilla difícil, como para sacar de quicio a cualquiera, una brujilla ojiverde. Una noche de tormenta tropical me preguntó si yo sabía qué era lo que sonaba, yo le dije que truenos y ella me respondió con su voz espinosa que no fuera tonta, que lo que oía era la Vieja de los Cueros, que estaba en el cielo cabreadísima conmigo, enojada hasta el tuétano por mi mal comportamiento, por mis escapadas y rabietas. Su ruido no provenía solo de sus gritos, sino también del restallar de la cola de un gran gato que usaba como látigo, todo esto entre rayos y truenos. Al principio nada le creí porque en ese tiempo no creía en nada que procediera de los grandes, de los adultos, los intuía mentirosos a todos, incluida ella, mamá, papá ni qué decir, insistió tantas veces en su cuento, entonces vi una tarde en el jardincito de mi casa, con macetas de helechos, calas, begonias y gloxinias, así, de pronto, vi una aparición gigantesca en medio del cielo tormentoso, iluminado por rayos, que agitaba con destreza su gato-látigo de siete colas. Y yo, la gatica de los Odio, fui tomada de la cintura por la giganta Vieja de los Cueros y usada por ella para golpear el mundo con mis siete colas/cabelleras. Quedé maravillada, al tiempo que asustada por la visión, pero rápido se me pasó el susto y quedó solo la maravilla en el aire y mi madre al lado con sus ojos espinudos. Ahora cada vez que oigo truenos, aquí en el DF o en Nueva York (donde pasé mis mejores tormentas, como luego se verá), tiemblo y pienso en la Vieja de los Cueros, en mamá enorme que lanza rayos y centellas porque yo me porto mal. Años después me puse a buscar en el folclor local y regional algún mito del que pudiera derivar mi Vieja de los Cueros, tal vez fuera prima de la Segua o de la Llorona, o sobrina de la Tule Vieja, o hija bastarda del Padre Sin Cabeza, tal vez viajó en la Carreta Sin Bueyes como un Ánima Sola más, entre los ladridos nocturnos del Cadejos o los aullidos siniestros del Mico Malo, pero no encontré nada, era original de la mente de mi madre, de su cabeza a ratos enfebrecida y enojada contra mí, porque, pese a todo, ella seguía soltera; Aniceto no se quería casar, y por eso cuando me escapaba tenía la posibilidad de desquitar su rabia y entonces me pegaba con uno de los siete cinturones en que se había transformado la cola larga del gato de la Vieja de los Cueros; con uno solo lastimaba a la gatita de los Odio que por entonces era más bien la gatita Infante, pero a mí no me importaba mucho su enojo o la esquivez de mis apellidos porque sabía que lo importante era que pese a todo yo volvería a la calle y al mundo, con o sin nombre, mi plan de evasión se haría realidad otra vez y yo me escabulliría por alguna calle de San José, por algún parque o plaza, me iría por la Avenida Central, bautizada no hacía mucho como “Rogelio Fernández Güell”, en honor al periodista asesinado por los hombres de Piquín Tinoco; tal vez al zoológico de barrio Amón, el Parque Bolívar, por la antigua laguna, en la margen hundida del río Torres, para visitar mi sitio preferido que era la jaula del león, gato solar, adonde me había llevado papá un quieto domingo, y donde mamá amenazaba con encerrarme si seguía escapándome. Poco a poco iba acumulando en mi memoria nombres e imágenes de lugares josefinos, una temprana geografía emocional se iba conformando en mí y yo con ella. La primera vez que me escapé de casa me fui siguiendo a dos viejillas de enaguas largas como sus lenguas y chales finos de telaraña, todo negro, a una procesión de Semana Santa en la Catedral. Mamá, mundana y más bien descreída, arrinconada en tanto madre soltera por los prejuicios aldeanos, me había dicho que no iríamos pero yo sí quería ir, y por eso las seguí tras escabullirme de mi casa, y llegué al gentío, hasta donde estaban los niños ángeles y los actores de la Pasión, la multitud curiosa y devota, y no fueron el Cristo torturado ni la Virgen Llorona ni las Siete Palabras quienes llamaron mi atención, sino un San Miguel Arcángel que no sé por qué razón también paseaban los creyentes, cuando normalmente nada tendría que hacer en una procesión de Semana Santa. Pero ahí estaba, entre la Catedral y el parque Central, bello, poderoso, fuerte, con sus grandes alas y su brillante espada en alto, como mi papá, como todos los hombres hermosos que conocería en mi vida después, y que en ese momento no eran nada más que promesa y neblina. San Miguel me impresionó tanto en aquella ocasión como tiempo atrás lo había hecho la Vieja de los Cueros con su aura de tormenta. Así pues, tan chiquilla, sentía ya el gusto por la libertad y por la soledad al aire libre, que desde entonces vinculé con la escapatoria. Una palabra que no conocía por entonces y que, tiempo después, cuando comencé a ser consciente de ella, se volvió una de mis favoritas. Eso sí, era una palabra secreta, una clave masónica, una que evitaría en mis propios escritos. Podía pronunciarla, deletrearla, pero no escribirla. Y me iba todo el día, si podía, casi siempre desde la mañana a la tarde (hasta desarrollé horario al respecto para fastidiar más y mejor a mamá), si sería mala, también berrinchuda, muy enojona; por dicha, ya de grande se me quitó y me volví simpática y sociable, eso creo, aunque sé que no todos pensaban así, no mi amigo Tito Monterroso, que se quejaba de mis formas ásperas, de que conmigo no se sabía si se iba a recibir un zarpazo o una caricia, un beso o un sopapo, la verdad no sé por qué afirmaba eso, o sí sé, pero no quiero acordarme… Pero es que, por Dios, ¡cómo iba a acceder a sus escarceos donjuaniles!, era tan chiquitico y me hubiera sentido como Blanca Nieves fornicando con uno de los enanos. No es que yo fuera muy alta, más bien lo contrario, pero hay límites… y estaturas… Además, a mí me gustaba el hombre grandote. Lo digo clara y abiertamente. En otro sentido, en el que importa más, Tito era una belleza, una suerte de burbuja de aire llena de gracia, inteligencia y talento. Reconozco en esto de la altura viril mi fijación paterna, sin duda, pues papá era como un roble vasco, medía 1,85 metros, grande, tierno y dulce como una manzana o como un racimo de uvas. Quizás como una pera madura, un poquito agusanada. Tenía yo por entonces apenas ocho años, me resfrié y mamá calentó un poco de alcohol a baño María, pero la muy mensa dejó la botella tapada, que estalló cuando me aproximé a la estufa. Cayó una lluvia de fuego sobre mí y me encendí como una hoguera, con mis ojos gatos en el fondo de la llama, como una mariposa ígnea, y desde ahí creí hundirme para siempre en el llanto y el dolor. Llegó mi padre como arcángel providencial y echó agua sobre la hoguera, después sacó de la casa a todo mundo, los vecinos metiches que se habían colado para mucho ver y poco ayudar, hasta iba a sacar a mi madre si no dejaba de gritar, pues ella insistía como loca en llevarme al hospital mientras que él se negaba por temor a que me infectara en el trayecto, con lo que la niñita hermosa que había sido yo hasta hacía poco podía tornarse monstruosa. No, él me cuidaría personalmente, salió corriendo de la casa y fue a una botica cercana y volvió con bicarbonato y con algodón en rama y una pomada que se llamaba resinol y con tijeras de cirugía. Cubrió mi cuerpo adolorido y sonrosado con el algodón en rama, cual momia infante, mientras que yo lloraba inconsolable, día y noche, él junto a mí. Con su modo directo y casi brutal, quería provocar ampollas lo antes posible. Un día después me bañó con agua de bicarbonato y me untó toda con la pomada de resinol; esto, por tres semanas tras las cuales mi curación se vio confirmada, sin cicatrices de ningún grado, como me correspondía. Día a día papá me bañaba en agua bicarbonatada, y luego seguía el resinol por todas las partes afectadas. Sané. Apenas me quedaron unas pequeñas cicatrices en la entrepierna, hay otra de un talón a la rodilla, pero casi ni se ven, solo en la intimidad, y a más de uno les ha llamado la atención mis cicatrices, como largas hojas vegetales que apuntan a mi vulva, como los dedos de mi padre untándome resinol en las llagas. Me siento una elegida del fuego. Tanta escapada disminuyó cuando entré a la escuela y aprendí a leer y, entonces, en vez de calles recorrí libros, volviéndome una lectora voraz de cuanto caía bajo mi mirada. Ya desde entonces lo que más me gustaba era la poesía, Rubén Darío, la princesa está triste, Gabriela Mistral, qué tendrá la princesa, Amado Nervo, los suspiros se escapan de su boca de fresa, Brenes Mesén, en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Mi maestra, la niña Julia Jurado (que Dios la tenga en su Gloria, como me tiene a mí en el Mictlán), se dio cuenta de mi temprano gusto por la poesía, por lo que me dio a conocer algunos nombres como los ya mencionados y otros más. Mi papá y mis tíos, todos del “Clan de los Odio”, también lo notaron, me regalaron libros y a veces hasta me ponían a recitar poesía en alguna reunión de amigos o de familia, que era casi nunca. De adolescente llevé un diario en un cuaderno azul que me hizo más consciente de las palabras, con toda la ingenuidad de la edad, por supuesto, y un día la metiche de la tía Flora lo leyó, y le gustó pero la asustó también, según dijo, y contó del asunto a otros, y la prima Mayte dijo algo parecido. Solo al tío Rogelio le gustó mi diario, según expresó jocoso y sonriente, como si para sus adentros estuviera diciendo “Pobre gatica de los Odio con esa imaginación ardiente” y hasta se atrevió a profetizar, con apenas mis trece años, que llegaría a ser poeta, o poetisa, como decía él. Para mí no, no hay poetisa, solo poeta, ente andrógino que se cristaliza en hombre o mujer.
[1] Tanto me impresionó por un tiempo la referencia del manicomio Chapuí por las necedades de mamá, que hasta me aprendí la introducción de un poema, “Memorias de un loco”, de mi némesis onomástica, el escritor Calsamiglia, quien nombre me dio por intermedio de mis padres vía su personaje teatral. Encontré la mención en un ejemplar de su libro Versos y cuentos, de 1898, que papá conservaba como un tesoro, forrado con papel cebolla azul traslúcido, que una tarde de lluvia descubrí en su librero. Empezaba así: “Para acortar la distancia/ de San José a la Sabana/ Hay una calle magnífica/ Que en un cuarto de hora se anda./ Tiene árboles a los lados/ Cuya sombra se agiganta/ Cuando los rayos del sol/ (Con su claridad dorada)/ Atravesando la atmósfera /La intentan dejar caldeada./ Nace la calle que pinto/ Donde la ciudad acaba./ Crece… y por fin desemboca/ En la anchurosa Sabana:/ Extenso prado, que tiene/ El color de la esmeralda/ Y cual sueño juvenil/ Es muy fresco y es muy grande./ A principio del camino/ Un gran manicomio se halla,/ Casa donde cuerdos muchos/ Por pobres dementes pasan”.
III
Todo es confusión allá en tu casa